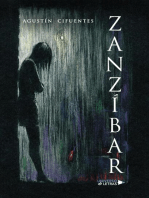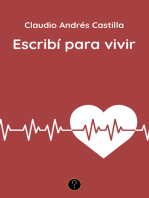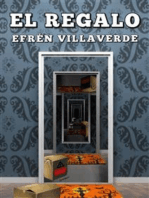Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lo Inevitable
Cargado por
Walter Castillo AceroTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lo Inevitable
Cargado por
Walter Castillo AceroCopyright:
Formatos disponibles
No recuerdo el número de intentos. Si ocurría o no, no pretendía postergarlo más.
Le di vueltas y vueltas. Casi terminó desquiciado.
Por diferentes motivos, todo maquinaba con el deseo de terminar esta aflicción. En
realidad, siempre volvía a aplazarlo para otra fecha.
Un día decidí cumplir lo planeado. No permití que el desánimo me venciera. Estaba
sentenciado a hacerlo porque entre los hombres de mi edad era algo corriente.
Durante aquel breve intervalo recordé: «no conozco a nadie que sucumbirá
haciéndolo», pero en algún medio impreso leí: «Muerto en su primer intento». Pamplinas,
puras leyendas urbanas para acobardarme.
Ya cansado de meditar, me levanté con pasos firmes y fui a el lavabo. Apoyándome
sobre el tazón dejé correr el agua hasta que saliera un poco caliente. El espejo empezó a
empañarse, pero antes de perder el reflejo de mi imagen y quedar desfigurado, lo limpié
con una toalla para solo empeorar las cosas.
Empecé a acariciar mi cara, la acción connotaba estima propia. No dejaba de
observarme, mientras pasaba una y otra vez mis manos sobre mi semblante. De repente mi
mano derecha se estiró hacia un costado y tomó un artefacto afilado. Este estuvo guardado
un mes o quizás meses a la espera de aquel instante.
La hora había llegado. Inicié una pequeña ceremonia; pinté un perfil de mi rostro
con una poción fría al contacto y fuerte hedor a sándalo. El diseño no era una obra de arte y
llevó su tiempo. No quité los ojos a cada detalle como lo exigía el acto. Luego con decisión
tomé el objeto cortante, lo contemple por un momento, sin titubear lo puse contra mi cuello
y con mucho cuidado lo deslice suavemente.
–¡Por fin logré afeitarme! –grité y me corté el labio superior.
También podría gustarte
- Por Vivir Magia0001 PrefDocumento379 páginasPor Vivir Magia0001 PrefCristina Garcia100% (3)
- El Reloj DoradoDocumento6 páginasEl Reloj DoradokesartedAún no hay calificaciones
- Novela Adachi To Shimamura Volumen 6 PDFDocumento178 páginasNovela Adachi To Shimamura Volumen 6 PDFGarcía Moya Estefanía100% (1)
- TPC - Lo Que La Nieve Susurra Al CaerDocumento13 páginasTPC - Lo Que La Nieve Susurra Al CaergomezrobartiAún no hay calificaciones
- Vivencias de Un Gay ReprimidoDocumento129 páginasVivencias de Un Gay ReprimidoVane MontielAún no hay calificaciones
- Charon Docks at Daylight - ZoeReed-1-938 (1) - Páginas-5Documento300 páginasCharon Docks at Daylight - ZoeReed-1-938 (1) - Páginas-5giannanahiaraaaAún no hay calificaciones
- 1 Habito para Cambiarte La Vida Cap1Documento28 páginas1 Habito para Cambiarte La Vida Cap1Victor Gonzalez50% (2)
- Carta A DalilaDocumento7 páginasCarta A DalilaEd VAún no hay calificaciones
- Espuma y Nadamas - Final CambiadoDocumento4 páginasEspuma y Nadamas - Final CambiadoOaxaco ZC DOAún no hay calificaciones
- Regeneración: La habilidad de sanar.: Penchent en problemas: Libro uno., #1De EverandRegeneración: La habilidad de sanar.: Penchent en problemas: Libro uno., #1Aún no hay calificaciones
- 1 HA Bito para Cambiarte La Vida CA Mbialo TodoDocumento241 páginas1 HA Bito para Cambiarte La Vida CA Mbialo TodoMinatoxzAún no hay calificaciones
- Cuarenta Semanas - Melania Bernal Cobarro 150719235813Documento378 páginasCuarenta Semanas - Melania Bernal Cobarro 150719235813angie tolozaAún no hay calificaciones
- Sympathy For The Devil PDFDocumento2 páginasSympathy For The Devil PDFRoberto Acuña OrozcoAún no hay calificaciones
- La estrella de la mañanaDe EverandLa estrella de la mañanaKirsti BaggethunAún no hay calificaciones
- Fue Sin QuererDocumento21 páginasFue Sin QuererDani ZedleAún no hay calificaciones
- AZAELDocumento265 páginasAZAELMicaelaAún no hay calificaciones
- Mariposas en tu estómago (Primera entrega)De EverandMariposas en tu estómago (Primera entrega)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- MORENO Black Out (Fragmentos)Documento3 páginasMORENO Black Out (Fragmentos)Vero GeAún no hay calificaciones
- Destroy Me by Tahereh MafiDocumento91 páginasDestroy Me by Tahereh MafiYasmin Chergui89% (9)
- 5.5 Brillo - Darynda JonesDocumento16 páginas5.5 Brillo - Darynda Joneswww.andre.leAún no hay calificaciones
- Los Parientes ImpostoresDocumento51 páginasLos Parientes ImpostoresCarlos AvalosAún no hay calificaciones
- Carmen Hergueta - Sueño OscuroDocumento357 páginasCarmen Hergueta - Sueño Oscuromariela rodriguezAún no hay calificaciones
- Amar, Temer, Partir. Cap 1Documento5 páginasAmar, Temer, Partir. Cap 1Music ClubAún no hay calificaciones
- Destroy Me by Mafi Tahereh (Z-Lib - Org) .Epub (1) .En - EsDocumento169 páginasDestroy Me by Mafi Tahereh (Z-Lib - Org) .Epub (1) .En - EsMariana ossa63% (8)
- Marta Está DormidaDocumento320 páginasMarta Está DormidaSilviaAguirreAún no hay calificaciones
- Espuma y Nada Más, TallerDocumento4 páginasEspuma y Nada Más, Tallercaloso6957% (7)
- Quedate Conmigo, Amor (Mountain Brooks 2) - Virginia V. BDocumento199 páginasQuedate Conmigo, Amor (Mountain Brooks 2) - Virginia V. Bvbresof8409100% (1)
- Relato 12 OriginalDocumento3 páginasRelato 12 OriginalSusana MirandaAún no hay calificaciones
- Avisos Clasificados - VinkaDocumento22 páginasAvisos Clasificados - VinkaEmi AndrulAún no hay calificaciones
- El Ala RotaDocumento40 páginasEl Ala RotaGglupps Gglupps GgluppsyAún no hay calificaciones
- Una Historia de Cádiz (Mónica López)Documento79 páginasUna Historia de Cádiz (Mónica López)Irene TabladoAún no hay calificaciones
- La Insignia - Lectura PDFDocumento4 páginasLa Insignia - Lectura PDFKarina Girao Soria100% (1)
- 3 - Rojo. La Perdición de La Lujuria - G. Elle ArceDocumento317 páginas3 - Rojo. La Perdición de La Lujuria - G. Elle ArceTisha MoncarAún no hay calificaciones
- Imperfectly BadDocumento175 páginasImperfectly BadJohana Caro100% (1)
- UntitledDocumento10 páginasUntitledLarissa Espin0% (1)
- La Suerte y La Muerte (Cuento)Documento10 páginasLa Suerte y La Muerte (Cuento)jorgeprietobarrosAún no hay calificaciones
- Prohibeme Despertar - Abril LainezDocumento365 páginasProhibeme Despertar - Abril LainezManuel AguileraAún no hay calificaciones
- Kiss Me Liar - NOVELA EXTRA 1Documento33 páginasKiss Me Liar - NOVELA EXTRA 1Clau ChavezAún no hay calificaciones
- Metodología para El Análisis CoreográficoDocumento119 páginasMetodología para El Análisis CoreográficoWalter Castillo Acero100% (1)
- ARAYADocumento25 páginasARAYAWalter Castillo Acero100% (1)
- DesesperadaDocumento1 páginaDesesperadaWalter Castillo AceroAún no hay calificaciones
- III Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas 2018Documento68 páginasIII Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas 2018Walter Castillo AceroAún no hay calificaciones
- Trabajo de StoryboardDocumento4 páginasTrabajo de StoryboardWalter Castillo Acero100% (1)
- II Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas 2017Documento60 páginasII Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas 2017Walter Castillo AceroAún no hay calificaciones
- Sistema de Notación CoreográficaDocumento11 páginasSistema de Notación CoreográficaWalter Castillo AceroAún no hay calificaciones
- Roma Screenplay SPANISHDocumento141 páginasRoma Screenplay SPANISHWalter Castillo AceroAún no hay calificaciones
- Todo Lo Que Siempre Has Querido Saber Sobre El Arco Dramático de Tus PersonajesDocumento14 páginasTodo Lo Que Siempre Has Querido Saber Sobre El Arco Dramático de Tus PersonajesWalter Castillo AceroAún no hay calificaciones