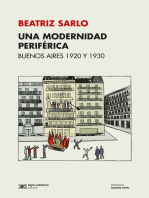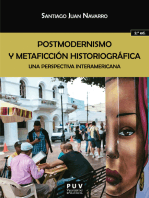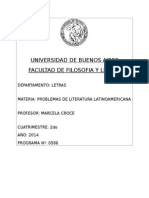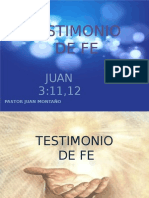Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña Del Testimonio
Reseña Del Testimonio
Cargado por
ErickTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña Del Testimonio
Reseña Del Testimonio
Cargado por
ErickCopyright:
Formatos disponibles
1298 RESEÑAS
MARC ZIMMERMAN. Literatura y testimonio en Centroamérica: posiciones
postinsurgentes. Houston: LA CASA, Universidad Rafael Landívar, 2006.
Tantos años han pasado, y ahora con la Guerra Fría terminada y los centros de
interés ya en otros lugares, esto parece un espectro, una ilusión breve, un paréntesis
histórico en la longue durée braudeliana de Centroamérica. Y, sin embargo, a
pesar de todos los errores cometidos, de los caminos tomados y no tomados, la
lucha salvadoreña y la revolución cultural que parecía por lo menos tan central
a ella, son temas que fascinan todavía a algunos de nosotros. Estos confirman
o presentan un reto a nuestras creencias sobre una revolución supuestamente
popular y tercermundista, animan nuestro sentido de nostalgia y esperanza, de
dolor y pérdida, y nos llevan a cuestionar nuestras interpretaciones históricas y
políticas. (Marc Zimmerman [2002] “El Salvador at War después de la guerra”.
Revista virtual de estudios literarios y centroamericanos Istmo, 3, [artículo online
disponible en la siguiente dirección electrónica]: <http://collaborations.denison.
edu/istmo/n03/articulos/war.html>).
Con Literatura y testimonio en Centroamérica: posiciones postinsurgentes,
Marc Zimmerman nos propone recorrer las principales interrogantes que lo han
acompañado durante toda su carrera académica y su compromiso personal con el
istmo centroamericano. El autor nos sitúa así, irremediablemente, en un ejercicio
de reflexión sobre el objeto de estudio, la disciplina y nuestro propio lugar como
intelectuales, investigadores, docentes o críticos de la cultura.
El libro de Zimmerman aparece en un momento en que muchos de los
debates, de los puntos álgidos de los estudios culturales y la crítica del testimonio
han abandonado ya su lugar central en las discusiones académicas y están siendo
redimensionados por el contexto de la globalización y los giros políticos de una parte
de los gobiernos centroamericanos. El punto de partida, sugerido siempre con el prefijo
post que lo acompaña, parece señalar un lugar en el que los proyectos narrativos
de Centroamérica ya no comulgan con el deseo de la izquierda intelectual o ya no
pueden ser leídos como el síntoma de la utopía posible. En este sentido, los textos
que se recogen en el volumen remiten necesariamente a su lugar de enunciación,
que tiene lugar “después de las caídas de las macro narrativas de revolución y
nación, después de las ilusiones sobre posibles revoluciones y cambios profundos
en las economías, sociedades y culturas centroamericanas, después de las ilusiones
sobre las virtudes superiores de los que trataron de forjar las revoluciones, después
de las ilusiones de la capacidad de la producción de los intelectuales progresistas
de representar procesos verdaderamente transformadores” (9).
El volumen, dividido en dos partes (“Literatura, poesía y política en
Centroamérica” y “Novela, testimonio y Rigoberta Menchú en Guatemala”),
RESEÑAS 1299
recupera los trabajos del autor dedicados al estudio de la literatura y la cultura
centroamericana desde los años ochenta y permite situar desde el presente su
recorrido académico, que abarca desde la literatura insurreccional de las décadas de
los sesenta, setenta y ochenta, hasta los debates en torno a la crítica testimonial, los
impactos de la globalización en el sistema literario centroamericano y los nuevos
movimientos sociales tras las luchas insurreccionales y la consolidación de los
procesos democratizadores durante los noventa.
A pesar de que el libro recoge una miscelánea de textos (la revisión de su trabajo
escrito junto con John Beverley, la vida intelectual guatemalteca de las décadas
sesenta y setenta, la poesía salvadoreña y su evolución hasta los años ochenta,
la política cultural nicaragüense durante la Revolución Sandinista y la figura de
Rigoberta Menchú antes y después del premio Nobel, entre otros), lo cierto es que
el propio Marc Zimmerman actúa como un eje vertebrador de los mismos y genera
otra mirada sobre el objeto de estudio, pero también sobre uno de los críticos que
mayor atención ha dedicado a la producción centroamericana.
Literatura y testimonio en Centroamérica: posiciones postinsurgentes puede ser
leído entonces, como testimonio de una época, de un trayecto personal, académico y
político. Puesto que el volumen se ocupa de publicaciones previas (algunas de ellas
revisadas y ampliadas, otras reproducidas íntegramente) es conveniente resaltar que
uno de los hallazgos del libro reside precisamente en su estructura y disposición
en bloques, que permite una lectura transversal en la que se intuyen los cambios,
los avances, las revisiones y nuevos enfoques sobre los temas abordados. En este
sentido, la obra ofrece una suerte de historia de la crítica testimonial a través de
los estudios de uno de sus principales precursores, pero más allá de eso, también
abre puntos de fuga para nuevas reflexiones y revisiones de lo que han supuesto los
Estudios Culturales y los Estudios Subalternos (junto con la crítica del testimonio)
en relación a la literatura centroamericana y sus procesos insurreccionales del siglo
XX. Probablemente, son los capítulos dedicados a la figura de Rigoberta Menchú
los que mejor evidencian estos procesos a partir de las polémicas que, desde la
publicación de Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia no han
dejado de sucederse en el espacio académico estadounidense. Marc Zimmerman
enriquece todos estos debates con su propio posicionamiento ético y político
ante los mismos, y nuevas perspectivas que profundizan y recontextualizan sus
principales polémicas. El autor anticipa ya algunas de estas cuestiones cuando, al
abordar la figura de Rigoberta Menchú después de la concesión del Premio Nobel,
sostiene: “nuestras macro-teorías son teorías nómadas sobre sujetos nómadas;
es decir, que son teorías de la imposibilidad teórica” (170). La certeza de esa
imposibilidad teórica constituye el hilo conductor de un trabajo que intenta reubicar
el foco de los estudios culturales en el conflictivo espacio en que surgieron y en el
1300 RESEÑAS
cuestionamiento permanente de sus efectos. Esta parece ser también la respuesta
que el autor encuentra a la pregunta que cierra la introducción: “Ahora, en un
mundo ‘post’ 9/11, me pareció un buen momento para presentar este trabajo y ver
qué valor tendrá cuando la resistencia ya no parece tan romántica o encantadora.
Pero ¿qué haremos entonces para lograr un mundo mejor?” (18).
En definitiva, la lectura del último libro de Zimmerman ofrece al lector una
mirada crítica que traspasa las fronteras del momento álgido en que se plantearon
las relaciones entre literatura y política en los años ochenta y propone una visión que
permite resituar las nuevas narrativas de los noventa, entendiendo su fragmentariedad
y discontinuidad como un puente (y no como ruptura) que todavía puede ser
escenario de lucha, compromiso y reflexión crítica.
Universidad de Valencia GEMA D. PALAZÓN SÁEZ
ADRIÁN CURIEL RIVERA. Novela española y boom hispanoamericano. Hacia la
construcción de una deontología crítica. Mérida: UNAM, 2006.
Nos dice el diccionario de la Real Academia que la deontología es “la ciencia
o el tratado de los deberes”. Extrapolando esta definición el libro de Curiel indaga
cómo “debe ser una novela” según los escritores del ámbito de las letras hispánicas
que participaron en la redefinición de las literaturas nacionales durante los años
del boom y la década final del franquismo. Esta época viene marcada por un sinfín
de intercambios literarios y editoriales en ambos lados del Atlántico que el autor
documenta de manera extensiva (y, a menudo, erudita) en las cuatrocientas páginas
de su libro. Partiendo del año 1962, fecha que coincide con la composición de La
ciudad y los perros de Vargas Llosa y Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos, el
autor examina el intercambio formal y estético que se gestó en la década de los 60
cuando los escritores del boom se erigieron como estandartes de la experimentación
formal y compromiso social en la novelística del momento al tiempo que sus
coetáneos en la península pasaron de la novela realista social de posguerra a una
renovación estética y formal previa a la transición democrática. Curiel identifica
tres premisas básicas para los escritores españoles de este momento: la novela “debe
ser” compromiso social pero no evasión; “debe ser” indagación del lenguaje pero
no testimonio social objetivo; y, finalmente, “debe ser” un retorno a la narratividad
pero no un experimento lingüístico de difícil comprensión.
El autor llega a esta conclusión tras un recorrido de cinco capítulos, tres de los
cuales se dedican a la novela española de la (pre-/post-) transición y otros dos al
También podría gustarte
- Esplendores y Miserias Del Siglo XIX. Cultura y Sociedad en América LatinaDocumento4 páginasEsplendores y Miserias Del Siglo XIX. Cultura y Sociedad en América LatinaraonifranciscosilvaAún no hay calificaciones
- Taller de Habilidades LectorasDocumento76 páginasTaller de Habilidades LectorasTiagoLozannAún no hay calificaciones
- Combessie - Cap. La Entrevista SemiestructuradaDocumento15 páginasCombessie - Cap. La Entrevista SemiestructuradaQuique de la FuenteAún no hay calificaciones
- Sobre El Libro de Jonathan Rose: The Intellectual Life of The British Working ClassesDocumento10 páginasSobre El Libro de Jonathan Rose: The Intellectual Life of The British Working ClassesNNAún no hay calificaciones
- Angel Rama y El Siglo Corto de La Narrat PDFDocumento19 páginasAngel Rama y El Siglo Corto de La Narrat PDFSonia BertónAún no hay calificaciones
- Gilman. Entre La Pluma y El FusilDocumento3 páginasGilman. Entre La Pluma y El Fusilmaximiliano neilaAún no hay calificaciones
- Estudios Literarios Y Estudios Culturales en América Latina. Reflexiones PreliminaresDocumento35 páginasEstudios Literarios Y Estudios Culturales en América Latina. Reflexiones Preliminaressebastián suárezAún no hay calificaciones
- Vargas Llosa y La Novela Total. Jorge Valenzuela GarcésDocumento19 páginasVargas Llosa y La Novela Total. Jorge Valenzuela GarcésClaudia GilmanAún no hay calificaciones
- La Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUADocumento7 páginasLa Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUAoliveria7Aún no hay calificaciones
- El Problema de La Periodización Literaria en La Cultura Centroamericana de Posguerra. Una Región Discontinua y HeterogéneaDocumento12 páginasEl Problema de La Periodización Literaria en La Cultura Centroamericana de Posguerra. Una Región Discontinua y HeterogéneabibliotecalejandrinaAún no hay calificaciones
- Libro de Manuel, de Julio Cortázar: Entre La Revolución Política y La Vanguardia Estética. Jaume Peris Blanes.Documento20 páginasLibro de Manuel, de Julio Cortázar: Entre La Revolución Política y La Vanguardia Estética. Jaume Peris Blanes.Lara CogollosAún no hay calificaciones
- La Casa Del SilencioDocumento3 páginasLa Casa Del SilencionuitdestempsAún no hay calificaciones
- Victoria García (2013) - Diez Problemas para El Testimonialista Latinoamericano Los Años #39 60-#39 70 y Los Géneros de Una Literatu (... )Documento39 páginasVictoria García (2013) - Diez Problemas para El Testimonialista Latinoamericano Los Años #39 60-#39 70 y Los Géneros de Una Literatu (... )jazAún no hay calificaciones
- Situación Actual de La Nueva Conciencia Crítico Literaria, Nelsón OsorioDocumento6 páginasSituación Actual de La Nueva Conciencia Crítico Literaria, Nelsón OsorioLuz BarrientosAún no hay calificaciones
- Chacon, Modelos, Centro AmericaDocumento14 páginasChacon, Modelos, Centro AmericaAlberto RiveraAún no hay calificaciones
- Postmodernismo y metaficción historiográfica. (2ª ed.): Una perspectiva interamericanaDe EverandPostmodernismo y metaficción historiográfica. (2ª ed.): Una perspectiva interamericanaAún no hay calificaciones
- Identidad Latinoamericana en La Literatura Del Boom - Tatiana BensaDocumento6 páginasIdentidad Latinoamericana en La Literatura Del Boom - Tatiana Bensacolectivo_montoneraAún no hay calificaciones
- El Romanticismo Social en MéxicoDocumento23 páginasEl Romanticismo Social en MéxicoDavid Alejandro Martinez RodriguezAún no hay calificaciones
- Sarlo - Pedro Henríquez UreñaDocumento12 páginasSarlo - Pedro Henríquez UreñablablismoAún no hay calificaciones
- Angel Rama, Marcha y La Critica en La Literatura Americana en Los 60sDocumento10 páginasAngel Rama, Marcha y La Critica en La Literatura Americana en Los 60sJacqueline LaraAún no hay calificaciones
- El Compromiso Literario en CentroamericaDocumento14 páginasEl Compromiso Literario en CentroamericaAdriana FloresAún no hay calificaciones
- ¿Existe Una Literatura Hispanoamericana Baldomero Sanín Cano PDFDocumento4 páginas¿Existe Una Literatura Hispanoamericana Baldomero Sanín Cano PDFJuan Camilo Restrepo OrtizAún no hay calificaciones
- NTC 1994 0003Documento12 páginasNTC 1994 0003Ana RubioAún no hay calificaciones
- Porras, María Del Carmen. TRES REVISTAS LITERARIAS VENEZOLANAS DE LOS AÑOS SESENTA Y EL PROBLEMA DE LA CULTURADocumento16 páginasPorras, María Del Carmen. TRES REVISTAS LITERARIAS VENEZOLANAS DE LOS AÑOS SESENTA Y EL PROBLEMA DE LA CULTURAIgnacioAún no hay calificaciones
- La historia intelectual como historia literaria (coedición)De EverandLa historia intelectual como historia literaria (coedición)Aún no hay calificaciones
- 6492 24767 1 SMDocumento20 páginas6492 24767 1 SMemirounefmAún no hay calificaciones
- Morales Cambios Paradigma. Géneros Crítica ChilenaDocumento2 páginasMorales Cambios Paradigma. Géneros Crítica ChilenaValeri taAún no hay calificaciones
- REAL DE AZUA-modernismo e IdeologiasDocumento22 páginasREAL DE AZUA-modernismo e IdeologiasInu vAún no hay calificaciones
- La Palabra Justa Miguel DalmaroniDocumento179 páginasLa Palabra Justa Miguel DalmaroniAndrea RamosAún no hay calificaciones
- Novela de La Revolución ResumenDocumento12 páginasNovela de La Revolución ResumenYami LeporeAún no hay calificaciones
- Los Intelectuales de La Literatura. Cambio Social y Narrativas de Identidad. Gonzalo Aguilar PDFDocumento27 páginasLos Intelectuales de La Literatura. Cambio Social y Narrativas de Identidad. Gonzalo Aguilar PDFjesusdavidAún no hay calificaciones
- Teoría y Crítica Literaria enDocumento17 páginasTeoría y Crítica Literaria endiana arguelloAún no hay calificaciones
- Novela de La Revolución MexicanaDocumento14 páginasNovela de La Revolución MexicanaAlanJaredHernandezJimenezAún no hay calificaciones
- 14de Mojica Cartografías CulturalesDocumento15 páginas14de Mojica Cartografías CulturalesCristina RSAún no hay calificaciones
- Leyva, Héctor - Narrativa Centroamericana Post Noventa. Una Exploración PreliminarDocumento14 páginasLeyva, Héctor - Narrativa Centroamericana Post Noventa. Una Exploración PreliminarNefer MunozAún no hay calificaciones
- Sobre La Critica Literaria PDFDocumento13 páginasSobre La Critica Literaria PDFAna Isabel RuizAún no hay calificaciones
- Martin Prieto Breve Historia de La LiterDocumento2 páginasMartin Prieto Breve Historia de La LiterANA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Geopoliticas IntroDocumento9 páginasGeopoliticas IntroclaudiacastolinaAún no hay calificaciones
- Amor Propio de Gonzalo Celorio y La NovDocumento12 páginasAmor Propio de Gonzalo Celorio y La Novrosfs3Aún no hay calificaciones
- De Quién Es La Democracia CulturalDocumento25 páginasDe Quién Es La Democracia CulturalEduardo Hernández CanoAún no hay calificaciones
- Claudia Gilman Las Revistas y Los Limites de Lo Decible Cartografia de Una EpocaDocumento7 páginasClaudia Gilman Las Revistas y Los Limites de Lo Decible Cartografia de Una Epocaoliveria7Aún no hay calificaciones
- El Ensayo en VenezuelaDocumento13 páginasEl Ensayo en Venezuelageorloes10Aún no hay calificaciones
- Problemas de Literatura Latinoamericana (Croce)Documento16 páginasProblemas de Literatura Latinoamericana (Croce)Verónica CuevasAún no hay calificaciones
- Jean Franco, The Decline & Fall of The Lettered City. Latin America in The ColdDocumento3 páginasJean Franco, The Decline & Fall of The Lettered City. Latin America in The ColdHerrera GabrielaAún no hay calificaciones
- BECERRA, Eduardo - Proceso de La Novela Hispanoamericana Contemporánea (2006)Documento17 páginasBECERRA, Eduardo - Proceso de La Novela Hispanoamericana Contemporánea (2006)vlak123100% (2)
- Ensayo ModernismoDocumento3 páginasEnsayo ModernismololitabistrotAún no hay calificaciones
- Lecturas descentradas: Estudios de literatura latinoamericana desde el surDe EverandLecturas descentradas: Estudios de literatura latinoamericana desde el surAún no hay calificaciones
- Palabras nómadas: Nueva cartografía de la pertenencia.De EverandPalabras nómadas: Nueva cartografía de la pertenencia.Aún no hay calificaciones
- ' Lado de Acá' - Los Autores Del BoomDocumento7 páginas' Lado de Acá' - Los Autores Del BoomAngelAún no hay calificaciones
- Entre La Pluma y El Fusil Claudia GilmanDocumento12 páginasEntre La Pluma y El Fusil Claudia GilmanSandra MichelónAún no hay calificaciones
- Antología PrólogoDocumento25 páginasAntología PrólogoNelly PrigorianAún no hay calificaciones
- Manifiestos… de manifiesto: Provocación, memoria y arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938De EverandManifiestos… de manifiesto: Provocación, memoria y arte en el género-síntoma de las vanguardias literarias hispanoamericanas, 1896-1938Aún no hay calificaciones
- Mudrovcic - Novela de Los Años 70 y 80 PDFDocumento24 páginasMudrovcic - Novela de Los Años 70 y 80 PDFvirslmiranAún no hay calificaciones
- La tradición teórico-crítica en América Latina:: mapas y perspectivasDe EverandLa tradición teórico-crítica en América Latina:: mapas y perspectivasAún no hay calificaciones
- La Cultura de Un Siglo America Latina en Sus RevisDocumento6 páginasLa Cultura de Un Siglo America Latina en Sus RevisMikhael Oliver SimõesAún no hay calificaciones
- Reseña de Excéntricos y Periféricos, de Leonel Delgado AburtoDocumento3 páginasReseña de Excéntricos y Periféricos, de Leonel Delgado AburtoLeonel Delgado AburtoAún no hay calificaciones
- Reseña Sobre de Macondo A McOndo. Senderos de La PostmodernidadDocumento6 páginasReseña Sobre de Macondo A McOndo. Senderos de La PostmodernidadMel EstevezAún no hay calificaciones
- El Imperio de Las Circunstancias. Las Independencias Hispanoamericanas y La Revolución Li-Beral EspañolaDocumento3 páginasEl Imperio de Las Circunstancias. Las Independencias Hispanoamericanas y La Revolución Li-Beral EspañolaTrashumante. Revista Americana de Historia SocialAún no hay calificaciones
- Fuego en los huesos: Afroamericanas y escritura en los siglos XVIII y XIXDe EverandFuego en los huesos: Afroamericanas y escritura en los siglos XVIII y XIXAún no hay calificaciones
- Cuentos Del Taller de Habilidades LectorasDocumento10 páginasCuentos Del Taller de Habilidades LectorasEnrique MedinaAún no hay calificaciones
- Laurent Berlant El Corazón de La Nación Cap 1Documento24 páginasLaurent Berlant El Corazón de La Nación Cap 1Enrique Medina100% (1)
- George Steiner Pasion Intacta Ensayos 1978 1995Documento287 páginasGeorge Steiner Pasion Intacta Ensayos 1978 1995Enrique Medina100% (2)
- Paul B Armstrong Lecturas en Conflicto Validez y Variedad en La Interpretación Cap 1Documento19 páginasPaul B Armstrong Lecturas en Conflicto Validez y Variedad en La Interpretación Cap 1Enrique Medina100% (1)
- 265 Pags La Voz Del Otro Testimonio Subalternidad y Verdad NarrativaDocumento265 páginas265 Pags La Voz Del Otro Testimonio Subalternidad y Verdad NarrativalupaAún no hay calificaciones
- CristoffDocumento7 páginasCristoffFederico GraziadeiAún no hay calificaciones
- Gisela LopezDocumento64 páginasGisela LopezEntre Ríos AhoraAún no hay calificaciones
- AMS - Testimonio.Dr. Miguel Ángel Sánchez CordónDocumento5 páginasAMS - Testimonio.Dr. Miguel Ángel Sánchez CordónPaolo SignorelliAún no hay calificaciones
- Qué Es La Historia P. FinesDocumento42 páginasQué Es La Historia P. Fineseduardo macielAún no hay calificaciones
- La Pedagogía Del OprimidoDocumento20 páginasLa Pedagogía Del Oprimidohombrenuevo0167% (12)
- 03-Principio de OportunidadDocumento32 páginas03-Principio de OportunidadPablo AlflenAún no hay calificaciones
- Reseña de Una Vida en Presente, de Paula Puebla. Por Leandro DiegoDocumento2 páginasReseña de Una Vida en Presente, de Paula Puebla. Por Leandro DiegoLeandro DiegoAún no hay calificaciones
- Ceiba de La Memoria - Nueva Novela HistóricaDocumento127 páginasCeiba de La Memoria - Nueva Novela HistóricaAngie Paola Vargas ArevaloAún no hay calificaciones
- ARCHIVÍSTICADocumento18 páginasARCHIVÍSTICAMary Martinez JimenezAún no hay calificaciones
- Más Allá de Toda Duda RazonableDocumento41 páginasMás Allá de Toda Duda RazonableYeison Yance Soto0% (1)
- Libro Luis Velazques RiveraDocumento121 páginasLibro Luis Velazques RiveramariaAún no hay calificaciones
- Hermeneutica - ShalomDocumento15 páginasHermeneutica - ShalomAnonymous Xeb6HMQFAún no hay calificaciones
- Qué No Es EvangelizarDocumento4 páginasQué No Es EvangelizarAlex Elvis Quintero P100% (1)
- Jose Balza-Cervantes y La Narrativa ContemporaneaDocumento8 páginasJose Balza-Cervantes y La Narrativa ContemporaneaYajaira Rausseo PérezAún no hay calificaciones
- Alfret BinetDocumento7 páginasAlfret BinetMary Ann Rodriguez EscobedoAún no hay calificaciones
- Sobre Los Milagros, David HumeDocumento2 páginasSobre Los Milagros, David HumeSneyder Rojas Díaz100% (1)
- Guia Paso Del Mito Al Logos. Trabajo Virtual PDFDocumento5 páginasGuia Paso Del Mito Al Logos. Trabajo Virtual PDFFREDY ALEXANDER SANTIESTEBAN VARGAS (FREDLEX SANTIVARG)Aún no hay calificaciones
- Antropologia de La Muerte Entre Lo Intercultural y Lo Universal.Documento18 páginasAntropologia de La Muerte Entre Lo Intercultural y Lo Universal.María Del Pilar González100% (1)
- DIAPOSITIVA-tecnicas de InterrogacionDocumento31 páginasDIAPOSITIVA-tecnicas de InterrogacionGustavo Bedonio Moreno Cruz100% (1)
- 4 El Testigo Experto y El Valor Probatorio de Su TestimonioDocumento29 páginas4 El Testigo Experto y El Valor Probatorio de Su TestimonioLuis LealAún no hay calificaciones
- Tecnicas de Oralidad en Vista PublicaDocumento38 páginasTecnicas de Oralidad en Vista PublicakatyAún no hay calificaciones
- CAP 1 de LAS SAGRADAS ESCRITURAS-Clase 02 Testimonio de Que La Biblia Es La Palabra de DiosDocumento5 páginasCAP 1 de LAS SAGRADAS ESCRITURAS-Clase 02 Testimonio de Que La Biblia Es La Palabra de DiosseforaacostasumaranAún no hay calificaciones
- Ensayo Jose Maria ArguedasDocumento11 páginasEnsayo Jose Maria ArguedasFerGGamerz ZacAún no hay calificaciones
- INFORME DE PROYECTO LECTURA NO CONVENCIONAL Final PDFDocumento16 páginasINFORME DE PROYECTO LECTURA NO CONVENCIONAL Final PDFcesarvilloAún no hay calificaciones
- La Perfección de La Justicia Del HombreDocumento35 páginasLa Perfección de La Justicia Del HombreelhonradojuanAún no hay calificaciones
- Lo ExtranjeroDocumento5 páginasLo ExtranjeroRoxana Silvia PropatoAún no hay calificaciones
- Testimonio de FeDocumento20 páginasTestimonio de FeJuan José Montano QuintanillaAún no hay calificaciones
- Cáceres Parra Jorge Steven 2021Documento102 páginasCáceres Parra Jorge Steven 2021Alejandro QuinteroAún no hay calificaciones
- Los Abusos Espirituales - Identificar AcompanarDocumento61 páginasLos Abusos Espirituales - Identificar AcompanarBruno Devos100% (1)