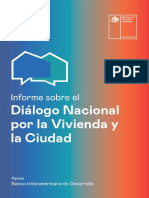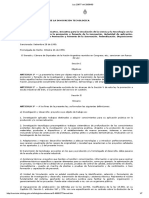Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL Ensayo II
LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL Ensayo II
Cargado por
JEAN CARLOS SANJUAN OYUELA0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas8 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas8 páginasLA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL Ensayo II
LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL Ensayo II
Cargado por
JEAN CARLOS SANJUAN OYUELACopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL
JEAN CARLOS SANJUAN OYUELA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
V SEMESTRE
LEGISLACION COMERCIAL
PROFESORA MAIA BALLESTEROS JIMENEZ
09/08/2020
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
INTRODUCCION
La influencia de la revolución, se manifestó primeramente en el derecho privado con
la expedición del Código Civil francés, que se destaca históricamente como obra
insigne del pensamiento revolucionario y responde a las aspiraciones de libertad, igual
y fraternidad. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el derecho comercial, que como
vimos, ya se encontraba compilado desde Luis XIV y por tal, al primer Código de
Comercio francés no se le puede considerar como un hijo genuino de la revolución13.
El problema de todo lo anterior, es precisamente que el Código de Comercio reguló de
idéntica manera actos aislados ejecutados por no comerciantes –por el solo hecho que
la ley los considerara como actos de comercio - y actos desarrollados de manera
profesional17, lo de que de entrada le resta el distintivo esencial que tenía el derecho
comercial como derecho especial de los comerciantes y el comercio. La recepción de
la teoría de la empresa tuvo su punto culminante con la expedición del Código Civil
italiano, cuyo precedente –el Proyecto de Código de Comercio de 1940 - declaraba
mercantil toda actividad organizada en empresa que tuviera por objeto alguna de ciertas
conductas numeradas en él.
LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO COMERCIAL
ANTE LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO
PRIVADO: REFLEXIONES DESDE UNA
COLOMBIA GLOBALIZADA
Intentar siquiera hacer una aproximación a la historia del derecho civil, como núcleo
esencial del derecho privado –y por qué no decirlo, del Derecho todo- resulta imposible
y es objeto de tratados de historia del Derecho. Por ello, acá nos centraremos en ver los
avances del derecho comercial, entendido éste como el desmembramiento del derecho
privado que dio origen a la dualidad de regímenes –civil y mercantil- que este
documento pretende repasar. Por lo tanto y para mejor comprensión de la normatividad
local, resulta esencial remembrar al menos brevemente la historia universal del derecho
mercantil y el momento en el que surgió su codificación, ya que es indiscutible que los
antecedentes y soluciones legislativas colombianos son casi idénticos a los de algunos
sistemas foráneos. Así, las corporaciones crearon e interpretaron su propio derecho –
exclusivo a quienes pertenecían a ellas-, aplicado en el marco de jurisdicciones
exclusivas a su clase.
Con el correr de los años, las corporaciones mismas se encargaron de recoger los
precedentes jurisprudenciales de sus tribunales en recopilaciones y posteriormente, los
primeros estudiosos del derecho comercial hicieron esfuerzos para compendiar un
estatuto integral de instituciones jurídicas mercantiles9. Así, las ordenanzas de Luis
XIV en 1673 constituyeron pieza ejemplar de esta época, en la cual el Estado, influido
por la nueva realidad colonial y el pensamiento mercantilista –basado en la necesidad
de acumulación, la balanza comercial positiva y la intervención del Estado en la
economía-, unificó el derecho mercantil francés, lo que a la postre evidenciaba la
respuesta a una necesidad política. No obstante, la nota distintiva del derecho mercantil,
es decir su carácter eminentemente subjetivo, desapareció con la Revolución Francesa.
La influencia de la revolución, se manifestó primeramente en el derecho privado con
la expedición del Código Civil francés , que se destaca históricamente como obra
insigne del pensamiento revolucionario y responde a las aspiraciones de libertad, igual
y fraternidad.
En desarrollo de tal filosofía, el ideal codificador iluminista postulaba la existencia de
un determinado ordenamiento jurídico como orden necesario y completo, y por ello, el
Código Civil derogó toda la legislación preexistente, imprimiendo un carácter nacional
a las normas que regularían el cotidiano vivir y permitiendo la realización del ideal
democrático de conocer reglas claras de aplicación universal. Sin embargo, no sucedió
lo mismo con el derecho comercial, que como vimos, ya se encontraba compilado desde
Luis XIV y por tal, al primer Código de Comercio francés no se le puede considerar
como un hijo genuino de la revolución13. Surgió pues el acto de comercio y con él un
carácter objetivo del derecho mercantil, ya no como un derecho de clase, sino como el
derecho aplicable a aquellos negocios jurídicos consagrados en el Código como
mercantiles, con independencia de quien los realizara, fuera o no comerciante14.
Empero, aún con la transformación radical iniciada con el acto de comercio, el Código
no pudo negar la existencia de los comerciantes ni la especialidad de sus negocios, con
lo que el subjetivismo permeó, aunque disimuladamente, todo el estatuto mercantil –v.
El problema de todo lo anterior, es precisamente que el Código de Comercio reguló de
idéntica manera actos aislados ejecutados por no comerciantes –por el solo hecho que
la ley los considerara como actos de comercio- y actos desarrollados de manera
profesional17, lo de que de entrada le resta el distintivo esencial que tenía el derecho
comercial como derecho especial de los comerciantes y el comercio. Igualmente, al
generalizar la aplicación de normas mercantiles a la gente común, lo único que se
lograba era demostrar que muchas de aquellas operaciones ya no eran excepcionales y
debían ser incorporadas al derecho común18. Respecto a ésta última, hay que destacar
que la doctrina, inconforme con el acto de comercio desde principios del siglo XX,
comprende que las transformaciones en el orden económico exigen un derecho acorde
con la realidad y que la repetición en serie es la muestra pura de lo que debe constituir
el derecho comercial. La recepción de la teoría de la empresa tuvo su punto culminante
con la expedición del Código Civil italiano, cuyo precedente –el Proyecto de Código
de Comercio de 1940- declaraba mercantil toda actividad organizada en empresa que
tuviera por objeto alguna de ciertas conductas numeradas en él.
Este proyecto formó parte del Libro V del Código Civil, que unificó el derecho privado
partiendo de la realidad de la empresa como punto cardinal de la economía moderna21.
Mas el avance que representa la teoría de la empresa frente al acto de comercio no ha
sido exento de críticas, dado que se ha considerado un error de técnica legislativa
regular el derecho mercantil como «de la empresa», ya que un verdadero derecho de
empresa debería abordar no sólo los aspectos externos, sino también los internos de la
misma –derecho laboral principalmente-22, y no se ha aceptado que todas las empresas
sean mercantiles y se regulen por el mismo derecho23. Sin desconocer que el derecho
comercial ha avanzado mucho desde la expedición del revolucionario Código Civil
italiano a mediados del siglo pasado, unificador del derecho civil y el mercantil,
dejamos hasta ahí nuestro recuento de la historia del derecho mercantil en el mundo.
Comentaremos adelante las tendencias más actuales del derecho privado
contemporáneo y por ahora, revisaremos la historia del derecho mercantil colombiano.
Fue tal nuestra dependencia de la legislación española, que mientras en la metrópoli
con la expedición del Código de Comercio español 26 se habían derogado las antiguas
cédulas y ordenanzas reales –incluidas las de Bilbao-, en Colombia siguieron vigentes
hasta la promulgación del primer Código de Comercio colombiano , que obviamente
fue trascripción casi integral del Código español, con la salvedad de que los españoles
consideraban esencial la matrícula para obtener la calidad de comerciante y nuestro
Código de 1853 eliminó este requisito, conservando no obstante el registro público de
comercio para algunos documentos. Resaltemos del Código de 1853 que fue el primer
intento efectivo de legislación mercantil «propia», cuyo mérito consistió en organizar
la legislación comercial desarticulada, que aunque no era mucha, resultaba francamente
incomprensible27. Allí se abrió entonces una brecha que representó la desunificación
del derecho mercantil, aunque con el poco desarrollo en materia comercial y legal, fue
poco el trabajo novedoso de los Estados, que se limitaron a copiar en gran parte el
Código de 185329. Para la navegación, se expidió un Código Nacional de Comercio
Marítimo , el cual tomó como antecedente próximo el Código de Comercio chileno 30.
Del Código de Comercio expedido en 1887, vigente en Colombia durante 84 años,
podemos resaltar que no es más que un hijo de los Códigos francés y español, sin
desconocer los retoques que los chilenos y posteriormente los panameños hicieron a
algunas instituciones mercantiles, como ya se reseñó. La matrícula, distintiva de la
normatividad española –que la introdujo como requisito para ser considerado
comerciante en 1829-, fue incluida en el Código de Comercio en Colombia por la Ley
28 de 1931, aunque no afectó la preponderancia del criterio objetivo porque la
matrícula colombiana no confería la calidad de comerciante sino que la dotaba de
publicidad y facilitaba su prueba. Con posterioridad a la expedición del Código de
Comercio de 1887, el derecho mercantil colombiano sufrió modificaciones en su
contenido casi desde la misma expedición del Código, gracias a los avances de la
economía y a que por fin Colombia estaba entrando en la modernidad. Así, una enorme
cantidad de leyes fueron reformando, actualizando y sobretodo desarticulando el
derecho comercial35.
Consciente de tal situación, el Congreso mediante la Ley 27 de 1907 autorizó al
Gobierno para contratar la formación de un proyecto de Código de Comercio nacional.
Tal autorización nunca fue ejecutada y años después, mediante la Ley 73 de 1935
volvió a proveerse la creación de una comisión encargada de adelantar la revisión
general del Código de Comercio36. Finalmente, la revisión de nuestras instituciones
mercantiles tuvo un importante avance cuando el Ministro de Justicia en 1956 contrató
la elaboración de un proyecto de Código de Comercio que, inspirado en la comisión
francesa revisora de los Códigos de Napoleón, revisara completamente la legislación
comercial. 20 de la Ley 16 de 1968 revistió al Presidente de la República para expedir
y poner en vigencia un nuevo Código de Comercio, previa revisión final de una
comisión de expertos.
Además es conocido que existían viejas divergencias entre los redactores de los
distintos libros y así quedaron plasmadas, generando las incoherencias que aún desatan
interpretaciones encontradas entre los operadores del derecho.
EVOLUCIÓN DESDE EL ACTUAL CÓDIGO DE COMERCIO HASTA
NUESTROS DÍAS
De compararse el Diario Oficial 33.339 de 16 de junio de 1971 –por medio del cual se
promulgó el Código de Comercio, Decreto 410 del 27 de marzo del mismo año- con lo
que actualmente subsiste de él, podemos afirmar que existe un enorme abismo. La
regulación íntegra de la materia mercantil es ya una falacia y las reformas son extensas,
como iremos apuntando. Por novedoso que fuera el Código, y con independencia de
las críticas y elogios que recibió con su expedición, al igual que el estatuto anterior se
empezó a transformar y desintegrar al poco tiempo de su entrada en vigencia. De ese
modo, las dudas sobre su conveniencia y las tendencias universales de unificación del
derecho privado –como el antecedente italiano explicado atrás-, llevaron a que en 1980
se creara una comisión para revisar el Código Civil, la cual no hacía otra cosa que
fundir los dos códigos en uno sólo denominado «Código de Derecho Privado»43.
No obstante sus virtudes, el proyecto suscitó incluso más críticas que los códigos
vigentes, lo que obligó a la comisión a redireccionar sus labores hacia la redacción de
un nuevo Código Civil sin derogar el de Comercio, limitándose a unificar el régimen
de obligaciones y contratos. El proyecto así modificado, conocido por la doctrina como
Proyecto de 1985, realmente traía más problemas que beneficios, ya que mantenía la
dicotomía de Códigos –que era el problema que se intentaba solucionar- y transformaba
radicalmente el derecho civil, que desde 1873 mantiene como pilar el Código Civil de
Bello. Entonces, como era de suponerse, el proyecto se olvidó y como siempre, los
asuntos coyunturales ocuparon a los legisladores. Pese a todo, la dinámica negocial no
ha dado espera en su evolución y aunque en ocasiones lentamente, la legislación
comercial se ha ido adaptando a las nuevas realidades, manteniendo las bases intactas.
Ello ha llevado indiscutiblemente a que el fenómeno global de la descodificación se
repita en Colombia y podemos asegurar que muchas leyes han oxigenado el sistema y
han permitido el ingreso de nuestro país al siglo XXI.
El interés de esta disposición reside indiscutiblemente en que la naturaleza del derecho
comercial como derecho especial –lo que justifica la existencia de un régimen especial
de normas- siempre ha coexistido junto con una jurisdicción especializada , pero
seguramente las consideraciones presupuestales y las prioridades de las políticas
públicas difícilmente permitirán hacer realidad tales despachos. Las normas
supranacionales dictadas por las autoridades de la Comunidad Andina en materias de
propiedad intelectual, las cuales suspenden –no derogan- la vigencia de las normas
internas que le sean contrarias. Estas disposiciones cobran especial importancia, ya que
son muestra de la necesidad de internacionalización del derecho privado y de leyes
uniformes –al menos en mercados comunes y países vecinos. De estas muchas
reformas, ya habíamos anotado atrás que con la declaración de inexequibilidad del
Decreto 750 de 1940, el Código de Comercio de 1971 había compendiado la regulación
de concordatos y quiebras en su Libro Sexto.
Actualmente, cursa en el Congreso un proyecto de ley denominado «Régimen de
Insolvencia» que procura nuevamente dar unidad al sistema y responder a las nuevas
realidades del mundo empresarial. La importantísima reforma societaria de la Ley 222
de 1995, que para los efectos de este artículo puede destacarse por su intento de
unificación normativa «para todos los efectos legales» de las sociedades civiles con las
comerciales –tímidamente iniciada en el original artículo 100 del Código de Comercio-
. Pese a que la mencionada unificación es una necesidad para la realidad negocial, como
lo habían entendido otras legislaciones de tiempo atrás51, parece ser que en Colombia
no ha sido tan bien entendida como debiera, ya que normas distintas a las comerciales
han perseverado en darles efectos diversos a unas y a otras, según su objeto52. También
es relevante resaltar que con la consagración de la empresa unipersonal, la Ley 222 de
1995 empezó a desdibujar las clásicas teorías sobre el negocio jurídico que han
inspirado nuestro derecho privado, en aras de incorporar a la legislación colombiana
una avanzada figura societaria que tiene cabida en la mayoría de las naciones.
Con la mención de estas reformas, sólo resta añadir lo ya anunciado anteriormente,
respecto del nuevo proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la
República, que propone ordenar la creación de una comisión encargada de examinar el
estado de nuestra legislación en derecho privado y de considerarlo necesario, se le
encomienda a dicha comisión la elaboración de un proyecto de Código de Derecho
Privado o en su defecto, proyectos autónomos de Código Civil y Código de Comercio,
o de leyes de unificación54. Así las cosas y con el marco histórico ya referenciado,
procederemos a analizar la conveniencia de este proyecto, previo análisis de la realidad
del derecho de los negocios en el contexto internacional. Como ya se explicó, nuestro
ordenamiento nunca ha sido ajeno a la adopción de normas extranjeras. Tiene entre sus
objetivos examinar alternativas de armonización y coordinación de normas de derecho
privado con el fin de promover la adopción de leyes uniformes.
Así, Colombia ha evolucionado no sólo en sus normas de comercio exterior –en temas
de dumping, licencias de importación, normas de origen, medidas sanitarias y
fitosanitarias, entre otros- sino también en asuntos de derecho comercial trasfronterizo,
como su vinculación al acuerdo ADP IC en el marco de la OMC. Más recientemente,
el muy publicitado Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos
implica para nuestro país, de suscribirse finalmente, obligaciones en servicios
financieros, políticas de competencia, telecomunicaciones, comercio electrónico,
propiedad intelectual, entre otras peticiones puntuales. Para finalizar este artículo,
creemos pertinente concluir nuestra posición sobre la necesidad de actualizar el
derecho privado. Ciertamente uno de los argumentos de los promotores históricos de
la fusión del derecho privado en un solo estatuto, es que así lo mandan las últimas
tendencias internacionales.
Desde hace tres siglos los países del common law no conocen esta diferencia entre lo
civil y lo mercantil, por lo que no se puede decir que aquéllos tienden hacia la
unificación. Luego, las particulares circunstancias del derecho interno de cada nación
son determinantes para decidir la viabilidad y conveniencia de compendiar el derecho
privado en un único código o actualizarlo siquiera. Sencillamente reconocemos que la
ardua labor realizada a través de 120 años por la Corte Suprema de Justicia mediante
su jurisprudencia de casación, así como la juiciosa tarea que la doctrina civil y
comercial ha desempeñado en este tiempo, nos permiten comprender que el derecho
privado –incluso el de los más modernos contratos- se sigue nutriendo de las
instituciones básicas del derecho civil de las obligaciones, que ha sido decantadas y
reinterpretadas por los intérpretes al tiempo que evolucionan los negocios y la
economía. No se ha presentado en Colombia ni en alguno de los países de tradición
jurídica continental un solo proyecto de unificación que satisfactoriamente integre las
dos materias en una sola obra.
Teniendo en cuenta la evolución del derecho comercial ya reseñada, resulta imposible
que temas históricamente considerados como norma especial –v. el estatuto subjetivo
del comerciante- se fundan en un mismo texto con las normas clásicas sobre la persona,
la familia y las sucesiones. A pesar de lo anterior, no somos ajenos a que la también
reiterada solicitud de unificar en un solo cuerpo el régimen de las obligaciones y los
contratos –cuya desunión ha resultado la razón de ser del problema- resulta de lo más
lógica, dado que las normas contradictorias en estas dos materias constituyen la fuente
más recurrida de críticas a la dicotomía. Las anteriores consideraciones nos han
inclinado a creer que la unificación no resulta prudente, lo que no quiere decir que el
derecho privado colombiano esté perfecto y sea adecuado para atender la vida
económica moderna de nuestra sociedad globalizada.
Por el contrario, no desconocemos los diversos problemas existentes y por ende
sugerimos que se sigan dando avances respecto al sujeto protagonista del derecho
mercantil. Como ya se citó, modernamente se entiende al derecho comercial como el
derecho de los actos en masa, del cual su protagonista es el empresario. El Código de
Comercio de 1971 avanzó en ese sentido al incorporar la noción de empresa y leyes
más recientes –como la Ley 550 de 1999- han entendido que el empresario es el sujeto
de la actividad económica y debe ser el destinatario de las leyes comerciales. Más que
estructurar un solo cuerpo de normas, consideramos prudente que se unifiquen criterios
en torno a uno de los puntos causantes de mayor conflicto, es decir, el «puente»
normativo existente entre los dos códigos actuales.
El artículo que permite que el intérprete de la ley comercial aplique los principios de
obligaciones y contratos del derecho civil68 ha ocasionado múltiples debates,
principalmente porque algunos consideran que tal remisión se refiere únicamente a los
principios clásicos incorporados en el Código Civil –como la autonomía de la voluntad
y la libertad contractual-, mientras que otros intérpretes consideran que la misma alude
a todas las normas de obligaciones y contratos, mientras no sean contradictorias con
las incluidas en el Código de Comercio69. , también se deben buscar puntos de contacto
respecto de los contratos con doble regulación que con frecuencia ocasionan más
inconvenientes70 y se debe definir, de una vez por todas, si las sanciones al negocio
jurídico incorporadas en el Código de Comercio tienen aplicación o no en asuntos
civiles. Por último, encontramos pernicioso reglamentar negocios mercantiles por el
solo afán regulador, y creemos que aquellas prácticas que no se encuentran tipificadas
deben permanecer así, a menos que el Congreso garantice que la normatividad al
respecto no le restará dinamismo al tráfico mercantil. A su turno, creemos que la puesta
en marcha de los juzgados especializados ya nombrados, permitiría que las causas
comerciales tuvieran una solución menos entorpecida y favorecería el ambiente
comercial.
También podría gustarte
- Mapa ConceptualDocumento2 páginasMapa ConceptualJEAN CARLOS SANJUAN OYUELA100% (2)
- Contenido ProgramaticoDocumento7 páginasContenido ProgramaticoJEAN CARLOS SANJUAN OYUELAAún no hay calificaciones
- Administración de Las Compensaciones Laborales PDFDocumento8 páginasAdministración de Las Compensaciones Laborales PDFJEAN CARLOS SANJUAN OYUELAAún no hay calificaciones
- Las PersonasDocumento44 páginasLas PersonasJEAN CARLOS SANJUAN OYUELAAún no hay calificaciones
- Las Personas y Las Organizaciones PDFDocumento14 páginasLas Personas y Las Organizaciones PDFJEAN CARLOS SANJUAN OYUELAAún no hay calificaciones
- Primer Parcial Contabilidad Gubernamental Nov 6Documento3 páginasPrimer Parcial Contabilidad Gubernamental Nov 6Diana Patricia RODRIGUEZ FUENTESAún no hay calificaciones
- Ad 76Documento1 páginaAd 76ANDRES RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- Agenda Congreso ACM 2023Documento3 páginasAgenda Congreso ACM 2023Comunicaciones ACMAún no hay calificaciones
- Formulario Del IggsDocumento2 páginasFormulario Del Iggs19.Jackelin Paola Maderos CambroneroAún no hay calificaciones
- Libro DNVCDocumento366 páginasLibro DNVCPájaros Enla CabezaAún no hay calificaciones
- Tarea de Registro de Personas JuridicasDocumento7 páginasTarea de Registro de Personas JuridicasMiguelito Garcia LopezAún no hay calificaciones
- Proyecto de AdministraciónDocumento25 páginasProyecto de AdministraciónLEONCIO COSTILLAAún no hay calificaciones
- Delitos de Corrupción de FuncionariosDocumento8 páginasDelitos de Corrupción de FuncionariosWiltor Espejo LinaresAún no hay calificaciones
- Material EsflDocumento50 páginasMaterial EsflDario almada silvaAún no hay calificaciones
- Ordenanza Patente de Industria y ComercioDocumento111 páginasOrdenanza Patente de Industria y ComerciocarlosAún no hay calificaciones
- 02 TDR ASISTENTE TECNICO. - LlalliDocumento2 páginas02 TDR ASISTENTE TECNICO. - LlalliPercy Heflin Gonzales AymaAún no hay calificaciones
- Pre Formulario MW Visas ActualizadoDocumento10 páginasPre Formulario MW Visas Actualizadolilianavaldes.foiaAún no hay calificaciones
- Actividad 2 Contabilidad GubernamentalDocumento4 páginasActividad 2 Contabilidad GubernamentalSonia SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Orientacion-ContabilidadDocumento13 páginasTrabajo de Orientacion-ContabilidadDalia SamboyAún no hay calificaciones
- Ley 23877 de Promocion y Fomento de La CytDocumento7 páginasLey 23877 de Promocion y Fomento de La CytLucas ZanovelloAún no hay calificaciones
- Terminos de Referencia - Reparac. VolqueteDocumento2 páginasTerminos de Referencia - Reparac. VolqueteINSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE HUAYTARAAún no hay calificaciones
- Guia Practica para Ser AutonomoDocumento3 páginasGuia Practica para Ser AutonomoClaudia R. ParrasAún no hay calificaciones
- Contrato LizDocumento2 páginasContrato LizluisfelipesanchezAún no hay calificaciones
- Planificacion de Proyectos Evaluacion Nro. 2Documento147 páginasPlanificacion de Proyectos Evaluacion Nro. 2marcelaAún no hay calificaciones
- Mia Modernizacion Del Estado S1Documento30 páginasMia Modernizacion Del Estado S1Roberto AlejandroAún no hay calificaciones
- 1028 ManualdefuncionesDocumento21 páginas1028 ManualdefuncionespistolotaAún no hay calificaciones
- 7 Dias N 1384Documento32 páginas7 Dias N 1384tiberiusAún no hay calificaciones
- Sandra Rocío Cardozo GuerreroDocumento1 páginaSandra Rocío Cardozo GuerreroCarlos MarimonAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 1 Valoracion de Las Mercaderias de ExportacionDocumento16 páginasCuadernillo 1 Valoracion de Las Mercaderias de ExportacionAntonela GiglioAún no hay calificaciones
- Dictamen de AuditoriaDocumento18 páginasDictamen de AuditoriaJuan Carlos AguilarAún no hay calificaciones
- 3.1.3. Situación Fiscal de Los Regímenes Definitivos.Documento2 páginas3.1.3. Situación Fiscal de Los Regímenes Definitivos.cecilia maciazAún no hay calificaciones
- Informes Trimestrales-1Documento3 páginasInformes Trimestrales-1Lourdes karina Huayta PinayaAún no hay calificaciones
- Mapas de Esparta y de AtenasDocumento2 páginasMapas de Esparta y de AtenasMaximiliano Ezequiel GómezAún no hay calificaciones
- AdsafsfdsDocumento1 páginaAdsafsfdsAlvaro VejarAún no hay calificaciones
- Objetivos de La Comunidad Andina de Naciones EXPOSICIONDocumento2 páginasObjetivos de La Comunidad Andina de Naciones EXPOSICIONMirian Manquillo67% (3)