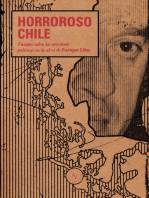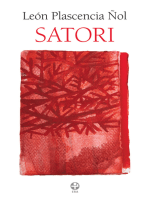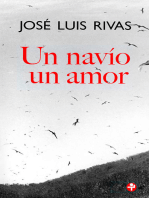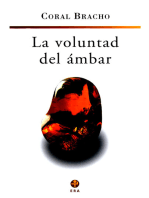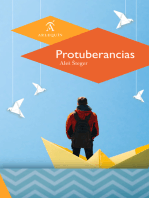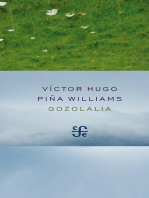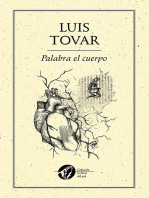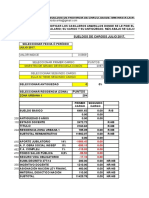Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Poesías de Claudia Masin
Cargado por
Alex Robledo100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
257 vistas4 páginasEste documento contiene extractos de dos libros. El primer extracto es de un libro llamado "Geología" y describe una madre cantando una canción para dormir a su hija. El segundo extracto es de un libro llamado "El Verano" y describe los recuerdos del autor sobre los veranos de su infancia y cómo le trajeron sensaciones de calidez, silencio y amor por la lectura.
Descripción original:
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoEste documento contiene extractos de dos libros. El primer extracto es de un libro llamado "Geología" y describe una madre cantando una canción para dormir a su hija. El segundo extracto es de un libro llamado "El Verano" y describe los recuerdos del autor sobre los veranos de su infancia y cómo le trajeron sensaciones de calidez, silencio y amor por la lectura.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
257 vistas4 páginasPoesías de Claudia Masin
Cargado por
Alex RobledoEste documento contiene extractos de dos libros. El primer extracto es de un libro llamado "Geología" y describe una madre cantando una canción para dormir a su hija. El segundo extracto es de un libro llamado "El Verano" y describe los recuerdos del autor sobre los veranos de su infancia y cómo le trajeron sensaciones de calidez, silencio y amor por la lectura.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
DEL LIBRO “GEOLOGÍA” (2001) DE CLAUDIA MASIN
Grafito
Una noche de luna llena, en la hamaca del jardín,
están sentadas. La madre canta una canción
que repite y repite, podría decirse hasta el cansancio,
sólo que la hija no se cansa: se encanta, se duerme.
Desde esa noche, para la hija, escribir
será escribir la pérdida de ese momento.
La escritura de la canción de la madre demora
el final de la canción misma. Las palabras
existirán para crear esa demora, un instante
suspendido entre la voz y el silencio. Y por eso,
la hija las escribirá con esa facilidad dichosa
con que sólo pueden hacerse
ciertas cosas imposibles.
La trama
Las historias que se cuentan de madres a hijas
en la noche, para que la hija duerma,
nunca tienen final. Son las madres quienes
caen rendidas por el sueño antes de llegar a él.
La hija insiste, pregunta, pero casi siempre
es inconexa la respuesta. Entonces
permanece despierta, imaginando.
Ese es el origen del insomnio y los poemas.
DEL LIBRO “EL VERANO” (2010)
El calor del mundo
El verano, para mí, es la infancia. No es que en el lugar donde nací se viva un
verano perpetuo. Los inviernos son fríos, crudos, impiadosos. Pero en mi
recuerdo, toda mi infancia transcurrió acariciada por el halo cálido y familiar del
viento norte. Aún hoy, cuando el primer día de verano verdadero llega a la ciudad
en la que ahora vivo, yo respiro ese calor con la avidez del nadador cuando asoma
la cabeza fuera del agua: siento que, como él, recupero el aire. Porque ¿de qué
otra cosa está hecho el aire que nos mantiene vivos sino de los olores, las
temperaturas, los sonidos amados? El verano no es el agua, no es la arena. Es un
jardín al fondo de la casa, a la siesta, un jardín donde lo único que rompe el
perfecto silencio es el canto –de a ratos acompasado, de a ratos desordenado– de
las ranas buscando el charquito de humedad entre las plantas recién regadas. Es
el olor a humo y a tierra mojada que anuncia la llegada de la tormenta, la
volubilidad del cielo que después del vendaval se calma, y esa calma es el
diamante metido en el núcleo de la piedra más tosca, menos agraciada, el corazón
del que asoma nuevamente, como un brote inesperado, un sol que –estoy segura–
no nace en el cielo, sino en la profundidad de la tierra negra, en esos huecos
secretos donde los topos y los insectos construyen sus casas: un sol que tiene
raíces que están hundidas y se ramifican en el barro. ¿Qué hizo ese sol en mí?
Creó zonas de sombra. Zonas de sombra que son el reparo necesario cuando hay
demasiada luz, cuando todo queda expuesto y ofrecido a las miradas. No hay
nada más preciado en las siestas del norte que la protección de la sombra. Así
supe de una oscuridad que se traga las partículas de luz para apropiárselas, para
crear una luz escondida, invisible, que no puede extinguirse. De una oscuridad
que guarece del mundo cuando el mundo es demasiado deslumbrante y
enceguece. Así supe cómo el indescriptible cansancio de tener que verlo todo y de
tener que mostrarlo todo, puede calmarse. Cómo, aún estando encerrado en lo
visible, el cuerpo puede difuminarse, hacerse leve, un perfume más junto a otros
en el aire de la siesta, un perfume que se deja llevar y se condensa en la pesada
atmósfera hasta caer a la tierra como caen esas tormentas breves y violentas. Y
después el silencio. Supe del silencio por primera vez bajo la sombra de un
lapacho florecido, toda su fronda cubriéndome. Cayó sobre mí en medio de la
explosión de la vida, mejor dicho, como una parte más de esa explosión, la parte
que la crea y la anuncia: el silencio vacía el corazón, lo prepara para recibir las
palabras, lento y apacible su trabajo como el de la savia que corre por el tallo, en
todas las estaciones hasta que –al llegar el calor– suelta las flores violetas o
blancas o amarillas, las hace emerger en un instante, con el empuje incontrolable
de lo dormido cuando, de una vez, despierta. El silencio me trajo la presencia de
los libros, quizás porque leer es un acto salvaje, pleno, dulce y violento a la vez,
como el verano mismo. Las siestas del verano duran muchísimos años, una
extensión de tiempo para la cual aún, como para tantas cosas, no se ha inventado
un nombre. ¿Es un mar la siesta, es un desierto? Tal vez las dos cosas: un mar
subterráneo que por debajo de las dunas se encrespa y se atormenta por no poder
mostrar su fuerza a la luz del sol allá arriba, donde nada se mueve, no hay un
soplo de viento que agite la arena ni una abeja que ronde ninguna flor porque la
vegetación de la siesta, del desierto, está siempre sola, siempre a la espera del
agua que no llega. En esa vida tranquila y suspendida, donde sólo había dos
destinos posibles, la lectura o el sueño, yo elegí la lectura, y conocí el amor al
riesgo, un amor que me desprendería para siempre de mi tierra natal. Es que son
peligrosos los libros que se leen bajo la sombra hechizada de la siesta. Multiplican
su encanto, su capacidad de arrastrarte a otra vida, a una vida donde las cosas
que se han deseado mucho, fatalmente suceden. El calor es un padre, es un
abrazo, a veces intolerable por lo intenso, a veces cubriéndonos por entero de un
modo discreto y apacible. Es, de cualquier modo, el abrazo que te saca de tu
cuerpo, te hace salir de la casa, renunciar al sueño, dejar atrás el miedo para salir
a conocer la forma verdadera de las cosas. Yo tendía mi cuerpo, pequeño y
ansioso, en la tierra reseca. Quería guardarme el verano entero, llevármelo.
¿Adónde? a los territorios blancos y helados que –yo sabía– estaban ya en mi
interior, a los países árticos en los que iba a vivir tanto tiempo, aislada de la
calidez, del poder, de la belleza. Quería conservar el verano en el cuerpo como
quien quiere conservar un talismán, quizás para que cuando las estaciones frías
llegaran, me fuera posible volver a un jardín donde siguen cantando las chicharras
y la dicha no es un sentimiento: es el placer –físico– de entrar en contacto con el
calor del mundo, que te toca y se retira lentamente mientras la noche de febrero
va cayendo.
También podría gustarte
- Poesia de Claudia LarsDocumento5 páginasPoesia de Claudia LarsLizzitha VillalthaAún no hay calificaciones
- Melisa Machado, El Canto RojoDocumento37 páginasMelisa Machado, El Canto RojoMelisa Machado ScalaAún no hay calificaciones
- Poesía continua & Deber de urbanidad: (Antología 1965-2001)De EverandPoesía continua & Deber de urbanidad: (Antología 1965-2001)Aún no hay calificaciones
- A sol y a sombra: Selección antológica (1967-2015)De EverandA sol y a sombra: Selección antológica (1967-2015)Aún no hay calificaciones
- Clase 13 FilosofiaDocumento2 páginasClase 13 FilosofiaAlex RobledoAún no hay calificaciones
- Secuencia DidácticaDocumento5 páginasSecuencia DidácticaAlex RobledoAún no hay calificaciones
- Marco NarrativoDocumento8 páginasMarco NarrativoAlex RobledoAún no hay calificaciones
- ChacoDocumento88 páginasChacoAlex RobledoAún no hay calificaciones
- Monografia de Cuarteles de InviernoDocumento10 páginasMonografia de Cuarteles de InviernoAlex Robledo100% (1)
- Informe 3 TitulacionDocumento7 páginasInforme 3 TitulacionJordan OrtizAún no hay calificaciones
- PR BK Taster With Cover Page v2Documento69 páginasPR BK Taster With Cover Page v2Marlon Ivanok Franco carpioAún no hay calificaciones
- Bases Del A PracticaDocumento57 páginasBases Del A PracticaAlvaro URAún no hay calificaciones
- Técnicas de Recolección de Datos en Entornos Virtuales Más Usadas en La Investigación CualitativaDocumento3 páginasTécnicas de Recolección de Datos en Entornos Virtuales Más Usadas en La Investigación CualitativaCarlos Lopez MendizabalAún no hay calificaciones
- Alquimia Política ENCÍCLICA SOCIALISTA 2020Documento8 páginasAlquimia Política ENCÍCLICA SOCIALISTA 2020Ramón AzócarAún no hay calificaciones
- PáncretitisDocumento6 páginasPáncretitisPilar LópezAún no hay calificaciones
- Móvil: Línea: 620615714Documento1 páginaMóvil: Línea: 620615714Seth Rollings GeorgeAún no hay calificaciones
- Clave de Examen 2Documento16 páginasClave de Examen 2andre l89100% (1)
- Síntesis de Capítulos de La Resolución CFE Nro.30/07 Anexo I "Hacia Una Institucionalidad Del Sistema de Formación Docente en ArgentinaDocumento42 páginasSíntesis de Capítulos de La Resolución CFE Nro.30/07 Anexo I "Hacia Una Institucionalidad Del Sistema de Formación Docente en Argentinaromyrami100% (2)
- Centro de Gravedad y Momento de InerciaDocumento4 páginasCentro de Gravedad y Momento de InerciaMateo Murillo EstradaAún no hay calificaciones
- Producto de InerciaDocumento21 páginasProducto de InerciabrayanAún no hay calificaciones
- Fluidos 1Documento18 páginasFluidos 1Mirian GutierrezAún no hay calificaciones
- Reglamento de Servicio Comunitario Del Estudiante de Pregrado de La Universidad Del ZuliaDocumento9 páginasReglamento de Servicio Comunitario Del Estudiante de Pregrado de La Universidad Del ZuliaVerónica MartínezAún no hay calificaciones
- Actividades - Escuela de Comercio Alfonsina Storni 4Documento3 páginasActividades - Escuela de Comercio Alfonsina Storni 4mac masterAún no hay calificaciones
- Parcial 2do Corte Riesgo BiologicoDocumento37 páginasParcial 2do Corte Riesgo BiologicoCarlos N AvilaAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico Sobre La Descripción de La Biodiversidad en EcuadorDocumento1 páginaCuadro Sinoptico Sobre La Descripción de La Biodiversidad en EcuadornicoleAún no hay calificaciones
- Fortalecimiento Aplicacion Practicas Sanitarias BovinosDocumento5 páginasFortalecimiento Aplicacion Practicas Sanitarias BovinospatriciaAún no hay calificaciones
- El Arca Del PactoDocumento164 páginasEl Arca Del PactoGorkyAlmaoAún no hay calificaciones
- Presentacion Ejercicio Civil CadDocumento42 páginasPresentacion Ejercicio Civil CadIng Ignacio Rojo GastelumAún no hay calificaciones
- Analisis y Descripcion de Puesto Tarea 7Documento3 páginasAnalisis y Descripcion de Puesto Tarea 7Nancy Diaz AquinoAún no hay calificaciones
- La HamburguesaDocumento2 páginasLa HamburguesaJuan GonzálezAún no hay calificaciones
- Capítulo 4 INDIADocumento1 páginaCapítulo 4 INDIAmilagroAún no hay calificaciones
- Análisis Del VideoDocumento2 páginasAnálisis Del VideoAntho Rosas100% (1)
- Caso ExtremeDownHillDocumento2 páginasCaso ExtremeDownHillLuis reyesAún no hay calificaciones
- Enunciados Ejercicios Algoritmos SecuencialesDocumento3 páginasEnunciados Ejercicios Algoritmos SecuencialesjbuabudAún no hay calificaciones
- O 7 Ciencias Guiappt s6Documento16 páginasO 7 Ciencias Guiappt s6MarciaAún no hay calificaciones
- 5 Tips para Liderar Grupos PequeñosDocumento5 páginas5 Tips para Liderar Grupos PequeñosglserverAún no hay calificaciones
- 08 ODI - Ayudante Técnico TallerDocumento18 páginas08 ODI - Ayudante Técnico TallerailenAún no hay calificaciones
- El Rico y LázaroDocumento15 páginasEl Rico y LázarokayuliAún no hay calificaciones
- Inter Consult A Medico PsiDocumento6 páginasInter Consult A Medico PsiperonezaAún no hay calificaciones