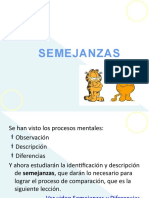Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teoria Pedagogicas Eje 1 - Eje1 PDF
Teoria Pedagogicas Eje 1 - Eje1 PDF
Cargado por
Gustavo RequinivaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Teoria Pedagogicas Eje 1 - Eje1 PDF
Teoria Pedagogicas Eje 1 - Eje1 PDF
Cargado por
Gustavo RequinivaCopyright:
Formatos disponibles
1
UNIDAD
1 Eje 1
Teorías pedagógicas
contemporáneas
Autor: Alfonso Cárdenas
i
Índice
Introducción 3
Campos formativos 6
El sujeto pedagógico 6
Configuración del sujeto 7
El sujeto pedagógico 7
Ahora bien, ¿por qué se pregunta por la formación? 8
La formación 8
¿Cuáles son las razones para insistir en que la formación es un proceso que gira en torno a valores? 9
¿Qué dicen al respecto, algunas teorías pedagógicas contemporáneas? 9
La formación del maestro 10
El maestro formador 12
Pioneros del constructivismo 13
Epistemología y constructivismo 13
Lecturas complementarias que encuentra más adelante 15
Hagamos un alto en el camino 15
Detengámonos brevemente para elaborar una nube de palabras que nos permita asociar
una serie de términos relacionados con la temática desarrolla en este eje 16
Principios del constructivismo 16
El aprendizaje significativo 20
Aportes del constructivismo 20
Referencias 24
Introducción
El propósito de este aparte es trazar algunos lineamientos conceptuales y reflexionar sobre la
temática del eje, para lograr cierto nivel de comprensión que contribuya a poner en contex-
to al estudiante con respecto a los principios que fundamentan las corrientes pedagógicas
contemporáneas. Con ese propósito, la pregunta central que orienta este eje es: ¿cuáles son
los conceptos, categorías y problemas de qué trata la pedagogía desde una perspectiva
contemporánea?
Para responder a ella, vamos a concentrarnos en la temática en torno al sujeto, la formación, la
formación de formadores y el sujeto formador, para cerrar dando una mirada al constructivismo
como teoría pedagógica que mejor se acerca al problema.
La pregunta general del módulo indaga acerca de la compleja relación entre el sujeto y la
formación. De hecho, si entendemos la pedagogía como el proceso formativo orientado ha-
cia el conocimiento y el comportamiento humano, cabe señalar que, desde el punto de
vista epistemológico, la formación se concentra en el primero: el conocimiento.
En principio, se destaca que la epistemología que permea esta reflexión no es la clásica kan-
tiana en donde se encuentran linealmente un sujeto cognitivo y un objeto de conocimiento,
cuyo eje es la identidad. Recordemos que la relación sujeto/objeto se hace más compleja
cuando pensamos en el nexo disruptivo que proviene de la presencia del intersujeto y el
interobjeto, tal como se ilustra a continuación, en la figura:
In
te
ro
bj
o
et
et
o
bj
O
Epistemología
to
je
In
Su
te
rs
uj
et
o
Img_1 Figura 1.
Autor: propia
Fundación Universitaria del Área Andina 3
Esta conexión requiere que el conocimiento sea pensado como un proceso de producción
intelectual de saber en el que interviene un sujeto que, puesto dimensión intersubjetiva, cons-
truye un objeto puesto en dimensión interobjetiva. Es decir, ni el sujeto ni el objeto operan
desde su identidad, sino gracias a los nexos que establecen con otros sujetos y con otros
objetos lo que los transforma continuamente. Ni unos ni otros están solos, se influyen mu-
tuamente de tal modo que el sujeto se interobjetiva así como el objeto se intersubjetiva. Por
eso la relación no es lineal, es una red por momentos cíclica; adicionalmente, no es una rela-
ción puramente ontológica (ente), entre seres, sino un ‘entre’ seres cuyos nexos son ineludibles.
Ahora bien, ¿cuál es el elemento disruptivo en torno al cual gira la reflexión de
No lo este eje? Podemos afirmar que es el tiempo. Se podría sospechar que esta cate-
olvides goría corresponde al contexto, pero su alianza con el modo de pensar moderno, la
ciencia, la concepción histórica y la visión de progreso nos inclinan a ponerlo en
discusión; si discutimos la causalidad, la linealidad, la secuencia y la cronología
como características del tiempo moderno, tenemos bases para comprender que
el conocimiento en la época contemporánea depende de una concepción distinta
del tiempo; esta concepción, sin excluir la anterior, es cíclica y sincrónica, a la vez;
está gobernada por la sincronicidad que en gran medida es caótica.
La sincronicidad es un concepto científico de origen cuántico que nos habla de que las partícu-
las elementales están reguladas por principios que no se atienen a la causalidad; así las cosas:
Muestra que el gran diseño que regula el universo en su conjunto es en realidad una danza infinita en la
que todas las partículas que constituyen la propia materia están mutuamente sincronizadas y armoniza-
das en un continuum que va mucho más allá del tiempo y del espacio (Teodorani, 2006, p. 8).
De igual modo nos indica que hay una unión entre la psique y la materia, donde se en-
cuentran la vida con el universo y donde los seres humanos no somos sujetos pasivos sino
agentes de esa creación. En esta línea de reflexión, cabe a traer a cuento las palabras de Peat
(2007), cuando afirma que:
El científico de hoy ya no es un observador imparcial que se queda fuera del universo observando sus
distintos sucesos. En palabras de John Wheeler, el término «espectador» ha de ser borrado de los archi-
vos y debe sustituirlo la nueva palabra «participante». En virtud de la teoría cuántica, está claro que cual-
quier observación o intento de determinar las condiciones iniciales tiene un efecto irreducible sobre el
resto del universo. La física y el físico ya no son separables, sino que son un conjunto indivisible (p. 28).
Fundación Universitaria del Área Andina 4
Para Peat (2007), las sincronicidades tienden a establecer puentes entre la vida y la materia;
por eso:
Las sincronicidades nos ofrecen la posibilidad de ver más allá de nuestros conceptos convencionales del
tiempo y la causalidad, de los patrones inmensos de la naturaleza, de la danza fundamental que conecta
todas las cosas y del espejo que está suspendido entre los universos interior y exterior. Con sincronici-
dad como punto de partida, es posible empezar la construcción de un puente que atraviese los mundos
de la mente y de la materia, de la física y de la psique (p. 4).
La sincronía rompe con la diacronía y con la causalidad como base explicativa de la ciencia.
Además, toma distancia de la perspectiva de progreso moderna que parecía extenderse ha-
cia el infinito en cuanto provocaba la consciencia de que el desarrollo de la humanidad con
base en la ciencia era imparable, una apertura hacia el futuro. De ahí que la pedagogía con-
centre sus esfuerzos en la enseñanza de una ciencia distinta, basada en la indeterminación,
en la incertidumbre (Colom, 2002). Ahora bien, la sincronía da paso a la coincidencia, al caos,
a la catástrofe, al azar. Con ello, rompe con la lógica de la necesidad y abre camino a la posibi-
lidad. Esto se puede sintetizar en lo que se llama ‘crisis de la representación’ (Cárdenas, 2017).
De acuerdo con lo dicho, esta ruptura con la representación, la causalidad, el tiempo histó-
rico, la diacronía, la linealidad y la presencia del ser humano como sujeto pasional y activo
son algunos de los aspectos que han conducido a que la pedagogía centre su atención en la
pedagogía misma; es decir, haya vuelto sus ojos sobre sí misma, haciéndose autoconsciente
y autorreflexiva. La autoconciencia en una manifestación de la complejidad que convierte a
la pedagogía en centro de la educación y le concede concentrar su esfuerzo en auto cono-
cerse y tomar distancia de las influencias que le vienen de otras ciencias y disciplinas.
Antes de entrar en el tema, es momento de ver el videoresumen que se encuentra más ade-
lante, el cual desarrolla algunos planteamientos de base sobre la concepción epistemológi-
ca del sujeto y la formación, los cuales son necesarios para la comprensión de la temática
que se desarrolla enseguida.
Fundación Universitaria del Área Andina 5
El sujeto pedagógico
¿Quién es el sujeto por el cuál pregunta la pedagogía? Para lo que interesa a este módulo, la
pedagogía hace una pregunta acerca del sujeto formador o sea el maestro. Es otra manera de
romper con la pedagogía de la enseñanza, centrando la educación más en la persona que en
las disciplinas que se enseñan (pensum). Sin embargo, centrarse no puede llevar a pensar que
el maestro es la única fuente de saber y conocimiento (Bedoya, 2012), como tampoco puede
polarizar su atención en el estudiante, según se verá cuando hablemos del eje sociocrítico.
Campos formativos
Si aceptamos que los dos campos formativos sobre los cuales extiende su mirada la peda-
gogía son el conocimiento y el comportamiento, es claro que la epistemología le interesa el
primero de ellos. Es decir, al maestro debe importarle la problemática del conocimiento; de
ser así las cosas pareciera que se “está lloviendo sobre mojado”. ¿Acaso los avances de la edu-
cación no giran en torno al conocimiento de las ciencias y disciplinas? En efecto, la moder-
nidad construyó buena parte del progreso histórico, de sus ideas, de sus visiones del mundo
alrededor del poder de la razón y sus proyectos en el descubrimiento y transformación de
la realidad. No en vano, se produce una alianza histórica entre la ciencia y la epistemología.
Pero, ¿Dejó la ciencia de ser una constante del desarrollo humano? y ¿qué ha pasado con el
conocimiento en la época contemporánea?
Aunque no es fácil responder a estas preguntas, intentemos hacer una aproximación. En pri-
mer lugar, la ciencia cada vez se profundiza y se expande en sus alcances; esto quiere decir que
la ciencia ejerce un poder singular e inigualable en el momento actual; lo que han cambiado
son sus bases y sus principios. ¿Cuáles? Por ejemplo: la concepción material del mundo y la
causalidad. Siendo que la realidad se avizora más compleja, esos principios ya no suficientes
para explicar la complejidad desde la cual se aborda la realidad. En cuanto al primero, se ha pa-
sado de la física mecánica a la cuántica, de la biología celular a la molecular, por ejemplo; por-
que el principio no es la materia sino la energía. Con respecto a lo segundo, no basta recurrir
a la relación causa/efecto para comprender los fenómenos actuales; por ello, se recurre a las
teorías del caos, las catástrofes, al efecto mariposa. Aún más, ya no se habla solo de ciencias y
disciplinas, sino de interdisciplinas y transdisciplinas. Adicional a esto, en el campo de las disci-
plinas sociales y humanas es preciso recurrir a motivos/acciones donde se juegan emociones,
deseos, afectos, sentimientos para comprender el proceder humano.
Fundación Universitaria del Área Andina 6
Lo anterior, se suma a la creencia bien fundamentada de que el conocimiento esta permea-
do por vertientes lógicas y analógicas, que no puede desmarcarse del diálogo necesario
de saberes y, además, está influido por la ideología; estos son argumentos que nos llevan a
establecer que el conocimiento es holístico. Esta perspectiva afecta la concepción de sujeto
que le interesa a la pedagogía; por un lado, es un sujeto situado en sincronía con otros, uno
reflexivo, encarnado, transdisciplinario y transversal; por otro, es un sujeto que tiende a la
singularidad.
Configuración del sujeto
Considerando estos aspectos, cabe reflexionar acerca de la configuración de ese sujeto. Es
un hecho que nadie se educa por fuera de cierta visión de mundo, de ciertas concepciones
que afectan los modos de saber y conocer del ser humano. Si, en verdad, el conocimiento
responde a ciertas condiciones, la tradición epistemológica no parece considerar tales con-
diciones en la relación que contraen el sujeto y el objeto de conocimiento. Por eso, dicha
mirada requiere ser revisada a la luz de lo que hoy se sabe y de las necesidades de reorientar
la pedagogía; sabemos que la subjetividad del sujeto depende de la intersubjetividad, así
como la objetividad del objeto se sitúa frente a la interobjetividad. Por eso, la epistemología
que conviene a la pedagogía actual sitúa sincrónicamente un cruce entre sujetos y objetos
que se intersubjetivan e interobjetivan respectivamente, lo cual exige pensar en una red
en que ninguno de ellos es autónomo ya que esta mutuamente condicionado; este mutuo
condicionamiento provoca la transformación permanente del sujeto en actor de su propio
aprendizaje.
Por tanto, es imposible escapar a esta premisa. El sujeto es acontecimiento que se mani-
fiesta siempre en relación con el otro, en cuanto actúa frente al otro, al lado del otro,
junto con el otro, en el mundo de la vida y en la cultura. El ser acontece en la medida en
que es un “ser juntos”, yo en relación con otro. Solo a través de la mirada del otro, que es
inmediato y cotidiano, es posible tener conciencia de la totalidad del sujeto, de su manifes-
tación, según la tesis de Bajtín (1997): “Yo soy yo por la mirada del otro”.
En principio, el ser del sujeto se define como un ‘yo también soy’, de lo cual adquiere con-
ciencia el yo cuando se encuentra con la primera realidad dada, la del otro, en la intersección
de los puntos de contacto ético: yo-para-mí, yo-para-otro, otro-para-mí. Esta intersección
constituye el plano de lo semántico, de los valores cuya organización se define alrededor a
esos tres puntos arquitectónicos. Tal organización no es abstracta, sino que depende de la
forma del suceso (acontecimiento) en sus aspectos vital, social, histórico, científico, filosófi-
co, ético, etc.
El sujeto pedagógico
Ahora bien, esa condición subjetiva que caracteriza a la pedagogía obliga a que la educación
considere cada una de las facetas en que es abordable el sujeto: razón, acción y pasión. Es-
tas tres facetas conectan con la racionalidad dialógica configurada en torno a la dimensión
lógico-analítica, crítica-hermenéutica y estética-creativa; entre ellas, no hay límites exactos
Fundación Universitaria del Área Andina 7
ya que se encuentran y superponen en situación de frontera; además, exige pensarlas en el
contexto de la complejidad, acerca del cual ya se han dado algunas puntadas.
Por eso, a la pedagogía le importa el cuidado del sujeto; el cuidado de sí supone cultivar el
cuerpo, el alma y el espíritu en sus múltiples conexiones. En otros términos, el cuidado de sí
no es un asunto de identidad sino de alteridad, de situación y de relación.
Considerado lo anterior, conviene hablar del maestro como sujeto pedagógico. El maestro
es un sujeto que no está configurado de antemano, no está definido por su oficio ni por su
profesión. Es un sujeto que tiene que saberse situar con respecto a la ciencia que enseña,
los estudiantes, las formas de actuar y de sentir. Debe estar siempre alerta a lo que pasa a su
alrededor; sin descuidar que está situado históricamente y vive en la cultura. Son maneras
de que se convierta en un verdadero mediador, por lo que se sabe, piensa, siente e imagina.
Al llegar la reflexión a este punto, cabe mencionar que cada una de las tres corrientes peda-
gógicas contemporáneas se pregunta de modo diferente por este sujeto; el constructivismo
indaga fundamentalmente por el conocimiento, la pedagogía crítica indaga por las condi-
ciones sociales mientras que la ecopedagogía se interesa por las condiciones de la vida en
ese mundo complejo.
La formación
Ahora bien, ¿por qué se pregunta por la formación?
• Esta pregunta se orienta, por un lado, a distinguirla de la enseñanza y por otro a pre-
cisar en qué consiste este proceso.
• ¿Por qué distinguirla de la enseñanza?, a pesar de que no debería ser así, la enseñanza
ha girado en torno a la transmisión de la cultura y el conocimiento científico, contri-
buyendo al ejercicio pasivo del aprendizaje y adicionalmente dejando poco margen
al comportamiento.
• De hecho, la formación no se define por sí misma. Es formación a partir de valores. Po-
dría decirse que la formación, siguiendo a Simondon (2009), es un proceso que da
forma, informa, transforma y deforma dando lugar a un ciclo de cambio perma-
nente. Los valores transversales apuntan en varias direcciones: son valores descen-
trados, no obedecen a una autoridad específica y tienen como marco la interacción
social.
Fundación Universitaria del Área Andina 8
¿Cuáles son las razones para insistir en que la formación es un proceso que gira en
torno a valores?
• Al intentar responder a esta pregunta, hay que establecer algunos puntos de partida.
Uno tiene que ver con la axiología que subyace a los valores. Otro apunta a establecer
de qué valores se está hablando.
• Frente a lo primero, hay que decir que la axiología no se puede abordar solo desde
una escala de valores, la autoridad, la prédica o el buen ejemplo; debe apoyarse en el
sentido que damos al mundo en que vivimos y que ponemos en escena al responder
a las situaciones que nos condicionan; allí operan emociones, sentimientos y símbo-
los. Con respecto a lo segundo, los valores deben manifestarse en cada una de esas
relaciones: yo/yo, yo/otro y yo/mundo como valores estéticos, éticos y cognitivos, si-
tuados en el marco de la cultura, la sociedad y la historia.
• En esa producción, tiene importancia fundamental el lenguaje en sus más diversas
manifestaciones, así como la simultaneidad.
¿Qué dicen al respecto, algunas teorías pedagógicas contemporáneas?
• La ecopedagogía fundamenta la formación en la relación del sujeto con el mundo;
esta relación es innegable y no es puramente intelectual, cognitiva; esta lastrada por
lo que hacemos, por nuestras prácticas, acciones, deseos, imaginarios, simbolismos,
afectos y emociones. Por ello nos hace responsables de lo que pasa en el mundo en
que vivimos, ya que solo nosotros mediante nuestras acciones podemos responder
por ese mundo que nos legaron y nosotros debemos legar a las generaciones futuras.
• Por su parte, la pedagogía crítica en varias de sus vertientes, apunta a la formación de
cuerpo, alma y espíritu y destaca valores importantes como la autonomía, la libertad,
la emancipación y la resistencia en un marco cultural donde el sujeto debe ser, hacer
y adoptar posiciones críticas y reflexivas.
• En cuanto al constructivismo, este se pronuncia a favor de un sujeto activo que cons-
truye conocimiento siempre puesto en posición intersubjetiva con el otro, o en su
relación con el mundo.
Fundación Universitaria del Área Andina 9
La formación del maestro
Al llegar a este punto, nos corresponde hacer una precisión acerca del propósito de la Es-
pecialización. Este postgrado intenta contribuir a la formación de formadores, es decir,
intenta formar maestros. Este propósito disruptivo le permite tomar distancia de la ten-
dencia corriente a preparar maestros disciplinares o sabedores de las disciplinas; más bien,
se ocupa de preparar docentes que conscientes de su quehacer concentren la atención en
el conocimiento y las prácticas que lo permean, en este caso la pedagogía. Para decirlo en
otras palabras, la pedagogía es el núcleo central de la reflexión epistemológica del maestro.
Fundación Universitaria del Área Andina 10
1 Trabajar sobre el sentido y las finalidades de la
escuela sin hacer de ello una misión.
2 Trabajar sobre la identidad sin encarnar un modelo
de excelencia.
3 Trabajar sobre las dimensiones no reflexionadas de
la acción y sobre las rutinas sin descalificarlas.
Trabajar sobre la persona y su relación con los
4 demás sin convertirse en terapeuta.
Trabajar sobre lo silenciado y las contradicciones del
5 oficio y de la escuela sin decepcionar a todo el
mundo.
Partir de la práctica y de la experiencia sin limitarse
6 a ellas, para comparar, explicar y teorizar.
Ayudar a construir competencias e impulsar la mo-
7 vilización de los saberes.
Combatir las resistencias al cambio y a la formación
8 sin menospreciarlas.
Trabajar sobre las dinámicas colectivas y las
9 instituciones sin olvidar a las personas.
Articular enfoques transversales y didácticos y
10 mantener de una mirada sistémica.
Fundación Universitaria del Área Andina 11
En Si bien estos diez retos en apreciación del autor no son exhaustivos, sí son sufi-
cientes para que los docentes entiendan la necesidad de transformar el oficio de
síntesis maestro en profesión; este cambio supone pasar del saber académico al saber
pedagógico y de este a la reflexión sobre la práctica (Perrenoud, 2011); se trata de
que los profesores, sin realizar juicios de valor y teniendo en cuenta las bases del
saber que poseen (académico, especializado y experto), consoliden una manera
de actuar que muy cercana a la resolución de problemas se encargue de gestio-
nar los desajustes entre el trabajo prescrito y el trabajo real, máxime cuando los
educadores actuales se enfrentan a situaciones cambiantes y a estudiantes que
disponen de diversas fuentes de información y de mediaciones múltiples en su
aprendizaje.
El maestro formador
Al llegar a este tema, es decir, a la relación del maestro con el estudiante, se hace visible una
de las propuestas acerca del sujeto moral como sujeto modal. Podemos preguntar: ¿Qué
tipo de relación se establece entre el maestro y el alumno?, ¿qué es el alumno para el pro-
fesor?, ¿un mero objeto de conocimiento o alguien con quien es necesario establecer una
relación moral?
Estas preguntas nos sitúan en la dimensión práctica y desde allí exigen su comprensión. De
hecho, si estamos de acuerdo con Altet (2005), el maestro formador es uno que reflexio-
na sobre su práctica, un docente que piensa en la situación en que comparte su saber
(académico y pedagógico). Aquí damos de lleno con tres conceptos de base: práctica, saber
académico y saber pedagógico. Dejando para más adelante el tema de la práctica, el profesor
reflexivo es el profesional de la educación capaz de pensar los conocimientos puestos en
práctica y la eficacia de las prácticas en situación; es un profesional capaz de reflexionar en
acción, tomar distancia de su saber académico y dominar nuevas situaciones. Esto quiere
decir que el educador debe aprender a partir de la práctica, a través de la práctica y para la
práctica (Charlier, 2005).
Como se evidencia la práctica se configura a partir de lo que ocurre (didáctica) y lo que
discurre (pedagogía). En esa encrucijada, se ubica el maestro formador; allí se cruzan varias
mediaciones: las prácticas, el saber académico y el saber pedagógico, con el encuentro entre
maestro y alumno, situación que no puede ser pasada por alto por el pedagogo, a quien le
corresponde comprender la dimensión compleja de su quehacer profesional.
Fundación Universitaria del Área Andina 12
¿Qué dicen al respecto algunas de las teorías pedagógicas contemporáneas? Resumiendo, las
teorías pedagógicas contemporáneas se interesan en estos asuntos del sujeto y la formación
de diferentes maneras, ya sea desde la relación con el mundo o desde la relación con el otro.
Sin embargo, dado que la que más se ha ocupado de la dimensión epistemológica es el cons-
tructivismo, vamos a dedicar el siguiente aparte a trabajar algunos de sus componentes.
Antes de comenzar con el siguiente tema, lo invitamos a realizar la actividad de repaso 1
propuesta mas adelante.
Epistemología y constructivismo
A lo largo de este módulo hemos insistido en varios temas que son imprescindibles para
comprender el constructivismo; entre ellos, destacamos dos: el primero es la consideración
de que el lenguaje, más allá de ser un medio de representación de la realidad, tiene poder
constituyente; es decir, el lenguaje nos entrega a todos una realidad configurada, sedimen-
tada, construida culturalmente; el segundo destaca que el lenguaje constituye la subjetivi-
dad, de donde se desprende a pesar de teorías contrarias la importancia que se le concede
al sujeto y su papel en la educación.
Además, el conocimiento no es solo un reflejo de la realidad, es un proceso en que intervie-
nen la cultura y los sujetos situados en condiciones históricas y sociales, desde puntos de
vista particulares. Atendiendo a estas consideraciones, el modelo constructivista incide con
fuerza en que el conocimiento que no se reduce a la representación y por otro lado acentúa
el papel de la acción. Podría decirse que el conocimiento se construye gracias a la acción
humana.
A la luz de lo que propone el módulo, una de las corrientes pedagógicas contemporáneas
que mejor se ajusta a este eje es el constructivismo; por eso, vamos a reflexionar sobre el
mismo para conocer a sus pioneros y comprender algunos de sus principios fundamentales
y su aporte en la formación del sujeto.
Pioneros del constructivismo
Aunque la pretensión de este aparte no es hacer una historia del constructivismo, cabe des-
tacar algunos de sus precursores y de sus principales representantes.
Fundación Universitaria del Área Andina 13
1. Entre los precursores, se destacan los psicólogos Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes
parten de una teoría de la acción.
2. En una apretada síntesis, Piaget (1969, 1973, 1975 y 1981) plantea que el conocimiento
se desarrolla a partir de la acción y se profundiza a través de varios estadios, lo que se
conoce como ‘epistemológica genérica’: senso–motor, operaciones concretas y opera-
ciones formales (Carretero, 1993). En síntesis, el organismo humano actúa al entrar en
contacto con el medio; las acciones se organizan en esquemas que coordinan acciones
físicas y mentales; estas van de los reflejos a esquemas sensorio–motores y de aquí pa-
san a estructuras intencionales, conscientes y generalizables. Cada una de las instancias
(reflejos, esquemas y estructuras operacionales) responde a diversos grados de conoci-
miento e implican que esta, más que una forma de incorporar la realidad es una manera
activa de organizarla mediante acciones y operaciones, la incorporación compleja de
nuevas acciones o el acomodamiento a nuevos objetos o situaciones, para buscar el
equilibrio que responda a las exigencias actuales del medio dentro de un dinamismo
compensatorio abierto e indefinido.
3. Por su lado, Vygotsky ofrece una mirada sociocultural que partiendo de la acción permi-
te al ser humano construir mundos valiéndose de operaciones mentales superiores. Por
eso, Vygotsky (1995a) se pregunta cómo se generan la subjetividad y la cultura y cómo
interviene el lenguaje. El hombre se subjetiva por oposición al mundo de los objetos,
construye los mismos desde su posición. Gracias a este accionar intersubjetivo (trabajo),
el hombre inaugura un orden histórico (cultura) que transforma la naturaleza y también
lo transforma a sí mismo.
4. El trabajo ejerce el control a la par que produce conocimiento gracias al uso de herra-
mientas, tanto técnicas como semióticas, cuya actividad mediadora se expresa en los
procesos psicológicos superiores (pensamiento). Mientras las herramientas transforman
los objetos, el lenguaje transforma psicológicamente al hombre y produce cambios en
su comportamiento (Vygotsky, 1995b). De ahí que el lenguaje desempeña un papel tras-
cendental en la educación como dominio del desarrollo social, el cual se opera gracias a
la manipulación consciente de signos y a los procesos complejos que generan: la aten-
ción, la conciencia, la memoria, el pensamiento.
5. Una segunda idea que cabe destacar de Vygotsky se sitúa en la relación del sujeto con el
otro. Según este autor, lo que un sujeto puede resolver en colaboración con otro es más
indicativo de su inteligencia que lo que puede hacer por sí mismo. En el mismo sentido,
llega a la conclusión de que los actos más elementales de la conducta que surgen en los
estadios más tempranos del desarrollo del niño, tienen una estructura compleja, pues
están mediatizados históricamente. Al respecto, más allá del desarrollo evolutivo real de
las funciones mentales del niño, existe un nivel de desarrollo potencial determinado por
la capacidad de resolver un problema con intervención de un adulto o un compañero
más capaz.
6. Sobre esta base, postula la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP); esta zona se define como
el cruce entre el grado de resolución de una tarea independiente y el grado que puede
Fundación Universitaria del Área Andina 14
alcanzar con la ayuda de un experto. La ZDP es el lugar donde se desencadenan proce-
sos de incremento, modificación o construcción de los saberes, basado en la ayuda de
otras personas (Vygotsky, 1995a). En resumen, la acción, la relación intersubjetiva y los
procesos psicológicos superiores son definitivos en la producción de conocimiento; este
proceso esta mediado por herramientas entre las cuales sobresale el lenguaje. La con-
ciencia, por su lado, no es algo dado; es la organización observable objetivamente del
comportamiento que nos es transferida a los seres humanos e internalizada a través de
las prácticas socioculturales.
Lecturas complementarias que encuentra más adelante
• El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes
Tünnermann, C.
• En la siguiente lectura se recopilan una serie de principios básicos del constructivismo.
Teorías pedagógicas contemporáneas
Cárdenas, A.
Detengámonos brevemente para revisar una nube de palabras más adelante que nos permi-
ta asociar una serie de términos relacionados con la temática desarrolla en este eje.
Hagamos un alto en el camino.
Al llegar a este punto, podemos observar la videocápsula No. 1 que se encuentra más ade-
lante, en la cual se destaca el papel de algunos precursores del constructivismo; el fin de este
video es afianzar los planteamientos hasta aquí esbozados.
Te recomendamos revisar el siguiente link:
Guevara, A. [Alejandro Guevara]. (2014, julio 13). constructivismo [Archivo de video]. Recu-
perado de https://youtu.be/sAIuwvZd1Qo
Fundación Universitaria del Área Andina 15
Principios del constructivismo
Detengámonos brevemente para elaborar una nube de palabras que nos permita
asociar una serie de términos relacionados con la temática desarrolla en este eje.
Volviendo a la formación del sujeto en cuanto al conocimiento y al comportamiento huma-
no, una de las tesis fundamentales del constructivismo la encontramos en el punto de vista
del filósofo Nelson Goodman, cuando afirma que, si la acción no difiere de la reflexión, es
preciso:
Irritar a aquellos fundamentalistas que vocean que los hechos los encontramos, y no los hacemos, que
tales hechos constituyen el solo único mundo real, y que el conocimiento consiste en una creencia res-
pecto a los hechos… es menester que distingamos lo falso y lo ficticio de lo verdadero y de lo fáctico,
pero es seguro que no podremos hacerlo apoyándonos sobre la idea de que la ficción se fabrica mien-
tras que los hechos se encuentran (Goodman, 1990, pp. 127-128).
Así, frente a la dicotomía entre el descubrimiento y la invención, esta visión reconstructiva
del mundo tiene implicaciones en la práctica y en el discurso pedagógico, a tenor de que
existen múltiples concepciones del mundo y diversas versiones, las cuales son irreductibles
a una unidad especial.
Uno de los pedagogos que desarrolla esta línea de pensamiento es Jerome Bruner; la idea
constructivista consiste básicamente en aceptar que los seres humanos “fabricamos mun-
dos”, “construimos realidades” y que en este proceso conocemos adquiriendo información
sobre estos e interpretamos de manera selectiva esa información; pero una y otra, informa-
ción e interpretación obedecen tanto a actitudes racionales o intelectuales como emociona-
les. Esta es una manera de favorecer el aprendizaje por descubrimiento a prudente distancia
de la memorización.
En el proceso, es relevante la intervención del lenguaje, “como entra en escena la actividad
simbólica” (Bruner, 1988, p.119) y las diversas formas de la representación. La manera como
entra el lenguaje es la acción, necesaria en la construcción de mundos a través de acciones
que realizamos con otros sobre el mundo. Pedir, ofrecer, prometer, protestar, indicar, afir-
mar son actos de habla que nosotros realizamos con lo cual parece ser que, en términos
de sintaxis pura, primero el ser humano predica de la realidad antes que atribuirle cosas a la
misma, lo que quiere decir dos cosas:
Fundación Universitaria del Área Andina 16
1. Nosotros desarrollamos primero toda la función pragmática del lenguaje y requerimos
del otro para que efectivamente dicha función se cumpla en su condición plena.
2. Nosotros satisfacemos esta dimensión haciéndonos cargo del pensamiento narrativo
que es un constituyente de base de la actitud emocional con que nos acercamos a las
cosas.
Esto parece sugerir que antes que la dimensión verbal se desarrolle una dimensión semió-
tica previa que implica acción y pasión y se amplía en su funcionamiento; así, indexación,
simbolización y acción son formas de construcción de mundo. Según esta propuesta, el
lenguaje desde su proyección semiótica, construye realidades sociales y no realidades a
secas; debido a ello, la construcción de la realidad social tiene un tono emocional e indicial
que le corresponde por naturaleza.
A consecuencia de esto, no se pueden pasar por alto las distintas representaciones que
construimos del mundo en que vivimos, las cuales, más que lógicas, son de índole analógica,
cultural y social; es decir, se producen gracias a nuestros deseos y acciones e interacciones,
pero también gracias a nuestras inclinaciones en un mundo cultural permeado por imagina-
rios, simbolismos, saberes, instituciones, industrias, valores, ideologías. Al parecer, el núcleo
semiótico de este crecimiento lo proporcionan los indicios, lo que da cabida para pensar que
el mundo se construye fundamentalmente de manera hipotética y no tanto a través del
signo y de la lógica como lo ha subrayado la modernidad, dado que el signo es una unidad
cuya interpretación tiende a agotarse.
No es entonces el sentido de lo positivo lo que llama la atención de Bruner; es la manera
como damos sentido a la experiencia humana, cómo las intenciones y las acciones marcan
la incertidumbre y las vicisitudes de la experiencia y cómo esta se sitúa en el tiempo y en el
espacio, a partir de dos paradigmas: el de la acción y el de la conciencia.
Grosso modo, la acción y la pasión intervienen directamente en la construcción del sentido;
esta gira en torno a lo que se conoce y se valora a la vez; en él, entran el conocimiento (lógi-
co y analógico), la intención (propósito, modalidad y perspectiva) y la valoración (actitudes,
valores, acentos, juicios de valor).
Estos planteamientos tienen hondas implicaciones educativas; por un lado, significa tomar
distancia de cualquier visión positivista para favorecer una mirada hermenéutica; por otro,
requieren considerar que nada de lo que conocemos puede imputarse al mundo real, sino a
las construcciones que elaboramos con base en pasiones y acciones sobre ese mundo que
son las que a la larga constituyen nuestra experiencia; nos invitan a pensar que el lenguaje
es una mediación semiótica fundamental gracias a la cual construimos el sentido con su
carga intelectual y emocional.
Así, la realidad no es un afuera y la consciencia un presupuesto de lo que pensamos. La rea-
lidad, además de ser positiva (material), es cultural y por tanto es mágica, mítica, incierta,
Fundación Universitaria del Área Andina 17
imaginaria, posible, etc. Por su lado, la conciencia no es un presupuesto dado, es una
manifestación del sentido que tiene su asiento en el lenguaje; la conciencia no es nada sin
el lenguaje.
A la conciencia, la componen los signos y son estos lo que le brindan su capacidad intencio-
nal; la intencionalidad de la misma frente a la realidad, frente a los demás y frente al sí mismo
proviene de los signos del lenguaje.
De admitir esta mirada el lenguaje deja de ser un simple medio de representación dado y la
referencia de ser lingüística se convierte en semiótica; adicionalmente, no es semántica sino
pragmática. Esto obedece al poder constituyente del mismo; esta visión implica negarse a
dotar de exterioridad y darle categoría ontológica a los conceptos como dependientes del
mundo de las cosas. Esta nueva actitud depende de considerar una doble instancia en el
campo de lo humano: la intención y la interacción, que consisten en un volcarse hacia el
afuera desde la acción. Esta es el fundamento del desarrollo humano y a ello responde la
pragmática del lenguaje.
La segunda contribución de Bruner es su idea acerca de dos tipos de pensamiento: para-
digmático y narrativo, instala su discurso partiendo del siguiente planteamiento:
Hay dos modalidades de funcionamiento cognitivo, dos modalidades de pensamiento, y cada una de
ellas brinda modos característicos de ordenar la experiencia, de construir la realidad. Las dos (si bien son
complementarias) son irreductibles entre sí. Los intentos de reducir una modalidad a la otra o de ignorar
una a expensas de la otra hacen perder inevitablemente la rica diversidad que encierra el pensamiento
(Bruner 1988, p. 10).
Existen formas específicas de estructuración del pensamiento a la luz del acto discursivo y
lo que establece esta actividad. Entre las características de estas formas del pensar que se
traducen en el acto de socialización de los sujetos con características particulares, Bruner
(1988) propone las siguientes:
• Tienen principios funcionales propios.
• Diferentes criterios de corrección.
• Diferentes procesos de verificación; uno a través de una prueba formal y empírica y el
otro supone verosimilitud.
• Tienen un alto grado de convencimiento, sobre sí mismos y sobre otros.
• Los argumentos contienen un criterio de verdad y los relatos su semejanza con la vida.
Fundación Universitaria del Área Andina 18
En atención a las dos modalidades de pensamiento que tienen incidencia variada en la pe-
dagogía, estas “Funcionan de modos diferentes, como ya se observó, y la estructura de un
argumento lógico bien formulado difiere fundamentalmente de la de un relato bien cons-
truido” (Bruner, 1988, p. 9).
Detengámonos brevemente para elaborar una nube de palabras que nos permita aso-
ciar una serie de términos relacionados con la temática desarrolla en este eje.
Por eso, concebir el mundo no es solo representarlo conceptualmente; es también hacerse
a los procedimientos para actuar sobre él y narrarlo. Este es un asunto sobre el cual deben
estar alerta los maestros: las formas de conocimiento no obedecen a una actitud puramen-
te racional lógica o intelectual. Cuando conocemos el mundo desde la diferencia también lo
hacemos desde la semejanza, allí se conjugan pensamiento y sentimiento, emoción y acción. La
realidad se transforma en mundo gracias a nuestras acciones, pasiones y pensamientos;
ellos nos permiten construir múltiples tipos de mundo. Estos satisfacen el conjunto de experien-
cias que compartimos con otros y que hacen parte de nuestro acervo cultural.
Siguiendo esta línea de pensamiento, la cultura es como la realidad: plural. Construimos y
nos enfrentamos a realidades, construimos y convivimos en diversas culturas. La misma no
es neutral porque, siendo la sedimentación de la experiencia humana expresa el valor
de todo aquello que tiene sentido para el hombre, de aquello a lo que se le ha agrega-
do valor. La cultura constituye el sobreentendido que nos hace intersujetos culturales que
actuamos dentro de la cultura y ese modo de acción exige comprensión porque allí asumi-
mos situaciones, nos situamos como en un gran foro que produce instituciones que hacen
posible la negociación y la interpretación cultural.
De estas apreciaciones se puede concluir que el constructivismo no responde solo al cogni-
tivismo; es una corriente pedagógica que incorpora el comportamiento humano. Que a su
vez no depende solo de la acción, también depende de la pasión.
Hagamos un alto en el camino
Al llegar a este punto, podemos mirar la video cápsula No. 1 en la cual se destaca el papel de
algunos precursores del constructivismo; el fin de este video es afianzar los planteamientos
hasta aquí esbozados.
Alejandro Guevara. (2014, julio 13). constructivismo [Archivo de video]. Recuperado de
https://youtu.be/sAIuwvZd1Qo
Prosigamos este viaje
Fundación Universitaria del Área Andina 19
Aportes del constructivismo
Haciendo un ligero recuento, estos son asuntos que podemos vincular con algunos aportes
del constructivismo en la perspectiva de Carretero (1993), acerca del aprendizaje significa-
tivo y el conflicto cognitivo.
El aprendizaje significativo
Aunque cabe decir que todo aprendizaje realmente válido es significativo, podemos
aceptar de buen grado que el constructivismo tiene razón cuando plantea esta categoría
comprensiva de la pedagogía (Ausubel, 2002). De hecho, rota la linealidad del tiempo el
constructivismo plantea que el aprendizaje depende del desarrollo cognitivo, pero
este depende también del aprendizaje.
Esta relación de doble vía implica una doble construcción: interna y externa, es decir el
aprendizaje se logra con base en la cultura, pero también con base en la experiencia interna
lo que a su vez revierte en la calidad del aprendizaje. En este caso, el aprendizaje no depen-
de exclusivamente de la transmisión de conocimientos del profesor al alumno; es un
proceso que se apoya en distintas experiencias (internas y externas) que van transfor-
mando y sentando nuevas bases para que se produzcan mejores aprendizajes.
Se trata de que los maestros sean capaces de crear verdaderas redes proposicionales y con-
ceptuales y fundamentar prácticas acerca del conocimiento que tienen que enseñar, en-
señen a los alumnos a reflexionar y operar discursivamente con dicho conocimiento para
trabajar con él en contextos diversos. Lo dicho no supone el divorcio entre las concepciones
espontáneas y las científicas. Ahondar ese divorcio significa continuar con la política de fijar
límites, de ocultar y excluir lo otro, atender a la representación, romper la red, continuar la
linealidad, atender a la cronología, romper con el holismo.
Por lo tanto, corresponde al maestro construir sobre las primeras, pero igualmente luchar
contra las resistencias que aquellas plantean al aprendizaje (Carretero, 1993). En otros térmi-
nos, las concepciones espontáneas no tienen por qué constituir un obstáculo epistemoló-
gico para el aprendizaje científico del estudiante. Se trata de construir nuevo conocimiento
sobre bases sólidas. Esto se puede zanjar a través del conflicto cognitivo.
Respecto al conflicto cognitivo, En la siguiente lectura se recopilan una serie de principios
básicos del constructivismo.
1. Como se ha observado que hay un distanciamiento entre distintas manifestaciones del
conocimiento y la conducta; dicho alejamiento se expresa pedagógicamente, cuando se
Fundación Universitaria del Área Andina 20
da prioridad a uno sobre el otro, como lo hacen muchas corrientes conductistas y cog-
nitivistas. Evitar ese distanciamiento requiere del profesor capacidades para crear situa-
ciones y ambientes de aprendizaje que favorezcan la comprensión del alumno acerca de
la existencia de un conflicto entre lo que sabe por experiencia personal y la concepción
científica correcta (Carretero, 1993).
2. En efecto, lo que se le pide al maestro es que contextualice la concepción de manera que
el reajuste conceptual que se espera del alumno no quede en el vacío; ha de realizarse
de manera activa y extenderse a diversas situaciones tanto cotidianas como académicas.
3. Por otro, el apartamiento de la conducta acarrea la emergencia del conocimiento en
direcciones que tocan la memoria, el procesamiento de la información, la inteligencia
artificial y el papel de la cultura. Estos son apenas algunos intereses del ‘giro cognitivo’;
este deja un horizonte abierto donde el conocimiento se muestra como un campo de
emergencia de la persona que comparte diversos ámbitos y construye a partir de ellos la
esfera cognitiva como un todo.
4. En esa construcción, intervienen percepciones, nociones, conceptos, categorías, ideas,
que se organizan de modo lógico, analógico, dialógico e ideológico y se nutren de creen-
cias, expectativas, imaginarios, simbolismos, puntos de vista, modalidades, propósitos,
temáticas diversas, etc. En cada elemento, confluye lo observado con el punto de
vista del observador y diversos énfasis que robustecen el sentido a favor de una visión
del mundo (realidad, sociedad, cultura, hombre, historia, etc.) compenetrada y penetra-
da por la vida humana como opción fundamental; esta visión, además de dialéctica y
analéctica, ideológica y dialógica.
5. En estas condiciones, el conocimiento no es solo comprensible desde una perspectiva
logocéntrica. El conocimiento exige, por un lado, la contextualización y por otro posi-
ciones sincrónicas y holísticas, considerar el cuerpo, la emoción y el deseo; a todo ello,
se le da sentido y se le responde a través de la materialidad corpórea que se expresa en
vivencias, afectos, sensaciones, ideologías, rituales que lo hacen posible; estos aspectos
se evidencian en los lenguajes (imágenes, símbolos, indicios, señales) que marcan las
relaciones entre los sujetos. Cuando se habla de una perspectiva logocéntrica se refiere
a la visión de mundo basada en la representación lógica cuyos puntales son el signo, la
causalidad y la linealidad del tiempo.
6. En ambos casos, se produce el cuestionamiento de la representación, la objetividad,
la descripción, la verificación, la verdad, la demostración, etc., y se toma distancia de la
transparencia del lenguaje y su supuesta neutralidad ideológica. Por eso, al constructi-
vismo no puede interesarle solo enseñar ciencia; debe interesarle todo conocimien-
to y como ya lo hemos dicho, este tiene dos momentos: lógico y analógico, que no se
pueden separar. De allí deriva una consecuencia de interés pedagógico: construimos y
reconstruimos (comprendemos, aplicamos y consolidamos) el conocimiento que
tenemos de la realidad en el marco de la interacción social; así transformamos la
realidad en mundo y nos transformamos a nosotros mismos.
7. Estos planteamientos solo son indicativos de la fuerza pedagógica de esta línea de pen-
Fundación Universitaria del Área Andina 21
samiento en los últimos años, cuyo fondo es la acción que hace del hombre un ser activo
y reflexivo que trata siempre de comprender el mismo, de saber de él para implicarlo en
sus acciones y transformarlo, labor que no puede ejecutarse sin el lenguaje; adicional a
esto, la acción es el cauce de los hechos humanos -percepción, acción, sentimiento,
pensamiento, imaginación, creación-; es por supuesto una experiencia que se vive en
el encuentro con otros, se eleva a contenidos superiores -cognitivos, éticos y estéticos- y
se consolida en la cultura. Cuando esto ocurre, la cultura pasa a ser el contexto dentro
del cual nos desempeñamos como sujetos en relación con los demás y damos sentido a
lo que hacemos, pensamos y sentimos.
8. Al llegar a este punto, tratemos de cerrar este breviario de ideas, acotando la importan-
cia epistemológica del constructivismo haciendo referencia a dos autores que pueden
iluminar el camino. Se trata del pensador Boaventura de Souza Santos y del pedagogo
español Antoni Zabala.
Dadas las bases epistemológicas discutidas a lo largo de estas páginas, podemos concluir ci-
tando dos tendencias que pueden servir de guía para los efectos formativos de este módulo.
En primer lugar, De Souza (2010) hace una crítica del pensamiento abismal o pensamiento
occidental moderno dada su tendencia a crear límites, a formular regulaciones, a ocultar al
otro, a colonizarlo; por lo tanto, a crear distinciones y a excluir. Para superar esto, formula un
modo de pensar distinto llamado “epistemologías del sur” (en plural), las cuales, de acuerdo
con el autor:
Son el reclamo de nuevos procesos de producción, de valorización de conocimientos válidos, científicos
y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas
de las clases y grupos sociales que han sufrido, de manera sistemática, destrucción, opresión y discrimi-
nación causadas por el capitalismo, el colonialismo y todas las naturalizaciones de la desigualdad en las
que se han desdoblado; el valor de cambio, la propiedad individual de la tierra, el sacrificio de la madre
tierra, el racismo, al sexismo, el individualismo, lo material por encima de lo espiritual y todos los demás
monocultivos de la mente y de la sociedad –económicos, políticos y culturales– que intentan bloquear
la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas (De Souza, s.f., p. 16).
Un segundo pensamiento de interés, pertenece al pedagogo español Vidiella (1999), quien
destaca la importancia de trabajar el enfoque globalizador y el pensamiento complejo. Su-
braya este autor que:
El enfoque globalizador pretende, de algún modo recuperar en la escuela el verdadero objeto de estu-
dio del saber al situar la realidad como objeto prioritario del conocimiento, tanto si se aplican los ins-
trumentos específicos y limitados de una disciplina como si se utilizan de manera interrelacionada los
medios conceptuales y las técnicas de diferentes saberes. El enfoque globalizador intenta romper con
una trayectoria que ha convertido a las disciplinas en los únicos objetos de estudio, traicionando así lo
que es su verdadera esencia, la razón por la cual fueron creadas (p. 31).
Fundación Universitaria del Área Andina 22
Esto significa en relación con la complejidad dejar de trabajar el saber por el
En saber, apartarse de la pretensión utilitarista para fomentar un conocimiento que
síntesis vincule la teoría con la práctica, favorecer el desarrollo de la persona, darle herra-
mientas para comprender la realidad compleja y orientarla para que aporte al
desarrollo social, tal cual lo propone, por ejemplo, la pedagogía crítica (Carr y
Kemmis, 1988; McLaren, 1994 y Zavala, 1999).
De algunos de estos autores, hablaremos en el siguiente eje.
Detengámonos para ver la video cápsula No. 2, sobre el paradigma constructivista, en la cual
se destacan algunas experiencias y los momentos básicos del pensamiento constructivista.
Madarriaga, I. [Ignacio Madarriaga]. (2015, mayo 25). PEDAGOGÍA CONSTRUCTIVISTA [Archi-
vo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TrZzAQvLtOs
Fundación Universitaria del Área Andina 23
Bibliografía
Ausubel, D. P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva. Bar-
celona, España: Paidós.
Bruner, J. (1988). Realidad Mental y mundos posibles. Barcelona, España: Gedisa.
Carretero, M. (1993). Constructivismo y educación. Buenos Aires, Argentina: Aiqué.
Carr, W. y Kemmis, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona, España: Martínez Roca.
Cárdenas, A. (2017). Elementos para una pedagogía del lenguaje. Bogotá, Colombia: Universi-
dad Pedagógica Nacional.
Cárdenas, A. (2011). “Piaget: lenguaje, conocimiento y educación”. Revista Colombiana de
Educación, (60), 71-91.
De Souza, S. (2010). Para descolonizar Occidente-Más allá del pensamiento abismal. Buenos
Aires, Argentina: CLACSO.
De Souza, S. (2017). Introducción: epistemologías del sur. Recuperado de http://www.boaven-
turadesousasantos.pt/pages/pt/capitulos-de-livros.php.
Goodman, N. (1990). Maneras de hacer mundos. Madrid, España: Visor.
McLaren, P. (1994). Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo. Buenos Ai-
res, Argentina: Aiqué.
Paquay, L., Altet, M., Charlier, É., y Perrenoud, P. (2005). La formación profesional del maestro-
Estrategias y competencias. México: Fondo de Cultura Económica.
Peat, D. (2007). Sincronicidad - Puente entre materia y energía. Barcelona, España: Kairós.
Perrenoud, Ph. (2011). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Barcelona, Espa-
ña: Graó.
Fundación Universitaria del Área Andina 24
Piaget, J. (1969). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid, España: Aguilar.
Piaget, J. (1973). Estudios de psicología genética. Buenos Aires, Argentina: Emecé.
Piaget, J. (1975). Seis estudios de psicología. Barcelona, España: Barral.
Piaget, J. (1981). La representación del mundo en el niño. Madrid, España: Morata.
Teodorani, M. (2006). Sincronicidad-El puente entre la física y la psique. Málaga, España: Sirio.
Vygotsky, L. (1970). Psicología del Arte. Barcelona, España: Barral.
Vygotsky, L. (1995a). Obras Escogidas, Tomo I. Madrid, España: Siglo XXI.
Vygotsky, L. (1995b). Obras Escogidas, Tomo III. Madrid, España: Siglo XXI.
Zabala V., A. (1999). Enfoque globalizador y pensamiento complejo. Barcelona, España: Graó.
Fundación Universitaria del Área Andina 25
También podría gustarte
- Notas Dirección Estrategica de Proyectos Tema6Documento9 páginasNotas Dirección Estrategica de Proyectos Tema6Bryan ZamoranoAún no hay calificaciones
- Conciencia FonologicaDocumento6 páginasConciencia FonologicaCarolina GálvezAún no hay calificaciones
- Evaluación Curso de Posgrado UDA 2021 Pericoli Daiana G.Documento46 páginasEvaluación Curso de Posgrado UDA 2021 Pericoli Daiana G.Daiana Gisel PericoliAún no hay calificaciones
- Enfoques de La PsicologiaDocumento2 páginasEnfoques de La Psicologiavictoria lamAún no hay calificaciones
- David Wechsler ExposicionDocumento14 páginasDavid Wechsler ExposicionFederico MontanteAún no hay calificaciones
- FONOLOGIADocumento19 páginasFONOLOGIAaracely muñozAún no hay calificaciones
- La Organización de Los Grupos SocialesDocumento5 páginasLa Organización de Los Grupos SocialesAnduaga Jiménez IsaacAún no hay calificaciones
- 8-Habilidades Basicas en El CoachingDocumento16 páginas8-Habilidades Basicas en El CoachingJoel Antaurco MelgarAún no hay calificaciones
- Áreas de Percepción de BrodmannDocumento40 páginasÁreas de Percepción de BrodmannAngelicaAún no hay calificaciones
- Mapa - La AdolescenciaDocumento1 páginaMapa - La AdolescenciaDeisy Contreras CruzAún no hay calificaciones
- Redes NeuronalesDocumento1 páginaRedes NeuronalesJOSE MORALESAún no hay calificaciones
- Cooperativismo y Economía SolidariaDocumento2 páginasCooperativismo y Economía Solidariaalberto alonzoAún no hay calificaciones
- Constructivismo, Pedagogía Liberadora, Humanismo y Enfoque Sociocultural SEMANA 6Documento18 páginasConstructivismo, Pedagogía Liberadora, Humanismo y Enfoque Sociocultural SEMANA 6Yoly Luz Maestre MaestreAún no hay calificaciones
- Inteligencia Entre La Capacidad y La ConductaDocumento5 páginasInteligencia Entre La Capacidad y La Conductael rubio ramirezAún no hay calificaciones
- Clase 9 - CognitivismoDocumento11 páginasClase 9 - CognitivismoDaffy GjorgjiAún no hay calificaciones
- Trabajo Final de SociolinguisticaDocumento8 páginasTrabajo Final de SociolinguisticaEsteban PeñaAún no hay calificaciones
- Rsc. T1 (RSC T1)Documento19 páginasRsc. T1 (RSC T1)Renzo RiveraAún no hay calificaciones
- Sesión 1Documento21 páginasSesión 1Jge LuviarceAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual Introducción A Los Estudios de La ComunicaciónDocumento5 páginasMapa Conceptual Introducción A Los Estudios de La Comunicaciónnadinok100% (1)
- Informe NeuropsiDocumento6 páginasInforme NeuropsiJuan Felipe Perez ColinaAún no hay calificaciones
- SEMEJANZASDocumento11 páginasSEMEJANZASOmar FerrerAún no hay calificaciones
- 12 Aprendizaje CompetitivoDocumento13 páginas12 Aprendizaje CompetitivoMilagros Marcatinco EspañaAún no hay calificaciones
- Resumen RD 95-2022Documento16 páginasResumen RD 95-2022Kat PcAún no hay calificaciones
- Act 3. Lopez - Roman - Carla AranzazuDocumento25 páginasAct 3. Lopez - Roman - Carla AranzazuCarla LópezAún no hay calificaciones
- Padron Estudiantes para HCU PDFDocumento2333 páginasPadron Estudiantes para HCU PDFHugo alexander GualotuñaAún no hay calificaciones
- Teoria General de La AdministracionDocumento7 páginasTeoria General de La AdministracionNoelia Giuliana Parraga CastroAún no hay calificaciones
- Salud MentalDocumento1 páginaSalud MentalFabiola CornuzAún no hay calificaciones
- Procesos Cognitivos Tarea 7Documento3 páginasProcesos Cognitivos Tarea 7Xiomara Del Orbe Hilario100% (1)
- Enseñar A Usar El Lenguaje Escrito A Niños Con NecesidadesDocumento14 páginasEnseñar A Usar El Lenguaje Escrito A Niños Con NecesidadesPablo Alejandro Hermosilla RuizAún no hay calificaciones
- Caso Perico - BSC LaboratorioDocumento8 páginasCaso Perico - BSC LaboratorioJhonny Rosales RuízAún no hay calificaciones