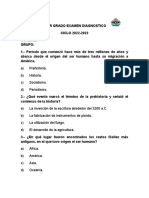Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña America I
Reseña America I
Cargado por
Nicolas Rivera Lozano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas3 páginasTítulo original
ReseñaAmericaI.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
5 vistas3 páginasReseña America I
Reseña America I
Cargado por
Nicolas Rivera LozanoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Historia
Historia de América I
Nicolás Rivera Lozano
IMPORTANCIA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL Y CULTURAL EN LAS
SOCIEDADES SEDENTARIAS DEL RÍO PORCE (5.000-3.500 AP) Y EN LOS
CACICAZGOS MUISCAS (800-1500 DC)
La consolidación de actividades agrícolas, la domesticación de plantas y el desarrollo
cerámico fueron factores relevantes en el establecimiento del sedentarismo como forma de
organización social. Sin embargo, otro aspecto fundamental presente en estas comunidades
fue el constante intercambio de bienes, costumbres y conocimientos con grupos vecinos.
Por ello, en la presente reseña se analizará la importancia e influencia del intercambio
comercial y cultural presentado en los grupos sedentarios del Valle Medio del Río Porce y
en las sociedades muiscas del altiplano cundiboyacense.
En primer lugar, con el fin de comprender el intercambio presentado en los grupos del Río
Porce se acudirá al artículo de investigación El Bosque domesticado, el bosque cultivado:
Un proceso milenario en el Valle Medio del Río Porce en el Noroccidente Colombiano,
realizado por el historiador y arqueólogo Francisco Aceituno y la antropóloga Neyla
Castillo. En este artículo, Aceituno & Castillo (2006) analizan las evidencias arqueológicas
del Valle Medio del Río Porce. La importancia de este texto se debe a que por medio de él
se pueden observar aspectos culturales, sociales y económicos de estos grupos sedentarios
durante el Holoceno Medio y Tardío.
Por otra parte, para estudiar la importancia del intercambio comercial y cultural en los
cacicazgos muiscas se tendrán en cuenta tres textos. En primer lugar, en el capítulo Las
sociedades del norte de los Andes, la antropóloga María Victoria Uribe realiza un breve
recuento sobre la evolución de las sociedades andinas de Colombia y sus principales
aspectos sociales, económicos, políticos y religiosos. Los otros dos textos corresponden a
dos capítulos: Los chibchas: hijos del sol, la luna y los Andes (siglos IX-XVI d. C.) y Los
muiscas del altiplano Cundiboyacense, ambos realizados por el antropólogo y arqueólogo
José Vicente Rodríguez. A partir de estos textos, se entenderá la relevancia del intercambio
como factor social, político y ritual en los cacicazgos muiscas desde el siglo IX hasta el
XVI d.C.
En cuanto a las sociedades asentadas en el valle del Río Porce, Aceituno & Castillo (2006)
afirman que los habitantes de esta subregión fueron grupos de cazadores-recolectores que
explotaron recursos de bosques tropicales y de fuentes fluviales. Además, se deben resaltar
las actividades antropogénicas evidenciadas en los registros arqueológicos, lo cual refuerza
la hipótesis de que estos grupos lograron manipular y domesticar cultivos de plantas desde
el Holoceno temprano (p. 561-562). Asimismo, se distinguieron dos periodos de ocupación
del territorio: el Precerámico (9.500-5.500 a.P.) y el Cerámico Temprano (5.000-3.500
a.P.), en los cuales se observan procesos y desarrollos sociales y agrícolas que
posteriormente promovieron el intercambio en estas comunidades.
El intercambio en las sociedades del valle del Río Porce surge debido a la introducción de
bienes cerámicos en el periodo Cerámico Temprano. Según Aceituno & Castillo (2006),
entre el 5.000 y el 4.300 a.P (periodo de introducción de la cerámica), se evidenciaron
restos de vasijas con similitudes estéticas a la cerámica de la costa atlántica del país, lo cual
indicaría un posible intercambio de cerámica y/o conocimientos entre estas comunidades
(p. 569). Posteriormente, a causa de la popularización de los productos cerámicos y una
posible influencia cultural, entre el 4.200 y 3.500 a. P. surge una diversificación en los
acabados y decoración de las piezas.
No obstante, también se observaron restos de tubérculos fermentados en fragmentos
cerámicos y vestigios arqueológicos, por lo que se infiere que existió un consumo de
bebidas simbólicas. Por ello, se considera que el intercambio se convirtió en un elemento
crucial de carácter ritual y social al promover ceremonias religiosas y fomentar alianzas con
otros grupos por medio del trueque. De esta manera, los objetos cerámicos y algunos
cultígenos se consolidaron como bienes de prestigio en las comunidades del valle del Río
Porce, por lo que empezaron a circular en una red de interacción social y regional
(Aceituno & Castillo, 2006, p. 574).
Por otra parte, el intercambio en los cacicazgos muiscas fue igual de trascendental que en
las comunidades del Valle del Río Porce. En principio, en los cacicazgos tempranos del
altiplano cundiboyacense se evidencia la intensificación de la producción agrícola del maíz
y del frijol durante el periodo denominado como Muisca Temprano, entre los siglos IX y
XII d.C. (Rodríguez, 2011a, p. 89). Sin embargo, la sal también se consolidó como un
producto primordial para las sociedades muiscas durante este periodo, ya que por medio de
un amplio sistema de trueque regional, estos grupos intercambiaron su sal por productos de
pisos térmicos más cálidos y otros bienes exóticos y psicotrópicos (Rodríguez, 2011b, p.
102).
Para la sociedad Muisca Tardía (Siglo XIII-XVI d.C.), Rodríguez (2011a) contempla un
proceso de expansión territorial, un crecimiento demográfico y el surgimiento de una
jerarquización social en los cacicazgos muiscas del altiplano cundiboyacense (p.90).
Asimismo, estos cacicazgos reforzaron la actividad del intercambio comercial con
comunidades de otras regiones a través de mercados o ferias regionales. Según Rodríguez
(2011a), los mercados de Neiva y Vélez se afianzaron como los centros de comercio más
significativos, pues en estos mercados los muiscas intercambiaron mantas, frutos, sal y
esmeraldas por oro, un producto necesario para la elaboración de piezas orfebres y
religiosas (p.95).
Estas redes de intercambio lograron fortalecer las relaciones comerciales, sociales,
religiosas, políticas y militares en el interior de la confederación muisca y en las
comunidades vecinas de la cordillera oriental y del valle del Río Magdalena. Además, de
acuerdo a Rodríguez (2011b), en las ofrendas de los muiscas de Sogamoso se encontraron
esmeraldas, oro y demás productos rituales traídos desde la Sierra Nevada de Santa Marta,
lo cual indica la existencia de una amplia red comercial (p. 106).
Finalmente, Uribe afirma que el intercambio se convirtió en una actividad comercial
totalmente controlada por el cacique y su séquito familiar (p. 341). Los caciques tomaron
posesión del mayor número de productos de intercambio, especialmente de los exóticos,
con el fin de demostrar un gran poder social, ritual y ceremonial (Uribe, 1999, p. 332).
Estas afirmaciones resultan bastantes relevantes y controversiales, ya que refuerzan las
ideas de una sociedad jerarquizada en la cual los grupos familiares más influyentes de los
cacicazgos muiscas se apoderaron de actividades sociales y de ciertos recursos.
En conclusión, se observa que el intercambio presentado en las sociedades sedentarias del
valle del Río Porce y en los cacicazgos muiscas fue trascendental. Esta actividad, además
de permitir el acceso a nuevos conocimientos y a una variedad de alimentos, también logró
fortalecer las relaciones sociales y las alianzas militares con grupos vecinos. Por ello, se
considera que el intercambio fue una actividad bastante importante en los procesos de
desarrollo cultural y social de estas comunidades.
BIBLIOGRAFÍA
Aceituno, F. J., & Castillo, N. (2006). El Bosque Domesticado , el Bosque Cultivado : Un
Proceso Milenario en el Valle Medio del Río Porce en el Noroccidente Colombiano
Author ( s ): Neyla Castillo Espitia and Francisco J . Aceituno Bocanegra Source :
Latin Amer. Latin American Antiquity, 17(4), 561–578.
Rodríguez, J. V. (2011a). Los chibchas: hijos del sol, la luna y los Andes (siglos IX-XVI d.
C.). In Los chibchas: hijos del sol, la luna y los Andes. Orígenes de su diversidad.
Bogotá (pp. 83–98). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Rodríguez, J. V. (2011b). Los muiscas del altiplano Cundiboyacense. In Los chibchas:
hijos del sol, la luna y los Andes. Orígenes de su diversidad. Bogotá (pp. 99–114).
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Uribe, M. V. (1999). Las sociedades del norte de los Andes. In T. Rojas Rabiela & J. V.
Murra (Eds.), Historia general de América Latina (pp. 315–343). España: Trotta-
UNESCO.
También podría gustarte
- Evaluacion de Ciencias SocialesDocumento6 páginasEvaluacion de Ciencias Socialeselder gilmerAún no hay calificaciones
- Prueba Historia 7 Bas Unidad Albores de La HumanidadDocumento4 páginasPrueba Historia 7 Bas Unidad Albores de La HumanidadAida Mardones100% (1)
- Hge1 U2 Sesion1Documento12 páginasHge1 U2 Sesion1AMADO JESUS ROSALES ROSALESAún no hay calificaciones
- Descola Philippe 2005 Lo Salvaje y Lo DomésticoDocumento27 páginasDescola Philippe 2005 Lo Salvaje y Lo DomésticoAntroVirtual100% (1)
- VILLEGAS Baldios (1820-1936) PDFDocumento126 páginasVILLEGAS Baldios (1820-1936) PDFNicolas Rivera Lozano100% (1)
- Reseña Invasión EuropeaDocumento4 páginasReseña Invasión EuropeaNicolas Rivera LozanoAún no hay calificaciones
- Reseña Textos Antropología ForenseDocumento7 páginasReseña Textos Antropología ForenseNicolas Rivera LozanoAún no hay calificaciones
- Ardila Gerardo - El Poblamiento de Los AndesDocumento33 páginasArdila Gerardo - El Poblamiento de Los AndesNicolas Rivera LozanoAún no hay calificaciones
- Artículo de Fernando Quesada Sanz Sobre La Arqueología de Campos de BatallaDocumento16 páginasArtículo de Fernando Quesada Sanz Sobre La Arqueología de Campos de BatallaNicolas Rivera LozanoAún no hay calificaciones
- Gordon ChildeDocumento12 páginasGordon ChildeaquilesteoAún no hay calificaciones
- El Pasado IndigenaDocumento2 páginasEl Pasado IndigenaNoe NoriegaAún no hay calificaciones
- Descubrimiento de La Agricultura en AmericaDocumento5 páginasDescubrimiento de La Agricultura en AmericaOrellAna JeisonAún no hay calificaciones
- Viaje Al Centro de La Ciencia 4Documento29 páginasViaje Al Centro de La Ciencia 4martinAún no hay calificaciones
- Goitia - Cap. 4 - Cidade IslâmicaDocumento12 páginasGoitia - Cap. 4 - Cidade IslâmicaflanmAún no hay calificaciones
- 5° Grado - Actividad Del Dia 01 de JunioDocumento27 páginas5° Grado - Actividad Del Dia 01 de JunioJean PierAún no hay calificaciones
- Ps. de Recolección A Domesticación 14-9Documento15 páginasPs. de Recolección A Domesticación 14-9Nora PomaAún no hay calificaciones
- Guia 3 Periodo 2 Clei 3Documento6 páginasGuia 3 Periodo 2 Clei 3Maria Carolina Munera Monsalve100% (1)
- Augusto Gayubas (2010) - Pierre Clastres y Los Estudios Sobre La Guerra en Sociedades Sin EstadoDocumento30 páginasAugusto Gayubas (2010) - Pierre Clastres y Los Estudios Sobre La Guerra en Sociedades Sin EstadoM0 ranAún no hay calificaciones
- Los Orígenes de Israel en CanaánDocumento31 páginasLos Orígenes de Israel en Canaánpauloarieu100% (2)
- 1 PLAN DE DESTREZAS Eess 6Documento10 páginas1 PLAN DE DESTREZAS Eess 6JOSE LUIS ROMEROAún no hay calificaciones
- Misterios Del NeolíticoDocumento3 páginasMisterios Del Neolíticodaf2008Aún no hay calificaciones
- Plan Anual 6 de SocialesDocumento16 páginasPlan Anual 6 de SocialesNadia Patricia Moreno LucasAún no hay calificaciones
- Respuestas A Preguntas Tiempos PrimitivosDocumento7 páginasRespuestas A Preguntas Tiempos Primitivoshistoriadora6Aún no hay calificaciones
- Evaluación de Historia y Geografía Pueblos Originarios Zona NorteDocumento3 páginasEvaluación de Historia y Geografía Pueblos Originarios Zona Norteximena morisAún no hay calificaciones
- Tarea Historia de HondurasDocumento3 páginasTarea Historia de HondurasFernando GonzalesAún no hay calificaciones
- Diagnostico Historia 1Documento9 páginasDiagnostico Historia 1Guillermo Roura PadillaAún no hay calificaciones
- Prueba Parcial Unidad 1 7°BDocumento5 páginasPrueba Parcial Unidad 1 7°BpanchopuercoAún no hay calificaciones
- Complementario 7° Básico Historia La Revolución Del NeolíticoDocumento11 páginasComplementario 7° Básico Historia La Revolución Del NeolíticoM Fernanda BravoAún no hay calificaciones
- Cuestionario Sexto GradoDocumento14 páginasCuestionario Sexto GradoMar SalazarAún no hay calificaciones
- 14 El Hombre Nómade y SedentarioDocumento3 páginas14 El Hombre Nómade y SedentariomirianAún no hay calificaciones
- Nomadismo FeralDocumento4 páginasNomadismo FeralVesaniainsondableAún no hay calificaciones
- Taller Cuestionario de SocialesDocumento2 páginasTaller Cuestionario de SocialesArlin Minyeli Escobar MuñozAún no hay calificaciones
- PLANIFICACION 7° HISTORIA La Prehistoria 2014Documento5 páginasPLANIFICACION 7° HISTORIA La Prehistoria 2014Adam ValentineAún no hay calificaciones
- CANDELIRIZACIONDocumento3 páginasCANDELIRIZACIONOmar SanchezAún no hay calificaciones
- Historia I Asignacion 2Documento7 páginasHistoria I Asignacion 2zapatagrokoAún no hay calificaciones