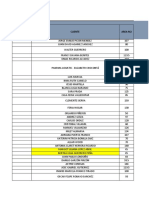Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen 3
Resumen 3
Cargado por
orlandoorozcoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen 3
Resumen 3
Cargado por
orlandoorozcoCopyright:
Formatos disponibles
El Programa Nacional de Educación
Reflexión sobre algunos supuestos
El Plan Nacional de Educación (PNE) es un documento programático
que contiene un conjunto de ideas, normas, indicadores, diagnósticos, datos,
etc. El Presidente Vicente Fox dice: “El plan Nacional de Educación presenta un
conjunto de políticas que perfilan el modelo de educación que el país necesita
para enfrentar esos desafíos: los que hereda del pasado y los que debe
enfrentar para construir un futuro mejor.”
Lo que está en juego es, por una parte, si realmente el modelo de
educación que se desprende del PNE es el que el país necesita; y por otra, si el
conjunto de políticas que lo perfilan, al menos en intención, guarda
correspondencia con ese modelo. De no ser así, se plantea la necesidad de
esbozar otros modelos educativos alternativos y de diseñar otras políticas
públicas.
Algunos supuestos del Programa Nacional de Educación (PNE)
La Educación puede ser programada estratégicamente, y esto a un
mediano plazo (25 años). El PNE tendría continuidad en sus propuestas
después del final del sexenio en curso.
El pensamiento educativo que propone el PNE sustenta el modelo
educativo desde un punto de vista teórico, es coherente con las políticas que
propone y con el horizonte en el que se propondría un proyecto de país.
La gestión del sistema educativo puede ser reformada de acuerdo
con un plan de gestión y federalización del sistema.
Frente al rezago educativo, la educación para la vida y el trabajo
tienen una importancia decisiva.
Por naturaleza, el trabajo de planeación es permanente.
Es necesario que todos los actores del sistema educativo y todas las
fuerzas sociales lleguen a un consenso sobre las grandes líneas del PNE.
Al vincular la equidad con la calidad se está suponiendo la exigencia
de una “distribución social de la calidad”. Para un gobierno el reto no puede ser
que existan algunas instituciones de buena calidad, sino que el sistema en su
conjunto y en las partes que lo constituyen sea de buena calidad. No es
equitativo tener acceso a escuelas de calidad desigual. Es necesario destinar
mayores recursos a las escuelas que menos tienen.
La educación contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional.
Es necesario reconocer la diversidad cultural si se trata de ofrecer una
distribución equitativa de los beneficios. En este sentido, el Derecho a la
educación implica el aprendizaje efectivo en el reconocimiento real de la
diversidad cultural.
Análisis de los supuestos
No me detendré en cada uno de los supuestos señalados, sino sólo en
los que a mi modo de ver plantean los interrogantes más significativos desde el
punto de vista de la ciudadanía.
El primero obliga a plantear una pregunta aparentemente trivial: ¿Es
posible programar la educación? Lo que se constata es que se el término
educación se refiere a diversos ámbitos de la realidad, de decisiones,
interacciones, procesos humanos, sociales y culturales de muy distinta
naturaleza, en donde se dan dinámicas no susceptibles de una acción
planificable, controlable. Sería necesario acordar lo que de este vasto campo
de acciones sea susceptible de una programación, dejando abierto, como factor
indispensable, los proyectos y acciones que por su propia índole escapan a la
programación, sin que esto implique la anarquía y la falta de proyecto. Se trata
de que el proyecto prevea los espacios de lo posible, tan susceptible de
innovaciones como lo sean la puesta en marcha de dinamismos humanos,
sociales y culturales de la sociedad..
El tema de la federalización del sistema educativo es de una enorme
amplitud y complejidad. Están en juego la llamada descentralización y, más
fundamentalmente, la primacía del principio de subsidiariedad sobre el del
federalismo. Enunciar que federalización del sistema crea las condiciones
adecuadas para la gestión del sistema educativo nacional supone que las
entidades federativas saben como gestionar sus propias políticas y pueden
hacerlo con eficacia. Este supuesto tendría que validarse empíricamente. Es
verdad que supone un aprendizaje de los modos de entender la gestión y la
participación de la educación a nivel nacional. Esta insistencia pone de
manifiesto la urgente necesidad de educar en el federalismo.
(El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad política u organización esté formada por distintos
organismos (Estados, asociaciones, agrupaciones,sindicatos) que se asocian delegando algunas libertades o poderes
propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía (estado federal o federación) y que conservan una
cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. En otras palabras, es un sistema
político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un poder central y un grupo de estados asociados.)
Como se ha observado, la calidad no se mide por el avance de los más
adelantados, ni mucho menos de los más favorecidos, ni por el promedio, sino
por el desempeño y el aprendizaje de los menos favorecidos y de los más
atrasados.
Más que la constatación de participación y de movimientos sinérgicos,
parece que existe un cansancio en los diversos actores de la educación para
participar con un sistema del que no se sienten parte. Por razones históricas,
los planes del Gobierno han dejado el mal sabor de la retórica, y sus
actuaciones no han logrado subsanar la sensación de que aún existe una
enorme tijera entre Gobierno y sociedad, que corta todo buen propósito que
viene “de arriba” -así sea el de la convocación a participar- con lo que de hecho
hacen quienes tienen otras visiones e intereses. O bien se establece una
actitud de acatamiento formal, o se procede con indiferencia frente a lo que se
presenta como un “hecho consumado”, más que una invitación para iniciar algo
en que todos los esfuerzos se sumen.
La atención preferente por grupos menos atendidos ofrece un criterio
inherente al proyecto de construir una sociedad justa, sobre todo a la luz de la
pobreza y de las desigualdades de nuestro país. El derecho a la educación
concretiza lo justo de modo eminente, en la medida en que abarca
oportunidades no sólo de acceso, sino sobre todo de permanencia y desarrollo
de las personas en el conjunto del proceso educativo que ha de extenderse a lo
largo de la vida.
La Ética del PNE
El gobierno ya cuenta con un esbozo de ética sobre su propio
procedimiento, que aparece de modo más o menos articulado en sus diversos
programas y acciones. Se trata de una ética pública centrada en torno a los
valores de justicia, equidad, solidaridad, calidad, al que se asocia la calidad, la
atención preferente por los más desatendidos. La diversidad cultural aparece
también como un valor.
La justicia es definida como “el mínimo de solidaridad exigible a los
miembros de una sociedad, que se extiende hasta incluir nuevas facetas”. La
discusión sobre el sentido de la equidad se plantea ya sea en el sentido
compensatorio o como la tensión que es necesario mantener entre la identidad
cultural y las exigencias de solidaridad que brotan de una comunidad.
El PNE parece asumir una ética de la solidaridad y de la justicia social,
y que la búsqueda de la solidaridad producirá una ética pública, del bien
público, capaz de generar equidad como criterio que da legitimidad a los
demás. De ser así, es a partir de esa ética como habría de juzgar el conjunto de
sus planteamientos. Además se plantea la necesidad de reflexionar si éste es
el mejor tipo de ética para fundar un bien público. Es oportuno entonces
proponer que el gobierno se someta a un ejercicio continuo de re-flexión ética
suficientemente autocrítica respecto de sus propios supuestos.
Cabe preguntar si la insistencia en planes compensatorios es coherente
con la ética de la justicia y de la solidaridad. La solidaridad supone más que la
mera compensación. Ésta es una exigencia ahí donde aquélla, por ausencia,
causó un daño o dejó de hacer un bien. ¿Qué es lo que se compensa? Los
programas compensatorios suponen que la educación, o mejor dicho, su falta,
puede ser objeto de compensación. Este tipo de políticas dejan ver el riesgo de
una actitud paternalista y pragmática que, antes que obrar la justicia, pueden
causar graves daños.
La compensación es tarea de la justicia distributiva. Pero no es posible
compensar “la educación”, su ausencia o su mala calidad, sin más. En todo
caso se hace necesario especificar los bienes específicos a los que está
asociada. Esto no puede hacerse si no se explicita y se somete a crítica la
concepción del ser humano que se busca educar en su relación con la
sociedad: el modo en que las personas se comprenden a sí mismas, en
estrecha relación con las ciencias que estudian al ser humano y los hallazgos
de una reflexión filosófica. Este tipo de reflexión constituye una manera de
establecer correctivos al pragmatismo poco reflexivo que predomina el diseño e
instrumentación de las políticas públicas y la ausencia de una comprensión de
todo lo que implican para el acto educativo. Además, es de particular
importancia que los modos de compensar estén planteados dentro de una
visión mucho más basta en la que sea posible comprender el significado de la
pobreza, de su origen y de las medidas radicales que plantea no el hacerla
tolerable, sino el acabar con ella.
( Programa de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica
(PACAREIB) Los Programas Compensatorios son un conjunto de acciones encaminadas a contrarrestar y corregir las
desigualdades producidas por el sistema educativo, la política social y la económica. Son instrumentados por la
Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y han
operado n bajo convenios de coordinación entre los gobiernos federal y estatal. Pretenden atender de manera integral
los factores -internos y externos- que generan rezago educativo y asegurar que un mayor número de niñas, niños y
jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. Su labor está encaminada a proporcionar apoyos adicionales a las
escuelas de educación inicial y básica ubicadas en las comunidades rurales aisladas y de difícil acceso, así como a las
indígenas y urbano marginales, que son las que presentan los más altos índices de reprobación y deserción, y los más
bajos de eficiencia terminal.)
El PNE parece poner el acento en la relación que tiene la educación
con el trabajo, entendido como bien social, mientras que los bienes culturales
quedan en un segundo plano. La educación aparece como una condición
necesaria, pero no suficiente para “superar las incertidumbres del mercado y
aprovechar el dinamismo de la fuerza laboral”. La concepción que se tiene de la
cultura parece, por lo demás, reducida a la educación artística.
Resulta muy pertinente la mención de la exigencia de plantear la
responsabilidad pública sobre educación en el nuevo contexto que vive América
Latina, en el que aparecen nuevas formas de desigualdad social y de sistemas
de exclusión, frente a los que no se cuenta con mecanismos correctores. El
PNE propone crear mecanismos de financiamiento para la asignación directa
de recursos para la educación como condición para que el país avance con
equidad, de modo que así se distribuyen los beneficios del desarrollo. Sin
embargo, no es evidente que exista un nexo causal –en todo caso, no como el
único- entre la asignación de mayores recursos para la educación y la mejor
redistribución del bienestar económico, al que se asocia particularmente la idea
de desarrollo.
El desarrollo del país parece tener un parámetro directo más en el
avance de otras naciones, y no tanto en sus propios recursos, posibilidades y
capacidad de trabajo. Es imposible lograr la equidad si, junto con los aspectos
económicos, no se enfatizan de manera simultánea y armónica los aspectos
vitales, culturales, ecológicos y políticos de una sociedad extraordinariamente
compleja como la mexicana, que pueda fortalecerse frente a su entorno como
una sociedad joven, pero suficientemente madura.
Si bien en el PNE se toma nota de los efectos de la apertura comercial
y de la modernización en el crecimiento de las desigualdades, la exigencia de
una atención preferente por los grupos más desatendidos se diluye en el
conjunto de insistencias del PNE.
La planeación educativa como acción moral.
La planeación es un acto de previsión responsable. Las políticas
públicas son medidas de orden práctico orientadas a la consecución de unos
fines legítimos. En cuanto acciones o conjunto de acciones es indudable que
las políticas tienen una dimensión moral. Si la educación consiste
fundamentalmente en tomar o aumentar la conciencia de sí, en el sentido de un
mayor conocimiento del propio ser y de las propias acciones, cabe pensar que
es inmoral toda acción y programa de acciones que directa o indirectamente
impide que esto ocurra o incluso anula su posibilidad. No es posible planificar o
programar el crecimiento de la conciencia de sí y de la relación con los demás
en todo lo que significan. Sí es posible, en cambio, programar acciones que
propicien condiciones bajo las cuales es previsible que esto ocurra. La equidad
educativa parece más relacionada con este tipo de condiciones, más que con
los bienes educativos en sí mismos.
Señalo algunos puntos que me parecen importantes para poder captar
y ponderar la dimensión moral de la planeación y la gestión educativas:
La necesidad de profundizar en qué sentido la educación es un bien
básico deseable para todos en el mismo sentido. Para ello se requeriría
particularizar los bienes asociados a la educación, considerarlos en relación
con las valoraciones colectivas y las que es posible establecer por su relación
con el ser humano en general, es decir, desde una perspectiva filosófica. El
artículo 3º Constitucional ya contiene importantes elementos que lo definen, no
como lo que es deseable, sino como aspectos constitutivos del derecho a la
educación para todos los mexicanos. Su contenido puede ser enriquecido y
matizado bajo la perspectiva señalada, sin menoscabo de su valor como
derecho humano universal.
Algunas conclusiones y propuestas para el diálogo
Es evidente que a la luz de nuestra historia, un programa nacional de
educación capaz de impulsar acciones constructivas y efectivas en todos los
actores sociales tiene que buscar los mecanismos que desactiven los graves
problemas generados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación,
devolviendo credibilidad y sentido a esta/
La tarea educativa del país es responsabilidad compartida, incluyendo
la difícil tarea de crear los procedimientos que den cauce a las iniciativas de
ambas partes. Es importante subrayar que el PNE convoca a todos los
educadores a ubicarse más decididamente en la arena de lo político. Este
compromiso sería el punto de partida de una verdadera ética pública, en la que
Gobierno, Estado y Sociedad Civil podamos construir algo juntos.
Fuente: http://debate.iteso.mx/numero07/ARTICULOS/ProgramaNacional02.htm
También podría gustarte
- Guía de Aprendizaje 10-2022 - NuevoDocumento6 páginasGuía de Aprendizaje 10-2022 - NuevoAnghi Valeria Lazaro GarciaAún no hay calificaciones
- Presentacion de Codigo de Etica ProfesionalDocumento18 páginasPresentacion de Codigo de Etica ProfesionalMaría del Carmen Cruz PinzónAún no hay calificaciones
- OpcionesDocumento3 páginasOpcionesorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Secuencia 1Documento5 páginasSecuencia 1orlandoorozcoAún no hay calificaciones
- 1-S2.0-S0045790621002603-Main (1) - UnlockedDocumento13 páginas1-S2.0-S0045790621002603-Main (1) - UnlockedorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Secuencia 2Documento5 páginasSecuencia 2orlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Maquillaje OrganicoDocumento12 páginasMaquillaje OrganicoorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Evolution - of - The - Web - From - Web - 10 - To - 40 (1) - UnlockedDocumento9 páginasEvolution - of - The - Web - From - Web - 10 - To - 40 (1) - UnlockedorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Estrategia de Intervencion EducativaDocumento22 páginasEstrategia de Intervencion EducativaorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Examen Diagnóstico 2016-2017Documento2 páginasExamen Diagnóstico 2016-2017orlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Estudio de Equilibrio de Los Cuerpos EstaticaDocumento3 páginasEstudio de Equilibrio de Los Cuerpos EstaticaorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de TrabajoDocumento6 páginasCuadernillo de TrabajoorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Multiplicación de Dos BinomiosDocumento1 páginaMultiplicación de Dos BinomiosorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de TrabajoDocumento3 páginasCuadernillo de TrabajoorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Cuadrado de Un BinomioDocumento1 páginaCuadrado de Un BinomioorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- MOD 5 SUB 1 Parcial 1 ELECTRÓNICA PTDocumento6 páginasMOD 5 SUB 1 Parcial 1 ELECTRÓNICA PTorlandoorozcoAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo Empresas Pesqueras PeruanasDocumento1 páginaLinea de Tiempo Empresas Pesqueras PeruanasEdgar Huapaya Camacho0% (1)
- Culturas MesoamericanasDocumento9 páginasCulturas MesoamericanasSusy MarinAún no hay calificaciones
- Época Aborigen Del EcuadorDocumento2 páginasÉpoca Aborigen Del EcuadorRicardoAún no hay calificaciones
- EPISTEMOLIGIA DE LA COM XIMENA OkDocumento7 páginasEPISTEMOLIGIA DE LA COM XIMENA OkEDWARD REVOLLO MEDINACELIAún no hay calificaciones
- Mora - Veronica - ActFinal - M3Documento20 páginasMora - Veronica - ActFinal - M3VERONICA MORA PANFILOAún no hay calificaciones
- Primer EntregaDocumento10 páginasPrimer EntregaEmi TempleAún no hay calificaciones
- Procesos Politicos LatinoamericanosDocumento550 páginasProcesos Politicos Latinoamericanos1716827Aún no hay calificaciones
- Teoria de Los Derechos FundamntañesDocumento20 páginasTeoria de Los Derechos FundamntañesYulianaEscobarAún no hay calificaciones
- Cultura ChinchaDocumento9 páginasCultura ChinchaMaykerAún no hay calificaciones
- PDLC 2011-2021 VigenteDocumento234 páginasPDLC 2011-2021 VigenteMarilu HuaynachoAún no hay calificaciones
- Guía para El Diseño de Planes de IntervenciónDocumento53 páginasGuía para El Diseño de Planes de Intervenciónceps MORELOSAún no hay calificaciones
- Historia 12 32Documento576 páginasHistoria 12 32Eduardo OrellanaAún no hay calificaciones
- Acta Rce 22-23Documento3 páginasActa Rce 22-23Rous Fanía HaroAún no hay calificaciones
- Cultura, Raza y EtniaDocumento9 páginasCultura, Raza y EtniaOscar Rodríguez0% (1)
- LeiapaDocumento3 páginasLeiapaJoximar VásquezAún no hay calificaciones
- Cobro Trabajo InstalacionDocumento208 páginasCobro Trabajo Instalacionroberto veraAún no hay calificaciones
- Diapositiva Doc. Gestion OkDocumento15 páginasDiapositiva Doc. Gestion OkCornelia Isuiza AmasifuenAún no hay calificaciones
- Producciones Intelectuales MayasDocumento22 páginasProducciones Intelectuales Mayaslp105750Aún no hay calificaciones
- Bases Metodológicas 2da. Edición Dr. Iván ArandiaDocumento508 páginasBases Metodológicas 2da. Edición Dr. Iván ArandiaSilvana Mireya Escalier PatziAún no hay calificaciones
- 04 Carta Compromiso VacacionesDocumento1 página04 Carta Compromiso VacacionesPAVEL MARCELINO MORENO JARAMILLOAún no hay calificaciones
- Capitalismo y UtilitarismoDocumento10 páginasCapitalismo y UtilitarismoLina CastañedaAún no hay calificaciones
- Teorías Sexuales Infantiles FreudDocumento1 páginaTeorías Sexuales Infantiles Freudmarylin pedrazaAún no hay calificaciones
- EL INCA y EL AUKI HECTOR CARDENAS CLASE MODELO FEB 2020Documento5 páginasEL INCA y EL AUKI HECTOR CARDENAS CLASE MODELO FEB 2020Erwin Menendez MauchAún no hay calificaciones
- Perez Castro Wojtowicz 2018 Auschwitz Dark Tourism Pasos Edita 22Documento40 páginasPerez Castro Wojtowicz 2018 Auschwitz Dark Tourism Pasos Edita 22Natalia GonzalezAún no hay calificaciones
- DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO Sin HijosDocumento4 páginasDIVORCIO POR MUTUO ACUERDO Sin HijosAnguie GonzalezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion FinalDocumento73 páginasTrabajo de Investigacion FinalLoana Valenzuela CalleAún no hay calificaciones
- Acta de DDDDDDDocumento3 páginasActa de DDDDDDLemo BlackAún no hay calificaciones
- Base Dde Datos Clientes PagosDocumento16 páginasBase Dde Datos Clientes PagosKaren Daniela Triana RodriguezAún no hay calificaciones