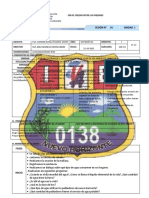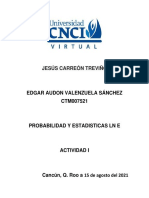Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Descargable Unidad 1 PDF
Descargable Unidad 1 PDF
Cargado por
Paula VasquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Descargable Unidad 1 PDF
Descargable Unidad 1 PDF
Cargado por
Paula VasquezCopyright:
Formatos disponibles
Unidad 1: Introducción a la epidemiología y la medicina laboral
Introducción
La importancia de la epidemiología, al interior de las organizaciones productivas,
radica en que ella da soporte a la toma de decisiones, ya que brinda información
válida, confiable y oportuna acerca del estado de salud y de la seguridad de los
trabajadores.
Por su parte, la medicina laboral y la medicina del trabajo velan por la
implementación de acciones y medidas que impacten de manera positiva en la
calidad de vida integral del trabajador, el reconocimiento de sus derechos y su
productividad.
Esta unidad permite la apropiación de fundamentos teóricos y prácticos en estas
áreas sustantivas, lo que contribuye a garantizar un desempeño eficaz en el
ejercicio gerencial conforme a los requerimientos vigentes de orden social, legal y
organizacional.
Contenido temático de la unidad
1. Conceptos generales relacionados con la epidemiología y medicina del
trabajo
1.1. Historia natural de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo
1.2. La causalidad en medicina laboral
1.3. Los conceptos de promoción y prevención en medicina laboral
1.4. Indicadores de salud ocupacional
1.5. Evaluación de los riesgos laborales
1.6. Medicina basada en evidencia y salud ocupacional
1.7. Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO)
2. La epidemiologia
2.1. Evolución y formas del conocimiento epidemiológico
2.2. Modelo explicativo del fenómeno salud-enfermedad
2.3. La variable y su tipología
2.4. La medición y sus escalas
2.5. Las medidas epidemiológicas
2.6. Exactitud o validez y precisión o confiabilidad
2.7. Tipología de los diseños de investigación epidemiológica
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 1
Copyright 2014: Universidad ECCI
3. La medicina del trabajo.
3.1. Historia de la salud ocupacional
3.2. Medicina del trabajo
3.3. Medicina preventiva
3.4. Medicina laboral
3.5. La relación hombre y trabajo
3.6. La fisiología del trabajo
3.7. La patología del trabajo
3.8. Etiología e impacto del accidente de trabajo
Problematización
El Accidente de Trabajo y la Enfermedad Laboral (ATEL) no ocurren por azar, al
contrario, obedecen a la interacción de diversos factores identificables y
modificables.
Estudiar de manera sistemática estos factores, sus diferentes relaciones y
repercusiones ha permitido implementar medidas de control y plantear acciones
preventivas en los sitios de trabajo para hacerlos más competitivos.
La práctica gerencial exige la comprensión del método epidemiológico y también
de la historia natural de la siniestralidad laboral y su impacto, para la adecuada
planeación, ejecución y evaluación de los sistemas de gestión en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente (SSTA) obligatorios para alcanzar los actuales
estándares nacionales e internacionales de calidad.
Tema 1: conceptos generales relacionados con la
epidemiología y medicina del trabajo
1.1. Historia natural de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo
El proceso como ocurre el ATEL en las condiciones cotidianas de trabajo, sin
ninguna intervención, se conoce como su historia natural. Resulta obvia su
apreciación en el contexto de la urbanización y la tecnificación, pero su análisis es
prácticamente inexistente en las poblaciones vulnerables con economía
agropecuaria, artesanal o domiciliaria.
En la historia natural del fenómeno salud-enfermedad en general y en el escenario
laboral en particular, se distinguen tres etapas: a) la pre-patogénica; b) la
patogénica y c) la post-patogénica. En cada caso se define una intervención
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 2
Copyright 2014: Universidad ECCI
tendiente a modificar el proceso en provecho de los diferentes actores
involucrados directa o indirectamente.
En la etapa pre-patogénica aún no ha ocurrido el evento, pero el trabajador ya
está expuesto a unos factores de protección o de riesgo, derivados de las
condiciones en que trabaja o de su idiosincrasia personal. Un factor de protección
es todo aquello que incrementa la probabilidad de estar sano y un factor de riesgo
es aquello que aumenta la probabilidad de sufrir daño.
En la etapa patogénica ya aparecen signos o síntomas de la enfermedad o hay
evidencia de la lesión. En general la Enfermedad Laboral (EL) tiene un curso
progresivo e insidioso, algunas veces diferido meses o años después de la
exposición. Mientras que el Accidente Laboral (AT) es un evento súbito bien
definido temporo-espacialmente y claramente relacionado con las secuelas.
Finalmente, la etapa post-patogénica sobreviene después, una vez ha sido
diagnosticada y calificada la condición patológica o lesiva, y se puede desarrollar
en el mismo lugar de trabajo o fuera de este.
En este proceso, se considera la dinámica del binomio persona-trabajo bajo dos
perspectivas determinantes: a) los actos inseguros o sub-estándar de las personas
y b) las condiciones inseguras o sub-estándar del puesto de trabajo.
1.2. La causalidad en medicina laboral
La asociación entre dos variables puede ser casual o causal y este aspecto es un
elemento crítico para, por ejemplo, calificar el origen de la siniestralidad laboral.
Se han propuesto varios modelos de causalidad que orientan acerca de la
etiología de la EL y del AT. La primera más difícil de establecer que la segunda.
De conformidad con la Resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección
Social se tipifican dos tipos de causas, básicas e inmediatas. Que se definen
textualmente de la siguiente manera:
Causas básicas: Causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas;
razones por las cuales ocurren los actos y condiciones subestándares o inseguros;
factores que una vez identificados permiten un control administrativo significativo.
Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos subestándares o
inseguros y por qué existen condiciones subestándares o inseguras.
Causas inmediatas: Circunstancias que se presentan justamente antes del
contacto; por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos
subestándares o actos inseguros (comportamientos que podrían dar paso a la
ocurrencia de un accidente o incidente) y condiciones subestándares o
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 3
Copyright 2014: Universidad ECCI
condiciones inseguras (circunstancias que podrían dar paso a la ocurrencia de un
accidente o incidente).
No obstante, su restringida aplicación práctica al fenómeno salud-enfermedad, es
importante aclarar los conceptos de causa suficiente y necesaria propuestos por el
modelo determinista. Causa suficiente es aquella cuya presencia garantiza la
presentación del efecto y causa necesaria es aquella sin la cual no es posible la
ocurrencia del efecto.
Esto implica, que para ser causa suficiente el 100% de los expuestos presentarán
la afección y que para ser causa necesaria el 100% de los afectados estuvieron
expuestos. Pero clínicamente no aplica, porque no todos los trabajadores
expuestos a sílice hacen neumoconiosis y no todos los que presentan
neumoconiosis han estado expuestos a sílice.
Al aceptarse que una sola exposición difícilmente puede ser suficiente y necesaria,
se propone la alternativa de la teoría multicausal, la cual propone y demuestra que
un conjunto de terminado de factores denominado complejo causal si puede
operar como causa suficiente y necesaria para la aparición de un efecto.
Actualmente, la teoría multi-causal es complementada por la probabilística, en la
cual se pondera el peso relativo de cada factor causal involucrado en la etiología
de una EL o de un AT. Si el efecto ya ocurrió la probabilidad es del 100%, que
tanto contribuye cada elemento causal a ese total y es lo que mide la esta teoría.
1.3. Los conceptos de promoción y prevención en medicina laboral
En correspondencia con las etapas de la historia natural de la enfermedad se
definen unas intervenciones, que en orden sucesivo son: a) para la etapa pre-
patogénica, Atención Primaria, b) para la etapa patogénica, Atención Secundaria y
c) para la etapa post-patogénica, Atención Terciaria.
Durante la etapa pre-patogénica el trabajador está expuesto a factores de
protección y de riesgo que operan en antagonismo dinámico. Si priman los
protectores la balanza se inclina hacia un estado de bienestar, si por el contrario
se imponen los de riesgo entonces incrementa la probabilidad de enfermar.
La promoción de la salud se refiere a la implementación de todas aquellas
intervenciones que han demostrado impactar positivamente en el bienestar de
quien labora. No se interviene intuitivamente, sino que las acciones de promoción
se sustentan en evidencia científica derivada de estudios analíticos o de
intervención.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 4
Copyright 2014: Universidad ECCI
La prevención específica trata de la aplicación de medidas tendientes a controlar o
eliminar los diferentes factores de riesgo que incrementan la probabilidad de
enfermar o de accidentarse a consecuencia de la labor que se realiza.
Para diferenciar operativamente que intervenciones son de promoción y cuáles de
prevención, basta con tener en cuenta que solo se promueve lo positivo y se
previene lo negativo. De manera que, por ejemplo se hace promoción de la
tolerancia (elemento positivo) y se previene el acoso laboral (elemento negativo).
1.4. Indicadores de salud ocupacional
Un indicador o índice es una medida de magnitud, que permite monitorizar y/o
hacer seguimiento del comportamiento y tendencia de determinado suceso o
proceso, en el contexto de la Salud y la Seguridad en el Trabajo (SST).
Generalmente corresponde a una frecuencia relativa que consta de numerador y
denominador, pero eventualmente puede corresponder a un conteo simple o
también requerir de fórmulas complejas.
Los indicadores en Salud Ocupacional (SO) se clasificación en: a) de impacto o
carga por Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral (ATEL) y b) de proceso o
gestión.
Los primeros permiten visibilizar la frecuencia y gravedad de ATEL, así como, la
discapacidad y la fatalidad de origen ocupacional. Y los segundos son útiles para
monitorizar y evaluar las acciones de los diferentes subprogramas que integran el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Para estimar el impacto de ATEL, en el numerador se contabiliza el número de
eventos de interés y en el denominador la exposición en términos del número de
expuestos o de horas persona trabajadas. Los de carga cuantifican la repercusión
del daño en términos de discapacidad o muerte prematuras. Los de gestión en el
numerador registran lo alcanzado y en el denominador lo planificado.
Un buen indicador debe ser: a) exacto, que efectivamente mida lo que se pretende
medir; b) preciso, que sea estable y contrastable en tiempo y espacio; c)
contextualizado, ajustado a la particularidad de los procesos y a la cultura
organizacional; d) sencillo, que sea comprensible, fácil de construir y de interpretar
y e) actualizado, que sea sincrónico con el fenómeno que representa.
Algunos ejemplos de indicadores se presentan en la Guía Técnica Colombiana
3701 (GTC-3701) «Para la clasificación, registro y estadística de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales», a saber:
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 5
Copyright 2014: Universidad ECCI
Indicadores de conteo simple:
Días Cargados. Se refiere al número de días que se cargan o asignan a una lesión
ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional siempre que la
lesión origine muerte, invalidez o incapacidad permanente parcial. Los días
cargados se utilizan solamente cálculo de los índices de severidad, como un
estimativo de la pérdida real causada.
Días de Incapacidad. Es el número de días calendario durante los cuales el
trabajador está inhabilitado para laborar según concepto expedido por un médico.
Para el cálculo de índices, cuando los días de incapacidad médica de un caso
determinado difieran con los días cargados, se tomará únicamente el valor más
alto de los dos.
Días Perdidos. Es el número de días de trabajo en que el empleado está
inhabilitado limitado para laborar. No se incluyen los días en que el trabajador no
tuvo que asistir al trabajo, tales como días festivos, días de descanso,
compensatorios, licencias y huelgas.
‘Horas Hombre Trabajadas. Es el número de horas hombre trabajadas se obtiene
mediante la sumatoria de las horas que cada trabajador efectivamente laboró
durante el período evaluado, incluyendo horas extras y cualquier otro tiempo
suplementario.
Indicadores de frecuencia relativa:
Índice de Frecuencia. Es la relación entre el número de casos (accidentes,
enfermedades, primeros auxilios o incidentes relacionados con el trabajo),
ocurridos durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante el
mismo, referidos a 200 000 h hombre de exposición.
‘Índice de Severidad. Es la relación entre el número de días perdidos o cargados
por lesiones durante un período de tiempo y las horas hombre trabajadas durante
el mismo, referidos a 200 000 h hombre de exposición.
‘Índice Medio de Días Perdidos por Caso. Se define como la relación entre el
índice de severidad y el índice de frecuencia.
1.5. Evaluación de los riesgos laborales
La gestión del riesgo tiene como propósito, en su orden: erradicar, eliminar o
controlar aquellos factores que han demostrado incrementar la probabilidad de
que ocurra un evento adverso que comprometa la salud o la calidad de vida
integral del trabajador.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 6
Copyright 2014: Universidad ECCI
Erradicar se refiere a extinguir por completo el factor de riesgo, de modo que se
haga imposible la ocurrencia del evento adverso, eliminar consiste en neutralizar
el efecto potencialmente lesivo de un factor de riesgo no erradicado, manteniendo
en cifras de cero la ocurrencia de ATEL y controlar es mantener una tendencia
decreciente de los indicadores de efecto o carga por concepto de ATEL.
La secuencia de pasos para implementar un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales (SGPRL) es: a) identificación del peligro, b) evaluación del
riesgo, c) contraste con el estándar establecido por la norma, d) calificación del
nivel de riesgo, e) implementación de las medidas de control o mantenimiento y d)
seguimiento evaluativo de dichas medidas.
La identificación del peligro se refiere al reconocimiento de cualquier agente
dañino presente en el puesto de trabajo y/o provocado por un factor humano
potencialmente lesivo. Técnicamente las noxas se derivan de las condiciones de
trabajo y del comportamiento de la personas.
En Colombia, la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC-45) titulada: Guía Para La
Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional, es el documento marco que orienta la gestión del riesgo y define
operativamente las actividades tendientes al diagnóstico y control técnico de los
factores de riesgo relacionados con el ejercicio del trabajo.
La gestión integral del riesgo presentada en la GTC-45 tipifica los peligros en las
siguientes categorías: biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos
(ergonómicos), condiciones de seguridad y fenómenos naturales.
La noción de peligro es diferente a la de riesgo, el concepto de riesgo tiene
implícito el concepto de daño. De manera que, de acuerdo con la norma, el riesgo
se evalúa teniendo en cuenta: a) el Nivel de Deficiencia (ND), b) el Nivel de
Exposición (NE), c) el Nivel de Probabilidad (NP), d) el Nivel de Consecuencias
(NC) y e) Nivel de Riesgo (NR).
El ND representa el balance entre la existencia del peligro y las medidas de
control, calificando la eficacia de las medidas tendientes a neutralizar el efecto
generado por la exposición peligrosa. Para determinar este, respecto a los peligros
psicosociales se emplea la batería de instrumentos para la evaluación de factores
de riesgo psicosocial propuesta por el Ministerio de la Protección Social.
El NE hace referencia a la frecuencia de la exposición en cuatro órdenes desde
continua hasta esporádica. El NP es la resultante cuali-cuantitativa del análisis
cruzado entre el ND en el eje horizontal y el NE en el eje vertical. Estimando la
posibilidad de que materialice el evento adverso.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 7
Copyright 2014: Universidad ECCI
El NC categoriza la severidad de los daños personales que resultarían de la
materialización del riesgo. Este es insumo junto con el NP, genera la matriz que
resulta en la evaluación del NR. A cada NR de I a IV se corresponde un significado
que recomienda el tipo de intervención requerida según el caso.
Lo hasta aquí expuesto se debe complementar con la lectura completa de los
capítulos: I, II, III, IV, IX, X y XII del libro ‘Salud Ocupacional’ de Francisco Álvarez
Heredia, este libro corresponde a un compendio ajustado al contexto colombiano y
emplea un lenguaje amigable para todos los actores del SGRP.
1.6. Medicina basada en evidencia y salud ocupacional
La Medicina Basada en Evidencia (MBE) es una metodología desarrollada para
reducir, de manera sistemática, el grado de incertidumbre en la toma de
decisiones aplicadas al área de la salud. Se fundamenta en el equilibrio dinámico
entre dos factores: a) la evidencia científica y b) la experticia de quien decide.
La evidencia o prueba científica se presenta en los resultados de los estudios de
investigación empírica cuantitativa y/o cualitativa, los cuales se evalúan de
acuerdo con: a) el grado de representatividad, b) la validez interna y c) la validez
externa. Los diseños investigativos se jerarquizan según su calidad.
Representatividad: Estudios realizados en una sola población bien delimitada
temporo-espacialmente tendrán menos valor que aquellos más amplios o
multicéntricos, con participantes de todas las etapas del ciclo de vida, las
diferentes condiciones socio-culturales, los muchos sectores productivos, etc.
¿Cuál es el impacto de la exposición térmica por el trabajo con hornos sobre la
función ovárica, si esto sólo se ha medido varones? ¿Cuál la efectividad de una
acción preventiva en el sector de servicios, si solo existe información de su
impacto en el sector productivo?
Validez interna: Esta característica se refiere al control de sesgos o errores
sistemáticos los cuales resultan de: a) mala calidad del dato obtenido, b)
inadecuada selección de las unidades de estudio y c) falta de análisis de las
variables de confusión ya sean modificadoras del efecto o espurias.
¿Tendrá la misma calidad el dato que resulta de interrogar al trabajador acerca del
uso que hace de los elementos de protección personal o el obtenido por
observación simple ciego, es decir, vigilando al sujeto, en su comportamiento
habitual, sin que él sepa que está siendo observado? ¿Será válido establecer el
origen del asma ocupacional sin indagar la exposición a alergenos caseros?
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 8
Copyright 2014: Universidad ECCI
Validez externa: Esto se refiere a la generalización de los datos, si los estudios
son realizados en unas condiciones muy particulares, sea por el tipo de trabajador
o por las condiciones del trabajo, los resultados difícilmente se podrán extrapolar a
otros espacios laborales.
Si se realiza un estudio relacionado con el AT en el sector agrícola altamente
tecnificado, el tipo y la frecuencia de las lesiones, difícilmente se podrían aplicar a
escenarios menos tecnificados; y se podría incurrir en el error de transferir
intervenciones exitosas a otros escenarios laborales en los cuales podrían
fracasar, o incluso, resultar más costo-efectivas.
En la práctica, la MBE opera mediante el análisis crítico de la literatura científica
para dar respuesta a preguntas relacionadas con: a) el diagnóstico, b) el
tratamiento o prevención, c) los efectos adversos, d) el pronóstico y e) análisis
económicos.
Las fuentes de la información objeto del análisis crítico de la literatura se
clasifican, por orden creciente de accesibilidad, en cuatro tipos: a) Sistemas o
libros de texto, b) sinopsis o recursos pre-evaluados, c) resúmenes como las
revisiones sistemáticas o las guías y d) estudios o artículos originales.
Para realizar el análisis crítico de la literatura, universalmente se aceptan las
Guías para Usuarios de la Literatura Médica publicadas en la revista Journal of the
American Medical Association (JAMA), en las cuales se describe con detalle el
proceso para evaluación de las publicaciones.
Por ejemplo, si en el caso de la Hipoacusia Neurosensorial Inducida por Ruido en
el Lugar de Trabajo (HNIR) fuera necesario definir el limite permisible de
exposición ponderada para 8 horas laborables/día (TWA), se procedería a
formular un nivel de evidencia y un grado de recomendación para el cúmulo
información científica disponible respecto a un valor dado de intensidad sonora.
El nivel de evidencia se califica con los números de 1 a 4 y se refiere a la calidad
del tipo de evidencia de la fuente analizada. Por ejemplo, correspondiendo 1 a los
Ensayos Controlados Aleatorizados (ECA) que son los de mayor nivel, y 4 a la
opinión de expertos que es lo de menor nivel. En el caso de sub-categorias del
diseño del estudio, los rótulos numéricos se pueden acompañar de letras o signos.
El grado de recomendación se califica con letras mayúsculas A, B, C o I y resulta
del análisis del nivel de evidencia existente, si el diseño de las investigaciones
disponibles no permite un adecuado control de sesgos, o sea tiene baja validez
interna, entonces la calidad de la evidencia no es suficiente para recomendar una
intervención basada en resultados que podrían ser inexactos.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 9
Copyright 2014: Universidad ECCI
Un grado de recomendación A significa que se han realizado estudios, con altas
representatividad y validez interna, cuyos resultados están a favor de la premisa
de interés.
Un grado de recomendación C se interpreta como que los estudios cuyos
resultados están a favor de la premisa de interés pueden ser sesgados y no ser
válidos.
Puede ocurrir que sobre algunos temas, todavía no se hayan realizado
investigaciones al respecto o sean solo exploratorios, en este caso al haber ningún
tipo de evidencia el grado de recomendación, esta sería de clasificación I.
1.7. Guías de Atención Integral en Salud Ocupacional (GATISO)
Por la resolución 2844 de agosto 16 de 2007 y la resolución 1013 de marzo 25 de
2008, «se adoptan las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas
en la Evidencia».
Puedes consultar las normas GATISO por medio del siguiente enlace: Acceso a
las GATISO. Es importante que leas cada una de las normas encontradas en el
anterior link.
Esto en consideración a que, como se afirma textualmente en las dos
resoluciones: «El Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003-2007, define como
una de las actividades estratégicas el diseño, difusión y aplicación de Guías de
Atención Integral Basadas en la Evidencia, para las diez principales causas de
morbilidad profesional».
Este material documental se constituye en un recurso de referencia y consulta
obligatorias y obligadas para todos los actores que integran Sistema General de
Riesgos Laborales (SGRL). También se establece que deben ser revisadas y
actualizadas por lo menos cada cuatro años.
En el año 2007, por la resolución 2844, se adoptaron las GATISO para:
a) Dolor lumbar inespecífico y enfermedad discal relacionados con la manipulación
manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo (GATI- DLI-
ED);
b) Desórdenes músculo-esqueléticos relacionados con movimientos repetitivos de
miembros superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de
DeQuervain) (GATI- DME);
c) Hombro doloroso relacionado con factores de riesgo en el trabajo (GATI- HD);
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 10
Copyright 2014: Universidad ECCI
d) Neumoconiosis (silicosis, neumoconiosis del minero de carbón y asbestosis)
(GATI- NEUMO);
e) Hipoacusia neurosensorial inducida por ruido en el lugar de trabajo (GATI-
HNIR).
En el año 2007, por la resolución 1013, se adoptaron las GATISO para:
a) Asma ocupacional (GATISO-ASMA);
b) Trabajadores expuestos a benceno y sus derivados (GATISO-BTX-EB);
c) Cáncer pulmonar relacionado con el trabajo (GATISO-CAP);
d) Dermatitis de contacto relacionada con el trabajo (GATISO- DERMA);
e) Trabajadores expuestos a plaguicidas inhibidores de la colinesterasa (GATISO-
PIC).
Todas las GATISO se presentan en un formato unificado, con casi la misma
estructura, el eje central de las guías es la formulación de recomendaciones para
el manejo integral, es decir, en todas las tres etapas de la historia natural, del
padecimiento de interés, que siempre son presentadas en el capítulo 7 con un
resumen esquemático de las mismas en el capítulo 5.
Los demás capítulos hacen referencia a los aspectos conceptuales y operativos,
en el marco conceptual se presenta una revisión de la literatura relacionada con el
curso clínico de las patologías y en los capítulos de metodología y población se
describe pormenorizadamente la aplicación del método de la MBE y el nicho de
usuarios de las guías.
Tema 2: la epidemiologia
2.1. Evolución y formas del conocimiento epidemiológico
La epidemiología del trabajo trata del estudio sistemático de los determinantes del
fenómeno salud-enfermedad inherentes al contexto laboral de las personas, con el
propósito de definir intervenciones orientadas al mejoramiento de la calidad de
vida integral del trabajador y su productividad.
Para el método epidemiológico, el evento particular que se estudia es importante
en función del grupo poblacional en el que acontece, así por ejemplo, un caso de
enfermedad laboral o accidente de trabajo se analiza respecto al número de
trabajadores expuestos o al número de horas-hombre trabajadas.
El enfoque actual no se centra exclusivamente en los hallazgos negativos; sino
que enfatiza en la ocurrencia de casos exitosos, relievando la importancia de
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 11
Copyright 2014: Universidad ECCI
comprobar cuáles son las condiciones o ambientes laborales en los que se
reportan las más bajas tasas de adversidad.
Adicionalmente, se ha ampliado el abanico de los posibles factores de protección
o riesgo vinculados a la salud y seguridad de los trabajadores e intensificado el
interés por develar sus complejas relaciones con la idiosincrasia personal y el
entorno extralaboral.
2.2. Modelo explicativo del fenómeno salud–enfermedad
La salud y la enfermedad son consideradas como dos polos opuestos del mismo
proceso, de manera que difícilmente quien labora puede estar completamente
sano o completamente enfermo en algún aspecto, más bien, el estado funcional
del trabajador se ubica en un punto intermedio cualquiera de la línea recta que
conecta los dos extremos.
El paradigma imperante corresponde al modelo de Campo de Salud, denominado
así por analogía con el campo de fuerzas de la teoría vectorial, donde la resultante
corresponde a la ubicación puntual del suceso de interés a lo largo del continuo
del fenómeno salud-enfermedad.
El modelo de Campo de Salud postula que, en dicha línea continua, el punto en el
cual se sitúa la condición estudiada, depende del efecto combinado de las fuerzas
ejercidas por cuatro factores determinantes: a) la biología del sujeto, b) el medio
ambiente, c) el estilo de vida y d) la calidad de los servicios de salud.
Sería el caso del estrés laboral, en el que podrían operar las siguientes fuerzas: a)
familiares en primer grado de consanguinidad con diagnóstico de trastornos de
ansiedad (biológico); b) un clima laboral muy demandante (medio ambiente); c) un
manejo inadecuado de tiempo libre (estilo de vida) y d) ausencia de acciones por
parte del subprograma de medicina preventiva, y del trabajo (servicios de salud).
La dificultad radica en establecer, de manera fidedigna, cuál es el punto crítico a
partir del cual se considera que el estado del sujeto está del lado de la salud o del
lado de la enfermedad. No obstante, esto se define, de manera aceptable, gracias
a la aplicación del concepto de normalidad clínica o estadística.
La normalidad clínica se refiere a la evidencia de disfunción o daño según criterios
consensuados por la comunidad científica de acuerdo con el método de la
Medicina Basada en Evidencia (MBE).
Los criterios diagnósticos que definen la normalidad clínica se corresponden
directamente con el avance técnico-científico, por lo que periódicamente se
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 12
Copyright 2014: Universidad ECCI
revisan y reformulan. Es así como ya se cuentan diez ediciones de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10).
La normalidad estadística es numérica, utilizada principalmente en antropometría y
no siempre establece correspondencia con la normalidad clínica. El análisis de la
curva normal o Campana de Gauss arroja que todo aquello que se encuentre
presente en más del 1% de población se considera estadísticamente normal.
Retomando el estrés laboral, si más del 1% de los trabajadores padecieran de
esta condición, esto se consideraría estadísticamente normal (dentro del rango de
la media más o menos tres desviaciones estándar), pero a todas luces, no se
consideraría clínicamente normal.
2.3. La variable y su tipología
Toda característica o atributo que cambia es una variable, en contraposición a una
constante, la cual es inmutable. En epidemiología, el elemento objetivo en el cual
se mide la variable se conoce como la unidad de estudio y puede corresponder a:
trabajadores, documentos, artículos científicos, puestos de trabajo, departamentos
comerciales, empresas, economías, países, etc.
En el supuesto de que se necesitara seleccionar una de tres áreas de trabajo,
para iniciar las inspecciones de seguridad, y resultara que todas ellas cuentan con
el mismo número de operarios, ¿sería la suma de operarios el criterio de decisión?
y si en cambio, la cantidad de operarios fuera diferente en cada caso, ¿el dato
cobraría más relevancia?
En el primer caso, el dato respecto al número de operarios es una constante y no
ofrece la posibilidad de establecer diferencias entre los puestos de trabajo, pero
cuando el dato es diferente en las tres unidades de estudio, entonces este se
constituye en una variable con valor decisorio.
Las variables epidemiológicas se tipifican en: de evento, de persona, de tiempo y
de lugar. Y en términos de fenómeno salud-enfermedad, permiten dar respuesta a
cada una de las siguientes preguntas: ¿Qué pasa?, ¿A quiénes les pasa?,
¿Dónde pasa? y ¿Cuándo pasa?
Desde el punto de vista estadístico las variables se clasifican en cuantitativas
continuas o discontinuas y en cualitativas dicotómicas o politómicas.
Las variables cuantitativas están definidas por términos con valor numérico,
permitiendo realizar operaciones aritméticas entre las unidades de estudio y
también ordenarlas según la intensidad del atributo. Si admiten cifras decimales o
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 13
Copyright 2014: Universidad ECCI
fracciones son continuas y si sólo se presentan en números enteros son
discontinuas.
La edad o la estatura de un trabajador puede sumarse o restarse de la de otro y
son rasgos que permiten valores intermedios con cifras decimales, mientras que el
conteo de los accidentes de trabajo o las incapacidades laborales solo admiten
números enteros, ya que no es posible que ocurra un 50% de accidente o media
incapacidad.
Las variables cualitativas se expresan en términos sin valor numérico, no permiten
cálculos matemáticos, ni ordenamiento por grado de intensidad de las unidades de
estudio. Si solo hay dos opciones son dicotómicas y si hay más de dos posibles
categorías son politómicas.
La condición de sano o enfermo corresponde a una variable dicotómica y
resultaría un sinsentido restar sano de enfermo. El estado civil es una variable
politómica y como ninguno de los estados civiles tiene distinta magnitud que los
otros, resulta válido listarlos en cualquier orden.
De acuerdo con la asociación causa-efecto, las variables se clasifican en
independientes, dependientes y de confusión, las que a su vez pueden ser
intervinientes o espurias.
La presunta causa es la variable independiente, el probable efecto la variable
dependiente, otras variables asociadas causalmente al efecto son las variables
intervinientes y otras variables asociadas al efecto casualmente son las
denominadas espurias.
Dos o más variables están asociadas, cuando se encuentran juntas en una
frecuencia más alta a la observada en la población general o en los no expuestos.
Si el Desorden Músculo Esquelético (DME) se ha reportado hasta en el 70% de
los músicos sinfónicos y sólo en un 40% de la población general, estas cifras
sugieren que hay una posible asociación entre ese tipo de trabajo y el
padecimiento mencionado.
Así entonces, la práctica del instrumento es la variable independiente, el DME es
la variable dependiente, la ergonomía de las sillas es una variable interviniente y la
exposición a la música clásica es una variable espuria; porque en este último
caso, da la casualidad de que el DME es más frecuente en los expuestos a este
género musical, pero no por causa de las melodías, sino por su interpretación.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 14
Copyright 2014: Universidad ECCI
2.4. La medición y sus escalas
La medición, en epidemiología, es un procedimiento sistemático mediante el cual,
siguiendo determinadas convenciones, se obtiene información válida y confiable,
en forma de datos, acerca de una característica o propiedad presente en la unidad
de estudio.
Las escalas o niveles de medición se refieren al grado de exhaustividad de los
datos resultantes de la medición. Es decir, la cantidad de información útil que
arroja el dato acerca del atributo de interés. Las escalas de medición se
jerarquizan de menor a mayor en: nominal, ordinal, de intervalo y de razón.
La nominal, clasifica las unidades de estudio ‘nombrándolas’ según tengan o no el
atributo. La ordinal, las ‘ordena’ en categorías por la intensidad del atributo, sin dar
la distancia entre ellas. La de intervalo supera la anterior al informar la distancia
inter-clases, pero relativiza el valor cero. La de razón da la magnitud exacta que
separa cada dato y toma el valor cero como ausencia absoluta.
Respecto a la estura de un funcionario, diríamos que es o no es alto, que puede
estar entre alto, medio o bajo, que se encuentra en un determinado intervalo de
diez centímetros, (entre 160 a 169, 170 a 179, etc.) o se informa la talla exacta en
centímetros. Siempre que sea posible, se debe medir utilizando la escala de
mayor jerarquía.
2.5. Las medidas epidemiológicas
Las medidas epidemiológicas se clasifican en: descriptivas, analíticas y de
impacto. Las descriptivas resultan de medir las variables de evento, persona,
tiempo y lugar. Las analíticas derivan de estudios que exploran asociaciones
causales. Las de impacto surgen de la evaluación de intervenciones en salud.
El insumo clave de todo análisis epidemiológico son las medidas descriptivas. En
particular las frecuencias absolutas o conteo simple de los casos. Para esto, se
requiere formular clara y cuidadosamente los criterios de inclusión y de exclusión
de las unidades de medición, para no incurrir en errores que invaliden los
resultados.
No obstante, este insumo inicial tiene como limitante que no permite hacer
comparaciones. Por ejemplo, si se reportan respectivamente 5 y 10 fatalidades
laborales en dos diferentes empresas mineras, no es posible afirmar que la
situación sea mejor en la empresa que reporta menos casos, sin conocer antes el
número de trabajadores expuestos.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 15
Copyright 2014: Universidad ECCI
Las frecuencias relativas son las indicadas para realizar comparaciones y
corresponden a: las razones, las proporciones, las tasas, la prevalencia y la
incidencia.
En las razones: los casos del numerador son distintos a los del denominador y se
interpretan calculando por cada caso en el denominador cuántos hay en el
numerador: si se tiene en el numerador 10 mujeres y el denominador 5 hombres,
el resultado de la división es 2 y se interpretaría que por cada hombre hay 2
mujeres.
En las proporciones o porcentajes: en el numerador va una parte del total y en el
denominador el total, retomando el ejemplo anterior, en el numerador tendríamos
10 ó 5 como partes del total y en el denominador 15 que es la suma total. Los
resultados de las divisiones arrojan que el 66.66% son mujeres y el 33.33% son
hombres.
La tasa: es una medida de velocidad de la ocurrencia de un suceso. Por ejemplo,
que tan rápido se retiran los trabajadores de una empresa. En el numerador
aparece el número de eventos y en el denominador el número de expuestos, esto
siempre para una determinada unidad de tiempo, para una misma población, en
un mismo momento y en un mismo lugar.
La prevalencia: nos informa que proporción de casos diagnosticados y vivos hay
una población en un punto concreto del tiempo. En el numerador se cuentan todos
los casos nuevos y viejos y en denominador el número total de la población de la
cual hacen parte los casos. Los eventos con más alta prevalencia se denominan
endémicos.
La incidencia: es un tipo de tasa que informa la velocidad de aparición de un
suceso, por tanto en el numerador solo se consignan los casos nuevos reportados
en un determinado periodo de tiempo y en el denominador el número de sujetos
expuestos al factor de riesgo. Una epidemia corresponde a un incremento
significativo de la incidencia al comparar dos o más periodos de tiempo.
Las medidas de asociación estiman el sentido y fuerza de la relación causal entre
dos o más variables. La presunta causa es la variable independiente y el probable
efecto es la variable dependiente. Es necesario contrastar la frecuencia del evento
en los expuestos y en no expuestos para poder calcular las medidas de
asociación.
Las medidas de asociación de mayor uso son: la Razón de Prevalencias (RP), la
Odds Ratio (OR) y el Riesgo Relativo (RR), todas ellas corresponden a razones.
En todos los casos: si la razón es igual a 1 (uno), se interpreta que no hay
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 16
Copyright 2014: Universidad ECCI
asociación; si es mayor de 1 (uno), que hay asociación de riesgo; y si es menor de
1 (uno), que la asociación es de protección.
Esta interpretación solo aplica si se consideran los respectivos intervalos de
confianza o el valor de la P, la estimación puntual carece de valor.
Aquí es importante presentar la tabla de contingencia o de cuatro casillas como
una herramienta gráfica indispensable para la comprensión de las medidas de
asociación y de impacto. Debe entenderse que este sencillo cuadro encierra en
realidad dos tablas conceptualmente distintas, que deben aprenderse a mirar por
separado según se analice en sentido vertical (columnas) u horizontal (filias).
Tabla 1. Tabla de contingencia o de cuatro casillas
Efecto
Sí No Totales
Exposición
Sí a b a+b
No c d c+d
Totales a+c b+d a+b+c+d
Fuente: Creación del autor
Para efectos prácticos, las variables a analizar siempre deben presentarse en
escala nominal dicotómica, es decir con solo dos opciones posibles, Si o No. La
variable independiente ubicada en el plano horizontal (en las filas) y la variable
dependiente dispuesta verticalmente (en las columnas).
Las cuatro casillas se denominan con las cuatro letras minúsculas de la a a la d.
En la casilla a van los expuestos con el efecto, en la b los expuestos sin el efecto,
en la c los no expuestos con el efecto y en la casilla d los no expuestos sin el
efecto.
Para la RP la tabla se analiza en sentido horizontal, es decir, por filas. Se calcula
la prevalencia en los expuestos (a/a+b) y se divide por la prevalencia en los no
expuestos (c/c+d). Lo que expresaría por cada caso en los no expuestos, cuántos
casos hay en los expuestos.
La OR se conoce, entre otros, como Razón de Productos Cruzados (RPC), Razón
de Momios (RM) o Índice de Disparidad (ID). En este caso la tabla se analiza en
sentido vertical o por filas y la medida resulta de dividir el chance a favor de la
exposición en los casos por el chance a favor de la exposición en los controles. Es
decir a/c dividido por b/d lo es igual a (axd) / (bxc).
En el caso del RR la fórmula que se aplica es la misma de la RPC, pero las
conclusiones que se desprenden de las cifras son diferentes. El caso del RR se
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 17
Copyright 2014: Universidad ECCI
trata de una razón de incidencias, mientras que la RPC es una razón de
prevalencias.
Es importante que hagas lectura del documento “Determinación de factores de
riesgo” con el fin de consultar un ejemplo práctico.
2.6. Exactitud o validez y precisión o confiabilidad
Cuando el dato corresponde al valor real, se considera exacto; entre más lejos se
sitúe del valor real, mas inexacto será. Si el dato no corresponde con la realidad
las conclusiones que se deriven de él serán inválidas. La validez se refiere
entonces a que se mida lo realmente se pretende medir.
La precisión o consistencia se refiere a que siempre que se repita una medición en
las mismas condiciones esta arroje los mismos resultados. Una medida precisa se
considera confiable. La exactitud y la precisión no están relacionadas, pero las dos
siempre deben estar presentes en toda medición.
Si el peso real de un trabajador es de 70 kg, pero erróneamente se pesa con ropa
de dotación y botas, el dato podría ser de 76 kg, siendo inexacto y por ello
inválido. Si se repite el procedimiento de medición tres veces en las mismas
condiciones y siempre es de 76 kg la medición es precisa y por ende confiable
pero sigue siendo inexacta.
La calidad del dato se refiere a las medidas que garanticen que toda medición sea
válida y confiable. Los errores en la exactitud se denominan sesgos o error
sistemático y son el resultado de medir mal. Los errores en la precisión se
denominan azar o error aleatorio y se originan en errores de muestreo o en la
variabilidad de las unidades de estudio.
Los sesgos pueden ser: a) de información o mala calidad del dato; b) de selección
si la muestra no es representativa de la población que se quiere medir o si se
contrastan grupos no son comparables; y c) de confusión si se obvia el efecto de
las variables intervinientes o de las espurias.
Los resultados debidos al azar son inherentes a los trabajos con muestras, si se
mide de manera exacta lo mismo en repetidas muestras de una misma población y
poco probable que en cada muestra se encuentre el mismo resultado; si la
muestra es muy pequeña puede ser muy diferente del universo y cada vez los
resultados serían más dispersos, lo mismo si las unidades de estudio son muy
heterogéneas.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 18
Copyright 2014: Universidad ECCI
De manera, que si se repitiera la misma medición en las mismas condiciones pero
con diferentes muestras, probablemente las medidas de resultado serían
diferentes y algunas muy distantes del resultado que se obtendría de medir la
variable en el universo.
En cada resultado obtenido a través de una muestra cabe la posibilidad de el dato
encontrado se deba a problemas en el muestreo o a que la muestra que
conformada por unidades de estudio atípicas. La probabilidad de que unos
resultado sean debidos al azar se calcula mediante el valor de la p y para
considerarse confiable la información la p debe ser inferior al 5% (ó 0.05).
Todos los paquetes estadísticos presentan el valor de p. Con una p de 0.01 o sea
inferior a 0.05, los resultados son confiables y expresa que si se repitiera el
estudio en cien muestras diferentes, solo en una de las cien, el resultado podría
ser debido a un inadecuado tamaño muestral o a heterogeneidad entre las
unidades de estudio. Entre más bajo el valor de la p más confiable es el estudio.
2.7. Tipología de los diseños de investigación epidemiológica
Los estudios epidemiológicos se pueden clasificar según diferentes criterios: a) por
su propósito, b) por su temporalidad, c) por el número de mediciones y d) por el
control de las variables. De manera que la misma investigación puede ser
categorizada de cuatro maneras diferentes. Un diseño es una estrategia para
resolver un problema o dar respuesta a una pregunta.
Por su propósito: los estudios epidemiológicos pueden ser. a) Descriptivos o
exploratorios (estudio de caso, serie de casos, transversal descriptivo o de
prevalencia y ecológicos); b) analíticos o etiológicos (transversal analítico, casos y
controles, y de cohorte); y c) experimentales o evaluativos (cuasi-experimentales y
experimentales).
Por su temporalidad: se entiende que la causa es precedente (ocurre primero) y el
efecto es consecuente (ocurre después). Es decir, si se parte de la presencia o
ausencia de exposición para observar si en el futuro aparece o no el efecto, es un
estudio prospectivo; pero si se parte de efecto ya ocurrido y se indaga hacia el
pasado si hubo o no exposición, entonces de trata de un estudio retrospectivo.
Por el número de mediciones: si la variable o variables de interés se miden en un
solo punto del tiempo, sin mediciones anteriores o posteriores, entonces
corresponde a un estudio de corte o transversal; pero si se realizan varias
mediciones para hacer seguimiento de lo que se quiere medir, serían
longitudinales.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 19
Copyright 2014: Universidad ECCI
Por el control de las variables: los eventos del fenómeno salud-enfermedad
ocurren normalmente en la naturaleza, sin que, quien los investiga trate de
intervenir las condiciones en que suceden, este tipo de estudios se denominan
observacionales; pero cuando el investigador manipula la exposición o decide
quienes participan en el ensayo, entonces se habla de estudios experimentales.
La lectura completa del capítulo 28 Epidemiología y estadística, contenido en el
Volumen I, Parte IV. Herramientas y enfoques de la Enciclopedia de la OIT,
aborda la temática recién tratada de manera sucinta, con una orientación de
carácter técnico y que presenta unos estudios de caso de gran interés práctico.
Tema 3: la medicina del trabajo
3.1 Historia de la salud ocupacional
El ambientalismo hipocrático es uno de los primeros desarrollos teóricos respecto
al impacto del entorno en la salud de las personas.
En las sociedades primitivas, con economías primarias basadas en la actividad
artesanal y agropecuaria, ya se observaba una diferenciación del perfil
epidemiológico, relacionado directa o indirectamente con el oficio, a lo que se le
restó importancia o se ignoró.
Los efectos directos se refieren a las secuelas derivadas de la exposición
inmediata o mediata a los factores de riesgo o protección. Las consecuencias
indirectas corresponden a la influencia del trabajo sobre organización sociopolítica,
orientada primariamente al estudio de las relaciones: a) trabajo y comunidad, b)
trabajo y hogar o c) trabajo y género.
Así se incubó el concepto de la historia social de la salud ocupacional, con una
orientación política condicionada por la actividad gremial y sindical. Se enfatiza
entonces en la persona como actor sustantivo del proceso productivo,
desvirtuando las teorías centradas en el proceso, que excluían total o parcialmente
al trabajador como sujeto social complejo.
Esto obligó a incluir en la anamnesis médica de cualquier paciente preguntas
relacionadas con su historia laboral, y más aún, a implementar sistemas sanitarios
en los sitios trabajo.
La historia social de la salud ocupacional contemporánea está marcada por dos
hechos decisivos: a) el desarrollo tecnológico y b) la incorporación de la mujer a la
fuerza laboral.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 20
Copyright 2014: Universidad ECCI
Cuando, de la mano con la innovación tecnológica, se consolida la urbanización y
la economía fabril, la capacidad física, patrimonio masculino, cede importancia y la
mujer migra masivamente del hogar a la fábrica, particularmente durante los
periodos de guerra.
El crecimiento de las urbes, el desarrollo acelerado de los medios de
comunicación y transporte, y la mayor disponibilidad de tiempo libre, impulsaron la
transición del sector productivo al de los servicios, asiento para el desarrollo del
estrés laboral.
Para profundizar en este tema, haz clic sobre el siguiente enlace para el Video.
Hoy día, el oneroso desplazamiento desde el lugar de residencia al sitio de
trabajo, emerge como una limitante para la competitividad, barrera que se
pretende superar mediante la incorporación de las TIC al escenario laboral, lo que
ha venido fomentando el ‘regreso a casa’ mediante el teletrabajo, modalidad que
se constituye en el más reciente desafío para la salud ocupacional
Para revisar sobre la historia de la Salud Ocupacional en Colombia consulta el
siguiente artículo, haciendo clic en este enlace: Salud Ocupacional en Colombia.
3.2. Medicina del trabajo
El decreto 614 de marzo 14 de 1984, «por el cual se determinan las bases para la
organización y administración de Salud Ocupacional en el país», define en su
Artículo noveno:
Medicina del Trabajo: Es el Conjunto de actividades médicas y paramédicas
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones
psicobiológicas.
Medicina del trabajo, medicina laboral y medicina preventiva no son sinónimas,
pero confluyen en la atención integral del trabajador al desempeñar roles
específicos, pero armónicos y hasta redundantes, en la atención primaria,
secundaria y terciaria del trabajador.
En el lenguaje coloquial, el significado de las tres denominaciones se ha ido
banalizando y estas se han empleado indistintamente, pero la definición operativa
las delimita netamente.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 21
Copyright 2014: Universidad ECCI
La medicina del trabajo: trata del estudio de la historia natural y social del ATEL y
de la ejecución de las acciones establecidas, por la normatividad colombiana,
como responsabilidad del subprograma de medicina preventiva y del trabajo en el
marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
La medicina laboral: se refiere la evaluación y reconocimiento técnico-científicos
de todas aquellas situaciones de salud que impliquen el reconocimiento y pago de
las prestaciones de ley, sean estas: a) asistenciales, b) de servicios de salud y/o c)
económicas, a las que se tienen derecho adquirido por la condición de trabajador.
La medicina preventiva: en el sitio de trabajo, comprende el estudio y aplicación de
todas aquellas medidas sanitarias que permitan evitar, de manera eficaz, la
materialización del daño potencial resultante de la exposición a los diferentes
factores de riesgo laborales.
3.3. Medicina preventiva
La resolución 1016 del 31 de marzo de 1989 «Por la cual se reglamenta la
organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que
deben desarrollar los patronos o empleadores en el país», en su Artículo 10 dice:
Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo, tienen como finalidad
principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador,
protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolo en un sitio de
trabajo acorde con sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolo en aptitud de
producción de trabajo
Adicionalmente en el mismo Artículo se establecen y detallan 16 actividades como
las primordiales de los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.
La medicina preventiva tiene por objeto el estudio sistemático de la interacción
entre factores de protección y de riesgo, para proponer intervenciones costo-
efectivas que reduzcan la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos a la
salud que puedan deteriorar la calidad de vida integral del trabajador y su red
social.
No obstante, antes de ser diagnosticado, el trabajador ya está expuesto a un
amplio espectro de factores de protección y de riesgo, que interactúan entre si y
determinan la probabilidad de ocurrencia del evento, el cual puede ser favorable o
desfavorable. Qué tan sano o enfermo está un sujeto, esto se determina
evaluando su grado de funcionalidad.
La etapa pre-patogénica, en relación al fenómeno salud-enfermedad, es anterior a
la ocurrencia del evento adverso, el cual se identifica por la detección de signos y
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 22
Copyright 2014: Universidad ECCI
síntomas. Es decir, que en esta fase aún no es posible detectar las
manifestaciones clínicas o para-clínicas que afirmen un diagnóstico.
La consideración de un factor como de riesgo o de protección no puede ser
intuitiva y debe demostrarse a través de estudios epidemiológicos que midan la
fuerza y el sentido de la asociación entre la presunta causa y el probable efecto o,
eventualmente, por el resultado de una medida de impacto.
De esta manera, es el nivel de significancia estadística lo que permite tipificar un
factor cualquiera como de protección o riesgo. El fomento de todo aquello que ha
demostrado incrementar la probabilidad de estar sano se denomina Promoción de
la Salud (PS) y el control de los factores de riesgo identificables corresponde a la
Prevención Específica (PE). Esto se denomina Atención Primaria en Salud (APS).
3.4. Medicina laboral
La medicina laboral se refiere al apoyo técnico científico que brinda el profesional
en salud a todas aquellas decisiones relacionadas con el cumplimiento de la
normatividad nacional e internacional en lo relacionado con las prestaciones
legales a que tiene derecho el trabajador.
Debe consultar la cartilla sobre derechos y deberes en salud ocupacional y
riesgos profesionales Cartilla SGRP que te permitirá conocer las
responsabilidades del empleador, deberes de los trabajadores, derechos del
trabajador, qué es una enfermedad profesional, qué es un accidente de trabajo,
entre otros.
El Decreto 1295 del 24 de junio de 1994, «Por el cual se determina la organización
y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales» (SGRP) y la Ley
1562, «Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional», definen taxativamente el tipo y
naturaleza de las prestaciones a las tiene derecho un trabajador.
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) engloba al actual
Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) y establece dentro del modelo de
aseguramiento el pago de una cotización, por parte del empleador o trabajador
independiente a una entidad Administradora de Riesgos Laborales (ARL) la cual
realizará el consiguiente pago de las prestaciones por afectación de la póliza.
Para que surta trámite el pago de las diferentes prestaciones se debe cumplir con
un proceso administrativo que exige, en casos claramente definidos, un concepto
clínico y técnico-científico emitido por un profesional de la salud idóneo en
Medicina Laboral que de soporte a los dictámenes.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 23
Copyright 2014: Universidad ECCI
La mayoría de las veces, el reconocimiento y la evaluación médico laborales están
relacionados con: a) la determinación del origen de la enfermedad, el accidente o
la muerte y b) la calificación del grado de pérdida de la capacidad laboral, esto de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.
3.5. La relación hombre-trabajo
El trabajo como actividad humana se refiere al empleo de energía transformadora
que se evidencia en un resultado. Este sistema tripartito (persona, energía y
resultado) obedece a una dinámica singular y no generalizable, que se
experimenta en algunos casos como una vivencia gratificante y en otros como
desagradable.
Desde una perspectiva integradora, se reconoce en cada persona características
estructurales y funcionales, específicas de cada individuo, que configuran su
fenotipo. El cuál es la expresión del efecto combinado de la programación genética
(genotipo) y del influjo de señales provenientes del entorno físico, social y cultural.
Lo estructural se refiere a la morfología y lo funcional a las reacciones
bioquímicas, estas características fenotípicas operan en todos los niveles, desde
el molecular hasta el sistémico. Ser hombre o mujer, optimista o pesimista, son
expresiones fenotípicas.
La energía es un recurso que se agota, la definición actual de ser vivo entraña el
concepto de sistema energético. En el humano el combustible de la vida es una
molécula denominada Adenosin Trifosfato (ATP) que se sintetiza, por la vía
metabólica más eficiente, a partir de oxígeno y glucosa.
Ante un incremento en la demanda de energía, en forma de ATP, se responde con
un incremento de la función respiratoria y del consumo de reservas energéticas, lo
que estimula la ingesta de alimentos. En ausencia de energía no hay trabajo.
El resultado se refiere a lo que se espera lograr con una determinada inversión de
energía, lo cual normalmente satisface una necesidad o un anhelo tangible o
intangible, pero claramente identificable por el sujeto conforme a sus expectativas.
La relación hombre-trabajo es compleja y contextual, pero en todos los casos para
que resulte enriquecedora, satisfactoria y beneficiosa, se requiere una
correspondencia directa entre la carga de energía consumida o esfuerzo y el
resultado alcanzado.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 24
Copyright 2014: Universidad ECCI
3.6. La fisiología del trabajo
El trabajo corresponde a una exigencia que pone a prueba la capacidad funcional
de la persona. En este sentido pueden darse tres situaciones: a) la exigencia está
por debajo de la capacidad funcional, b) la exigencia supera la capacidad funcional
o c) hay equilibrio entre la exigencia y la capacidad funcional.
La capacidad funcional es el conjunto de recursos biológicos, psicológicos y
socioculturales de los que dispone un sujeto para responder eficazmente a un reto
determinado. Ya sea, desplazar una carga ligera o ser el Chief Executive Officer
(CEO) de una marca global.
La capacidad funcional es una facultad dinámica susceptible de incrementarse o
reducirse, en función de la interacción entre dos tipos de factores: a) los
intrínsecos o idiosincrásicos y b) los extrínsecos o contextuales.
Por esto, la evaluación y monitoreo de la capacidad funcional deben realizarse
desde el ingreso del trabajador, analizando lo orgánico, lo mental y lo relacional,
frente a la organización y contenido de las tareas, y las condiciones del puesto de
trabajo. Si esta medida de carácter preventivo falla se aplica entonces una de
índole correctivo.
Es responsabilidad del subprograma de medicina preventiva y del trabajo
garantizar la armonía entre estas dos categorías de determinantes, en beneficio
primero de la calidad de vida integral del trabajador y luego de su desempeño o
productividad.
Las acciones correctivas estarán orientadas a incrementar la capacidad funcional
del trabajador e implementar los ajustes de ingeniería necesarios para adaptar el
puesto de trabajo a la persona. Si el desequilibrio o disfunción persisten se
recomienda proceder a la readaptación de funciones o a la reubicación temporal o
definitiva del trabajador.
3.7. La patología del trabajo
La Ley 1562 del 11 de julio de 2012 en su Artículo 4 establece:
Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de
riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica,
las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una
enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la
relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida
como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 25
Copyright 2014: Universidad ECCI
Mientras que el Decreto 2566 del 7 de julio de 2009 por el que se «adopta la tabla
de enfermedades profesionales» presenta un listado 42 enfermedades laborales,
especificando en la mayoría de casos «la clase de trabajo que desempeña el
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar» que como factor de
riesgo tiene relación causa-efecto con la enfermedad.
En este mismo Decreto pero en el Artículo 4 trata de la determinación de la
causalidad y dice textualmente:
Para determinar la relación causa-efecto, se deberá identificar:
1. La presencia de un factor de riesgo causal ocupacional en el sitio de trabajo en
el cual estuvo expuesto el trabajador.
2. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada
causalmente con ese factor de riesgo.
No hay relación de causa-efecto entre factores de riesgo en el sitio de trabajo y
enfermedad diagnosticada, cuando se determine:
a. Que en el examen médico pre-ocupacional practicado por la empresa se detectó
y registró el diagnóstico de la enfermedad en cuestión.
b. La demostración mediante mediciones ambientales o evaluaciones de
indicadores biológicos específicos, que la exposición fue insuficiente para causar
la enfermedad.
Considerando este marco normativo, se debe analizar que todas y cada una de las
enfermedades reconocidas como laborales tienen una historia natural y un curso
clínico completamente diferentes, por lo que deben estudiarse e intervenirse
separadamente.
La etapa patogénica es subsiguiente a una fase previa de exposición, tanto a
factores de protección como de riesgo, lo que implica que con una adecuada
atención primaria se hubiera podido evitar la presentación de un gran número de
casos, atenuando la carga de la enfermedad y los costos por: diagnóstico,
tratamiento, limitación del daño y rehabilitación.
Finalmente, la determinación de causalidad lleva implícita la dificultad latente de
poder ser establecida en aquellos casos con diagnóstico diferido meses o años
después de haber ocurrido la exposición a los factores de riesgo.
3.8. Etiología e impacto del accidente de trabajo
La Ley 1562 del 11 de julio de 2012 en su Artículo 3 establece:
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 26
Copyright 2014: Universidad ECCI
Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate
de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en
misión.
El accidente de trabajo por su naturaleza inmediata y no diferida, difícilmente
ofrece dificultades en cuanto a la determinación de la causalidad. Su reporte y
notificación están normados en la resolución 156 de enero 27 de 2005 y su anexo.
«Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de
enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones». Ejemplo del Formato
El origen del ATEL se atribuye a dos factores clave: a) el factor humano
representado por los actos sub-estándar o inseguros y b) el puesto de trabajo en
condiciones sub-estándar o ambiente laboral peligroso.
Estos factores clave se pueden evidenciar a través de la evaluación de riesgos,
la cual puedes consultar por medio de este link: Evaluación de riesgos.
La Guía Técnica Colombiana 3701 (GTC 3701), los define de la siguiente manera:
Acto Subestándar: Es todo acto que realiza un trabajador de manera insegura o
inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente del trabajo.
Condición Subestándar: Situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se
caracteriza por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 27
Copyright 2014: Universidad ECCI
En el estudio clásico realizado por Frank E. Bird en 1969, con más 1500000
empleados y aproximadamente tres billones de horas trabajadas, se reportó por
cada accidente grave que resultaba en muerte, discapacidad o tratamiento médico
prolongado, 9.8 accidentes menores que solo requirieron primeros auxilios y por
cada accidente mayor 30.2 daños a la propiedad.
Confidencialmente los trabajadores, participantes en la investigación, reportaron
una frecuencia de casi-accidentes que permitió estimar la razón de una muerte por
cada 600 incidentes. El cálculo de las razones relacionando estos valores se
representa gráficamente en el triángulo o pirámide explicativa de la seguridad.
1
muerte
10
Accidentes graves
30
Accidentes leves o daño a la
propiedad
600
Incidentes o casi accidentes
Imagen 1. Pirámide explicativa de la seguridad
Fuente: Creación del autor
La carga del AT en términos del impacto social y los costos generados por el pago
de prestaciones económicas y asistenciales ha motivado un gran volumen de
normatividad para regularizar el reporte y la investigación de los AT. A
continuación se citan aquellas normas que definen taxativamente los conceptos
tratados.
Resolución 1401 de mayo 14 de 2007:
Incidente de trabajo: suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con
este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas
involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o
pérdida en los procesos.
Resolución 1401 de mayo 14 de 2007:
Accidente grave: aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier
segmento corporal; fractura de huesos largos (fémur, tibia, peroné, húmero, radio y
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 28
Copyright 2014: Universidad ECCI
cúbito); trauma craneoencefálico; quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones
severas de mano, tales como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de
columna vertebral con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que
comprometan la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la
capacidad auditiva.
Resolución 1401 de mayo 14 de 2007:
Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron.
Es importante que consultar la normatividad vigente haciendo clic en el
siguiente enlace: Normatividad vigente.
El libro Seguridad e higiene en el trabajo: un enfoque integral de Creus y
Mangosio presenta un material que debe ser revisado completamente en los
siguientes apartes: a) capítulo 1; b) capítulo 2, únicamente los temas 2.1 al 2.6,
inclusive; c) capítulo 3, únicamente el tema 3.1; y d) capítulo 4, únicamente los
temas 4.1 a 4.4 inclusive.
Resumen de la unidad
El método epidemiológico permite una mejor compresión del ATEL y sus
determinantes, aportando a través de la generación de indicadores, información
válida y confiable para implementar las acciones que permitan gestionar el riesgo
al interior de los sitios de trabajo, para mejorar la calidad de vida integral del
trabajador; a fin de optimizar el uso de los recursos se acude a la MBE ya que
permite identificar las intervenciones más costo-efectivas.
La epidemiología como disciplina permite un abordaje sistemático del fenómeno
salud-enfermedad en el sitio de trabajo, los diseños epidemiológicos son
estrategias para dar respuesta a las siguientes preguntas fundamentales: ¿qué
adversidades ocurren?, ¿a quiénes les ocurren?, ¿dónde les ocurren?, ¿cuándo
les ocurren?, ¿por qué les ocurren? y ¿las intervenciones sirven?
La relación hombre-trabajo es cambiante e imprime una exigencia permanente
que pone a prueba la capacidad funcional del trabajador al punto de generar
enfermedad o lesión; distintas ramas de la medicina confluyen en el esfuerzo de
brindar una atención integral a quien labora. La salud del trabajador es un derecho
fundamental que requiere todo un aparato normativo que lo sustente, y garantice
el ejercicio responsable de ese derecho.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 29
Copyright 2014: Universidad ECCI
Glosario
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (Decreto
1562 de 2012).
Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el
Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones
y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y
promoción de la salud de los trabajadores (Decreto 1562 de 2012).
Programa de Salud Ocupacional: en lo sucesivo se entenderá como el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este Sistema consiste
en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación,
la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer,
evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el
trabajo (Decreto 1562 de 2012).
Riesgos Profesionales: Son riesgos profesionales el accidente que se produce
como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que
haya sido catalogada como profesional por el Gobierno Nacional (Decreto 1295 de
1994)..
Origen del Accidente de la Enfermedad y la Muerte: Toda enfermedad o
patología, accidente o muerte, que no hayan sido clasificados o calificados como
de origen profesional, se consideran de origen común (Decreto 1295 de 1994).
Lecturas complementarias
Henao Robledo, F. (2009). Condiciones de trabajo y salud. Ecoe Ediciones.
Bogotá.
Henao Robledo, F. (2012). Diagnóstico integral de las condiciones de trabajo y
salud. Ecoe Ediciones. Bogotá.
Sven, H., Campins Martí, M., & Rossello Urgell, J. (2007). Introducción a la
epidemiología ocupacional. Ediciones Díaz de Santos. España.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 30
Copyright 2014: Universidad ECCI
Bibliografía de la unidad
Álvarez, F. (2011). Salud ocupacional. Bogotá: Ecoe Ediciones.
Creus, A., & Mangosio, J. (2011). Seguridad e higiene en el trabajo: un enfoque
integral. Alfaomega Grupo Editor.
Merletti, F., Solkolne, C. L., & Vineis, P. (2012). Capítulo 28 Epidemiología y
estadística. En: enciclopedia de la OIT. D - INSHT (Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo).
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 31
Copyright 2014: Universidad ECCI
Germán Enrique Molano Vargas
Master en Educación – Docencia Universitaria, de la Universidad Pedagógica Nacional;
Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional, y Especialista en Epidemiología de la
Universidad El Rosario. Se graduó como Médico Cirujano de la Universidad Nacional de
Colombia.
Entre sus publicaciones se puede encontrar: Riego Psicosocial ocupacional y síndrome de
desgaste profesional (Burn OuT) ¿Mito o realidad? En Colombia. Revista de la Fundación
Universitaria del Área Andina. V.12 fasc.N/A P.32 – 41, 2009. La resistencia a hacer las
cosas bien. En Colombia, Revista Enlace Empresarial – UAN ISSN: 0124-9363 Ed.,
Universidad Antonio Nariño. V. 9 Fasc.15 p. 15 -17, 2006.
Participó en proyectos de investigación: 2001, Mortalidad en accidentes de tránsito
reportados como accidentes de trabajo. Bogotá (Especialización en Gerencia
Ocupacional). 2002, Discapacidad física e inadecuado auto-cuidado integral en una
población geriátrica atendida domiciliariamente. Bogotá (Especialización en
Epidemiología). 1999, Estadística descriptiva de la casuística clínica del Instituto de
Genética, Universidad Nacional de Colombia.
Se ha desempeñado como docente en el área de posgrados a distancia, enfermería y
terapia respiratoria, en la Fundación Universitaria del Área Andina. Docente de posgrado y
terapias psicosociales en la Universidad Antonio Nariño.
Autor: Germán Enrique Molano Vargas – versión 1.0 32
Copyright 2014: Universidad ECCI
También podría gustarte
- Plan de Tesis Karina Calidad de Servicio y Satisfacción Del ClienteDocumento66 páginasPlan de Tesis Karina Calidad de Servicio y Satisfacción Del ClienteMayra PerezAún no hay calificaciones
- Taller 2 - Analisis Del BalotoDocumento9 páginasTaller 2 - Analisis Del BalotoDavis Camacho100% (1)
- Constancia emDocumento2 páginasConstancia emalgiocasAún no hay calificaciones
- Gota Gruesa MalariaDocumento2 páginasGota Gruesa MalariaalgiocasAún no hay calificaciones
- Frotis LeishmaniaDocumento2 páginasFrotis LeishmaniaalgiocasAún no hay calificaciones
- Tecnica AnticuerposDocumento2 páginasTecnica AnticuerposalgiocasAún no hay calificaciones
- Portafolio Passomet 2020-ColcedeDocumento30 páginasPortafolio Passomet 2020-ColcedealgiocasAún no hay calificaciones
- Descarga Archivos HotmailDocumento6 páginasDescarga Archivos HotmailalgiocasAún no hay calificaciones
- Impresión de Procedimientos-CRUZ GUEVARADocumento2 páginasImpresión de Procedimientos-CRUZ GUEVARAalgiocasAún no hay calificaciones
- Instrumentos de Evaluacion de Inteligencia EmocionalDocumento12 páginasInstrumentos de Evaluacion de Inteligencia EmocionalalgiocasAún no hay calificaciones
- Dia de La Tierra Prmaria 2021Documento1 páginaDia de La Tierra Prmaria 2021algiocasAún no hay calificaciones
- Metodo DelphiDocumento5 páginasMetodo DelphialgiocasAún no hay calificaciones
- Personal Lab. Clinico MartinezDocumento1 páginaPersonal Lab. Clinico MartinezalgiocasAún no hay calificaciones
- PAMEC EjemploDocumento21 páginasPAMEC EjemploalgiocasAún no hay calificaciones
- Proyecto Fact. Elec para CorrecciònDocumento48 páginasProyecto Fact. Elec para CorrecciònPame FonsecaAún no hay calificaciones
- Serie 5 - Ejercicios - 1234Documento5 páginasSerie 5 - Ejercicios - 1234Malena MaiquesAún no hay calificaciones
- Cap 9 ValidezDocumento32 páginasCap 9 Validezmarma2014Aún no hay calificaciones
- Estadistica Probabilidad I IIDocumento21 páginasEstadistica Probabilidad I IILuisA.HarCórAún no hay calificaciones
- Logica DifusaDocumento16 páginasLogica DifusaFernando Ruiz JuarezAún no hay calificaciones
- Padilla Espinoza Uriel 4°c - Semana 7 - Comparacion de Dos PoblacionesDocumento7 páginasPadilla Espinoza Uriel 4°c - Semana 7 - Comparacion de Dos PoblacionesUriel PEAún no hay calificaciones
- Trabajo en Clase - Tamaño de MuestraDocumento16 páginasTrabajo en Clase - Tamaño de MuestraSantiago Emanuel Bances MonjaAún no hay calificaciones
- Metodología DMAIC de Seis SigmaDocumento6 páginasMetodología DMAIC de Seis SigmaMyaReyesGomezAún no hay calificaciones
- TareaDocumento16 páginasTareaosicompunetAún no hay calificaciones
- CUESTIONARIODocumento9 páginasCUESTIONARIOMaribel BustamanteAún no hay calificaciones
- Interpretar Los Resultados Clave para La ANOVA de Un Solo Factor - MinitabDocumento7 páginasInterpretar Los Resultados Clave para La ANOVA de Un Solo Factor - MinitabFamilia Armesto ManzanoAún no hay calificaciones
- 2do. ParcialDocumento2 páginas2do. ParcialJason LópezAún no hay calificaciones
- Eaxmen Final Semana 8 Estadistica II 4Documento9 páginasEaxmen Final Semana 8 Estadistica II 4pilar aguirreAún no hay calificaciones
- Quiz 2 - Semana 6 Mio 2 - ESTADISTICA II - (GRUPO4) PDFDocumento7 páginasQuiz 2 - Semana 6 Mio 2 - ESTADISTICA II - (GRUPO4) PDFjlroarodriguezAún no hay calificaciones
- Modelo MultinivelDocumento27 páginasModelo MultinivelLiliana JGAún no hay calificaciones
- Mii508 s2 IndicadorDocumento19 páginasMii508 s2 IndicadorMarcelo HerreraAún no hay calificaciones
- Sesiones Matematica Tablas de Doble EntradaDocumento6 páginasSesiones Matematica Tablas de Doble EntradaSaul MalkiAún no hay calificaciones
- Autoevaluacion 2.5d y Ejercicios 2.18 2.19Documento9 páginasAutoevaluacion 2.5d y Ejercicios 2.18 2.19Sandra Fabiola InfanteAún no hay calificaciones
- Tecnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos - Univ Catolica Los Angeles de Chimbote - 065850Documento42 páginasTecnicas e Instrumentos de Recoleccion de Datos - Univ Catolica Los Angeles de Chimbote - 065850JOSUE ESCOBARAún no hay calificaciones
- Genichi TaguchiDocumento3 páginasGenichi TaguchiAndreita OrtizAún no hay calificaciones
- Tema 4Documento30 páginasTema 4Marcy Helen Dorado ReynoldsAún no hay calificaciones
- Actividad 1Documento6 páginasActividad 1Edgar ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Estadistica Capitulo 1Documento5 páginasEstadistica Capitulo 1Jhon FloresAún no hay calificaciones
- CEPAL - Conceptos-Basicos-Datos-EstadisticaDocumento39 páginasCEPAL - Conceptos-Basicos-Datos-EstadisticaDanielFernandoIncisoMelgarejoAún no hay calificaciones
- La Estadística Es Una de Las Herramientas Más Ampliamente Utilizadas en La Investigación Científica PDFDocumento32 páginasLa Estadística Es Una de Las Herramientas Más Ampliamente Utilizadas en La Investigación Científica PDFLuz Dary ParraAún no hay calificaciones
- Datos Faltantes FinalDocumento10 páginasDatos Faltantes FinalAndresPerezAún no hay calificaciones
- Matriz de ConsistenciaDocumento5 páginasMatriz de ConsistenciaJose Esteban Soto TincoAún no hay calificaciones
- Ejercicios Distribuciones MultivariantesDocumento19 páginasEjercicios Distribuciones MultivariantesAlonso Maximiliano Molina NúñezAún no hay calificaciones