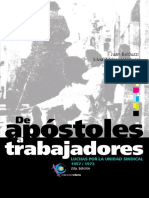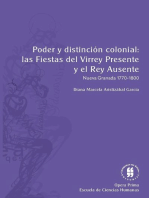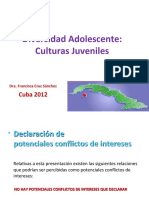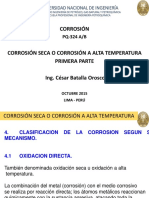Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensenar Historia en La Era Digital PDF
Ensenar Historia en La Era Digital PDF
Cargado por
Luciana CornejoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Ensenar Historia en La Era Digital PDF
Ensenar Historia en La Era Digital PDF
Cargado por
Luciana CornejoCopyright:
Formatos disponibles
Introducción
Ignacio Muñoz Delaunoy y Luis Osandón Millavil
compiladores
LA DIDÁCTICA
DE LA
HISTORIA
Y LA
FORMACIÓN DE CIUDADANOS
EN EL MUNDO ACTUAL
CENTRO
DE INVESTIGACIONES
DIEGO BARROS ARANA
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 5 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy y Luis Ossandón Millavil
© Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 2013
Inscripción Nº 225.606
ISBN 978-956-244-270-1
Derechos exclusivos reservados para todos los países
Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos
y Representante Legal
Sra. Magdalena Krebs Kaulen
Director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana
y Director Responsable
Sr. Rafael Sagredo Baeza
Editor
Sr. Marcelo Rojas Vásquez
Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos
Av. Libertador Bernardo O’Higgins Nº 651
Teléfono: 23605283
Santiago. Chile
impreso en chile/printed in chile
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 4 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
ENSEÑAR HISTORIA EN LA ‘ERA DIGITAL’
Ignacio Muñoz Delaunoy
1. Historia y TIC
¿Cómo hay que enseñar historia, hoy? En el primer capítulo de este libro se
puso de manifiesto las dificultades que confrontaban los profesores, en cualquier
nivel, como resultado de los cambios internos vividos por la disciplina en las
últimas décadas. La Historia Tradicional, se adujo, era un producto cultural
relativamente simple, que se prestaba para prácticas pedagógicas efectivas y
que servía, además, para cumplir con funciones que eran claras e importantes.
Antes, la cosa era sencilla. Había un discurso unitario, organizado en
torno del eje político, útil para los propósitos del estado, en una fase dada de
su evolución, que todos los ciudadanos debían aprenderse de memoria. Ese
discurso debía ser construido por un gremio de iluminados, únicos con voz
y voto en la generación de verdades históricas, coludidos con los profesores,
que debían actuar como socializadores del mensaje. ¿Un ejercicio docente de
inteligencia interpretativa? Más bien, un catecismo que había que repetir, con
el propósito de traspasar a los nuevos ciudadanos la información necesaria para
despertar en ellos sentimientos de apego a la nación, respeto por las institucio-
nes, devoción, en suma, por el estado, la clase de estado definido como ideal
por quienes tenían capacidad de manejar el discurso oficial sobre la Historia.
Estos horizontes seguros se nublaron como resultado de la crisis que sufrió
el paradigma tradicional de la Historia, primero en Europa y, hace muy pocos
años atrás, en países de la periferia, como Chile. La Historia dejó de lado sus
presupuestos historicistas, su interés por la política, su perfil elitista y se definió
como una ciencia social, de horizontes muy amplios, que mantenía puentes
activos de comunicación con la Sociología, la Economía, la Demografía y, más
recientemente, con la Antropología. Se amplió el abanico de temas que era
posible estudiar, se inició una exploración crítica de temáticas que eran impor-
tantes para delinear los contornos de una época regida por una dinámica activa
de cambios; se pudo poner al frente, junto con las funciones más tradicionales
de la Historia, otras nuevas; se afirmó, junto con ello, la posibilidad de que la
historia retomara las funciones que cumplía en su etapa pre-profesional, cuando
era usada como instrumento ideológico para formar conciencias, para forjar
voluntades y para alimentar inteligencias que fueran capaces de enfrentar de
maneras socialmente productivas las urgencias del presente.
Sin embargo, a medida que fue acentuándose este proceso de apertura,
que permitió oxigenar a la Historia con la inclusión de nuevas perspectivas,
enfoques y temas, comenzaron a quedar de manifiesto algunas externalidades
387
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 387 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
potencialmente negativas asociadas a este proceso general de cambio. La His-
toria comenzó a perder su centro, a medida que expandía sus posibilidades.
Dejó de ser claro qué era la Historia y cómo había que enseñarla. Esto sucedía
al mismo tiempo que los curriculistas latinoamericanos transformaban a la
Nueva Historia en el caballo de batalla de todas las reformas.
El problema con las corrientes renovadas de historiografía es que plan-
teaban exigencias a los profesores que eran difíciles de sobrellevar. ¿Cómo
proyectar novedades, que todavía no habían decantado en principios muy
claros, a los espacios educativos reales? La Nueva Historia quería trascender
al individuo, estimulando estudios que lo abarcaran en su dimensión más
social, tomando en cuenta cada una de sus facetas. Se llamaba a este esfuerzo
de integración con el nombre entusiasta de “Historia Total”. Política, eco-
nomía, sociedad, cultura, entreveradas en un mismo complejo. Todo ello, a
su vez, entrevisto desde las rendijas que nos abren las Ciencias Sociales. Un
poco de Ciencia Política, de Economía, de Sociología, de Antropología, como
complemento de la Geografía o el Derecho. Un collage de gran complejidad
que cada historiador debía transformar en una organización significativa, a
través de una escritura de alcances superlativos. ¿Cuántos historiadores dieron
abasto con las exigencias que suponían todas estas tareas? Pocos, sin dudas.
Las formas más tradicionales de Historia son fáciles de seguir. Las nuevas, en
cambio, plantean un trabajo arduo, que supera las posibilidades del historiador
promedio, al igual que las del educador. ¿Es sensato requerir a profesores de
primaria o secundaria para que enseñen a sus alumnos a mirar la realidad con
inteligencia de demógrafos, economistas, sociólogos o antropólogos? ¿tiene
sentido esperar que ellos puedan encontrar una solución, en sus prácticas pe-
dagógicas, a los dilemas de la historiografía contemporánea, que los propios
especialistas no han podido resolver?
Este gravamen, que se hizo sentir sobre las espaldas de los profesores,
a partir de la década de 1990, se vio complementado por requerimientos
adicionales, con origen en el propio mundo educativo. Al mismo tiempo que
se imponía la Nueva Historia, como discurso oficial, se comenzaba a exigir
a los docentes que enseñaran actitudes y, sobre todo, procedimientos, con
preferencia a los conocimientos mismos. Se trataba de transformar a alumnos
habitualmente pasivos en investigadores capaces de dar un sentido profundo
a la información, lo que suponía, de paso, un trabajo mucho más activo con
la disciplina misma: para lograr que los jóvenes pudieran desarrollar un pen-
samiento histórico, era esencial enseñarles en qué consiste la Historia, cómo
conoce, qué conceptos usa y, luego de eso, someterlos a ejercicios similares a
los que realizan los historiadores en su cotidianidad, cuando tratan de arrancar
claridades al pasado con sus investigaciones.
¿Cómo se logra esto? Los profesores saben como enseñar conocimientos,
incluso aquellos tan complejos como los presupuestos por la Nueva Historia,
pero ¿cómo enseñar a adolescentes a mirar el mundo tal como lo hacen los
historiadores? ¿qué combinación de técnicas concretas sirven para desplazar
388
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 388 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
hacia ellos herramientas de pensamiento, en lugar de conocimientos circuns-
critos al perímetro del dato mismo?.
Cuando los profesores comenzaban a afirmarse los pantalones, dando
inicio a un proceso de asimilación de los cambios disciplinares y de las modas
educativas más recientes, se produjo un tercer cambio cataclísmico, como
resultado de la revolución de las nuevas tecnologías de información y comu-
nicación, centradas en Internet (TIC).
La revolución digital, actualmente en curso, movió el piso a todo el mundo.
Cambió el modo en que funcionaban los países, las culturas, las economías, las
sociedades, las empresas y, desde luego, las personas. En la aldea global todo
es y se hace distinto. Hay otro modo de entender la realidad, de estudiarla, de
divertirse, de interactuar, y, desde luego, de trabajar. Sobre todo para quienes
basan su oficio o su profesión en el manejo de la información, como es el caso
del investigador o del profesor de Historia.
La Historia es hija de la era de la imprenta, de la cultura del texto escrito,
que se digiere lentamente a través de un ejercicio individual de lectura. Esta
relación es antigua, además de muy profunda, lo que se refleja bien en el
término seleccionado, en distintas lenguas, para referirse a la disciplina. La
palabra ‘historia’ designa el tema que estudian los historiadores y el tipo de
estudio que ellos emprenden. Pero también alude a la forma presentacional
que utilizan para organizar los conocimientos adquiridos y exponerlos al
público: los textos narrativos.
Los historiadores, efectivamente, no hacen otra cosa que contar historias.
Lo hacen cuando construyen textos. Pero también lo hacen cuando presentan
a una audiencia los resultados de sus experiencias y aprendizajes, en forma
oral. La conexión de la Historia con el relato tiene otras facetas. Los textos
de los historiadores se alimentan de la información aportada por documentos
que suelen tener una organización narrativa. Además de ello, estos textos se
apoyan en los conocimientos, significados o interpretaciones extraídos de los
textos compuestos por otros historiadores. Se trata, pues, de textos basados
en otros textos, mucho más que en la evidencia factual; textos constituidos a
partir de textos, que van tejiendo, en colusión con ellos, redes narrativas muy
complejas de significados que informan grandes discursos nacionales.
Por eso se dice que no hay historia que no sea, a la vez, un relato.
Esta conexión profunda entre la disciplina con la lógica del textos no ha
sufrido alteraciones a lo largo del tiempo. Es cierto que la Historia ha vivido
crisis internas que han afectado la manera como se entiende el pasado, como
se lo mira y, sobretodo, como se lo investiga. Pero estas crisis no han supuesto
una alteración sustantiva en relación a la manera como se escribe la Historia.
Esto no sucedió cuando François-Marie Arouet Voltaire o Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel quisieron fundamentar un pensar más incisivo y general sobre lo
pasado, no sucedió cuando los ‘nuevos historiadores’ intentaron potenciar una
historia analítica por sobre la narrativa. En ese dominio específico, tal como
asienta Leon Goldstein, nada importante parece haber cambiado, hasta que
389
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 389 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
irrumpieron las TIC, afectando de manera directa la manera como se genera
el conocimiento y como se lo distribuye en la sociedad1.
Hoy, estamos viviendo, efectivamente, el paso de una cultura tecnológica
centrada en el texto, con la cual se siente cómoda la Historia, a otra sustenta-
da en la lógica dispersa del hipertexto. Esto, con consecuencias graves para
la educación que reciben los estudiantes, una generación ciento por ciento
inmersa en la lógica de los medios, que ya no sabe dialogar con un libro ni
descifrar los significados de una clase expositiva.
La profundidad de esta revolución no se advierte, porque estamos para-
dos encima de ella. Pero es fácil dimensionar lo que está pasando, trayendo a
colación algunos datos contextuales.
En el pasado se han producido saltos importantes en la manera como nos
comunicamos, como administramos la información, como la procesamos y
cómo la difundimos. Es cosa de recordar lo que sucedió con el libro o con
innovaciones tecnológicas más recientes, como el teléfono, que lograron gene-
rar cambios en el ritmo con que se movía el mundo. ¿Autenticas revoluciones
en las comunicaciones?. Más bien evoluciones, que revoluciones. El libro,
sabemos, necesitó el paso de siglos antes de imponerse como medio masivo
de comunicación. Algo similar, sucedió con el teléfono, que se hizo corriente
en los hogares luego del paso de varias décadas desde su aparición.
La lentitud de la transición entre la cultura tecnológica antigua y la nueva
permitió, en todos los casos anteriores, que el proceso pudiera darse de una
manera paulatina, disminuyendo la intensidad del trauma social. Eso no fue
posible con las tecnologías de la comunicación y la información organizadas en
torno de Internet. Aquí no hubo siglos para la adaptación, ni siquiera décadas.
Todo llegó de golpe, dejando sin capacidad de respuesta a las comunidades
más estrechamente vinculadas al mundo de la imprenta.
Internet tiene una historia brevísima. En 1961 Leonard Kleinrock propuso
por primera vez la posibilidad de que pudiera crearse un sistema descentrali-
zado de redes de comunicación interconectadas, que fueran capaces de crear
un puente entre computadores repartidos por todo el planeta. El concepto
era revolucionario. Las redes de la época tenían una organización jerárquica.
Había, siempre, una plataforma central, de la cual dependían componentes
que no contaban con privilegios de acceso para interactuar entre sí con liber-
tad o para crear otros circuitos de comunicación, distintos a los previstos en
el organigrama principal. La gracia de la teoría de conmutación de paquetes
de Kleinrock es que eliminaba por completo el concepto de centro. En la red
que él imaginó nadie debía ejercer un rol principal, nadie tenía, en realidad,
1
León J. Goldstein asentó las bases del ‘construccionismo’ en historia hace algunas décadas
atrás, estableciendo de la diferencia que existe entre la esfera de la investigación (que ha sufrido
cambios importantes a lo largo del tiempo) y la de la escritura (que permanece tal cual). La
elaboración más completa de estos planteamientos se encuentra en Historical knowing, Austin,
Austin Press, 1976.
390
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 390 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
un control total sobre nada. Cada uno de los componentes del sistema podía
participar, con plena autonomía, en los flujos de comunicación, en la forma
que quisiera, “hacia la dirección que quisiera”, tejiendo redes de vínculos que
podían ampliarse sin limitación: esta red no tenía un principio, ni un punto
final, ni una forma específica; era un organismo vivo que podía adoptar fiso-
nomías nuevas en cada momento, siempre con beneficio para la posibilidad
del conocimiento.
El potencial enorme este concepto motivó el inicio de una etapa de ex-
perimentación que logró cristalizar, en 1969, en la creación de ARPANET.
Se trataba de una pequeña red que enlazaba los computadores la UCLA y la
Universidad de Stanford por medio de una simple línea telefónica. Durante
la década de 1970 esta red académica fue creciendo, al mismo tiempo que se
iniciaba un proceso de innovación tecnológica más general, con distintos hitos,
entre los cuales sobresale la creación del lenguaje HTML, hacia fines de la
década de 1980, obra del británico Tim Berners-Lee. La gracia de este lenguaje
es que aportaba un protocolo estándar para la programación de páginas web,
simple, elegante y extraordinariamente eficiente, que cualquier persona, con un
mínimo de formación, podía usar con máximo provecho. A partir de entonces
las TICs salieron del reducto controlado de sus orígenes. Internet comenzó a
ser incorporado como un recurso corriente en las actividades desarrolladas por
las empresas, instituciones y muy luego también por las personas, tomando
allí una fuerza incontrolable. Hacia 1993 el número de servidores disponibles
en el mundo era de 130. Dos años después la cifra se había elevado a veinti-
dós mil2. Hacia fines de esa década una porción significativa del planeta ya
se había integrado a la red, al mismo tiempo que se registraba un acelerado
cambio en las reglas y posibilidades de la comunicación, cuando la banda
ancha y la comunicación inalámbrica reemplazaron a la tradicional línea te-
lefónica, lo que permitió enriquecer las posibilidades de comunicación con la
incorporación de imágenes fijas, en movimiento y de sonido. Antes del 2000,
efectivamente, las páginas era medios de comunicación plana y elemental,
que se desplegaban con gran lentitud. Entre el año 2000 y el año 2005 todo
cambió, al socializarse el flash, el CCS y al producirse una serie encadenada de
sorprendentes cambios tecnológicos. Los recursos multimedia se propagaron,
permitieron superar las interfaces planas de los primeros sitios informativos,
transformando a la red en el recurso de comunicación más poderoso que
haya existido jamás. Cuando estaban operando estos cambios en relación a
las posibilidades del lenguaje, irrumpieron en forma casi simultánea los blogs,
wikis, fotolog, sitios de “media sharing” y redes sociales que permitieron al
usuario integrarse a comunidades de conocimiento o entretención, dando
vida al fenómeno actualmente en curso de una “web social”. Estos cambios,
que hicieron explosión entre el año 2005 y 2006 permitieron que el usuario
2
Daniel J. Cohen & Roy Rosenzweig, Digital History: a guide to gathering, preserving, and pe
senting the post on the Web, p. 19.
391
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 391 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
dejara de ser un expectador: Internet se transformó, a partir de entonces, en
un espacio privilegiado para el encuentro de las personas, lo que redundó en
que aparecieran nuevas formas de asociatividad.
¡Y todo esto en menos de cinco años!
La velocidad con que se dieron los cambios fue sorprendente. Pero acaso
lo más sorprendente fue la profundidad que tuvieron y su cobertura.
Las nuevas tecnologías eran sumamente costosas, en una primera etapa.
Podía suponerse, por lo mismo, que su penetración efectiva quedaría restrin-
gida, durante un buen tiempo, a los países desarrollados. El concepto de una
‘aldea global’ asomaba, en razón de ello, como una quimera más que como
una posibilidad. Pero los hechos llevaron las cosas hacia direcciones impre-
vistas. Los costos de las máquinas, los insumos, los desarrollos y los servicios
conexos cayeron en forma exponencial, transformando lo que era inicialmente
un lujo de pocos en un beneficio accesible para muchos. Las tecnologías co-
menzaron a diseminarse por todos los continentes, en un tiempo récord, lo
que proporcionó a estos adelantos una proyección verdaderamente mundial.
Habían cambiado de una vez y para siempre, las reglas de la comunicación,
la manera como se entiende, genera y distribuye el conocimiento, en cada
ámbito de la vida humana, incluido el de la Historia.
Los primeros proyectos Web dedicados a la Historia datan de principios
de la década de 1990. Estos desarrollos pioneros permanecieron como logros
muy aislados, hasta mediados de esa década, cuando comenzó a vivirse una
etapa de aceleración que condujo al surgimiento de atisbos preliminares de
una nueva “historia digital”3. La novedad llegó tan rápido que pronto quedó
de manifiesto una situación cultural bastante extraña, que todavía es patente.
Las personas con más de 40 años, entre las que se cuenta una parte significativa
del profesorado de historia, se formaron (y se deformaron) dentro de la cultura
tecnológica propia de la era de la imprenta. Sus estudiantes, en cambio, son
parte de la primera generación ciento por ciento tecnológica, plenamente in-
mersa en los códigos de la era digital. Como nativos de ese mundo, los jóvenes
se comunican de una manera que los adultos no dominan. Hay una brecha
insalvable en los lenguajes. Los miembros de la nueva generación no logran
entender a sus predecesores porque parecen haber perdido las claves para
penetrar un lenguaje que perciben como muerto; sus antecesores inmediatos
los corresponden con una cuota equivalente de incomprensión, bien porque
han recibido los dones de la tecnología sin hacerles mucho caso o, bien, porque
3
Los distintivo de “historia digital”, señala Orville Vernon Burton, es la utilización de los
computadores y la red, para hacer Historia, de una manera que no sería posible sin esos recur-
sos. Se trata, pues, de algo distinto a aprovechar las posibilidades de comunicación que ofrece
el mundo digital, para poner a circular de manera más eficiente productos culturales nacidos
análogamente. La verdadera historia digital conlleva un cambio en la manera como la Historia
se hace, en cualquier nivel, tanto dentro como fuera de la academia; también en la manera como
se socializa ese conocimiento y se lo usa para fines educativos. Orville Vernon Burton “American
Digital History”, p. 207.
392
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 392 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
sus empeños se ven mermados por sus limitaciones, como seres híbridos, para
los cuales la lógica binaria del bit y el byte puede ser, en el mejor de los casos,
una segunda o una tercera lengua, nunca la primera.
El panorama se presenta terrorífico para el profesor de Historia, tomando
en cuenta dificultades que son tan evidentes. En este capítulo final, sin embargo,
propondré que hay una manera distinta de mirar las cosas.
Nos tocó la suerte de desarrollar nuestra vida profesional cuando el
mundo vivía una etapa de transformación revolucionaria con relación a las
tecnologías de la información. Estos cambios van a dar origen, a la larga, a
una transformación profunda en la manera como se genera el conocimiento
histórico, como se lo representa y como se lo socializa. En este momento co-
yuntural, la transformación es un principio demasiado tibio, que no permite
percibir todas las cosas buenas que es justificado esperar. Hoy, lo único que
puede constatarse, a simple vista, son los problemas prácticos a que da ori-
gen toda situación inacabada, la manera todavía pobre en que se utiliza una
tecnología nueva, con posibilidades enormes, para realizar las tareas propias
del horizonte tecnológico anterior. Pero estas dificultades van a ser superadas,
los historiadores van a descubrir formas distintas de investigar y distribuir su
conocimiento, la Historia tomará otro color y será posible, como resultado
de todo eso, volver a encantar a los estudiantes con una pedagogía que esté a
tono con sus expectativas y con la demandas de nuestro tiempo.
Las TICs, son una bendición tanto para el historiador como para el profesor,
si es que se las sabe aprovechar con criterio y con inteligencia crítica. Hay que
evitar el facilismo, poniendo en uso todo lo que esté de moda, lo que se vea
bien en el momento, lo que garantice la espectacularidad. Internet es un pozo
sin fondo, en el que se puede encontrar cualquier cosa. No todo eso se presta
para fines educativos. Para lograr resultados que sean socialmente constructivos,
con respeto a la disciplina misma, es fundamental abandonar la actitud pres-
cindente que ha dominado en el mundo de los historiadores y los educadores.
Hay que entender bien el fenómeno de las TICs. La teoría de la historia
debe abandonar algunos de sus temas tradicionales y aportarnos las claridades
necesarias para dar una dirección inteligente a los cambios que van a sobre-
venir de todas maneras. Es fundamental, ante todo, emprender un trabajo
colaborativo con los expertos en educación, que permita despejar un conjunto
de interrogantes que es vital aclarar para hacer de la tecnología el insumo de
una propuesta bien urdida. ¿Qué funciones debe cumplir la Historia de cara
al siglo xxi? ¿qué tipo de pedagogía sería necesaria para hacerse cargo de esas
funciones? ¿cómo se produce, de manera general, el aprendizaje significativo de
conocimiento y competencias históricas? ¿de qué manera se podría aprovechar
las posibilidades que ofrecen los nuevos medios tecnológicos para potenciar
logros de aprendizaje que sean compatibles con las necesidades que plantea
el siglo xxi a los ciudadanos?
Las tareas que demanda la pedagogía de la Historia, que es necesaria en
el mundo en el que estamos y en el que se nos viene encima, se facilitarían
393
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 393 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
enormemente si los profesores decidieran incorporar a sus actividades rutina-
rias los recursos y posibilidades que les ofrecen las TICs. Pero para llevar esta
tarea con provecho es necesario que los historiadores y los especialistas en
didáctica desempeñen un papel más activo con relación a los cambios. Deben
ser ellos y no el mercado quienes definan en qué frente específico vale la pena
alentar innovaciones; deben ser ellos y no las comunidades espontáneas de
historiadores amateurs quienes conduzcan los cambios, para poder dirigirlos a
donde conviene, apoyándose en la experiencia que ha sido posible acumular.
El propósito de este capítulo de cierre es colaborar a estas definiciones
necesarias, proponiendo una ruta de navegación para la historia digital, avalada
por la experiencia práctica acumulada dentro del proyecto Memoria Educa
(http://memoriaeduca.cl).
2. Del texto al hipertexto
Las TICs tienen un potencial increíble tanto para el trabajo del historiador,
como para el del educador.
En la red los profesores y los estudiantes pueden encontrar una cantidad
enorme de recursos que les permiten, como nunca, hacer historia y enseñar
historia. Privilegio exclusivo nuestro. A diferencia de lo que sucedía con las
generaciones anteriores, los jóvenes de hoy no necesitan tener una biblioteca
personal en su casa o visitar bibliotecas públicas para profundizar en el cono-
cimiento de algún hecho. Les basta disponer de un computador con acceso
a la banda ancha para que la biblioteca y el archivo los vengan a ver a su casa
rápido, simple y barato: un simple clic en el botón “buscar” es suficiente para
que tengan acceso inmediato a cientos de páginas de contenido de los tipos
más diversos.
Ningún adolescente pudo tener a mano, en tiempos anteriores, tanta
información, de tantas materias, en formas tan atractivas.
El acceso a la información no es el único beneficio que aporta la red,
tanto al historiador, como al profesor de Historia. La generación y difusión
del conocimiento se ha simplificado y se ha masificado. Cifras del 2004 lo
demuestran. Cerca del 50% de los usuarios de la red, en Estados Unidos,
generaron durante ese año algún contenido en línea, a través de páginas web,
blogs y otros medios similares4. El conocimiento se vuelve una opción para
todos. Además adquiere nuevos alcances. El tiempo que deben invertir los
investigadores formales o informales en la fase preliminar de los estudios,
destinada a recopilar la información esencial, se ha reducido gracias a los
catálogos electrónicos y los motores de búsqueda, como Google o Yahoo,
que permiten elaborar en pocos minutos reportes muy completos de todo
4
Cohen & Rosenzweig, op. cit., p. 6.
394
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 394 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
lo que se sabe acerca de un tema dado5. Lo interesante es que estos sistemas
de búsqueda universales, además de ser casi instantáneos, hacen surgir, por
su propia naturaleza, audiencias más complejas, conformadas por visitantes
de distintas especialidades e intereses. A la larga, eso lleva a la creación de
formas de trabajo donde prima lo transversal. Nada que ver con los sistemas
de búsqueda anteriores, que eran administrados por ‘expertos’, que hacían
que la información estuviera a mano solamente para minorías de especialistas.
Internet garantiza a sus usuarios un acceso mucho más igualitario a la
información. Pero hay beneficios para todos, incluidos los investigadores pro-
fesionales. La base de datos Historical Abstracts ofrece resúmenes analíticos de
lo que se ha publicado desde el 1450 d.C. en adelante. La versión web de esta
base de datos, actualizada mensualmente, permite conocer todo lo publicado
desde 1955 en adelante. Este gran índice es sólo uno más de los muchos que
existen: en la red los historiadores se pueden encontrar con bases de datos
especializadas y bibliografías más específicas que permiten estar al día en cada
frente del trabajo histórico6.
Las facilidades que hay para recopilar antecedentes bibliográficos se ven
complementadas con las que existen para tener acceso a ese material. Una
parte significativa de la producción académica se encuentra disponible, gra-
cias a proyectos como JSTOR (http://www.jstor.org/). Se trata de una base
de datos que compila copias electrónicas de los artículos publicados por los
principales investigadores del mundo. En la red también es posible encon-
trarse con libros y revistas electrónicas especializados, además de tesis de
grado accesibles desde numerosos directorios. Este material se complementa,
además, con amplias colecciones documentales, como la aportada American
Memory (http://memory.loc.gov/), que ponen a disposición de los investi-
gadores versiones electrónicas de millones de fuentes para beneficio de su
trabajo especializado, y también para beneficio de la sociedad, en un sentido
mucho más amplio: Internet ha permitido que grupos humanos completos que
nunca habían tenido acceso a los bienes culturales y patrimoniales albergados
en museos, archivos o universidades, puedan utilizarlos y manipularlos, con
la misma soltura que los miembros de la pequeña elite que monopolizaba
estos consumos sofisticados.
5
Los motores de búsqueda son la primera opción de persona que necesite, hoy en día, in-
formación sobre algún tema. Lo mismo pasa con los académicos, señala Anthony Grafton: “En
forma conservadora, señala Grafton, un noventa y cinco por ciento de todos las investigaciones
académicas comienzan con Google”. “Future reading: digitization and its discontents”, Véase
Anthony Graffon.
6
Internet ha permitido que la gente corriente tenga un acceso más sencillo, rápido, barato y
eficiente a la información y a los documentos. Pero lo mismo ha ocurrido con los historiadores.
Un estudio realizado el año 2004 a un grupo de 1185 académicos, en Canadá, demostró cómo
las nuevas tecnologías han ayudado a que se produzca un incremento en la rapidez con que los
profesionales logran tener acceso a la información relevante, en cada una las fases de su trabajo
profesional. Véase Wendy Duff, Barbara Craig and Joan Cherry, “Historians’ use of archival
sources: promises and pitfalls of the digital age”, pp. 7-22.
395
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 395 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
El mismo efecto democratizador se ha dado en relación al proceso de ela-
boración y distribución del conocimiento. Nunca se había podido disponer de
un medio de publicación que ofreciera barreras de entrada tan bajas. Cualquier
persona puede generar contenidos dentro de páginas Webs, blogs, redes sociales,
listas de discusión o puede levantar su propia tribuna virtual de contenidos
históricos, con gran impacto en el público, sin tener que vencer dificultades
técnicas de gran consideración, ni tener que solventar gastos exorbitantes. Las
publicaciones digitales son, en realidad, infinitamente más baratas que las de
papel. Se necesita gastar tiempo y dinero para cubrir unos costos iniciales que
suelen ser relativamente bajos. Pero una vez hecho ese esfuerzo, no hay que
soportar gastos adicionales, cada vez que se publica un nuevo contenido o se
agregan nuevos usuarios. Los costos marginales del éxito de un proyecto web,
resultan, pues, iguales a cero. Nada que ver con lo que pasa con la tecnología
basada en el papel. Los libros y las revistas demandan gastos importantes, que
va a parar a empresas conexas, por concepto de papel, tinta, diseño, edición,
canales de distribución e impuestos, que superan con creces los montos que
se reservan a la generación del conocimiento mismo. Con las publicaciones
digitales esta relación se revierte. Las empresas externas o conexas se llevan,
en este caso, una porción reducida de los gastos, con gran beneficio para los
creadores reales de la información. Además de la cuestión de los costos, se
plantea un problema a propósito de los procesos para llegar a la publicación.
El sistema basado en el papel es piramidal y elitista. Para publicar un texto,
los autores tienen que pasar por la revisión y aprobación de muchas personas.
Los tribunales editoriales dilatan sus decisiones, a veces, hasta lograr que los
autores pierden la paciencia. Todo lo contrario de lo que pasa con la Historia
en formato electrónico. El material lo maneja, en este caso, el creador, con
plena libertad, sin tener que obtener la venia de nadie. Además, el autor
cuenta a su favor con las ventajas que le aporta la web 2.0, que ha eliminado
la brecha que lo separaba del usuario, transformando los espacios virtuales
en instancias ciudadanas de colaboración en que el conocimiento se puede
volver un logro colectivo.
Las facilidades que aporta la red para producir contenidos y conocimientos
históricos han hecho posible que millones de personas, que no cuentan con un
entrenamiento formal en Historia, se transformen en importantes generadores
de conocimientos sobre el pasado, opacando con su peso a los profesionales,
que hoy en día constituyen solamente una más de entre las muchas voces que
existen. La historia ha vuelto a quedar en manos de los amateurs, al igual que
en el pasado, lo que ha permitido darle gran vida. Nunca tantas personas, de
condiciones tan distintas, con intereses tan ramificados, se habían interesado
en la Historia. Este fenómeno de democratización está provocando una ruptura
de jerarquías en la industria del conocimiento, que ha significado una opor-
tunidad muy buena para los profesores y los propios estudiantes, que ahora
pueden, como nunca, transformarse en los autores de su conocimiento sobre
el pasado. Algo impensado hasta hace unos pocos años atrás.
396
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 396 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
A las ventajas descritas, se suman otras tantas.
Los medios electrónicos permiten condensar grandes cantidades de in-
formación en pequeños espacios, cosa que es sumamente beneficiosa para
una profesión, como la del historiador, que considera la tarea de recolección
y organización del material documental un capítulo principal en los deberes
profesionales. Eso permite a los investigadores plantearse objetivos mucho más
ambiciosos en el ámbito de la erudición, a través de proyectos de compilación
de fuentes o de recursos bibliográficos. Hoy en día es posible almacenar una
biblioteca completa en un pequeño disco duro externo de un terabyte, que se
puede comprar por poco dinero en cualquier casa comercial. Esta ventaja se
hace extensiva a los archivos que administran la documentación patrimonial.
El archivo digital del proyecto Memoria Chilena (http://www.memoriachilena.
cl), compuesto por más de un millón de páginas, que debiera ser hospedado
en una bóveda grande, cabe en un servidor de tamaño reducido, apoyado en
una máquina complementaria de respaldo. La capacidad de este medio para
almacenar gran cantidad de información en un espacio pequeño hace posible,
hoy, que puedan preservarse fuentes que no estaban en el inventario de los
archivos tradicionales, con gran beneficio para los historiadores del futuro, que
dispondrán de información suficiente para tratar casi cualquier aspecto de la
vida contemporánea. Es interesante pensar en el tipo de historia que podrán
escribir. ¿Será una historia mejor?, ¿más completa?
Pero esta capacidad no serviría de mucho si no contara este medio con
otra ventaja concomitante. Los medios digitales se expresan en un lenguaje
uniforme compuesto de 1 y 0. A partir de esta nomenclatura mínima puede
darse forma origen a distintas combinaciones y formas: textos, imágenes, so-
nidos o imágenes en movimiento. Esta flexibilidad primaria permite reutilizar
la información para usos distintos de los originales, producir combinaciones
nuevas, transformar la información de distintas maneras y, en un futuro próxi-
mo, lograr traducciones instantáneas, de un idioma a otro, de una forma final
a otra. Además, facilita enormemente la tarea de la búsqueda. La información
que ha sido traspasada a formato electrónico, a diferencia de la administrada
en la publicaciones tradicionales, es muy fácil de recuperar, gracias a la apli-
cación de procesos de metadatos y a las capacidades especiales que tienen
algunos programas que son capaces de realizar búsquedas dentro de los textos
o de las imágenes.
La arquitectura de este lenguaje binario permite, junto con un manejo
más flexible de la información, ampliar de manera drástica el perímetro de la
cobertura. Los libros solo pueden ser revisados por un lector a la vez. Cuan-
do la información es pasada a bits y bytes, esta limitación desaparece, lo que
permite que cientos o miles de personas pueden revisar al mismo tiempo el
contenido, en cualquier punto de la red (en cualquier lugar del planeta). El
efecto de impacto es completamente distinto. Las publicaciones tradicionales
de los historiadores tienen una repercusión limitada a grupos reducidos de
académicos e investigadores. Es cosa de pensar en el tiraje de revistas im-
397
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 397 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
portantes de nuestro país, que no superan las quinientas piezas. Los lectores
potenciales de proyectos web de tipo académicos, pueden recibir miles de
visitantes nuevos cada mes. Esta audiencia, además de ser más numerosa y
compleja, es una audiencia mucho más activa.
Una de las ventajas más evidentes de los medios electrónicos es que esti-
mulan la interacción. Se distinguen de los todos los anteriores en que funcio-
nan por una doble pista. En lugar de dejar en un lado a los productores de la
información y en el otro a los consumidores, como pasa con la comunicación
basada en la lógica del papel, estos medios permiten un tráfico de ida y vuelta.
La posibilidad de que exista una retroalimentación constante supone un cambio
importante en la forma cómo se genera y administra el conocimiento. En el
mundo del papel los creadores basan sus logros en emprendimientos indivi-
duales, cimentados en esfuerzos de introspección. En la red esto es distinto.
Una vez que un autor ha generado un contenido se producen intercambios de
pareceres, por distintas pistas, que van configurando flujos de comunicación
que acaban en redes de trabajo intelectual. Surgen complicidades de diversos
tipos. Entre historiadores de distintos países y especialidades, entre profesores
y estudiantes, entre amateurs e investigadores, etc. La gestión del conocimiento
se vuelve, de esa manera, una empresa comunitaria, que se alimenta de la
sinergia aportada por cada componente, con gran beneficio para el conjunto.
Las cualidades expresivas de este lenguaje, construido a partir del protocolo
básico del HTML, tienen mucho que ver con ello. En la cultura tecnológica
basada en el papel las posibilidades de la comunicación se veían limitadas
por las restricciones del formato. El texto tradicional es lineal. Comunica
de una manera simple, en una sola dimensión, permitiendo que los lectores,
transformados en consumidores de la información, puedan seguir trayecto-
rias de uso bastante predecibles. El formato electrónico, en cambio, integra
el texto, con el sonido, el movimiento, la imagen. La combinación de estas
distintas capas de información permite brindar al usuario una experiencia de
conocimiento mucho más amplia. Los textos centrales se pueden apoyar en
páginas de profundización, que aportan información complementaria, tam-
bién en bibliografías, en versiones electrónicas de los documentos principales.
Hay, al lado de esto, una gama amplia de elementos visuales y de sonidos,
que no tienen cabida dentro del soporte papel, que se pueden combinar con
los elementos anteriores, ofreciendo impresiones sensoriales más ricas de
los procesos7. El resultado son representaciones visuales más acordes con el
lenguaje que emplean los nativos del mundo digital, que logran mostrar en
forma más natural, compleja y rica el pasado. No sólo porque se dispone de
un lenguaje que aporta más información. También debido a la lógica molé-
cular de su ensamblaje. El lenguaje electrónico, hemos visto, transforma el
conocimiento en una experiencia hipertextual. Cada espacio de información
7
La importancia que tiene el lenguaje visual es bien destacada por David J. Staley en Computers,
visualization, and history: how new technology will transform our understanding of the past.
398
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 398 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
remite al lector a otros espacios web, bancos de datos u otras publicaciones
electrónicas relacionadas que contengan información relevante para el mejor
aprovechamiento del conocimiento que se ofrece (documentos, cifras, fuentes,
etc.). El resultado final son complejas estructuras relacionales, que comprenden
distintas capas de información, que resultan interesantes porque su arquitec-
tura tentacular y ramificada se aproxima mucho más a la textura que ofrece
la realidad que intenta describir8.
La riqueza de este lenguaje es un beneficio evidente para los creadores
de conocimiento, de una manera general. Pero lo es doblemente para el caso
de los historiadores, especialistas que deben confrontar la tarea ardua de dar
cobertura a situaciones humanas que involucran la presencia simultánea de
una serie de variables: la multimedia permite abarcarlas y darle expresión a
los procesos de cambio en forma mucho más natural de lo es posible con los
textos narrativos o las clases expositivas, cosa que se agradece cuando hay
que dialogar con jóvenes, como nuestros estudiantes, que ya se acostumbraron
a conceptualizar el mundo a través de las imágenes, mucho más que de las
palabras.
Los estudiantes que se educan hoy en día en los establecimientos chilenos
son la primera generación que vive en un mundo completamente tecnologi-
zado e informatizado como aquél que nosotros veíamos representado en las
novelas imaginativas de Julio Verne o en animaciones infantiles como los Su-
persónicos. En este mundo nuevo, de la globalización, los objetos tecnológicos
y las prácticas sociales asociadas a su uso, no son, como ha sido costumbre,
un ingrediente más en la esfera de la vida cotidiana. Se han convertido, por
el contrario, en el elemento dominante. El tono de la vida de los jóvenes está
dictado, en la actualidad, por la presencia de computadores con banda an-
cha, que sirven para guardar datos, para escuchar música, para ver películas,
para jugar, para comunicarse, para tejer redes comunitarias de conocimiento,
afecto o diversión; por artículos electrónicos de última generación, que sim-
plifican la vida en el hogar y que se van coordinando entre sí, en mira a la
configuración de una sola unidad doméstica de servicios; por celulares que
sirven para comunicarse o para filmar o para navegar en Internet, que ya es-
tán reemplazando a las estaciones fijas y a los computadores portátiles. Todo
un contorno nuevo de objetos y usos que se han sumado para provocar una
situación social sin precedentes, descrita poco más atrás: la irrupción de una
“generación X”, plenamente sumergida en códigos tecnológicos, para la cual
el lenguaje virtual, en todas sus formas, es la forma natural de comunicación.
¿Cómo lograr despertar el interés por la Historia en jóvenes que perdieron
8
Edward Ayers ya advertía hace algunos años, cuando la revolución de Internet estaba
comenzando, que la compleja no-linealidad era una de las armas principales del medio, porque
permitía aprehender y elaborar secuencias, voces y variables múltiples, de una manera más
compleja que la que está al alcance de las narrativas tradicionales. Edward L. Ayers, “History
in hypertext”.
399
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 399 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
la capacidad para entender el libro y la reflexión lenta que se sustenta en un
relato expositivo? Los estudiantes de hoy no saben digerir los textos mínimos
que les dan sus profesores, se aburren con las clases expositivas, incluso, con
las anécdotas que les cuentan (textuales, por cierto). Digieren mal, en suma,
la historia. Pero esto no pasa cuando se les habla de las situaciones sociales
del pasado utilizando los códigos esenciales de comunicación que han sido
adoptados por los nativos digitales. Cuando eso sucede, como ha demostrado
el programa Memoria Educa, que es soporte institucional de este libro, la
Historia vuelve a ser esa aventura fascinante que siempre ha sido.
¿Cómo estamos en este momento con relación al uso de las TICs?, ¿se han
apropiado los historiadores de estos medios para dar vida a un tipo renovado
de práctica, más consonante con las características del mundo globalizado?
¿se ha producido una revolución dentro del campo de la Historia, que pueda
rebalsar al mundo educativo?
En la actualidad estamos muy lejos de eso. Los historiadores usan inten-
sivamente el correo electrónico, suben a sitios web el syllabus y el material
pedagógico que van a usar en sus cursos, se documentan con bases de datos
en línea, complementan su pedagogía con data show, publican artículos o do-
cumentos en la red, se contactan con sus alumnos u otros académicos a través
de redes de intranet o usando facebook, aprovechan la información contenida
en Internet como base para sus trabajos de investigación. Algunos de ellos,
incluso, mantienen sus propios blogs y cuentas en redes sociales. Sin embargo,
todas estas innovaciones no llegan a conformar un cuadro distinto de lo que
existe. Los historiadores, a diferencia de otros profesionales, explotan las posi-
bilidades que les ofrecen las nuevas tecnologías de una manera superficial. En
lugar de aprovecharlas para dar vida a formas más complejas de su quehacer,
se valen de ellas para seguir haciendo lo mismo de siempre. Eso queda de
manifiesto al revisar lo que ofrece la red. Aunque es posible encontrar miles
de páginas de cualquier tema, apenas hay un puñado de ellas usen cómo debe
ser el XLM para generar hipervínculos potentes, que aprovechen los medios
visuales, las estadísticas, los sonidos o los videos, para crear obras multimediales
bien articuladas, que se sostengan en una estructura informada por principios
disciplinarios serios. ¿Qué son, de manera dominante, los productos web de
los historiadores? Traducciones superficiales de productos culturales conce-
bidos dentro de soportes análogos que han sido maquillados para adaptarlos
un poco a la lógica electrónica. ¿Resultados? Versiones simplificadas de textos
corrientes, más que ejemplos de lo que debe ser la historia digital9.
9
Edward L. Ayers constataba, hacia fines de la década de 1990, que los historiadores hacían
un uso muy limitado de las enormes posibilidades que les ofrecían las nuevas tecnologías. En
lugar de dar vida a una historia hipertextual y multidimensional, que expusiera otra forma de
racionalidad, optaban por usos mucho más conservadores: los objetos digitales que ellos generaban
eran simples adaptaciones de productos nacidos en formato análogo, véase Edward L. Ayers,
“The pasts and futures of digital history”. Algunos años después, constataba Alan B. Howard, las
cosas habían cambiado bastante poco: las nuevas tecnologías eran empleadas activamente por
400
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 400 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
Es cierto que contamos con unos cuantos ejemplos que se plantean como
verdaderos anticipos de lo que va a ser la Historia en el futuro. Rome Reborn,
por ejemplo, es una iniciativa liderada por el IATH de la Universidad de Vir-
ginia, apoyada en la colaboración de otros centros académicos del mundo,
que se propuso crear, con éxito, modelos digitales en 3D que muestran el
desarrollo urbano de la antigua Roma, desde sus tiempos iniciales, hacia el
1000 a.C., hasta las fases finales en la evolución de la ciudad, alrededor del
550 d.C. Este trabajo de reconstrucción, que sumó las competencias de histo-
riadores, animadores, ingenieros, diseñadores y educadores, nos demuestra
cuán expresiva puede volverse la Historia cuando logra aprovechar, como
debe ser, el lenguaje visual. La gracia de este modelo, que logra espacializar
la información, es que puede ser puesto al día, aumentado o corregido, cada
vez que aparezca nueva información10. Otro proyecto interesante, en una línea
relativamente similar al anterior, entre los muchos que existen, es el desarro-
llado por el Center for History & New Media, de la George Mason University,
con apoyo del Departamento de Historia de la Universidad de California, en
el año 2005. Jack Censer y Lynn Hunt, sus creadores, lo llamaron Imaging
the French Revolution: depictions of the french revolutionary crowd. Se trata
de una experiencia de trabajo académico, organizada en tres secciones. En
la primera, el usuario se encuentra con una selección de ensayos aportados
por once académicos de primera línea, que analizan el material iconográfico
disponible en el sitio. En la segunda, los mismos historiadores desarrollan un
foro en que discuten las implicancias metodológicas de sus perspectivas, los
distintos modos en que puede ser llevado adelante el trabajo interpretativo.
La tercera, es el archivo electrónico del sitio, en el cual están alojadas las imá-
genes11. Un tercer ejemplo que puede ser ilustrativo de las posibilidades que
ofrece el medio es The Valley of the Shadow: two communities in the Civil
War. El proyecto fue desarrollado por uno de los autores citados un poco más
atrás, Edward Ayers, junto a Anne Rubin y Will Thomas. Se trata de una forma
experimental de abordar el tema de la esclavitud, en los años de la Guerra
Civil, a través del seguimiento del tema en dos pequeñas comunidades, una
en Pennsylvania y la otra en Virginia. Los creadores del proyecto presentan su
visión historiográfica del tema en un artículo bien desarrollado, que modifica
los alcances de las publicaciones académicas, al ofrecer acceso a un material
mucho más rico que el que es posible encontrar en las notas al pie de página.
Ese material está disponible en la sección Evidence, en la que el usuario se
encuentra con un archivo documental completo, que incluye datos de censos,
impuestos, documentación de propietarios de esclavos, registros parroquiales,
los historiadores, pero sin que ello involucrara una reorganización fundamental en la manera
de desarrollar y socializar el conocimiento. Alan B. Howard, “American studies and the wew
technologies: new paradigms for teaching and learning”.
10
Rome Reborn, accesible en www.romereborn.virginia.edu/. Visitado el 7 de agosto de 2012.
11
“Imaging the French Revolution: depictions of the french revolutionary crowd”, accessible
en http://chnm.gmu.edu/revolution/imaging/home.html. Visitado el 7 de agosto de 2012.
401
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 401 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
cartas, diarios, prensa, registros militares, mapas, pinturas, fotografías, litografías
e imágenes contemporáneas de distintos objetos de la época12. No se trata, en
ninguno de estos casos, de intervenciones vanguardistas, que exploren todo el
potencial que ofrece el mundo virtual, sino de trabajos más bien conservadores,
que usan algunas de las opciones que ofrece el medio, para logran un resultado
académico sobresaliente, sin rebajar con eso ni la dignidad ni la importancia
de la Historia, en su sentido más tradicional. Algo similar sucede con el libro
electrónico El género en historia de Anne Perotin. Este proyecto, nacido durante
la estadía que tuvo su autora en la Universidad Católica de Chile, tomó vida
propia y hoy madura en Londres. Se trata de un libro que ofrece una visión
panorámica completa de esta rama reciente de la Historia Social, en el que el
usuario puede encontrarse con versiones electrónicos de numerosos trabajos,
junto con un material complementario de mucho valor para los académicos
que ofrecen cursos similares en cualquier parte del mundo13.
Hay, pues, un muestrario relativamente amplio de modelos de historia
digital, desarrollados en distintos medios académicos. Pero estos ejemplos, con
ser reales, constituyen siempre casos muy aislados, que no son ilustrativos de
una norma general. Los historiadores de nuestros días manifiestan dudas acerca
de si es posible hacer un trabajo serio utilizando los medios tecnológicos14. La
historia digital constituye para ellos, todavía, una promesa bastante remota,
que se concretiza, ocasionalmente, como especie de excentricidad, sin hacerle
sombra a una historia que sigue anclada a la lógica lenta y restrictiva del texto.
Lo que les pasa a los historiadores le sucede doblemente a los educado-
res. Los profesores de Historia que dictan clases en colegios chilenos utilizan
poco Internet. Las evaluaciones internas realizadas por el equipo de Memoria
Chilena, que es el impulsor del proyecto http://www.memoriaeduca.cl y de
este libro, destinados a medir el impacto de las TIC, son bastante claras. Los
profesores son consumidores activos de tecnología. Cuentan con computadores,
teléfonos móviles y varios de los distintos artefactos que conforman ese contexto
tecnológico que comienza a rodearnos. Valoran, sobre todo, la importancia que
tiene la “red de redes”. Consideran que Internet es un fenómeno imparable,
de proyecciones culturales amplias. Advierten la necesidad de incorporar las
TIC a la enseñanza de la Historia, para combatir el desinterés que muestran
los estudiantes por el ramo, y se muestran plenamente dispuestos para ponerlas
en uso. ¿Cuándo? En un más adelante no definido. Los profesores perciben
la inminencia de un cambio importante, que va a afectar de manera seria la
enseñanza de la Historia, pero creen que a ellos, en particular, todavía no les
ha llegado el momento para dar el salto, por diversos motivos: porque consi-
12
The Valley of the Shadow: two communities in the Civil War, accesible en www.vcdh.
virginia.edu/AHR/. Visitada el 7 de agosto de 2012.
13
“El género en historia”, accessible en http://americas.sas.ac.uk/publications/genero/genero.
htm. Visitada el 7 de agosto de 2012.
14
Carl Smith, “Can you do serious history on the web?”.
402
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 402 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
deran, con razones, que su medio no está plenamente adaptado para aportar
las condiciones institucionales y materiales que demanda el cambio, porque
sienten que no han recibido la capacitación para asumir nuevas tareas, por-
que advierten, con sensatez, que son usuarios muy insuficientes de las nuevas
tecnologías. Efectivamente, el profesor promedio es un consumidor tecnoló-
gico muy limitado. Maneja, casi siempre, tres programas. Un procesador de
texto, un programa para correo electrónico y un navegador. Usa la red muy
intensivamente, pero muy poco para lo que necesita su trabajo15. Además,
el profesor estándar trae encima una sospecha, no siempre declarada, que
lo lleva a poner en entredicho las expectativas más optimistas acerca de los
beneficios aparejados al uso de las TICs. ¿Qué tan lejos conviene ir con lo de
Internet en la enseñanza de la Historia?, ¿tiene sentido renunciar a los medios
tradicionales de enseñanza que llevan tanto tiempo en el mundo y que han
demostrado con creces su fertilidad cognitiva y social?, ¿puede enseñarse a
los jóvenes a entender procesos sociales tan complejos echando manos de
páginas de contenidos livianas o juegos interactivos?, ¿sirve Internet realmente
para algo? Entiéndase, para algo pedagógicamente importante, que tenga que
ver con el asunto de la Historia, con lo que es esta disciplina, con lo que ella
pueda aportar.
La respuesta a estas preguntas son difíciles de dar, por una razón conocida,
relacionada con las limitaciones que tiene, hoy, el estudio de la enseñanza-
aprendizaje de la historia.
Los profesores, nos hace ver T. Mills Kelly, no suelen ser tener mucha
claridad acerca de cómo se produce, realmente, el aprendizaje que a veces
logran inducir en los estudiantes, ni con los medios antiguos, ni menos, todavía
con los medios nuevos. ¿Qué tan efectivas son las técnicas que utilizan? Pre-
cisemos. Cada profesor tiene un repertorio de lecturas favoritas que le gusta
dar a sus estudiantes, domina una batería de temas, ejercicios, actividades e
instrumentos, entre los que se cuentan algunos recursos tecnológicos, que están
probados en el uso. Sabe, intuitivamente, qué funciona y qué no. Lo que falta,
sin embargo, es tener un conocimiento técnico más preciso y sistemático acerca
del fenómeno del aprendizaje en Historia, en forma general, que permita saber
15
Memoria Chilena está desarrollando desde el 2004 programas de alfabetización digital
con profesores del subsector de Historia y Ciencias Sociales. A fines del 2006 Christian Sánchez
y Laura Valledor, autora de uno de los capítulos de este libro, aplicaron una encuesta a los do-
centes que habían participado en las actividades de capacitación, que luego fue prolongada por
una actividad de seguimiento. Pudo establecerse que los profesores de la Región Metropolitana
tenían un alto nivel de consumo de bienes de tipo tecnológico (un 95% de ellos contaba con
computadores, un 95% con celulares, un 65% con pendrive, un 45% con reproductores de MP3
o equivalente, un 35% de ellos disponía de notebooks) y que eran usuarios regulares de Internet.
Pero al mismo tiempo, pudo demostrarse que eran unos consumidores limitados de estos bienes.
La mayor parte de ellos usaba las nuevas tecnologías para bajar información, para comunicarse
o entretenerse. Pocos de ellos la aprovechaban para fines educativos: descargar documentos de
la red para motivar trabajos de investigación, usar los computadores para programar rutinas de
trabajo con sus alumnos, etcétera.
403
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 403 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
cómo es que los estudiantes logran adquirir una comprensión profunda de los
contenidos, que sea una comprensión específicamente histórica16.
Sabemos que los procesos que conducen al logro de este tipo de com-
prensión son complejos. Los historiadores desarrollan, como resultado de su
trabajo, una forma de pensamiento heterodoxo, propio de ellos, que está muy
distanciado del modo de pensamiento con que la gente corriente aborda los
temas sociales. Como se trata de un enfoque que va a contrapelo del sentido
común, se entiende muy bien que resulte tan difícil poder traspasarlo a ado-
lescentes. ¿Cómo hacer, por ejemplo, que un joven pueda explicar situaciones
sociales pasadas desde la empatía, evitando incurrir en el anacronismo del
presentismo, que es el recurso al cual echa mano, cuando se confronta con
cosas que le resultan extrañas (explicar lo pasado por referencia a característi-
cas o elementos son propios del presente, de lo que es más inmediato a él, en
general)? El profesor puede mostrar mucha fineza cuando aborda sus temas,
pero es muy difícil que sus estudiantes puedan, por tendencias espontáneas,
borrar lo que tienen en la cabeza e intentar explicar los hechos pasados en
sus propios términos.
La conclusión hay que extraer de aquí es que no es nada de fácil enseñar
algo más que datos. ¿Un objetivo asequible? Los buenos profesores de Histo-
ria a veces consiguen, de manera intuitiva, resultados sorprendentes con las
mentes de los adolescentes, presentándose como ‘ejemplos’, con peroratas
expositivas bien hilvanadas, dando a leer buenos libros. Eso les funciona bien
con los recursos de siempre, ¿pero les servirán, también, las magias de Internet?
Si no saben qué hay que hacer para enseñar Historia profunda apelando a
las tecnologías antiguas, ¿cómo podrían formarse claridades acerca de lo que
puede suceder con las nuevas?
Falta plantearse la pregunta obvia. ¿Cómo sabemos que va a ser bueno
para lograr aprendizaje significativo comprar completo este “rollo” de In-
ternet, creando páginas webs, interactuando a través de foros especializados
con nuestros alumnos, dándoles acceso en línea a contenidos, a documentos,
esquemas, animaciones, motivándolos a buscar información en la red, a crear
blogs o facebooks? ¿servirán las TIC, puntualmente, para lograr desarrollar en
los estudiantes la capacidad de ‘pensar históricamente’, en los términos que
eso puede entenderse dentro del perímetro de la Nueva Historia?
Hay razones para dudarlo.
El World Wide Web es un lenguaje de programación que logra que los
computadores puedan comportarse como si se tratara de las piezas de un gran
cerebro, similar al cerebro humano, dueño de una capacidad para vincular, de
una manera intuitiva y azarosa, cientos de fragmentos separados, en forma si-
multánea, dando origen a nódulos de información, que pueden ser expandidos
hacia direcciones inimaginables. Es ese concepto revolucionario en el manejo
de la información, que da al medio toda su fuerza, el que ha hecho ruido a
16
T. Mills Kelly, “For better or worse? The marriage of the Web and the Classroom”.
404
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 404 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
una disciplina, como la Historia, que organiza la información de una manera
más parecida a la de las novelas realistas del siglo xix, que a los cerebros que
operan bajo la lógica de las direcciones múltiples.
La Historia es una disciplina que tomó forma y consistencia en apego
estrecho con el mundo del texto, en particular, del texto narrativo. Nosotros,
los historiadores, somos animales que contamos historias que logran efectos
maravillosos sobre los lectores: esas historias dotan de vida al pasado; también
de un significado profundo. ¿Cómo lo logramos? La prosa narrativa ilumina
el pasado poniendo juntas una serie de cosas se ofrecen, en la realidad, como
una constelación caótica de elementos dispersos. Al organizar los datos en una
serie lineal, bastante elemental, logran dotar a cada hecho de un valor especial,
como parte de un todo de sentido más amplio. Las clases expositivas (relatos
orales), actúan de la misma manera, y logran, a veces, resultados equivalentes.
Todo lo bueno y lo malo que hace el historiador, pues, está relacionado,
de algún modo, con la estructura propia del texto narrativo. ¿Es posible lograr
resultados similares con los hipertextos o los mundos virtuales 3D? Internet,
hemos visto, es una mina de oro en el ámbito de los contenidos. Allí hay
toneladas de información, de lo que uno quiera. Pero esa información nunca
viene sola, como pasa con los libros. Cada breve texto siempre está vinculado
con otro texto (o hipertexto). Se va tejiendo, por lo mismo, una amplia red
de fragmentos, que remiten unos a otros, y así, hasta el infinito. El usuario
se puede perder en este mar sin límites, dando saltos entre páginas web, en
búsqueda de más información de la que es capaz de imaginar.
El hipertexto plantea problemas novedosos respecto de los que hay que estar
alerta. En los libros (o las clases expositivas) los temas pueden ser desarrollados
con amplitud, contextualizando los fenómenos, dándoles el tratamiento deli-
cado necesario para que asome la fuerza del argumento que ellos contribuyen
a afirmar. Todo que hay dentro de la obra es importante para dar ilación a ese
argumento, que es expuesto a través de una secuencia de piezas encadena-
das, una detrás de la otra. Esto no es posible con las páginas web, que actúan
como moléculas que son parte de un sistema de relaciones más amplio, que se
hacen efectivas por la vía de los vínculos. No hay allí textos u obras cerradas,
cada una con una línea de desarrollo propia, sino hipertextos. Es decir, textos
que remiten a textos, los cuales, a su vez, están vinculados con otros textos,
alimentando una red interminable en que están ausentes los centros, en que
falta el carácter autoritario que tiene el conocimiento organizado dentro de una
narración estándar, en que hay distintos itinerarios de lectura, ninguno de los
cuales parece más obligatorio que el otro, en contraste con lo que sucede con
los libros, que impulsan a los lectores a seguir las trayectorias más predecibles.
Las “obras” electrónicas, académicas o no, no permiten la existencia de
rutas de navegación autoritarias. La gracia de los hipertextos, ligados por víncu-
los, es que facultan al usuario para crear sus propios itinerarios de consumo. En
estas redes con muchos tentáculos, no es posible alojar hipótesis, no es posible
ir desarrollando, con cuidado, una idea central. Lo que se muestra, más bien,
405
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 405 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
es una información dispersa, dispareja, a veces poco sustantiva, con conectores
un poco erráticos. Se pierde esa linealidad narrativa que permite a la Historia
seguir, con máxima fineza, el proceso de transformación experimentado por
un ‘sujeto’, desde un estado inicial a uno final.
Hay, junto con eso, un problema con la información misma. Los panta-
llazos permiten desplegar, hoy, solo textos muy breves, con poca consistencia
conceptual y nula profundidad. Estas limitaciones del formato se ven com-
plementadas por la disposición que muestran unos usuarios con umbrales de
paciencia muy limitados, que sólo consiguen estacionarse frente a cada texto
unos pocos segundos, antes de sentirse obligados a pasar a lo siguiente. Esto
tiene que ver con la lógica precipitada de nuestra época y también con la
lógica del hipervínculo, que es tanto parte de la riqueza del medio, como sus
limitaciones. Los usuarios de páginas web, efectivamente, enfrentan constantes
interrupciones en sus procesos de atención. Basta que avancen un poco en la
lectura para que se encuentren con vínculos que llevan a otro lado, con recur-
sos visuales que rompen el hilo conductor que van siguiendo, sobretodo si se
trata de imágenes o de clips audiovisuales. Se hace imposible, por lo mismo,
esa actitud de reposo que permite elaborar un conocimiento profundo de lo
distinto o lo extraño. Todo se vuelve, por lo mismo, rápido, fugaz e intrascen-
dente. Tanto por el lado del consumidor, como por el lado de quien genera
la información: los creadores de contenidos tienen que ir al grano, lanzando
la información cruda al HTML, sin dar esos rodeos que ayudan entender los
hechos como parte de un sistema de relaciones más amplio; sólo de esa mane-
ra parece posible evitar una fuga precipitada del usuario. ¿Se puede conocer
procesos históricos complejos con un material de calidad tan limitada, que
debe ser consumido siguiendo un patrón discontinuo?
El tema de la calidad tiene una segunda arista, relacionada con el origen que
tiene hoy, el grueso del conocimiento histórico que es accesible en los medios.
Nunca hubo tanta información disponible sobre el pasado, ni tantas perso-
nas consumiéndola. Desgraciadamente, una parte significativa de este material
es pura basura virtual: información reciclada que no aporta mucho; intrascen-
dente, que pone al frente cosas insignificantes, ocultando las fundamentales;
dispareja, que ofrece verdades combinadas con incorrecciones; mal organizada
o mal escrita; poco responsable, que presenta evidencias, que asevera cosas,
pero que no expone las fuentes; del todo falsa, que hacer pasar los frutos de
la imaginación como realidades. Esto tiene que ver con la manera cómo se
está generando la información de tipo histórico. El grueso de los contenidos
que están disponibles en la red son producidos, en la era digital, por personas
comunes y corrientes, que no tienen un entrenamiento formal que las habilite
para hacer un buen trabajo de investigación o de argumentación. Sus ‘obras’,
por lo mismo, están llenas de ripios17. Pero la cosa no se queda sólo en eso,
17
Hay que evitar los juicios ligeros con relación al aporte de los historiadores amateurs, que
pueblan la red. Es cierto que la información que ellos ofrecen tiene poca profundidad y numerosas
406
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 406 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
pues involucra una cuestión más profunda. La red no sólo nos proporciona
acceso a información mediocre. En ella también nos encontramos con abun-
dante información de la máxima calidad. El problema es que no es fácil, para
los usuarios, saber cuándo se está frente a una u otra, porque este medio no
tiene todavía resuelto el tema de las autoridades.
Las comunidades del conocimiento que se formaron en la era del papel
han logrado construir, luego de siglos de trabajo, mecanismos bastante efectivos
que permiten certificar la calidad del conocimiento. Hay filtros que limitan el
número de personas que pueden publicar, hay tribunales editoriales que deci-
den qué trabajos son serios, hay normas de citación, hay modos de trabajar las
pruebas, hay jerarquías en los medios, hay fórmulas variadas que permiten, en
suma, definir la autoridad de las fuentes invocadas, de los investigadores y el
conocimiento mismo que es presentado. No solo eso. La academia tradicional
cuenta con centros dedicados a la preservación del patrimonio o al cultivo
del saber histórico en los cuales hay especialistas con competencias probadas
que deciden por el resto qué información debe ser preservada, cómo debe
ser clasificada y cómo debe ser entregada al público. Desgraciadamente estos
mecanismos de autoridad, propios de la cultura del papel, no sirven para poder
separar lo bueno de lo malo, que está disponible en la red, para usar términos
de Nelly Schrum18. ¿Cómo tomarle la medida al conocimiento que ofrece la
red? Todavía no contamos con criterios técnicos similares a los que existen en el
mundo académico tradicional, que permitan identificar el conocimiento serio.
Esa carencia obliga a que sean los usuarios, incluidos los estudiantes, a hacer
su propio camino en la red, para zanjar estas cuestiones. Entre otros motivos,
porque los profesores no suelen darles la ayuda que necesitan, dejándolos que
se las arreglen solos al enfrentar temas de consumo tecnológico.
Esta situación de vacío es consecuencia de la velocidad con que se ha dado
revolución tecnológica, que he terminado rompiendo las estructuras de legiti-
midad y autoridad de la academia. ¿Hay solución para esto? En la actualidad
no disponemos de filtros aceptados por todos que nos permitan diferenciar la
historia formal de la informal, la seria de la permisiva. Pero podemos confiar
en que esta debilidad podrá ser superada, en un plazo relativamente breve.
Así sucedió, tiempo atrás, con las convenciones que necesitó la erudición
histórica, que fueron surgiendo solas, a medida que se afirmaba la ciencia:
reglas de citación, notas a pie de página, distintos aspectos formales de trabajo
histórico19. La parte más problemática de este asunto tiene que ver con otro
inexactitudes. Pero ese dato, tan obvio, resulta menos llamativo que el opuesto: lo más sorprendente
de todo es la calidad extraordinaria que alcanzan algunos portales o páginas web que han sido
desarrolladas por comunidades libres de personas comunes y corrientes, que actúan al margen
de los circuitos académicos de supervisión. La Wikipedia es el mejor ejemplo, tal como pueden
constatar casi todos nuestros estudiantes, lo mismo que sus profesores.
18
Kelly Schrum, “Surfing for the past: how to separate the good from the bad”.
19
Los especialistas están tratando de ponerse al día en esta materia. Los manuales iniciales
para el trabajo histórico ya incluyen algunas páginas dedicadas a esta materia. Un buen ejemplo
407
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 407 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
plano de dificultad, que no parece ofrecer soluciones tan sencillas, que sean
satisfactorias para los estándares que necesita la disciplina.
La lógica que gobierna a los medios no estimula para nada la vocación
por la verdad, que es parte esencial del ser de la disciplina.
Hay algo, en el modo salpicado o fragmentario de elaborar y consumir la
información, propio de la historia digital, que tiende a dar asidero las peores
previsiones asentadas por los críticos posmodernos que hablan de la inminencia
de la muerte de la Historia, como disciplina independiente.
La revolución en formato electrónico, efectivamente no hace otra cosa
que prolongar la lógica del posmodernismo, tal cual ha asentado Gertrude
Himmelfarb. Es algo así como su cara tecnológica20. Esa podría ser una de sus
principales debilidades. El problema con el posmodernismo es que deniega
los criterios de verdad, que son fundamentales para el hombre de cualquier
época, lo mismo que para la Historia: todas las experiencias del hombre y la
mujer son vistas por los posmodernos como si se dieran en un mismo nivel;
falta la brújula de la ética y todas las categorías esenciales que permiten fijar
las fronteras de lo debido y lo indebido; los contenidos se hacen indiferencia-
bles de las formas, las verdades de las falsedades, lo perdurable de lo efímero.
Estas tendencias posmodernas se acentúan como resultado de la revolución
tecnológica que está teniendo curso. La televisión y los medios electrónicos,
han dejado a los jóvenes en una situación cultural inédita. Shirley Wilton la
describe como un “contexto de no contexto”21. Se refiere a la ausencia de es-
cenarios societales que permitan a los individuos estructurar subjetivamente
su relación con el mundo, de una manera más o menos articulada. El reinado
de la televisión y de Internet, efectivamente, impide que exista un contexto
socio-cultural dominante, que sirva como eje vertebrador. Cada joven, por lo
mismo, debe estructurar su identidad, sin guías externas, como resultado de
la navegación libre en un mundo de imágenes bastante insustanciales, espar-
cidas sin lógica, que no reflejan nada determinado, que no conducen a nada
definido. Los resultados son devastadores. Los jóvenes de nuestro tiempo han
perdido la capacidad para reconocer lo esencial. Para ellos todo tiene, tal como
acusa Gertrude Himmelfarb, el mismo peso y credibilidad: en la pantalla del
computador y de la televisión por cable la realidad y la irealidad se emparejan;
en el texto de Michael J. Galgano, J. Chris Arndt and Raymond M. Hyser, Doing history. Research
and writing in the digital age. Hoy es posible encontrar en la red consejos prácticos de mucha utili-
dad que pueden ayudar a los profesores y a los estudiantes establecer la autoridad de una página
Web. El proyecto www.memoriaeduca.cl, por ejemplo, incluye una sección muy útil de este tipo,
llamada “Claves para investigar en la red”. Lo que falta, todavía, es que se logre un consenso
general, que sea lo suficientemente conocido, que permita a los especialistas y no especialistas
saber a qué atenerse. Las bases para ese consenso ya están asentadas. Es cosa de avanzar con el
proceso de convergencia actualmente en curso, para garantizar a la historia digital una base de
autoridad suficiente.
20
Gertrude Himmelfarb, “A Neo-Luddite Reflects on the Internet”.
21
Shirley Wilton, “Class struggles: teaching history in the postmodern age”, p. 26.
408
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 408 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
desaparecen las jerarquías con sentido; tiene el mismo valor una frase clave
extraída de la Biblia, un pasaje de prosa poética de William Shakespeare, que
un slogan publicitario cualquiera, especialmente si promueve el uso de una
marca de gran circulación.
¿Aprende algo importante un joven luego de leer los breves textos in-
formativos o referenciales que aporta la red sobre un tema, un autor o un
concepto? ¿puede transformar esa información en un conocimiento personal,
relativamente bien acoplado?
Es difícil para los estudiantes construir interpretaciones profundas y
personales sobre cualquier tema, usando la información bien procesada que
contienen los libros o la que ofrece el profesor en sus clases. ¿Cómo no va a
serlo todavía más cuando se les exige reorganizar una base de información tan
amplia y tan inconsistente como la que está disponible en la red? Todos los
datos necesarios para dar vida a cualquier estudio están disponibles ahí, pero
no se encuentran ensamblados en conjuntos que tengan una coherencia interna
visible. El alumno tiene que hacer, por lo mismo, un esfuerzo adicional para
poder significar cada dato, transformándolo en la premisa de un argumento. El
esfuerzo es tan superlativo, que termina superando las capacidades del alumno
promedio, lo que se refleja bien en la calidad de los trabajos desarrollados
por los estudiantes de cualquier nivel educativo. ¿Cómo son estos trabajos?
La mayor parte de ellos evidencian falta de prolijidad y poca inteligencia.
Parecen siempre cocinados a la carrera, sin involucrar, por norma general, un
compromiso muy activo de parte del creador. El tratamiento que se da a las
pruebas suele ser liviano. Algo similar sucede con el manejo de la informa-
ción, que es lo suficientemente laxo para que, muchas veces, los datos reales
acaben combinándose con inexactitudes bastante groseras. Estas debilidades
se complementan con otras concernientes a la arquitectura misma de estas
obras escolares o universitarias. Los párrafos de los trabajos que deben leer
los profesores suelen tener nexos con poca consistencia lógica. Esto se debe,
muchas veces, a la falta de una tesis o principio articulador que gobierne el
argumento. Pero también, en más de una ocasión, a que el escritor juvenil no
escribió nada propio. Se limitó, simplemente, a cortar y pegar líneas y hasta
párrafos desde Icarito, Wikipedia, Memoria Chilena o cualquier página de
contenido, sin tomarse la molestia de cambiar las palabras necesarias para
que la copia no resultara tan evidente.
Hay una paradoja con todo esto. Los jóvenes de la generación X sienten
una compulsión que no tenían sus antecesores que los obliga a estar siempre
conectados a los sistemas de comunicación e información, consumiendo lo
que les salga al camino. Se han vuelto, producto de ello, usuarios avezados
de los canales de información. Pero la dinámica que impone este consumo
continuo, que no permite reposo, genera actitudes, en los adolescentes y en
los jóvenes, un poco saltonas, un impedimento para concentrarse en nada, una
relación con el conocimiento mismo que termina siendo bastante leve. David
Trask, siguiendo a los teóricos en el estudio de los medios, ha llamado a este
409
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 409 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
problema de actitud “desorden de déficit atencional22. Pero esta moneda tiene
dos caras, lo que nos demuestra, una vez más, que las cosas son más complejas
de lo que parece. Los jóvenes de hoy no logran, efectivamente, concentrarse
en un tema singular el tiempo suficiente para comprenderlo en profundidad,
lo que impide que puedan procesar, como se debe, el material tan sofisticado
que pone a su disposición la historiografía más reciente. Pero esta limitación
en su umbral de atención se ve compensada por su capacidad para ocuparse
varios temas a la vez, para formarse juicios con mayor celeridad y para hacer
muchas más cosas a partir de esa base, de maneras más imaginativas, pasando
por encima de los usos estándares: atributos indispensables para que los jóvenes
puedan desenvolverse de maneras socialmente constructivas en la era del caos
en que les ha tocado vivir23.
Aquí hay un par de nudos ciegos que es necesario desatar, que se dan
en un nivel de profundidad distinto. El material presentado por los medios
escritos (y en las clases expositivas) tiene una organización narrativa, tal como
se ha asentado más atrás. Esto es, dispone los hechos en una larga secuencia
en que una instancia conduce a la siguiente y ésta, a su vez, a la subsiguiente,
hasta poder empalmar con un telos final. Así son los relatos. ¿Todos? Ese es
el caso de la novela tradicional, que tomó forma en el siglo xix. Este tipo de
obras se inicia a partir de una tensión inicial que se resuelve siguiendo un
curso predecible. Hay una trama unitaria, los personajes son universales,
los conflictos se juegan sobre un terreno más o menos conocido, siguiendo
siempre las dos o tres reglas esenciales del género. Pero la narrativa ofrece
más opciones. Es posible encontrarse, junto a la versión estándar de la novela,
con experimentos de mayor complejidad formal, que desdibujan la trama, que
plantean yuxtaposiciones complejas, que difuminan el tiempo, que se apartan
de la lógica del narrador omnisciente, que juegan más allá de las fronteras de la
representación, transformando el lenguaje en un valor por sí mismo. En estas
novelas el azar y la indeterminación tienen un lugar ganado. Hay principios,
voces y secuencias múltiples, que muestran las cosas tal como se dan en la
vida, lo que ayuda a que el lector sienta la obra como algo más cercano. James
Joyce aporta el ejemplo paradigmático de este tipo de creaciones, pero hay
muchos más. ¿Cómo se sitúa la Historia en estas encrucijadas? Las narraciones
históricas siguen los pulsos de la narrativa más elemental y predecible, de un
Balzac o un Zola. En lugar de proponer estructuras de lenguaje sofisticadas
que sean capaces de retratar, con más naturalidad, la complejidad de las situa-
ciones humanas, optan por la linealidad elemental, que se encuentra tan bien
desarrollada en el género de los best-sellers y de las novelas policiales. Lo real
deviene, de esa manera, en una especie de ficción de orden: adopta la forma
22
David Trask, “Did the sans-coulottes wear Nikes? The impact of electronic media on the
understanding and teaching of History”, p. 475.
23
Douglas Rushkoff, Playing the future: how kid’s culture can teach us to thrive in a age of
caos, pp. 49-50.
410
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 410 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
de un proceso de transformación singular y unitario, que conduce de manera
inevitable al progreso. Esta visión diacrónica, de optimismo tan franco, que
es definitoria de la manera como la disciplina conceptúa la realidad, no puede
darse con los medios electrónicos, que operan dentro de la lógica relacional
descrita recién. Los saltos que permite el control remoto y los hipertextos,
efectivamente, hacen que el usuario perciba el conocimiento y la experiencia
como no lineales e infinitos. Los elementos se yuxtaponen, desaparecen las
jerarquías, se desarman las secuencias. Deja de ser posible, al final, interpretar
la realidad como un flujo, una secuencia, un proceso finito de avance, desde
una posición inicial hacia un final feliz (o triste)24.
Lo concreto es esto: los medios tecnológicos de nuestros días no permiten
un consumo secuenciado de información como el que es propio de la Historia.
Su lógica es otra. Eso queda en evidencia cuando se pone atención al modus
operandi de los jóvenes de nuestro tiempo.
La televisión y el computador permiten a los usuarios saltar de un pro-
grama a otro, de una geografía a otra, de un tiempo a otro, de un tema a otro,
en un santiamén. Como todo está separado por un simple clic, se desdibujan
las distancias geográficas o culturales. Se dejan de percibir las diferencias en
los espacios y en el tiempo, porque todas las cosas se ven simultáneamente.
El pasado, por lo mismo, deja de ser una categoría importante.
El control remoto y los hipervínculos hacen más que borrar las dis-
tancias. Estos instrumentos permiten a los jóvenes dar forma a sus propias
configuraciones de sentido, un collage personalísimo, atemporal, en que se
amontonan elementos que no tienen entre sí una relación orgánica o natural.
Se profundiza, junto con ello, la brecha de incomunicación que existe entre
profesores y alumnos, a medida que se pone en evidencia que lo que está en
juego no es una pura cuestión de lenguaje (que unos dominen los códigos
24
La crítica literaria Janet Murray, que tiene formación como programadora de computación,
escribió hace algunos años un interesante libro dedicado a estudiar las posibilidades de la narrativa
en el mundo del hipertexto. La autora constata que la lógica del hipertexto, tal cual está planteada
hoy, empalma mal con la del relato. Pero plantea un interesante ejercicio de imaginación, que la
lleva a vislumbrar el enorme potencial que tendría Internet, para la creación literaria, en caso de
que se produjeran nuevos avances que permitieran integrar medios tecnológicos de expresión y
comunicación que ya existen. Cuando eso suceda, conjetura la autora, se podrá crear entornos
virtuales que permitirán que los usuarios vivan experiencias narrativas mucho más potentes. Es
posible que sus ideas sean ciertas para con el futuro y que efectivamente sea posible construir
realidades virtuales como las descritas, combinando elementos de juego, interacción, aprovechando
toda la potencia que tienen las tecnologías para movilizar las emociones y para brindar al usuario
experiencias estéticas profundas, similares a las que hoy proporcionan las novelas. Pero sus ideas
no son ciertas para con el presente en que vive el profesor y el estudiante. El hipertexto, tal cual
existe, desarma la lógica del relato, lo que supone un gran problema tanto para la Historia como
para su enseñanza. Véase Janet Murray, Hamlet on the Holodeck: the future of narrative in cyberspace.
En una entrevista ofrecida cuatro años después de esta publicación el optimismo de la autora
sigue en incremento. Internet, según ella, se transformará en un medio fundamental para estimular
la creatividad literaria en el futuro. Véase “When stories come alive: Janet H. Murray sees an
exciting future for electronic creativity”, pp. 11-12.
411
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 411 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
de comunicación del mundo tecnológico y otros no): la verdadera fisura se
produce porque las dos generaciones que tienen que convivir en el aula están
entendiendo el mundo de maneras distintas (los primeros poniendo en uso la
lógica de significación lineal de la historia, y los segundos, la lógica aleatoria
y no lineal de los nuevos medios)25.
Esta discusión tiene aristas ontológicas sumamente interesantes que
pueden ser exploradas trayendo a colación los conceptos posmodernos de
información, simulacro e hiperrealidad, que han sido motivo de una discusión que
está teniendo lugar hoy en el campo de la Teoría de la Historia. ¿Qué clase
de relación se traba en Historia entre el texto del investigador y su referente?
Los historiadores, a diferencia de otros especialistas, no tienen la posibilidad
de someter su objeto de estudio (el pasado) a un escrutinio directo. Tienen
que contentarse con experimentarlo de manera indirecta, dando crédito a los
interpretes que conocieron los hechos y dejaron algunas de sus huellas fijadas
en textos u objetos. ¿Cuánto de la carga original del pasado sobrevive en la
obra del investigador? Si el historiador hace bien su trabajo va a poder formarse
un juicio relativamente equilibrado acerca de la información que le aportan
unos testigos que ofrecen visiones sesgadas, tal como hacen los buenos jueces,
que logran veredictos consistentes, luego de sopesar pruebas que siempre se
contradicen unas con otras. No se trata, por cierto, de toda la verdad. Pero
sí de una aproximación razonable. ¿Qué tan lograda? Los historiadores y
los educadores tienen gran fe en la capacidad del profesional para formarse
juicios correctos y para exponerlos verazmente en sus obras. Los posmoder-
nos, en cambio, no les dan ningún crédito. Las narraciones bien construidas,
aducen, toman una vida propia que tiene poco que ver con la exactitud de
las declaraciones informativas que contienen. En un texto narrativo, siempre
nos vamos a encontrar con un nivel informativo, en que son visibles los datos
y los argumentos explícitos, reunidos por el profesional como resultado de su
trabajo investigativo. Pero los textos bien urdidos contienen, junto con eso, un
despliegue mucho más amplio de metáforas y estereotipos de distinta índole,
que van configurando una especie de simulacro de la realidad, que opera con
exageraciones o desfiguraciones, inspiradas en las versiones de segunda mano
aportadas por los creadores de las primeras impresiones (los testigos iniciales).
Lo interesante, nos recuerda Jean Baudrillard, es que estos simulacros, que
generan efectos de realidad usando simples trucos de lenguaje, pueden tener
un impacto mucho más potente sobre las mentes lectoras que la parte más
seria de los textos, dominada por los protocolos de la investigación histórica.
Pero eso no es todo. Los simulacros bien logrados, a veces logran cobrar vida
propia, adoptando la forma de una hiperrealidad: una realidad construida con
la imaginación, a partir de los recursos de la retórica y el arte, que adquiere
total autonomía de vuelo, y que termina presentándose, a ojos del lector, como
más real que la realidad misma, por decirlo de alguna manera.
25
Trask, op. cit., p. 478.
412
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 412 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
Las hiperrealidades tienen una fuerza propia que es difícil de contra-
rrestar. Además, se reproducen con mucha facilidad. Los textos urdidos a
partir de metáforas, que logran dar vida a imágenes inventadas de lo real de
mucha potencia, viven de inmediato los efectos de la regla número uno del
pensamiento posmoderno, al decir de Frank Ankersmit, sobre el asunto de la
comunicación: la información más llamativa se multiplica a tasas más rápidas
que la que tiene menor espectacularidad26.
Hay casos evidentes de hiperrealidad en Historia. En el desarrollo del
programa Memoria Educa tuvimos que realizar un trabajo empírico con
numerosos profesores chilenos, que tenía como eje uno de los íconos de la
historia chilena, el presidente José Manuel Balmaceda. Aunque los docentes
que participaron en nuestro programa de capacitación conocían al personaje
y sabían que había sido un represor del movimiento obrero, una parte signi-
ficativa de ellos reflejó en su propio trabajo, la hiperrrealidad inventada por
un buen historiador de la tradición marxista, que había querido transformar
al Mandatario en lo que nunca fue: José Manuel Balmaceda, el represor, aso-
ma en el mundo ficticio de Hernán Ramírez Necochea como una especie de
socialista implícito, predecesor de Salvador Allende.
La idea central de los posmodernos es correcta en lo esencial, pero falsa
por exageración. Es cierto que la historia está llena de metáforas, que las imá-
genes y los estereotipos pueden ser más fuertes que las palabras o las razones,
pero no lo es que la esfera figurativa del lenguaje tenga que primar siempre
sobre la del lenguaje literal. Un lector bien instruido puede sacarle el bulto a
la retórica y llegar a la parte del texto en que se visibiliza el argumento y se
exponen las pruebas. No hay razones para pensar lo contrario. ¿Pesa más la
forma que el contenido? En Historia importa tanto la manera como se habla
del pasado, que lo que se asevera de él. Los contenidos, podemos decir, están
prefigurados, en algún grado, por las formas, tal cual pasa en la Literatura.
Pero esta determinación no es tan completa como pasa con el arte. A dife-
rencia de las novelas o las pinturas, la manera de contar la historia no es aquí
lo más importante. Lo determinante, sobre todo, son los hechos. La forma,
pues, termina plegándose a los contenidos, en un grado significativo. ¿Hay
simulacros en Historia que se sobrepongan a las representaciones afinadas de
los especialistas? Eso, sin duda. Los autores que conocen la retórica, logran
ganarse al público más rápido y de manera más completa. Sus verdades falsas
priman por sobre los juicios bien informados, incluso, en el caso de los mismos
historiadores (que se afirman en simulacros mucho más de lo que les gusta
reconocer). Pero la profesión ha sabido contrarrestar estas hiperrealidades
ideando fórmulas bastante efectivas que permiten reconocer la grandeza de
los autores y de sus obras. Además, estas operaciones de simulacro nunca son
tan completas como propone Jean Baudrillard: las huellas del pasado logran
26
Frank R. Ankersmit hace un muy buen tratamiento de este punto de vista de Jean Baudri-
llard en “Historismo...”, op. cit., pp. 364-67.
413
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 413 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
sobrevivir, incluso, en las obras más lastradas por la fantasía, permitiendo al
lector tener una experiencia de comunicación de naturaleza distinta a la que
tiene lugar con la literatura ficcional.
Los peligros denunciados por los postmodernos, ya vemos, no son tales,
para la profesión histórica, propiamente dicha. Pero pueden serlo muy bien
en el caso de los miembros de la generación X.
Los jóvenes de hoy, que pasan tantas horas frente a las pantallas del tele-
visor o el computador como las que destinan a la educación formal, parecen
estar sufriendo una alteración seria en el modo de comprender la realidad.
La cuestión no tiene que ver, solamente, con que perciban los objetos como
si se tratara de hipertextos. Es decir, como fragmentos de una composición
mayor, siempre inconclusa. Tiene que ver, más bien, con la incompetencia
que manifiestan para usar los datos que ofrece la realidad como fundamentos
para sus juicios. Hay algo en ellos que los hace confiar mucho más en los
dictámenes de su subjetividad personal y en las pistas que ofrecen los medios,
que en la información dura que está frente a sus narices.
Eso es problemático por sí mismo. En el cable y en la televisión abierta,
los usuarios se ven confrontados con imágenes, situaciones, escenarios, datos
diversos, que son parte de un gran pozo de información que parece no tener
fondo. Basta ingresar una palabra, hacer un clic, y de inmediato cae sobre ellos
una avalancha de información, desplegada en miles de páginas que ningún
ser humano es capaz de revisar. ¿Qué elegir?, ¿cómo elegir? Los nativos del
mundo digital no saben usar la evidencia y dar asidero a sus puntos de vista.
Es normal, por ejemplo, que le den crédito a lo que afirman fuentes de valor
muy discutible. También que se formen ideas definitivas sobre los temas de-
masiado rápido, haciendo fe de la primera impresión que produjo en ellos la
exposición a la información. Falta ese sentido crítico que es necesario para
establecer la veracidad de los datos o los niveles de importancia en las cosas.
Esta debilidad en el manejo de la información parece ser solo la punta del
iceberg. Los estudiantes de hoy tienen un compromiso mucho más laxo con
la realidad que ninguna generación anterior. Ya no le piden al pasado (a los
hechos) que dirima los conflictos interpretativos que se plantean cuando hay
que construir sus juicios. No buscan, tampoco, las seguridades aportadas por
las autoridades, como fuente legitimadora de sus posturas. Quieren ser ellos
mismos, con su inteligencia, su valores, su singularidad, la fuente última de lo
que piensan, hablan o escriben. Se pierde así ese sentido de la responsabili-
dad que permite mantener bien delineada la frontera que separa lo real de lo
ficticio. Se diluyen también otras líneas divisorias.
Internet permite a los jóvenes viajar por cualquier parte del mundo,
trascendiendo las fronteras de los países, con sus tradiciones e instituciones.
Desaparece, con ello, el sentido de identidad en que se fundan los proyectos
nacionales. Deja de existir, al mismo tiempo, esa compulsión que llevaba a las
generaciones anteriores a desear tener una memoria histórica, una memoria
de Chile, una identidad con mayúscula. Surgen nuevas lealtades, que tienden
414
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 414 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
a darse en planos dicotómicos: los nuevos ciudadanos se sienten parte de
comunidades que operan a escala mundial; al mismo tiempo, se sienten parte
de minúsculas comunidades locales, basadas en la complicidad que produce
un interés común, en el área estética, deportiva, etc. Esta estructura bipolar
no entraña contradicciones: los compromisos globales de los jóvenes se dan
en un plano meramente discursivo; su verdadero anclaje social se produce,
hoy, con los espacios de identidad más pequeños.
Este desmembramiento de las identidades traduce la novedad de un hecho
evidente, creado por la red: el surgimiento de una forma de individualismo
radical, de una juventud que ha perdido interés por las grandes narrativas,
las grandes verdades culturales, los grandes proyectos sociales; individuos
que prefieren transformar su minúscula intimidad en el único motivo de las
conversaciones, actuando como si el resto de la sociedad no existiera; jóvenes
que se identifican con la estética de los lobos esteparios, aquellos héroes que
han sido capaces de inventar formas de escapar de la sociedad, a través de
búsquedas individuales27.
Los cambios descritos repercuten de manera directa sobre la Historia y su
enseñanza, haciendo que se vuelva una empresa compleja y desafiante. ¿Cómo
enseñar Historia cuando confrontamos una gama tan amplia de cambios y de
desafíos? Hay que añadir a este puzzle complejo una última pieza.
La gente corriente, hemos visto, es la principal generadora de conoci-
mientos e imágenes históricas en la red, eclipsando a los historiadores. Lo
mismo sucede, en la actualidad, en un plano más institucional. Los literatos,
los cineastas, los directores de los canales de televisión o de los portales de
contenidos hacen la competencia con bastante éxito a los profesionales, desa-
rrollando sus propias investigaciones sobre el pasado. Lo interesante es que
ya no se trata de obras historiográficas livianas, como pasaba con las antiguas
películas ambientadas en otros tiempos (que ofrecían visiones bastante carica-
turescas del pasado), sino de obras estéticas de gran complejidad, que logran
elaborar perspectivas históricas propias, sin sacrificar los objetivos que debe
plantearse el arte o los géneros asociados a la entretención. El problema es
que estas obras no sólo son más atractivas que las creadas por los especialistas.
También se ven más reales
Las razones están a la vista. Los cineastas o los novelistas cuentan con
medios técnicos formidables, que les permiten realizar reconstrucciones mu-
cho más complejas y completas. Es cosa de pensar, por ejemplo, en cómo se
veía el mundo de los dinosaurios en el documental de la BBC Walking with
Dinosaurs, o como lucía el mundo de la guerra en Saving private Ryan de Steven
Allan Spilberg, ambas obras rodadas con tecnologías de hace más de una
década. ¡Eso si que se ve real!. El problema es que no lo es. Los trabajadores
27
En el cyberspacio, nos hace ver David Trask, toma nueva vida la estética del cowboy, un
ser marginal por su individualismo, que lleva vida plena, entregado a fidelidades minúsculas,
actuando como si el resto de la sociedad no existiera, Trask, op. cit., p. 482.
415
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 415 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
de la industria de las comunicaciones son magníficos realizadores de obras
históricas, pero padecen el mismo mal que los jóvenes de la generación X (y
de las generaciones Y y Z, que han venido luego): ese desinterés endémico
por la verdad. ¿Qué peso le acuerda el productor, por ejemplo, al objetivo de
la precisión histórica?. Uno importante, sin duda, pero que tiene que subor-
dinarse a otras prioridades, como la de generar utilidades a los accionistas de
las corporaciones. Tienen que ganarse, junto con eso, el respeto de la crítica,
apoyando obras que merezcan un reconocimiento por su valor estético. Si la
verdad interfiere con estos objetivos, como a veces pasa, mala suerte para la
verdad.
Lo problemático es que las fuentes de la imaginación histórica, de nuestras
sociedades, sean cada vez más las verdades falsas o las verdades ficcionalizadas, y
cada vez menos los trabajos de los historiadores. Se pierden, por lo mismo,
esas fronteras que separaban la Historia de la creación ficcional: nuestro
consumo de pasado deja de estar mediado por una razón controladora, que
busca certificar verdades, volviéndose tan mitológico, tan improntado por lo
mágico, como el conocimiento de los pueblos tradicionales.
La derrota de la causa de la realidad se ve como algo inevitable. Pero las
cosas podrían ser muy distintas si los historiadores y los profesores lograran
usar con mayor soltura los nuevos medios tecnológicos y si aprendieran a co-
municarse con su público usando esa gama amplia de matices y posibilidades
que ofrece la era digital. Bastaría con un poco de eso, para poner atajo, en
su propia ley, a la industria que está hiperventilando las hiperrealidades que
colapsan la brújula de intelección de los jóvenes.
¿Qué aspecto ofrecería la Historia entonces? Contaríamos con versiones
más atractivas, ricas, y completas del saber especializado, que serían capaces
de competir con las obras llamativas desarrolladas por los artistas y los fun-
cionarios de la industria. Este esfuerzo de colonización del territorio indómito
de Internet (y de los nuevos medios, en general), permitiría, a su vez, contar
un espacio propio para el trabajo serio, en el frente científico y educativo, que
hoy no existe.
En la red, efectivamente, todo es diversión o consumo liviano. Faltan
rincones en los cuales la gente pueda encontrarse con el valor agregado que
aportan los académicos, desde su posición de autoridad. Cuando se cuente con
ellos, será posible vencer las barreras de incomunicación que se han creado.
Las condiciones magníficas que aporta la web 2.0 permitirán que puedan
generarse formas de interacción que transformarán la actividad del conoci-
miento en un ejercicio comunitario, que logrará enriquecer la inteligencia
de los estudiantes, en la dirección que es necesaria para la preservación de
un valor cultural tan importante, como la historia, pero sin castigar a nadie
con el tedio. Se plantearán, entonces, un conjunto de problemas sumamente
interesantes, que tendrán que ser abordados por nuestra teoría, prolongando
las líneas de iluminación que debemos a las corrientes que han tematizado la
realidad de la historia en tanto texto: una Teoría de la Historia cuyo tema sea,
416
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 416 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
ahora, la Historia como hipertexto, como elemento visual, como comunidad
global de conocimiento, en entornos virtuales.
3. Oportunidades
Estamos viviendo el principio de algo nuevo. Las TIC, advertimos, permiten
dar más vida a la historia de la que tuvo nunca. Gracias a ellas es más fácil
generar conocimiento, la información fluye mejor, las representaciones del
pasado se hacen ricas y complejas, el aprendizaje se vuelve una actividad
comunitaria, que resulta más entretenida, porque conlleva la participación.
Como se trata de un fenómeno en pleno desarrollo, nos falta la perspectiva para
poder juzgar cuánto de todo esto tiene valor educativo, cuánto de esto puede
servir, realmente, para enseñar pensamiento histórico, aquel presupuesto por
las formas renovadas de historiografía que nuestro currículo quiere alentar. Es-
tán a la vista las complicaciones principales. La Historia Tradicional, lo mismo
que la ‘nueva’, son hijas de la era de la imprenta, como no pasa con ninguna
otra disciplina. ¿Cómo enseñar Historia, vieja o nueva, a los miembros de la
“generación X”, los primeros estudiantes ciento por ciento nativos del mundo
digital? ¿es posible adaptar la lógica de una disciplina que tomó forma en la
era del libro en papel, a los requerimientos, características y condiciones que
nos plantean las TIC?
Los historiadores, de momento, no se han puesto a pensar sobre estas
materias. Su actitud hacia las nuevas tecnologías ha sido pasiva. Las han
incorporado con moderado entusiasmo, pero ignorando por completo su
potencial transformador.
Sabemos que este escenario va a cambiar. En el pasado se han producido
cambios radicales en el horizonte tecnológico, que han dado origen a reac-
ciones desfasadas. Esto se debe a que la novedad pilla de sorpresa a muchos,
que enfrentan la situación de cambio actuando como si nada hubiera pasado,
usando los nuevos medios para seguir haciendo las mismas cosas de siempre.
Pero esta solución transitoria pronto se disipa. Las tecnologías, nos hace ver
Alan B. Howard, son lentes diseñados para describir el mundo de ciertas ma-
neras, para generar tipos dados de conocimiento. Si de pronto aparece un lente
mucho más potente es inevitable que el conocimiento tome otras valencias,
que surjan otras maneras de conocer, otro tipo de instituciones para generar y
administrar ese conocimiento, otras modalidades de entrega o distribución. Así
ha pasado siempre y así tendrá que suceder hoy, en el ámbito de la Historia28.
Los computadores permiten almacenar y manipular más información, de
tipos más diversos –textos, cifras, imágenes fijas, imágenes en movimiento,
sonidos–; organizar, analizar y representar esa información de maneras mucho
más sofisticadas; a su vez, distribuir el conocimiento por otros conductos, dando
28
Howard, op. cit., pp. 277-279.
417
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 417 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
formas a redes de conocimiento, que pueden abarcar el mundo completo. La
Historia se vuelve más visual, cercana e invitante, dando como origen repre-
sentaciones que muestran el pasado de manera más completa y compleja.
¿Posibilidades aprovechadas? Las nuevas tecnologías han permitido sacar
el conocimiento del reducto pequeño del mundo académico y escolar, trans-
formando a la historia en mercadería de uso corriente entre los habitantes de
la gran comunidad de Internet. Para la gente corriente, pues, la red se ha con-
vertido en un medio formidable para conducir un interés cada vez más amplio
por el pasado, la memoria, o como quiera llamarse a todo lo que tiene que ver,
de algún modo, con el patrimonio y la identidad. ¿Para los historiadores? Con
ellos no ha sucedido igual. Pero las cosas van a tener que cambiar. Los histo-
riadores van a tener que transformarse, más pronto que tarde, en productores
de multimedia y en articuladores de grandes redes sociales de conocimiento,
para poder chapotear en las aguas comunicativas del siglo xxi, dando vida esa
“historia digital” que todavía se plantea como un tímido principio. Y junto con
ello, va a tener que surgir una pedagogía distinta, que se sienta más cómoda
con los principios rectores de la era digital.
¿Cómo conducir este proceso, que parece inevitable?
Para que resulte positiva la inserción del historiador y del profesor en mundo
que está en eclosión, conviene tomar los resguardos necesarios para garantizar
que los adelantos tecnológicos sean aprovechados, pero sin que eso afecte el
núcleo central de un producto cultural de valor tan alto como la Historia. ¿Por
qué la urgencia de esos resguardos? Las TIC nos abren posibilidades infinitas.
Pero luego de más de una década de experiencia ya es posible entrever que
hay áreas en que los beneficios son bastante limitados. La red, hemos visto,
no permite que funcionen los mecanismos de autentificación que existen en el
mundo del papel, por la vía de las notas a pie de página o de la certificación de
autoridades, gracias a los cuales es posible tomarle la medida a los argumentos
expuestos por los autores. Es fácil perderse en ese mar de información, con-
fundiendo los conocimientos verdaderos con los falsos. Se constatan, junto con
eso, problemas serios en el ámbito de la continuidad. Los sitios web aparecen
y desaparecen con una velocidad astronómica; nunca sabemos, por lo mismo,
si vamos a poder encontrar una información valiosa, más adelante. Al lastre
representado por la falta de continuidad se suma un problema serio en el
ámbito de la lectura. Las pantallas de los computadores todavía resultan poco
amistosas con el usuario. Hay algo en ellas que limita la posibilidad de realizar
lecturas medianamente largas, como las que necesita el consumo histórico. Se
plantean, por último, todos esos problemas funcionales y ontológicos expuestos
en el apartado anterior, que hacen pensar que el libro y la clase expositiva van
a seguir siendo, por mucho tiempo, el principal medio usado por los historia-
dores y por los profesores para organizar el conocimiento y para difundirlo29.
29
Los críticos que vieron cómo se producía la irrupción violenta de las TIC predijeron un
futuro que nunca llegó a plantearse, con relación al libro. La novedad tecnológica se impuso,
418
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 418 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
Pero no todo lo que tenemos al frente son problemas. La era electrónica
ha traído, al lado de los inconvenientes mencionados, numerosos beneficios
para quienes cultivan la Historia y para quienes tienen que enseñarla. Daniel J.
Cohen identifica tres principales, entre los muchos que podríamos consignar:
– a red ha permitido que exista una interacción positiva entre los histo-
riadores y sus lectores,
– interoperabilidad entre archivos históricos dispersos y
– un uso masivo de archivos en línea30.
Queremos dedicar las últimas página de este libro a discutir una de las
áreas de beneficio identificadas por este autor.
Uno de los mejores tesoros que le debemos a las TIC, hoy (no sabemos
mañana), ha sido algo bastante simple, pero que resulta crucial para el trabajo
que debe llevar el profesor de Historia: Internet permite que los estudiantes
puedan incorporar las fuentes a sus procesos de aprendizaje.
¿Por qué razones puede plantearse que una actividad más activa con las
fuentes constituye un área estratégica fundamental para la introducción de los
principios de la historia digital en la sala de clase?
El modelo pedagógico inherente al concepto más tradicional de la Historia
postulaba como meta la enseñanza de conocimientos históricos, dando por
sentado que esta operación era sencilla, además de efectiva. Pero esta visión
sobre la simplicidad de la tarea educativa, en el frente de la Historia, es inco-
rrecta. La Historia no se puede aprender, de verdad, mediante una operación
de recepción pasiva de conocimientos elaborados por otros. Esto se debe a
que los conocimientos históricos tienen gran complejidad. Para acceder a los
secretos del pasado los investigadores y los lectores necesitan remontar los
horizontes de comprensión de su tiempo, con el objeto de penetrar en mundos
culturales y espaciales extraños. Este ejercicio de desdoblamiento, a partir de
la empatía, puede resultar excesivo para los adolescentes, que no tienen la
madurez cognitiva para enfrentar situaciones desconocidas.
Las dificultades en el aprendizaje de los hechos históricos no se derivan
solamente de su carácter hermético. Tiene que ver, también, con el carácter
efectivamente, como un verdadero terremoto, arrastrando a dos generaciones que vivieron
una inmersión total en la web y en una televisión por cable ciento por ciento globalizada. Se
impusieron nuevas formas de comunicación, que dieron origen a una sociedad distinta. Pero la
era electrónica, contra las previsiones iniciales, no produjo un colapso en la industria del libro,
sino todo lo contrario. Nunca se han publicado tantas obras, en tantos formatos, de tantos tipos,
temas y calidades, como ahora, comenta Robert Darnton, “The new age of the book”, pp. 5-7. Lo
que pasa con las publicaciones de papel, en general, se da también en el dominio acotado de la
Historia, que ha vivido su mayor boom, precisamente en el momento en que las TIC ejercen con
vigor su imperio. Por eso el autor habla de una nueva era en la historia del libro. ¿Serán lo libros
del futuro similares a los del presente? Es posible que se produzcan cambios con el soporte de los
textos, una vez que se generalice el uso de dispositivos electrónicos para la lectura, como Kindle.
También que se enriquezcan los e-books con elementos propios de la era electrónica (imágenes
en movimiento, audio, etc). Pero los libros mismos no van a ser reemplazados.
30
Daniel J. Cohen, “History and the second decade of the Web”, pp. 293-301.
419
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 419 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
relacional de los conceptos que sirven para designar esos hechos y con la
gravitancia que tienen los factores contextuales que los rodean.
Para entender los alcances de cualquier hecho histórico es necesario do-
minar, en forma previa, conceptos muy densos, que solo están a la altura de
especialistas que ya llevan un buen tiempo en el estudio del pasado como, por
ejemplo, “Ilustración”, “capitalismo” o “régimen de encomienda”. Junto con
eso, es necesario tener la capacidad para discernir la conexión que tiene ese
hecho con un conjunto más amplio de eventos relacionados (con un contexto).
El caso es que no se puede comprender históricamente ningún hecho relevante
a menos que se tenga una formación conceptual mínima y se controle toda la
red de conocimientos y experiencias, con la cual ese acontecimiento se halla
situacionalmente relacionado. Nada con lo que puedan contar los estudiantes.
Como les faltan los fundamentos mínimos para dar a los datos el tratamiento de
hechos históricos y como les faltan también todos los recursos de pensamiento
que dominan los expertos, que van tan a contrapelo de la manera como las
personas corrientes miran los hechos sociales, echan mano, para significar la
información que reciben, al único recurso serio con el que cuentan: transfieren
a las situaciones del pasado rasgos, elementos y propiedades que pertenecen
al mundo social dentro del cual viven. El pasado se entiende, completamente,
por el presente. Es decir, no se entiende nada.
Para lograr que los estudiantes adquieran algunos conocimientos o con-
ceptos claves de la Historia, pues, es necesario recorrer un camino previo, que
permita transferirles algunas de las capacidades y herramientas que dominan
los expertos. ¿Cómo hacerlo?
Los conocimientos que tenemos sobre la materia, resumidos en distintas
partes de este libro (especialmente en el primero), proponen la simulación
como pieza clave para un trabajo más activo con el pensamiento histórico.
La base de ese planteamiento es la siguiente. El enfoque histórico, contra lo
que se piensa, es una actividad intelectual de gran complejidad, que no está
al alcance de cualquiera. ¿Cómo se adquiere esta capacidad singular, que es
tan esquiva? Sólo, tal como pasa con la Filosofía o con el Arte, en la acción: se
aprende historia haciéndola; esto es, ejecutando en forma sistemática los mismos
pasos que siguen los historiadores, cuando realizan su trabajo, como debe ser.
¿Puede un investigador juvenil acercarse en forma experiencial a la dis-
ciplina, desarrollando sus conocimientos a partir del trabajo directo con las
fuentes? Sin duda que puede. Pero conviene que lo haga de manera limitada.
Las investigaciones de los profesionales plantean exigencias que no están a
la altura de niños o adolescentes normales: es requisito contar con un capital
cultural mínimo que es bastante máximo, se necesita haber atravesado cierto
umbral en el desarrollo cognitivo y emocional, además de mucho tiempo para
madurar el tema, trabajar la literatura existente y revisar los fondos documen-
tales. También se necesita cabeza para poder seguir y sincronizar montones de
variables que se entrecruzan y despliegan siguiendo trayectorias misceláneas.
Nada con lo que pueda contar un investigador escolar, que dispone de unos
420
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 420 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
pocos días para desarrollar todos estos procesos, y que tiene, a la vez, que
cumplir con muchas otras tareas, dentro y fuera del ramo. ¿Serviría pedir
tanto o esperar tanto de su trabajo con las fuentes? Nadie quiere transformar
a los adolescentes en profesionales de la investigación histórica. ¿Qué se ga-
naría con eso? Lo que se busca, más bien, es someterlos a experiencias que se
aproximen a la situación en que tiene que operar el historiador, lo suficiente
para que pueda producirse la transferencia de algunas competencias: simula-
ciones a pequeña escala, que tensen las cuerdas necesarias para obtener los
logros educativos que se buscan.
Pues bien, antes de la aparición de los primeros archivos virtuales, las
experiencias genuinas de investigación, sustentadas en el aprovechamiento de
fuentes primarias, eran del todo imposibles. No sólo porque los estudiantes no
contaban con las condiciones personales que se necesita para llevar adelante
este trabajo. La verdad es que por una razón muchísimo más sencilla. Los ar-
chivos, los museos y las bibliotecas nunca han estado adaptados para atender
las necesidades de los profesores o del público juvenil. Sus dones patrimoniales,
en realidad, han estado siempre restringidos a una minúscula elite compuesta
por investigadores profesionales, académicos y alumnos universitarios de los
cursos superiores. Esta lógica de exclusión se refleja muy bien en las señas más
visibles. Para ingresar a estos espacios siempre austeros y poco amistosos, se
necesita contar con una credencial especial, se necesita, además, disponer de
mucho tiempo, porque los archivos funcionan en horarios restringidos, que
no son compatibles con los tiempos escolares.
Internet ha hecho posible, por primera vez, que las fuentes primarias sean
accesibles a los estudiantes de cualquier nivel, de cualquier condición, de
cualquier lugar31. En la red, efectivamente, hoy es posible encontrar los tesoros
documentales necesarios para poder exigir a los alumnos que construyan ellos
mismos su conocimiento, liberando al docente de su papel de trasmisor de
verdades culturales, transformándolo, ahora, en un mediador que acompaña
procesos de aprendizaje, explicando conceptos, dando las orientaciones necesa-
rias para que los adolescentes puedan realizar trabajos como investigadores de
verdad y para que puedan transformar todo eso, al final, en una interpretación
propia, ya en un texto, en un data show o en un clip audiovisual32.
31
Millones de documentos han sido puestos a circular a través de la red desde que hicie-
ron su aparición los primeros sitios web con intereses patrimoniales, a principios de la década
de 1990. Esto ha permitido, comenta John K. Lee, “Digital history in the history/social studies
classroom”, p. 504.
32
Los docentes ya han comenzado a percibir las ventajas que tiene una pedagogía centrada
en el documento. Una evaluación realizada por John K. Lee, Peter E. Doolittle & David Hicks,
“Social studies and history teachers’s uses of non-digital and digital historical resources”, pp. 465-
489, en ciento cuatro unidades educativas, nos muestra que los profesores de Historia y Ciencias
Sociales están utilizando las fuentes como un recurso importante de su docencia en la sala de
clase. Estas prácticas, sin embargo, todavía se realizan de una manera intuitiva. Falta dar el paso
siguiente, iniciando un trabajo pedagógico más sistemático, a partir de modelos de trabajo como
el propuesto por Frederick & Drake, op. cit., pp. 465-489.
421
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 421 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
Estas nuevas posibilidades para la Historia se han beneficiado del aporte
hecho por multitud de proyectos con intenciones patrimoniales. El inventario
es largo. Destaca, sin embargo, la contribución realizada por proyectos como
Historical Thinking Matters33, History Matters34, The Digital History Reader35, History
Engine36 o Memoria Educa37, que han transformado esta línea de trabajo en un
objetivo específico. Se trata de archivos virtuales que han sido concebidos,
desde su origen, para potenciar el trabajo investigativo dentro de comunidades
educativas. La gracia de estos archivos escolarizados es que revierten el cuadro
de escasez que existía, con relación a las fuentes históricas, pero de una manera
controlada, que es funcional a las características y necesidades específicas de
un público infantil o juvenil.
No se trata simplemente de traspasar a formato electrónico toneladas de
documentos y subirlos al aire. Un archivo escolarizado tiene que simular un
ambiente real de investigación, excluyendo los elementos o variables que los
estudiantes no pueden manejar. Todo debe estar listo para que los jóvenes
puedan lanzarse a la aventura de construir mundos narrativos propios a partir
de muestras bien seleccionadas de documentos de todos los tipos, compren-
diendo textos, imágenes, mapas, videos y audios. Se debe conformar cuerpos
33
Historical Thinking Matters (http://historicalthinkingmatters.org/) es un proyecto co-
dirigido por Sam Wineburg de la Stanford University y Roy Rosenzweig de la George Mason
University. Su propósito es entregar herramientas a los profesores de secundaria que les permitan
enseñar a sus estudiantes cómo leer documentos en la forma que lo hacen los historiadores. Una
buena evaluación de este proyecto está disponible en Michael O’Malley, “Historical Thinking
and the scopes trial”, pp. 31-34.
34
History Matters (http://historymatters.gmu.edu/) es un proyecto desarrollado, a partir de
1998, por el American Social History Project/Center for Media & Learning, City University of New
York, y el Center for History and New Media, de la George Mason University. Fue concebido con
el propósito de apoyar el trabajo de profesores de enseñanza media y primeros años de educación
universitaria. Incluye una guía que documenta el aporte de cientos de sitios web, con valor para de
la historia, artículos que enseñan las técnicas utilizadas por los investigadores cuando desarrollan
su trabajo, una amplia selección de fuentes primarias sobre la historia de Estados Unidos, entre
otros recursos. Véase análisis detallado de este proyecto en artículo de Kelly Schrum, “Making
history on the Web Matter in your classroom”, pp. 327-338.
35
The Digital History Reader (www.dhr.history.vt.edu/) fue desarrollado por un equipo mu-
tidisciplinario del Virginia Tech. Plantea a los estudiantes dilemas de la historia estadounidense y
europea, que deben ser aclarados por éstos siguiendo una secuencia de pasos. Véase E. Thomas
Ewing y Robert P. Stephens, “The Digital History Reader, Teaching resources for United States
and European History”, pp. 16-10.
36
The History Engine (http://historyengine.richmond.edu/) es un sitio educacional, desarro-
llado por The University of Richmond, que contiene un conjunto de herramientas que ayudan al
estudiante a aprender Historia, a través de la realización del trabajo del historiador.
37
Memoria Educa es un proyecto de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (www.
memoriaeduca.cl). Al igual que The Digital History Reader, plantea a los estudiantes dilemas
históricos y los invita encontrarles una solución, siguiendo una secuencia de pasos que simula los
procedimientos seguidos por los historiadores profesionales. Incorpora una opción que permite
a los profesores que forman parte de esta red de trabajo en Historia Digital, crear sus propios
laboratorios virtuales, aprovechando los recursos que aporta la plataforma Moodle.
422
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 422 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
documentales que vengan articulados desde el origen, por una línea temática
clara, para evitar que los alumnos se pierdan en la fase de la búsqueda. El
trabajo del estudiante debe ser organizado por secuencias didácticas claras,
debe brindársele consejos que les permitan entender el contexto que rodea
el caso, saber cómo tratar las fuentes y cómo transformarlas, finalmente, en
un texto o un producto audiovisual. Toda esta asistencia debe llegarles en
forma indirecta, pasando siempre por la mediación del docente, que es la
pieza clara en este proceso. Es importante que este acompañamiento se dé
con una dosis de flexibilidad, evitando las recetas de uso muy deterministas,
para que no se pierda ese sentido de incertidumbre que debe acompañar
a todo ejercicio de creación intelectual: hay que permitir que sean los pro-
pios estudiantes quienes vayan descubriendo los documentos que necesita
su argumento, que sean ellos quienes logran dar vida y forma a las inter-
pretaciones planteadas por el texto final, luego de haber experimentado la
aventura fascinante de mirar la realidad desde la perspectiva que permite
ese material exquisito.
El catálogo de ventajas es largo. Estos archivos, a diferencia de los reales,
no plantean ninguna barrera de entrada. Cualquier persona puede aprovechar-
los, tenga o no patente de “experto”. No hay límites en la cobertura. Puede
haber miles de personas revisando las mismas fuentes, al mismo tiempo, en
cualquier parte, en horario ininterrumpido. Es más sencillo y rápido encontrar
la información, gracias a los motores de búsqueda y a la manera en que es
seleccionada la información esencial, lo que permite que el trabajo no se con-
centre en la tarea básica de recolección, sino en el trabajo más sofisticado de
interpretar los documentos. Es más fácil manipular el material. El hipertexto
permite los vínculos, es posible extractar pasajes para realizar citas, con un
simple copy y paste. Hay, junto con todo esto, una ganancia neta para las mis-
mas instituciones que patrocinan estas iniciativas, que consiguen, gracias a las
magias de Internet, ampliar su cobertura de manera extraordinaria, poniendo
en uso recursos patrimoniales que de otra manera permanecerían encerrados
en las bibliotecas, archivos y museos38.
El trabajo con archivos virtuales es ideal para que los profesores de Historia
den sus primeros pasos en el frente digital. No sólo porque su uso demanda
pocas competencias tecnológicas. El principal valor de estos recursos es que
sirven para potenciar el rubro más tradicional e importante en el trabajo his-
tórico, de una manera que no es posible con las publicaciones en papel. En
las páginas de los libros y los artículos, efectivamente, los documentos sólo
pueden ser presentados al lector de manera muy parcial, en las citas a pie de
páginas o bajo la forma de pequeños fragmentos, incrustados en el cuerpo del
texto. Los medios electrónicos permiten llegar mucho más lejos en el trabajo
38
Para una visión más detallada de las potencialidades y limitaciones de los archivos virtuales.
Véase Alberto Angulo Morales, “Algunas reflexiones sobre los recursos de archivos históricos en
internet y la enseñanza de la historia”, pp. 31-58.
423
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 423 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
con la evidencia. Gracias a ellos es posible poner a disposición del público, por
ejemplo, la totalidad de los documentos que han aportado la base de sentido
a los argumentos que se plantean, en lugar de simples muestras, que nadie
sabe si fueron bien extraídas o si representan, con fidelidad, el espíritu de la
pieza completa. Eso permite que los usuarios puedan formarse un juicio más
completo sobre la interpretación planteada por el autor.
A partir de esta línea inicial de trabajo en el terreno de formato electrónico
pueden abrirse otros frentes. El propósito final es claro: los avances progresivos
en este territorio tendrán que estimular el nacimiento de una Historia distinta
de la que existe hoy en día. Eso será bueno para la enseñanza de la Historia,
por las razones apuntadas a lo largo de este capítulo, pero también por una
cuestión de responsabilidad social.
En el mundo que está eclosionando, las pautas culturales y sociales comien-
zan a ser condicionadas, como nunca había sucedido, por el hecho tecnológico.
Surgen, como resultado de ello, nuevos patrones de comportamiento, nuevos
métodos de trabajo, nuevas formas de interacción social. Y todo eso sucede de
una manera espontánea. ¿En qué sentido? Todas las generaciones anteriores
se lanzaron a lo socialmente novedoso conducidos de alguna manera por sus
predecesores. Había quiebres, pero siempre con continuidades, gracias a la
colaboración de personajes claves, que actuaban como puente entre los dos
mundos. Los profesores de Historia representaban un papel central en esto,
cuidando siempre que las dinámicas de transformación se dieran con garantía
de la preservación de los componentes esenciales que necesitan los cuerpos
sociales para salir bien parados de las etapas de transformación.
Para esta primera generación de nativos del mundo digital, sin embargo,
las cosas han sido distintas. La velocidad con que se han dado los cambios
y la actitud que han adoptado los especialistas, frente a lo tecnológico, han
dado como resultado una curiosa paradoja social: el nacimiento de un par de
generaciones ultratecnológicas, que se han tenido que educar solas, asumiendo
todo el peso de tener que inventar el mundo social del futuro.
Esta libertad creadora, que transforma a los adolescentes en soberanos con
relación a lo tecnológico, conlleva cosas positivas, pero también muy nega-
tivas. El mundo virtual se ve fascinante cuando se lo mira de fuera. Pero por
dentro puede ser un mundo chato y bastante vulgar. Hoy en día hay mucha
basura en la red. Esto se debe, en parte, a que esta información es generada
por gente común y corriente, en los términos ya discutidos. Pero también se
debe al papel que desempeñan, en este sistema un poco libertino, una gama
amplia de personas naturales e instituciones que se mueven orientadas por
propósitos bastante alejados de lo que conviene a jóvenes en formación, entre
las que se cuentan desde las grandes corporaciones que tratan de ampliar sus
horizontes comerciales, hasta los sicópatas del grooming.
Los profesores tienen que actuar con decisión en la colonización medio,
dando vitalidad a espacios apropiados para usos más responsables y posi-
tivos. Es esencial que ayuden a los jóvenes a comprender mejor el mundo
424
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 424 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
tecnológico en el que viven, sus tendencias, condicionantes, desarrollando
en ellos las habilidades y conocimientos necesarios para que puedan actuar
como consumidores críticos e informados de tecnología, como ciudadanos
socialmente responsables del ciber-mundo que está en eclosión.
Hay un aspecto significativo en esta labor que necesita ser explicitado. Las
TIC no pueden ser aprovechadas para fines formativos de la misma manera
que las usan los jóvenes para divertirse. Un uso educativo del recurso exige, por
ejemplo, más lentitud en la navegación, mejor trabajo con los instrumentos, un
direccionamiento didáctico claro por parte del docente. Es fundamental esto
último. Deben ser los profesores quienes tengan el control sobre los procesos
seguidos por los estudiantes cuando trabajan en la red.
La transformación del profesor en conductor de las actividades tecnológicas
de sus estudiantes conlleva montones de dificultades prácticas. Los profesores
actuales manejan nociones teóricas acerca de cómo integrar los recursos au-
diovisuales o los objetos digitales de aprendizaje, en las rutinas de aula, pero
son incompetentes para enfrentar inconvenientes rutinarios. Se les dificulta,
por ejemplo, generar dinámicas participativas, usando medios virtuales. Si los
aparatos dejan de funcionar, no saben cómo arreglar los cables o hacer fluir
las señales de emisión hacia sus destinos correctos. Para salir del paso, no les
queda más alternativa que entregarse a las manos de los “expertos” que hay
a su alrededor. Como los asesores formales de los establecimientos se ven
muchas veces superados por los contratiempos o la velocidad del cambio
tecnológico, los profesores se quedan sin otra opción que pedir socorro a sus
propios estudiantes.
Esta solución es la peor posible. Aunque los tiempos del constructivismo
hayan rebajado mucho la importancia del profesor, frente a la del alumno, es
sumamente riesgoso afectar la estructura vertical del proceso formativo. Los
profesores, que están en la parte más alta de la pirámide, por mérito de su
conocimiento, no pueden desarrollar bien su labor si están sometidos a una
relación de vasallaje intelectual respecto de sus alumnos.
Ahí está el segundo problema o desafío que hay que confrontar. Los do-
centes saben qué deben hacer para regular el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes, utilizando materiales pedagógicos tradicionales. Si se presenta
cualquier contratiempo en las dinámicas que están alentando, saben como
abordarlos. Basta una palabra fuerte, un simple guiño, una anotación en el
libro de clase, la amenaza con una visita al inspector, para aplacar la mala
disposición de cualquier estudiante. Pero ¿cómo ejercer disciplina frente a un
conversador virtual, que está usando mal un recurso que maneja mucho mejor
que su profesor?39. Porque ese es el gran problema. Si los profesores quieren
enseñar bien la historia, en la era digital, van a tener que aprender a ejercer un
control sobre los entornos virtuales que sea tan efectivo como el que ejercen
sobre los espacios educativos físicos. ¿Cómo conducir un grupo-curso que
39
Joaquim J. Prats, Miquel Albert, “Enseñar utilizando Internet como recurso”, pp. 8-18.
425
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 425 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
interactúa dentro de una sala de computación o en cualquier espacio virtual
de interacción? ¿cómo saber qué está haciendo cada cual con estos recursos
que dan tantas posibilidades para la distracción?
Los profesores no tienen nada claro como enfrentar estos temas. Eso se
nota, de manera especial, cuando se trata de organizar una investigación, susten-
tada en los ricos recursos contenidos en la red. ¿Qué hace el profesor estándar
cuando decide plantear a sus estudiantes el desarrollo de trabajos de este tipo?
Luego de brindarles las indicaciones temáticas o bibliográficas iniciales, los
dejan que enfrenten solos la búsqueda y elaboración del material disponible
en Internet, como si todo eso no fuera su asunto. ¿Recomendaciones? Algunos
docentes proponen, ocasionalmente, alguna página que les parece importante.
Pero se trata, casi siempre, de alternativas que ellos mismos no conocen bien.
Ese es uno de los grandes problemas: los profesores no estudian las páginas
web educativas o los software educativos, con la misma dedicación que muestran
cuando se trata de revisar textos. Las miran por encima, sin adentrase en cada
uno de sus elementos, sin ver cómo operan los vínculos, ni qué actividades
contienen. No pueden, por lo mismo, tener un dominio suficiente del recurso
como para transformarlo en instrumento de un proceso educativo40.
¿Cómo se puede alcanzar ese control? El proyecto Memoria Educa (www.
memoriaeduca.cl), en cuyo marco nace este libro, intenta aportar una solución.
Al igual que otros proyectos similares, aludidos más atrás, nació para ayudar
a los profesores de secundaria y de los primeros cursos universitarios a contar
con las condiciones de trabajo que les ayuden a sortear, de manera positiva,
este desafío.
4. Experiencias
Vamos a cerrar este capítulo haciendo referencia a un programa educativo de
la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que intenta abordar el desafío
virtual, siguiendo los lineamientos expuestos en los apartados anteriores. Se
trata de Memoria Educa.
La relación de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos con el tema
digital data de la década de 1990.
40
Son contados los casos de profesores que se ocupan de enseñar a sus estudiantes cómo
debe conducirse una investigación en Internet, aprovechando recomendaciones como las que
ofrece Chimo Soler en uno de sus artículos: “Enseñar a investigar en red: tecnificación de la
Historia y humanización de la tecnología”. Hay razones para esto. El empleo de la tecnología,
para fines pedagógicos, es una tarea de gran complejidad, que obliga al docente a repensar los
métodos de trabajo, a hacerse conciente del sentido de lo que se hace, a gastar muchas horas en
el desarrollo del material, en la revisión de los sitios que deben recomendar. Para hacer bien esto,
como señala Howard M. Wach, “How I arrived on the web: a history teacher’s tale”, p. 86, es
necesario invertir mucho trabajo. Son contados los educadores que tienen el tiempo y las ganas
de realizar este esfuerzo.
426
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 426 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
Cuando estas tecnologías estaban dando sus primeros pasos en nuestro
país, la institución tomó la decisión estratégica de abrir una nueva línea de
trabajo. Se crearía, al lado de los espacios tradicionales de contacto con el
público, tribunas virtuales. Esto, con el propósito de poder dar más amplio
cumplimiento a su mandato general: poner en uso y democratizar el acceso
de las chilenas y chilenos a las riquezas patrimoniales.
Internet aportaba una gran ventaja. Las colecciones que estaban bajo
custodia eran de difícil acceso para estudiantes y profesores. Por una serie de
motivos prácticos: los desplazamientos tienen costos, los horarios de atención
son limitados, los espacios a veces no están adaptados para atender, cómo se
debe, a un público infantil o juvenil.
Con Internet desaparecen estas barreras. Los estudiantes no necesitan
asistir a los museos o bibliotecas. Les basta contar con un computador, conec-
tado a la banda ancha, para tener un acceso franco a dones culturales, antes
reservados a minorías.
Los resultados de este proceso de transición del mundo del papel y el
objeto físico al mundo del bit y el byte fueron alentadores. En menos de una
década las distintas unidades que conforman la organización pusieron a operar
numerosos proyectos web, tanto en el ámbito de la generación de contenidos,
como en el de la preservación digital. Estas iniciativas permitieron ampliar la
cobertura de servicios ofrecidos a la comunidad nacional, a todo nivel. Hoy
en día son muchos más las chilenas y chilenos que tienen a su disposición la
oferta cultural que la organización despliega, a través de cada uno de sus brazos
virtuales, incluidos entre ellos nuestros profesores y estudiantes.
Pero todavía faltaba contar con puentes destinados a tener un diálogo
directo con el mundo de la educación. Porque los productos web existentes
no fueron concebidos para cumplir una función ciento por ciento conectada
con las necesidades de los establecimientos de básica y media.
Para eso está Memoria Educa. Es un proyecto integrado de actualización
pedagógica, que busca transformar el rico acervo patrimonial que está dispo-
nible en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en material adaptado
a las necesidades de los profesores en la sala de clase del siglo xxi. Se busca,
junto con ello, apoyar la innovación pedagógica, estimulando la incorporación
de las nuevas tecnologías de la comunicación, centradas en Internet, como
medio complementario para el trabajo pedagógico.
Este programa comenzó a funcionar el año 2008, comprendiendo dos
componentes esenciales, abriendo la posibilidad para una ulterior amplia-
ción hacia otras áreas de trabajo educativo, sustentado en el patrimonio: fue
desarrollado un sitio web, que aporta las condiciones para el desarrollo de
investigaciones históricas en ambientes escolares, y se dictó una serie de cursos
de alfabetización digital, sustentados en una plataforma de e-learning.
427
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 427 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
a) El sitio www.memoriaeduca.cl
Memoria Educa aporta a la comunidad educativa un Laboratorio Virtual que
hemos llamado el Taller del Historiador. Su propósito es brindar a los estudian-
tes las facilidades para que puedan desarrollar experiencias de investigación,
que simulen las condiciones reales de trabajo que enfrentan los investigadores.
Consta de dos secciones o ambientes principales.
La principal sección es el “El Taller del investigador”. En ella se propone
al estudiante una secuencia de trabajo que le permite transformarse en un
verdadero historiador, capaz de generar un relato interpretativo, apoyado en
el trabajo con fuentes primarias. El Taller está compuesto por “módulos” que
presentan hechos o procesos característicos de nuestra historia, que son plan-
teados como si se tratara de enigmas que es necesario resolver. Los estudiantes
tienen que seleccionar uno de estos módulos. Luego deben que seguir los siete
pasos propuestos, bajo la conducción de su profesor, hasta desentrañar el dilema.
Los estudiantes cuentan con el apoyo, en cada módulo, de un “glosario”,
una “cronología” y una selección de “biografías”, que les aportan información
fundamental para poder conducir correctamente su trabajo de investigación.
Junto con ello, pueden aprovechar el material pedagógico disponible en dos
subsecciones complementarias, “consejos para el investigador” y “centro de
recursos”, que les proporcionan las pistas necesarias para entender el trabajo
del historiador y para lograr realizarlo en ambientes no profesionales. Esta
biblioteca electrónica complementaria va a ser enriquecida en forma progre-
siva, incorporando nuevos documentos, elaborados por los especialistas que
conforman el equipo a cargo del proyecto, junto con los aportes de los mismos
profesores y profesoras que son parte de la “red Memoria Educa”41.
La secuencia de pasos que deben seguir los investigadores novatos es la
siguiente:
— Paso 1: Introducción y contexto. El trabajo del alumno-investigador
se inicia con la revisión de un texto introductorio, apoyado por un
video motivacional, en el que se plantea la interrogante central que
debe motivar su trabajo. ¿Fue un héroe José M. Balmaceda o un dic-
tador?, ¿por qué motivos la minúscula elite chilena se fragmentó en
1891, e impulsó uno de los episodios más sangrientos de nuestra histo-
ria? Este texto central, que propone el tema-problema del módulo, se
complementa con una serie de páginas de profundización que aportan
a los investigadores toda la información contextual que necesitan para
41
Los historiadores profesionales enfrentan los trabajos de investigación apoyándose en
una red amplia de conocimientos previos. Los investigadores novatos no cuentan con esa base
inicial que es tan necesaria, por las limitaciones de su capital cultural y por las restricciones
características del medio escolar: los currículos apretados no permiten a los profesores utilizar
las horas necesarias para preparar el escenario, trabajando bien el contexto, elaborando todos
los conceptos relevantes, etc. Las secciones iniciales de cada módulo han sido concebidas para
aportar a los jóvenes lo que les falta.
428
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 428 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
entender el entorno que rodea al caso. Estas páginas se apoyan, a su
vez, en la información factual disponible en las secciones “glosario”,
“cronología” y “personajes”, aludidas recién.
— Paso 2: Fuentes secundarias. Luego de revisar el video motivacional
y de conocer muy bien el escenario dentro del cual tienen que desen-
volverse los actores históricos, el alumno-investigador debe enriquecer
su arsenal de conocimientos y conceptos revisando lo que han escrito
los historiadores. En esta sección del módulo los estudiantes pueden
realizar ese trabajo, aprovechando una selección de textos breves que
son ilustrativos de las distintas perspectivas historiográficas con que ha
sido abordado el tema. Estos fragmentos son precedidos por párrafos
introductorios que bosquejan la posición de cada historiador. Al cono-
cer las perspectivas interpretativas de otros autores el estudiante puede
ir definiendo su propia posición.
— Paso 3: Investigar en la red. El trabajo de revisión bibliográfica se
complementa con un trabajo de análisis de fuentes secundarias dispo-
nibles en Internet, incluyendo información, fotografías, videos, mapas
y animaciones. Estos recursos son fundamentales para que el estudian-
te pueda entablar una relación más visual con el tema, que es necesaria
para una generación nativa del mundo digital.
— Paso 4: Estudio de caso. Los pasos 1 a 3 permiten que los estudiantes
puedan contar con una base de conocimientos, experiencias y pers-
pectivas similares a las que dominan los historiadores. Este sustrato
inicial es fundamental para dar el paso siguiente, que consiste en trans-
formar un interés temático inicial, amplio y difuso, en un “caso” con
el perímetro bien delimitado. Al acotar bien el ámbito que va a ser
cubierto por el estudio el investigador novato puede afinar su plan de
trabajo y comenzar a trabajar la hipótesis o pregunta inicial.
— Paso 5: Hipótesis. Los “casos” de los historiadores, al igual que los
de los detectives, arrancan siempre de una conjetura. ¿Por qué pasó
lo que pasó?, ¿cuál es la causa detonante? Esta presunción inicial es
fundamental porque permite al estudiante definir qué hechos debe es-
tudiar y qué documentos debe revisar, para encontrar la respuesta que
busca. Cuando ya se cuenta con este insumo es posible dar el siguiente
paso, que es el más importante en el quehacer histórico.
— Paso 6: Fuentes primarias. Una vez completadas las fases anteriores,
se invita al investigador a iniciar la revisión de los documentos conte-
nidos en el Taller de fuentes primarias, que es la sección principal de
cada módulo. En ella el estudiante se va a encontrar con una selección
amplia de fuentes, que recogen distintas perspectivas, que han sido
transcritas, con grafía actual, para hacerlas accesibles a un público es-
colar. Para facilitar el proceso de búsqueda del material, el sitio incluye
motores de búsqueda, además de consejos prácticos acerca de cómo
trabajar con fuentes primarias.
429
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 429 31-01-13 18:23
Ignacio Muñoz Delaunoy
Las fuentes ponen al frente de los jóvenes realidades objetivas, pero
también modos de pensamiento, perspectivas, posiciones. Para pene-
trar en la especificidad de fenómenos tan distintos a los de hoy, están
obligados a desdoblarse, a salir de sí mismos, como condición para
que puedan descubrir la textura y colores auténticos de un pasado
original que es mucho más interesante, entretenido y desafiante que la
realidad plana que muestran los textos históricos. Todo está en juego
en este trabajo hermenéutico. Aflora la ética, entra a tallar la políti-
ca, también la necesidad urgente de entender la lógica situacional de
problemas o escenarios más amplios. Al mismo tiempo que vienen
las preguntas, las experiencias y las claridades, comienza a delinear
el sentido. Ha llegado, entonces, el momento de enfrentar la tarea de
reelaborar los conocimientos y experiencias adquiridas, dando vida a
un texto.
— Paso 7: Taller de escritura. La secuencia de trabajo propuesta por
el sitio se cierra cuando los jóvenes investigadores logran dar vida a
una interpretación narrativa, bajo la forma de un largo argumento,
sustentado en la evidencia que aportan los documentos. El programa
enfatiza la significación de esta etapa final, destacando que es en el mo-
mento de la escritura cuando los estudiantes pueden, realmente, poner
en uso el enfoque o modo de pensamiento propio de los historiadores.
Durante el año 2008, un grupo de docentes de la Región Metropolitana
participó en una experiencia piloto, realizando un trabajo con sus alumnos, a
partir de los dos primeros módulos del sitio. Los estudiantes lograron seguir
bien la secuencia. Quedó demostrado que saben interpretar las fuentes, que
están en condiciones de elaborar sus propias interpretaciones históricas y que
pueden ser escritores complejos, solventes en la construcción de argumentos.
b) El “laboratorio” de Memoria Educa
Memoria Educa se apoya en un programa de alfabetización digital, que viene
desarrollándose desde el año 2004. Este rograma, focalizado inicialmente en
profesores de enseñanza media del subsector de Historia y Ciencias Sociales,
no pretende despejar todos los desafíos que plantea la introducción de las TIC
en la sala de clase. Lo que pretende es capacitarlos para usar en forma efectiva
las herramientas contenidas en el “laboratorio”. Se trata de un ambiente com-
plementario del sitio que permite que los profesores y profesoras más inquietos
puedan construir sus propios laboratorios virtuales de investigación en un nivel
interior del sitio en que está disponible la plataforma de e-learning Moodle.
Al aprender, de manera práctica, cómo conducir actividades de aprendizaje
dentro de su propio laboratorio, los profesores adquieren, en el uso, las principa-
les competencias TIC. Logran, junto con eso, adquirir las herramientas para
conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje en los entornos propios de
nuestra era digital.
430
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 430 31-01-13 18:23
Enseñar historia en la ‘era digital’
Para tener acceso a ese recurso los profesores tienen que haber participado
en los programas de capacitación, presenciales o remotos, que ofrece Memoria
Educa. En estos programas los profesores aprenden a crear cursos o laboratorios
virtuales, a gestionarlos y a administrarlos. En estos espacios, pueden crear
chats, foros, glosarios en línea, bitácoras interactivas; pueden aprovechar un
completo módulo de gestión de tareas; pueden compartir imágenes, videos
o documentos con sus estudiantes o los otros profesores; pueden publicar las
contribuciones de los estudiantes; pueden evaluar.
En esta fase inicial del programa, los profesores construyeron sus laborato-
rios personales o institucionales y pudieron realizar pruebas pilotos de valida-
ción con alumnos reales, con resultados sumamente alentadores: alrededor de
mil quinientos estudiantes estuvieron cerca de seis meses realizando un trabajo
activo con la Historia, que no suponía contestar pruebas o escribir informes
tradicionales, sino participar en foros, desarrollar tareas en forma colectiva,
chatear con sus profesores, sobre temas históricos, en horarios distintos a los de
clase. No se pretendía sustituir las formas más convencionales de interacción o
enseñanza. El trabajo dentro de los laboratorios fue planteado, más bien, como
un complemento del trabajo en aula. Sin embargo, algunos docentes fueron
más allá de este propósito inicial. Sus laboratorios virtuales se transformaron,
en estos casos, en un espacio de interacción pedagógica tan importante como
la sala real. Este esfuerzo fue premiado por el alumnado, que permanecía lar-
gas horas dentro de estos espacios virtuales, tal como sucede con los sitios de
entretención o de interacción entretenida (facebook, twitter y un largo etcétera).
Quedó demostrada la tesis central que se plantea este programa: la Historia
se vuelve una actividad intelectual muy entretenida cuando se la desarrolla
aprovechando los lenguajes que los jóvenes entienden.
431
Didáctica de la historia CS5 310113.indd 431 31-01-13 18:23
También podría gustarte
- Pliza de Seguro Ao 2019-2020Documento12 páginasPliza de Seguro Ao 2019-2020Ricardo Esteban Salgado MoralesAún no hay calificaciones
- Cartografias Del PoderDocumento16 páginasCartografias Del PoderDebi Yann100% (1)
- Bonet, Maria Teresa (UBA) - (2007) - Relato Historico y Relato de Ficcion Dos Referencias Entrecruzadas. Paul Ricoeur y Hayden WhiteDocumento25 páginasBonet, Maria Teresa (UBA) - (2007) - Relato Historico y Relato de Ficcion Dos Referencias Entrecruzadas. Paul Ricoeur y Hayden Whitepizzurno935Aún no hay calificaciones
- Bragoni en Telesca y MalloDocumento171 páginasBragoni en Telesca y MalloJearim Yael Andrade San MartínAún no hay calificaciones
- Tiempos para Pensar TOMO2 PDFDocumento450 páginasTiempos para Pensar TOMO2 PDFtiby7950% (2)
- PAGÈS, J. La Mirada Externa PDFDocumento7 páginasPAGÈS, J. La Mirada Externa PDFQusi Imhee100% (1)
- Una Mirada Desde El Pasado Al Futuro enDocumento24 páginasUna Mirada Desde El Pasado Al Futuro enCrista Ibarra100% (1)
- 4-Las Paredes Del AulaDocumento14 páginas4-Las Paredes Del AulaJuan Bautista Lopez100% (1)
- Didactic A Historia and Eli QueDocumento15 páginasDidactic A Historia and Eli QueMaria Carmen Ortega RiveraAún no hay calificaciones
- 30 Años de MicrohistoriaDocumento10 páginas30 Años de MicrohistoriaIgnacio TelescaAún no hay calificaciones
- Hay Que Ocupar La Vida en Otra Cosa - Antología PatronusDocumento45 páginasHay Que Ocupar La Vida en Otra Cosa - Antología PatronusMarline GousseAún no hay calificaciones
- RHA81 Fradkin-SantilliDocumento24 páginasRHA81 Fradkin-SantilliFacu HerreraAún no hay calificaciones
- Didáctica Especial - Finocchio - MassoneDocumento12 páginasDidáctica Especial - Finocchio - MassoneFacundo CalabróAún no hay calificaciones
- Construcción de Conocimiento Social y Formación de Pensamiento Crítico A Partir de La Enseñanza de La GeografíaDocumento24 páginasConstrucción de Conocimiento Social y Formación de Pensamiento Crítico A Partir de La Enseñanza de La GeografíaLUISA FERNANDA MUÑOZ COBOAún no hay calificaciones
- El Orden y El Bajo Pueblo Los RegimenesDocumento11 páginasEl Orden y El Bajo Pueblo Los RegimenesNicolás Felipe Rodríguez Iribarren50% (2)
- Di Meglio - Wolf, El Lobo. Reflexiones y Propuestas Sobre..Documento11 páginasDi Meglio - Wolf, El Lobo. Reflexiones y Propuestas Sobre..Sergio VassalloAún no hay calificaciones
- M4 Curso Aprendizaje Basado en Núcleos ProblemáticosDocumento10 páginasM4 Curso Aprendizaje Basado en Núcleos ProblemáticosProfe LauraAún no hay calificaciones
- D1 - Amado, S. Gendler, M. Méndez, A. y Samaniego, F. (2017) Uso, Apropiación, Cooptación y Creación Tecnológica. Pensando Nuevas HerramientasDocumento21 páginasD1 - Amado, S. Gendler, M. Méndez, A. y Samaniego, F. (2017) Uso, Apropiación, Cooptación y Creación Tecnológica. Pensando Nuevas HerramientasblasAún no hay calificaciones
- Joaquin PratsDocumento28 páginasJoaquin PratsEveLita MoranAún no hay calificaciones
- Las Historias de Vida Como MétodoDocumento27 páginasLas Historias de Vida Como Métodoluis_alfredo31Aún no hay calificaciones
- Bicentenario1ciclo PDFDocumento175 páginasBicentenario1ciclo PDFElizabeth Morales100% (1)
- M1 Curso Aprendizaje Basado en Núcleos ProblemáticosDocumento9 páginasM1 Curso Aprendizaje Basado en Núcleos ProblemáticosProfe LauraAún no hay calificaciones
- Delrio W. ¿A Qué Se Llama La Conquista Del Desierto?Documento7 páginasDelrio W. ¿A Qué Se Llama La Conquista Del Desierto?Neftali Reyes100% (1)
- 16 RHB NegrosDocumento64 páginas16 RHB NegrosFernanda BasileAún no hay calificaciones
- Ana ZAVALA PDFDocumento23 páginasAna ZAVALA PDFLuciana CasasAún no hay calificaciones
- A1.Enseñar El Vínculo Presente-Pasado A Jóvenes de Zonas Marginadas de La Ciudad de México. Perfil, Retos y Vivencias DocentesDocumento12 páginasA1.Enseñar El Vínculo Presente-Pasado A Jóvenes de Zonas Marginadas de La Ciudad de México. Perfil, Retos y Vivencias DocentesONoris CausaAún no hay calificaciones
- 2.7 Rodriguez Sandra. Problemáticas de La Enseñanza de La Historia Reciente en Colombia PDFDocumento312 páginas2.7 Rodriguez Sandra. Problemáticas de La Enseñanza de La Historia Reciente en Colombia PDFcrisbe22Aún no hay calificaciones
- Sigal - Una Nueva Intelectualidad - 1Documento17 páginasSigal - Una Nueva Intelectualidad - 1Renato Dinamarca OpazoAún no hay calificaciones
- McEwan y Egan Narrativa en La Ensenanza Cap 00 Introd PDFDocumento9 páginasMcEwan y Egan Narrativa en La Ensenanza Cap 00 Introd PDFEma Camadro100% (1)
- Legarralde - El Ejercicio de La Memoria, Un Desafío para La HistoriaDocumento17 páginasLegarralde - El Ejercicio de La Memoria, Un Desafío para La HistoriaAlejo ReAún no hay calificaciones
- De Aposteles A Trabajadores Libro CompeltoDocumento164 páginasDe Aposteles A Trabajadores Libro CompeltoFranco Terrorista100% (1)
- G.Carnevale - Sobre Currículum y Justicia CurricularDocumento19 páginasG.Carnevale - Sobre Currículum y Justicia CurricularFacundo OrtizAún no hay calificaciones
- Marina Cardelli Niños Camporistas 592-1532-1-SMDocumento32 páginasMarina Cardelli Niños Camporistas 592-1532-1-SMPanikianAún no hay calificaciones
- IX Congresso Internacional - México PDFDocumento966 páginasIX Congresso Internacional - México PDFMoyses Berndt100% (1)
- Portelli - Lo Que Hace Diferente A La Historia OralDocumento17 páginasPortelli - Lo Que Hace Diferente A La Historia OralJimena GonzálezAún no hay calificaciones
- Gelman. Juan Carlos Garavaglia y La Historia Económico-Social de América LatinaDocumento16 páginasGelman. Juan Carlos Garavaglia y La Historia Económico-Social de América LatinaMariano SchlezAún no hay calificaciones
- Ramallo, Francisco-Algunas Notas para Pensar La Enseñanza de La Historia Desde Una Perspectiva DecolonialDocumento17 páginasRamallo, Francisco-Algunas Notas para Pensar La Enseñanza de La Historia Desde Una Perspectiva DecolonialPatoMoyaMAún no hay calificaciones
- Luis Priamo Analisis de Una FotoDocumento8 páginasLuis Priamo Analisis de Una FotoMonica SonzogniAún no hay calificaciones
- Modulo 1 ClaseDocumento13 páginasModulo 1 Clasesilvana100% (1)
- Di MeglioDocumento29 páginasDi MegliolealicAún no hay calificaciones
- Giordano Mariana, Representaciones de Los Aborigenes en ChacoDocumento26 páginasGiordano Mariana, Representaciones de Los Aborigenes en ChacolidabracaliAún no hay calificaciones
- 2008 ROCKWELL Huellas Del Pasado en Las Culturas EscolaresDocumento36 páginas2008 ROCKWELL Huellas Del Pasado en Las Culturas EscolaresViricoAún no hay calificaciones
- Gómez, J. y Mora, M. (2011) - Pedagogía Del Futuro (Libro)Documento240 páginasGómez, J. y Mora, M. (2011) - Pedagogía Del Futuro (Libro)Juan Gomez Torres100% (1)
- Enseñar A Enseñar HistoriaDocumento4 páginasEnseñar A Enseñar HistoriaBlanca ParedesAún no hay calificaciones
- Gustavo Sirota (2005) - Saqueos y Crisis de Representacion. 2001Documento25 páginasGustavo Sirota (2005) - Saqueos y Crisis de Representacion. 2001Mauro Gabioud100% (1)
- Programa de Historiografia ArgentinaDocumento10 páginasPrograma de Historiografia ArgentinaMauricio Alejandro VarelaAún no hay calificaciones
- Reflexion Ana ZavalaDocumento3 páginasReflexion Ana ZavalaFaacundo VelaazquezAún no hay calificaciones
- PENSAMIENTO 2SOCIOLOGA-DE-LA-IMAGEN - Silvia-Rivera-CusicanquiDocumento184 páginasPENSAMIENTO 2SOCIOLOGA-DE-LA-IMAGEN - Silvia-Rivera-CusicanquimarioAún no hay calificaciones
- Daniel Villar-Cap 7-Las Poblaciones Indígenas - Desde La Invasión Española Hasta Nuestros DíasDocumento29 páginasDaniel Villar-Cap 7-Las Poblaciones Indígenas - Desde La Invasión Española Hasta Nuestros DíaspaulobarsenaAún no hay calificaciones
- Milanesio, Cuando Los Trabajadores Salieron de Compras (Cap. 1)Documento19 páginasMilanesio, Cuando Los Trabajadores Salieron de Compras (Cap. 1)Diego Martín van NostrandAún no hay calificaciones
- Tearoti Silvia Aurora (2013) - El Plan de Desarrollo 1965-1969, Un Intento de Planificacion en La ArgentinaDocumento16 páginasTearoti Silvia Aurora (2013) - El Plan de Desarrollo 1965-1969, Un Intento de Planificacion en La ArgentinaAlejandra MartinettoAún no hay calificaciones
- Aspiazu y Schorr PDFDocumento30 páginasAspiazu y Schorr PDFMatiasLiguoriAún no hay calificaciones
- Revista de Estudios Bolivianos, Núm. 26Documento240 páginasRevista de Estudios Bolivianos, Núm. 26Anonymous HJf9xAoAún no hay calificaciones
- Dictadura, Vida Cotidiana y Clases MediasDocumento6 páginasDictadura, Vida Cotidiana y Clases MediasNoelia PaluchAún no hay calificaciones
- Guy Bois Origenes y Desarrollo Del FeudalismoDocumento10 páginasGuy Bois Origenes y Desarrollo Del FeudalismoRoide Orlando AlfaroAún no hay calificaciones
- 6 FRADKIN Paradigmas en DiscusiónDocumento22 páginas6 FRADKIN Paradigmas en DiscusiónSele WollertAún no hay calificaciones
- 2015 - El Sentido de La Enseñanza de La Historia en El Siglo XXIDocumento7 páginas2015 - El Sentido de La Enseñanza de La Historia en El Siglo XXIMariano Santos La Rosa0% (1)
- El complot patagónico: Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile siglos XIX y XXDe EverandEl complot patagónico: Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile siglos XIX y XXAún no hay calificaciones
- Poder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteDe EverandPoder y distinción colonial: las fiestas del virrey presente y el rey ausenteAún no hay calificaciones
- Los orígenes del Museo Histórico Nacional 1889-1897De EverandLos orígenes del Museo Histórico Nacional 1889-1897Aún no hay calificaciones
- Combatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosDe EverandCombatientes de Perón, herederos de Cristo: Peronismo, religión secular y organizaciones de cuadrosAún no hay calificaciones
- Pre FijosDocumento10 páginasPre FijosRicardo Esteban Salgado MoralesAún no hay calificaciones
- Cuadro SinópticoDocumento5 páginasCuadro SinópticoRicardo Esteban Salgado MoralesAún no hay calificaciones
- Ø en Torno Al Concepto de ComunidadDocumento14 páginasØ en Torno Al Concepto de ComunidadRicardo Esteban Salgado MoralesAún no hay calificaciones
- Plan de IntervencionDocumento20 páginasPlan de Intervencionvivozun@hotmail.comAún no hay calificaciones
- Taller de Funciones EjecutivasDocumento15 páginasTaller de Funciones EjecutivasFormación Continua Poliestudios100% (4)
- 5 Contenido CientíficoDocumento6 páginas5 Contenido CientíficoFabricio Jesus Mendoza HidalgoAún no hay calificaciones
- Uniendose A Shiva 1Documento142 páginasUniendose A Shiva 1Vanadis AlcyoneAún no hay calificaciones
- Caja Negra Caja Transparente Proceso deDocumento39 páginasCaja Negra Caja Transparente Proceso deLucero Alarcón100% (1)
- Periodo de Diseño de Un PavimentoDocumento4 páginasPeriodo de Diseño de Un PavimentomarjhoanAún no hay calificaciones
- Test de Competencias - PostulanteDocumento3 páginasTest de Competencias - PostulanteGuido RodriguezAún no hay calificaciones
- HDS BrigadierDocumento13 páginasHDS BrigadierJuan G. JáureguiAún no hay calificaciones
- Diversidad AdolescenteDocumento37 páginasDiversidad AdolescenteOrientación Escolar MipasboAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigacion VigasDocumento8 páginasTrabajo de Investigacion VigasMauricio SarangoAún no hay calificaciones
- BREVIARIO II 3EDICION 9 Marzo 2016Documento362 páginasBREVIARIO II 3EDICION 9 Marzo 2016TOMAS CABRERAAún no hay calificaciones
- Metodología CompactaDocumento9 páginasMetodología CompactaPaty Díaz100% (1)
- Contrato de Permuta Pura y SimpleDocumento2 páginasContrato de Permuta Pura y SimpleMarcoTulioValenzuelaMazariegosAún no hay calificaciones
- Capitulo III Seminario de Investigacion IIIDocumento9 páginasCapitulo III Seminario de Investigacion IIIMargarita TorresAún no hay calificaciones
- BFP Oliver Coronado - EL MISTERIO REVELADODocumento51 páginasBFP Oliver Coronado - EL MISTERIO REVELADOGulfo SebrayanAún no hay calificaciones
- Trabajo de Jayo 3Documento23 páginasTrabajo de Jayo 3sandra silvia pellanne bautistaAún no hay calificaciones
- Ava 4 Procesar La Información - Jaqy Ii Trim 2021 FDocumento4 páginasAva 4 Procesar La Información - Jaqy Ii Trim 2021 FEsteban Andres TorresAún no hay calificaciones
- Guia OftalmoDocumento7 páginasGuia OftalmoGilda MartinezAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Practicas para EvaluacionDocumento9 páginasEjercicios de Practicas para EvaluacionAlexandra EAAún no hay calificaciones
- Apuntes Taller PsicoterapéuticoDocumento24 páginasApuntes Taller PsicoterapéuticoAmapola San ClementeAún no hay calificaciones
- SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL7mo2018Documento14 páginasSISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL7mo2018Nilvia GarridoAún no hay calificaciones
- Tesis Modelo de Evaluación de Procesos en El Desarrollo de SWDocumento164 páginasTesis Modelo de Evaluación de Procesos en El Desarrollo de SWpbcanessaAún no hay calificaciones
- Art 20Documento13 páginasArt 20IzamarAún no hay calificaciones
- Acentuación de Palabras CompuestasDocumento2 páginasAcentuación de Palabras CompuestasXiomara mayte Conde contrerasAún no hay calificaciones
- UG KrishnamurtiDocumento2 páginasUG KrishnamurtiLeonAún no hay calificaciones
- Monografia de AvenaDocumento51 páginasMonografia de AvenaWilliam Tupa Tolaba57% (7)
- 37-94 Informe Legal 0024-2013-SERVIR-GPGSC PDFDocumento5 páginas37-94 Informe Legal 0024-2013-SERVIR-GPGSC PDFMirthaTalledoAún no hay calificaciones
- Informe de ConductividadDocumento26 páginasInforme de Conductividadjhamer rivera nuñez100% (1)
- Corrosión Seca o Corrosión A Alta TemperaturaDocumento42 páginasCorrosión Seca o Corrosión A Alta TemperaturaPlutarco Chuquihuanga CórdovaAún no hay calificaciones
- Foro 1.1 BUAD 1050Documento3 páginasForo 1.1 BUAD 1050Suleika AcostaAún no hay calificaciones