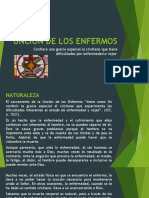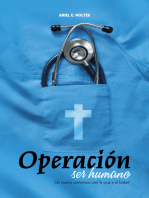Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Enfermedad, Por Federico Fdez de Buján
Cargado por
federico fernandez de bujan0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas6 páginasConsideraciones humanas y espirituales sobre la Enfermadad.
Título original
La enfermedad, por Federico Fdez de Buján
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoConsideraciones humanas y espirituales sobre la Enfermadad.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas6 páginasLa Enfermedad, Por Federico Fdez de Buján
Cargado por
federico fernandez de bujanConsideraciones humanas y espirituales sobre la Enfermadad.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
La enfermedad
La enfermedad, tan humana y tan nuestra, se
hace estos días más presente. De ella, todos tenemos
experiencia. Más, cuanto mayores somos. La
novedad es que hoy, con la pandemia del
coronavirus, nos cerca. Se ha incrustado en nuestra
vida afectándonos profundamente. Todos somos
siempre potenciales enfermos pero, en estos días, la
potencialidad -como probabilidad-, nos atenaza con
más congoja.
La enfermedad la sentimos muy dentro, tanto
cuando nos afecta personalmente como cuando
afecta a uno de nuestros seres queridos. Levanta o
hunde, nos ayuda o destruye. Con ella nos
conformamos o nos desesperamos. Es algo que se
quiera o no sucede siempre en la vida, aunque casi
nunca estamos preparados para ello y, menos aún,
dispuestos a ello.
Pero no debe hablarse de la enfermedad en
abstracto sino en concreto. Afirma un axioma
médico, empírico por experimentado: “no hay
enfermedades sino enfermos”.
Quiere con ello expresarse que los tratamientos,
clínicos o quirúrgicos, que deben adoptarse para el
tratamiento de las enfermedades no pueden hacer
abstracción de las concretas circunstancias de salud,
edad y ánimo que concurran en la persona que se
pretende curar. No caben, pues, soluciones o recetas
abstractas, sino que es preciso abordar la
enfermedad desde la concreta realidad integral del
paciente.
Pues bien, tomando pie de esta sabia máxima,
quisiera discurrir, desde un punto de vista espiritual,
sobre la enfermedad -de la tuya o de la mía, de la
presente o de la futura, de la personal o de la ese
alguien que te duele más, que si fuera tuya -, y lo
voy a hacer desde la persona del enfermo.
La primera realidad a destacar es que enfermos
somos todos. Afirma el Juan Pablo Magno en su
Exhortación Apostólica Christifideles laici: “El
hombre es llamado a la alegría, sin embargo,
frecuentemente, tiene experiencias personales de
sufrimiento y de dolor”. En este marco general del
sufrimiento humano, la enfermedad física es uno de
los males que inevitablemente acompañan la vida
humana. Asimismo, es naturalmente humano el
sentimiento y el deseo de evitar el sufrimiento y de
liberarse de él cuando nos alcanza.
Dios no quiere el mal. Tampoco desea nuestro
sufrimiento. El mal y el sufrimiento penetran en el
mundo como consecuencia del pecado. No estaban,
ni uno ni otro, en los primigenios planes de Dios.
Ahora bien, partiendo de que Dios no es, en ningún
caso, la causa del mal ni del sufrimiento del hombre,
es preciso advertir que la enfermedad, como toda
forma de sufrimiento, puede convertirse en una
ocasión privilegiada de acercamiento a Dios. Todo
dependerá de la gracia y de nuestras disposiciones a
aceptarla.
Como la enfermedad llegará en cualquier
momento, previsible o imprevisible, de nuestra vida
es necesario prepararse. Sonreír al infortunio, poner
al mal tiempo buena cara, llevarlo con garbo,
afrontar con serenidad la situación, en suma, no
rebelarse contra lo inevitable, son otras tantas
recetas prácticas de hacer más llevadera esa
situación, incluso desde un punto de vista
meramente humano y curativo.
El “enfermo paciente”, el “enfermo
esperanzado”, el “enfermo optimista”, el “enfermo
sereno”, es un “buen enfermo” que colabora
esencialmente a su propia curación. Son cada vez
más frecuentes los estudios clínicos que ofrecen
como resultado experimental esta realidad. Y es que
el poder de la mente es insospechado.
Pero no quisiera yo quedarme en este plano,
pues, siendo importante no es el más importante, ni
es el sentido de mi reflexión. Pretendo penetrar en
regiones más hondas del alma. Quisiera intentar
tocar las fibras últimas del ser humano doliente, para
desde ellas intentar buscar esa “Luz” que ilumina lo
que no comprende. Decía que la enfermedad hunde
o libera, mortifica o santifica. Todo depende de la
actitud del enfermo.
La enfermedad puede ser considerada,
traspasando su sentido más doliente y tangible,
como un “don” del que pueden obtenerse beneficios
y no sólo males. Es evidente que esta consideración
que rebasa lo natural, por ser sobrenatural, solo es
posible desde la fe. Y ésta es preciso suplicarla,
pedirla sin desmayo. Desde Cristo, como nos
advierte el Apóstol San Pablo, “todo es para bien”
(Rom. 8, 28). También la enfermedad. Si sabemos
asociar nuestro dolor al de Cristo, la enfermedad nos
“cristifica”, nos hace uno con Cristo. Podemos
elevarla, en sentido redentor, hasta convertirla en
purificación de nuestros pecados y los de los otros,
corredimiendo con Cristo y “completando lo que
falta a la Pasión del Señor” (Col. 1, 24).
A pesar del normal rechazo a aceptar la
enfermedad pretendo cada día, desde la fe,
convencerme de que es posible alcanzar paz en la
enfermedad. Los Santos, esos que están más cerca
del modelo, los que imitan a Cristo, incluso
experimentan la felicidad en la enfermedad. Ello es
un ideal de dificilísimo alcance. Los cristianos
corrientes, sin renunciar a nada, podríamos aspirar a
lograr la paz a través de la confianza en Dios.
En estos días en que cualquiera de nosotros
puede ingresar en un hospital, traigo a colación un
pensamiento que pudiera aliviar algo nuestro miedo
a ser hospitalizados o serenarnos en nuestra estancia
hospitalaria. Para acercarse a ello, se hace preciso
discurrir sobre algunas realidades en las que no
solemos reparar y que, bien consideradas, pueden
ayudarnos a vencer nuestro pánico.
Donde está Cristo, se está bien. Y en los
hospitales está Él. Y está presentísimo. En primer
lugar, bajo el mismo techo. En nuestro país, gracias
a Dios, en la práctica totalidad de los centros
sanitarios, públicos o privados, hay siempre una
capilla hospitalaria en la que hay un Sagrario. En él,
Jesús te espera pacientemente. Y está para que tú y
yo - enfermo o familiar de un enfermo-, sepamos
que si vamos a Él -aunque sea con el pensamiento-,
nos oye, consuela y ayuda.
Además, su presencia en los hospitales no se
reduce a esta presencia sacramental. Dios mismo
está también en la persona del otro enfermo. Ese que
está a tu lado, junto a tu cama o en la habitación
contigua. Ahí está Cristo doliente, para que le
reconozcas y le prestes tu atención. Así, los
hospitales son “lugares sagrados” en los que la
presencia de Dios se hace más visible. Debemos
estar convencidos que Jesús está enfermo, junto a
los enfermos y en los enfermos. Son sus preferidos,
objeto preferente de atención y de asistencia.
“Bienaventurados los que lloran porque serán
consolados” (Mt. 5, 4). Si lo creyésemos sólo un
poco, ¡qué consuelo tendríamos en nuestra
enfermedad!. No podemos creerlo solo con nuestras
fuerzas. Es una gracia que debemos pedir con
confianza. Pidámosla como lo hizo aquel padre que
rogaba a Cristo la curación de su hijo: “Señor creo,
pero ¡ayúdame en mi incredulidad!” (Mc. 9, 24). No
dejaremos de oír, inmediata, la respuesta de Cristo:
“todo es posible para el que cree”. (Mt. 9, 23). Y
añade el Evangelio de San Mateo: “Y el niño quedó
curado desde aquella hora”. Hoy, como en los
tiempos de Cristo, “no se ha aminorado el brazo de
Dios”. (Dt. 4, 34).
Te deseo si estás enfermo o lo está uno de los
tuyos: que tu fe te consuele, que tu fe te haga fuerte,
que tu fe dé sentido a tu sufrimiento.
Tuyo. ¡Que Dios te guarde!
Federico
Fernández de Buján
También podría gustarte
- Oraciones que traen sanidad: Venza la enfermedad y el dolor ¡Dios le brinda sanidad hoy!De EverandOraciones que traen sanidad: Venza la enfermedad y el dolor ¡Dios le brinda sanidad hoy!Aún no hay calificaciones
- Las emociones y el cáncer: Mitos y realidadesDe EverandLas emociones y el cáncer: Mitos y realidadesCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La Enfermedad en La Sagrada EscrituraDocumento4 páginasLa Enfermedad en La Sagrada EscrituraedinsonAún no hay calificaciones
- Fe en Tiempos de Pandemia - Articulo TNDocumento2 páginasFe en Tiempos de Pandemia - Articulo TNMario LopezAún no hay calificaciones
- Articulo Judith BuchananDocumento11 páginasArticulo Judith BuchananFabiola FloresAún no hay calificaciones
- Clase 4Documento8 páginasClase 4Sergio RojasAún no hay calificaciones
- Jesucristo y Su Poder Sobre Las EnfermedadesDocumento5 páginasJesucristo y Su Poder Sobre Las EnfermedadesApolos Leiva100% (1)
- El Ministerio de La Sanidad EmocionalDocumento6 páginasEl Ministerio de La Sanidad EmocionalMaría Luz QuintanaAún no hay calificaciones
- Oraciones Que Traen Sanidad y LiberacionDocumento14 páginasOraciones Que Traen Sanidad y LiberacionDairo Amaya MendozaAún no hay calificaciones
- CÚRESE USTED MISMO E. Bach. Material Diplomado.Documento24 páginasCÚRESE USTED MISMO E. Bach. Material Diplomado.natalykrisia100% (1)
- Sufrimiento VazquezDocumento5 páginasSufrimiento VazquezBaltazar Augusto VilchezAún no hay calificaciones
- Curate A Ti Mismo - Edaward BachDocumento24 páginasCurate A Ti Mismo - Edaward BachRoser84Aún no hay calificaciones
- Curate A Ti Mismo Espanol PDFDocumento25 páginasCurate A Ti Mismo Espanol PDFAna CarreraAún no hay calificaciones
- Tocar La Presencia de DiosDocumento6 páginasTocar La Presencia de DiosAntonio MezaAún no hay calificaciones
- Informe de ReligionDocumento5 páginasInforme de ReligionJair MontañoAún no hay calificaciones
- Afliccion y Sanidad - DiscipuladoDocumento7 páginasAfliccion y Sanidad - DiscipuladoYesenia Isabel Gallardo CastilloAún no hay calificaciones
- Curate A Ti MismoDocumento38 páginasCurate A Ti MismoClaudia Martinez Hernandez100% (2)
- Espere Ser SanadoDocumento8 páginasEspere Ser SanadocamilaAún no hay calificaciones
- Psicología de La Salud - Resumen de La Lectura, La Curación Del Alma PDFDocumento3 páginasPsicología de La Salud - Resumen de La Lectura, La Curación Del Alma PDFJohny AndradeAún no hay calificaciones
- Jesús Es El Príncipe de La PazDocumento10 páginasJesús Es El Príncipe de La Pazgiovanacz21Aún no hay calificaciones
- Hobrayan Y. Zambrano Trabajo Cap. 12Documento15 páginasHobrayan Y. Zambrano Trabajo Cap. 12hobrayanzAún no hay calificaciones
- ClaseDocumento4 páginasClaseItzelAún no hay calificaciones
- 5 Mujer CuradaDocumento4 páginas5 Mujer CuradaParroquia de LodosaAún no hay calificaciones
- Domingo 13 Tiempo Ordinario Ciclo B - Mc. 5, 21-43Documento4 páginasDomingo 13 Tiempo Ordinario Ciclo B - Mc. 5, 21-43tu nombreAún no hay calificaciones
- 1-Curate A Ti Mismo E.bachDocumento27 páginas1-Curate A Ti Mismo E.bachSusana Rodriguez CanoAún no hay calificaciones
- Bach - Curate A Ti MismoDocumento18 páginasBach - Curate A Ti MismoGeraldi Isi Olavarria Rojas0% (1)
- Cómo Alcanzar La Sanidad InteriorDocumento31 páginasCómo Alcanzar La Sanidad InteriorAna Salamanca100% (1)
- El Consuelo Divino y Sus Desafíos PDFDocumento4 páginasEl Consuelo Divino y Sus Desafíos PDFTomás MorenoAún no hay calificaciones
- Dios Nos Quiere SanosDocumento8 páginasDios Nos Quiere SanosMarcelo GutiérrezAún no hay calificaciones
- 3.6 TareaDocumento1 página3.6 TareaelizabethAún no hay calificaciones
- Sermones Desarrollados José VelazquezDocumento6 páginasSermones Desarrollados José VelazquezJose Velazquez LezamaAún no hay calificaciones
- Explicar La Raíz de Los Problemas de Un CreyenteDocumento4 páginasExplicar La Raíz de Los Problemas de Un Creyenteisvan8osmar8f8liz8g8Aún no hay calificaciones
- Ensayo para CebitepalDocumento2 páginasEnsayo para CebitepalDiego Manuel PereyraAún no hay calificaciones
- Bicknell Young Una Mente Un CuerpoDocumento13 páginasBicknell Young Una Mente Un CuerpoMaryAún no hay calificaciones
- Depresion y El CristianoDocumento6 páginasDepresion y El CristianoMonica SalomonAún no hay calificaciones
- Mamá SanaDocumento9 páginasMamá SanaVanessa Castro GómezAún no hay calificaciones
- Sanidad InteriorDocumento10 páginasSanidad Interiordannia421Aún no hay calificaciones
- Curso Flores de Bach - 2014Documento102 páginasCurso Flores de Bach - 2014micaelaAún no hay calificaciones
- El Cristiano y La DepresionDocumento4 páginasEl Cristiano y La DepresionEdwars Socorro100% (1)
- Unción de Los Enfermos: Confiere Una Gracia Especial Al Cristiano Que Tiene Dificultades Por Enfermedad o VejezDocumento14 páginasUnción de Los Enfermos: Confiere Una Gracia Especial Al Cristiano Que Tiene Dificultades Por Enfermedad o VejezJuan Paulo Ramírez SánchezAún no hay calificaciones
- Como Tratar A Los Que YerranDocumento14 páginasComo Tratar A Los Que YerranNilser RichardAún no hay calificaciones
- Si Quieres Puedes SanarmeDocumento3 páginasSi Quieres Puedes SanarmeChristian Diaz YepesAún no hay calificaciones
- Curso de Pastoral Sanitaria ManualDocumento65 páginasCurso de Pastoral Sanitaria ManualRory GutiérrezAún no hay calificaciones
- Carta Pastoral Del Arzobispo Metropolitano de PiuraDocumento14 páginasCarta Pastoral Del Arzobispo Metropolitano de PiuraIng Jader Arturo Zapata GarciaAún no hay calificaciones
- 3 Aportes DiferentesDocumento19 páginas3 Aportes Diferentesp_berAún no hay calificaciones
- Jesus Nuestro SanadorDocumento3 páginasJesus Nuestro SanadorTecno androidAún no hay calificaciones
- Escuela LBS - Sanidad 041209 PDFDocumento3 páginasEscuela LBS - Sanidad 041209 PDFGuillermo MirandaAún no hay calificaciones
- Visitar y Cuidar A Los EnfermosDocumento2 páginasVisitar y Cuidar A Los EnfermosCecilia PerreraAún no hay calificaciones
- Mitos Sobre Las Enfermedades MentalesDocumento5 páginasMitos Sobre Las Enfermedades MentalesMiguel Angel Arizola Zavala100% (1)
- Hacia La Sanidad InteriorDocumento9 páginasHacia La Sanidad InteriorRebeca HdezAún no hay calificaciones
- Como Ministrar Un Enfermo en Un HospitalDocumento3 páginasComo Ministrar Un Enfermo en Un HospitalRicardo BottoAún no hay calificaciones
- 1 5046297431306666307Documento124 páginas1 5046297431306666307Neka BracamonteAún no hay calificaciones
- Analogía Del PecadoDocumento4 páginasAnalogía Del PecadoJaime_Aguilar_1236Aún no hay calificaciones
- Tarea de Únción de Los EnfermosDocumento4 páginasTarea de Únción de Los EnfermosDanny Díaz RojasAún no hay calificaciones
- Un Toque Glorioso (Marcos 5:25-34)Documento18 páginasUn Toque Glorioso (Marcos 5:25-34)José Remberto Henríquez100% (2)
- La Enfermedad Del HombreDocumento2 páginasLa Enfermedad Del HombreJUDITHAún no hay calificaciones
- 13 La Unción de Los EnfermosDocumento36 páginas13 La Unción de Los EnfermostutumarAún no hay calificaciones
- La soledad en nuestros tiempos: Formación interdisciplinariaDe EverandLa soledad en nuestros tiempos: Formación interdisciplinariaAún no hay calificaciones
- "El amor no procede con bajeza" (1 Co 13, 5): Histeria, angustias, fobias, traumas, tristeza, crisis, perturbaciones y pérdidasDe Everand"El amor no procede con bajeza" (1 Co 13, 5): Histeria, angustias, fobias, traumas, tristeza, crisis, perturbaciones y pérdidasAún no hay calificaciones
- Operación ser humano: Un nuevo comienzo con la cruz y el bisturíDe EverandOperación ser humano: Un nuevo comienzo con la cruz y el bisturíAún no hay calificaciones
- Cincelado Por La Mano Del Maestro - Erwin LutzerDocumento186 páginasCincelado Por La Mano Del Maestro - Erwin LutzerRicardo Meza Ibacache100% (8)
- Piramide o Escala de ValoresDocumento3 páginasPiramide o Escala de ValoresROBERTOAún no hay calificaciones
- Las Pruebas Que Nos FortalecenDocumento10 páginasLas Pruebas Que Nos Fortalecenjorgerg123Aún no hay calificaciones
- Armadura de DiosDocumento7 páginasArmadura de DiosYesidAún no hay calificaciones
- Sebastian, Fernando - Secularizacion y Vida ReligiosaDocumento114 páginasSebastian, Fernando - Secularizacion y Vida Religiosaauyama26Aún no hay calificaciones
- Ayuno y Novena Por ArgentinaDocumento24 páginasAyuno y Novena Por ArgentinaTeresita RomeroAún no hay calificaciones
- MORAL SOCIAL - Rodrigo Muñoz, Gregorio Guitíán - Eunsa ISCR - 307 PágsDocumento308 páginasMORAL SOCIAL - Rodrigo Muñoz, Gregorio Guitíán - Eunsa ISCR - 307 PágsFrancisco LunaAún no hay calificaciones
- Y Que Estas EsperandoDocumento6 páginasY Que Estas EsperandoDiomedes Panduro Ramirez100% (1)
- Correcto Funcionamineto de Los 5 MinisteriosDocumento41 páginasCorrecto Funcionamineto de Los 5 MinisteriosDana Estrada100% (1)
- Unidad en La IglesiaDocumento7 páginasUnidad en La IglesiaAlex Vásquez100% (1)
- Estudio de GalatasDocumento95 páginasEstudio de GalatasLeonardo Marchena100% (2)
- "El Libro de Buen Amor" Es, en El Fondo, ¿Una Obra Pesimista?Documento16 páginas"El Libro de Buen Amor" Es, en El Fondo, ¿Una Obra Pesimista?JM.PersánchAún no hay calificaciones
- AnsiedadDocumento8 páginasAnsiedadKharl BuspAún no hay calificaciones
- 4 El Principio de Reciprocidad Familiar IntroducciónDocumento2 páginas4 El Principio de Reciprocidad Familiar IntroducciónHugo GarayAún no hay calificaciones
- Luz, Periódico Estudiantil de La Escuela Gran Mariscal de Ayacucho #1Documento8 páginasLuz, Periódico Estudiantil de La Escuela Gran Mariscal de Ayacucho #1El QuintachoAún no hay calificaciones
- La Gaya Ciencia - Friedrich NietzscheDocumento22 páginasLa Gaya Ciencia - Friedrich NietzscheBasko KasbhoAún no hay calificaciones
- Filosofia Marzo OnceDocumento8 páginasFilosofia Marzo OnceJANUEDAún no hay calificaciones
- Aprender A SufrirDocumento4 páginasAprender A SufrirdvartaAún no hay calificaciones
- Programación Pastoral 2014 Templo 1.2Documento48 páginasProgramación Pastoral 2014 Templo 1.2Rachel BrownAún no hay calificaciones
- Job y Los Patriarcas PDFDocumento44 páginasJob y Los Patriarcas PDFPablo Huanqui RojasAún no hay calificaciones
- 10 - Meditaciones para Semana SantaDocumento26 páginas10 - Meditaciones para Semana SantaSanti Obiglio100% (1)
- Condicionamientos y Condiciones - PublicarDocumento45 páginasCondicionamientos y Condiciones - PublicarJOSEVILLLAOBOSAún no hay calificaciones
- Filosofia MedievalDocumento26 páginasFilosofia MedievalmjestebangAún no hay calificaciones
- Los Doce Artículos Del Campesinado SuaboDocumento6 páginasLos Doce Artículos Del Campesinado Suaboignacio_cabelloAún no hay calificaciones
- Las Cinco SolasDocumento3 páginasLas Cinco SolasspalumiAún no hay calificaciones
- Fundamentos PDFDocumento205 páginasFundamentos PDFOmar MijaresAún no hay calificaciones
- Curso de Evangelismo Las 4 Leyes EspiritualesDocumento7 páginasCurso de Evangelismo Las 4 Leyes EspiritualesventuragilAún no hay calificaciones
- Perlas de FeDocumento4 páginasPerlas de Felilia jurado100% (1)
- Historia Del Evangelio en México Martir NicanorDocumento40 páginasHistoria Del Evangelio en México Martir Nicanorantonio_gómez_14100% (1)