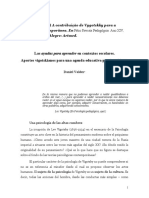Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estudio Epidemiologico Martos Et Al
Estudio Epidemiologico Martos Et Al
Cargado por
Cin SegoviaDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Estudio Epidemiologico Martos Et Al
Estudio Epidemiologico Martos Et Al
Cargado por
Cin SegoviaCopyright:
Formatos disponibles
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO (ESPECTRO
TRASTORNOS AUTISTA) DEL DESARROLLO
GENERALIZADOS
Espectro autista. Estudio epidemiológico
y análisis de posibles subgrupos
M.T. Ferrando-Lucas a, J. Martos-Pérez b, M. Llorente-Comí b, S. Freire-Prudencio b,
R. Ayuda-Pascual b, C. Martínez Díez-Jorge b, A. González-Navarro b
THE AUTISTIC SPECTRUM. AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY AND ANALYSIS OF POSSIBLE SUBGROUPS
Summary. Introduction. Although the concept of autistic spectrum may be useful to explain and describe the heterogeneity of the
syndrome, its aetiology is still unknown. Different disorders have been reported as the biological basis of autism. Early diagnosis
and a multi-disciplinary approach to the condition are essential for effective psychopaedagogic treatment. Objective. To deter-
mine whether there is a relationship between the severity of the syndrome of autism and the course of the disorder, as a function
of the presence or absence of neurological features, and to define homogeneous subgroups by detecting etiological variables
which may be common to them. Patients and methods. 46 children defined as being within the spectrum of autism, in whom the
diagnosis was confirmed on the autistic spectrum inventory (IDEA/Riviére-97). Parameters studied: family history, perinatal
risk, age of onset, complementary investigations and neurological features. Results. The diagnosis was confirmed in 18 children;
of the others 14 had a specific defect of the development of language. There was an almost complete absence of underlying
neurological disorders, although this may have been due to dispersion of the complementary investigations done. Conclusions.
Specific disorders of the development of language are the main differential diagnoses to be considered together with the autistic
spectrum. The diagnosis of autism is clinical, but the heterogeneity of the medical approach interferes with the overall assessment
of the spectrum favoring behavioural and underestimating the biological aspects. This means that the problem should be
reconsidered so as to obtain uniform guidelines for action. [REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-53]
Key words. Autism. Biological bases. Complementary medical investigations. Epileptic aphasia. Diagnostic subgroups. Fragile
X syndrome. Neurological pathology. Specific disorders of the development of language. Study protocol.
INTRODUCCIÓN troencefalográficos paroxísticos, esclerosis tuberosa, alteración de la
Desde la primera descripción del autismo por Leo Kanner, en 1943, neurotransmisión, disfunción talámica... se documentan cuando se
a nuestros días, el cambio y enriquecimiento del concepto resulta abordan las bases biológicas del autismo [6,7].
importante. Hablar de autismo es referirse a una de las patologías más Los ángulos desde los que se aborda el autismo son múltiples:
graves de la comunicación, e implica enfrentarse a un abanico de psicología, pedagogía, neuropsicología, genética, neuropediatría,
posibilidades diagnósticas. El concepto de espectro autista (EA) paidopsiquiatría, neurorradiología, neurofisiología, psicofarma-
permite explicar y describir la heterogeneidad del síndrome [1]. El cología...; las teorías no siempre coinciden, pero sí existe unani-
espectro se define por tres alteraciones nucleares –conocidas como midad en cuanto a que el diagnóstico precoz y un abordaje mul-
tríada de Wing–, que se manifiestan en forma de alteración social, tidisciplinar del trastorno son básicos para la eficacia de la inter-
alteración del lenguaje y comunicación, y alteración del pensamien- vención psicopedagógica [8-12]. Las estrategias educativas son
to y conducta [2]. En ausencia de un marcador biológico, el diagnós- el único modo eficaz de tratamiento del autismo aceptado en la
tico se basa en la identificación de fallo grave en la intersubjetividad, actualidad; el conocimiento de las teorías explicativas del autis-
que puede manifestarse a edades muy precoces [3]. El concepto de mo, que parten de la teoría de la mente y el déficit metarrepresen-
referencia conjunta ha supuesto el aporte de marcadores de compor- tacional [13], deriva en diferentes orientaciones educativas [14].
tamiento en forma de dimensiones, que han permitido establecer la El pronóstico se relaciona con el grado de gravedad clínica del
diferenciación entre pacientes autistas y pacientes con alteraciones espectro: el mas grave es el autismo de Kanner (nuclear o clásico);
parecidas, pero que no podían incluirse dentro del EA. El inventario en segundo lugar, el trastorno de Asperger, y en tercer lugar, el
de espectro autista (IDEA) contempla 12 dimensiones, cada una de trastorno semanticopragmático [15].
las cuales posee cuatro niveles, que permiten evaluar el trastorno El trastorno de la comunicación es la base central; de modo
como un continuo, establecer estrategias terapéuticas en función de paralelo, se describen alteraciones biológicas en el espectro autista.
la diversidad de la sintomatología clínica y valorar el cambio de la Pero, al valorar estos pacientes, ¿no deberíamos considerar su tras-
misma en función del tratamiento [4,5]. El diagnóstico de EA cono- torno de conducta y comunicación en su contexto biológico? ¿Es
ce, pues, como eje central, la alteración de la conducta; la etiología el mismo síndrome autista el que presenta un niño con neurofibro-
todavía se desconoce y las patologías implicadas son muy diferentes: matosis que el que padece el síndrome del cromosoma X frágil? ¿Se
alteraciones cerebelosas, cromosomopatías, epilepsia, trazados elec- pueden comparar niños con patología demostrada con niños que no
presentan ningún tipo de alteración neurológica subyacente? ¿La
patología ensombrece el pronóstico del trastorno autista?
Recibido: 23.01.02. Aceptado:22.02.02.
a
Proyecto GENYSY (Grupo de Estudios Neonatológicos y Servicios de Inter-
vención). b Grupo DELETREA (Evaluación y Tratamiento de los Trastornos OBJETIVO
Profundos del Desarrollo. Trastornos del Espectro Autista). Madrid, España.
Correspondencia: Dra. María Teresa Ferrando Lucas. Centro de Rehabili- Con el fin de responder a estas preguntas y determinar si existe
tación del Lenguaje (CRL). Hermosilla, 64. E-28001 Madrid. E-mail: relación entre la gravedad del síndrome autista y la evolución del
mtfer1@terra.es trastorno en función de la presencia o no de patología neurológi-
2002, REVISTA DE NEUROLOGÍA ca, y para definir subgrupos homogéneos en atención a posibles
REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-S53 S 49
M.T. FERRANDO-LUCAS, ET AL
variables etiológicas comunes, hemos efectuado una revisión ca- Salvo dos casos ya
suística de acuerdo con las variables comunicativoconductuales diagnosticados previa-
mente de trastorno sen-
y biológicas de los pacientes. 24
sorial (visión y audición),
en el resto de los niños la
METODOLOGÍA patología neurológica
detectada fue escasa: 22
Análisis de 46 niños consecutivos, procedentes de diversos luga- neurofibromatosis (un
res de la geografía española, en los que el diagnóstico de presun- caso), astrocitoma cere-
ción de autismo se había establecido en función de alteración en beloso (uno), epilepsia
el desarrollo ontogenético, que consultaron para confirmación parcial criptogénica (u-
del diagnóstico y orientación terapéutica. no) y cromosomopatía
(uno). El hallazgo más
Para cada uno de los pacientes, los parámetros revisados fue-
frecuente fueron paroxis-
ron los siguientes: mos electroencefalográ- Figura 1. Relación niño/niña.
1. Sexo. ficos sin crisis clínicas
2. Antecedentes familiares de trastornos del desarrollo. detectables (siete casos).
3. Antecedentes familiares de patología general y neurológica. Esta aparente ausencia
4. Datos de riesgo pre, peri y neonatal. de patología, sin embar-
5. Edad a la que se apreciaron los primeros datos de alarma. go, no debe considerarse 37
definitiva,dadaladisper- 9
6. Semiología de los primeros datos de alarma. sión y heterogeneidad de
7. Quién apreció los primeros datos de alarma. exámenes médicos com-
8. Profesionales consultados. plementarios (Fig. 3).
9. Estudio neurológico. Este dato fue objeto de
10. Exámenes médicos complementarios. reflexión y revisión de las
11. Patología neurológica subyacente. historias, con el fin de
12. Confirmación de EA. poder establecer qué pa-
rámetros –en los antece-
13. Tratamiento. dentes familiares, en los
14. Subgrupos de evolución en función de presencia o ausencia antecedentes personales Figura 2. Proporción de pacientes con datos de
de patología neurológica. del niño, en la semiolo- riesgo pre y perinatal.
gía del trastorno de co-
Los datos de los apartados 2-7 se obtuvieron de los datos de la anamne- municación o en los datos de la exploración médica– podían justificar que unos
sis realizada. En los puntos 8-11 y en el 13 se consideraron, además, niños con diagnóstico de presunción de trastorno de EA no precisaran exámenes
complementarios porque no se consideraran necesarios, mientras que otros
los diferentes informes médicos de pediatras y neuropediatras, así
niños con el mismo diagnóstico de presunción debieran someterse incluso a nueve
como informes psicológicos que aportaron los pacientes. La altera- pruebas distintas. No hay ningún dato que haya podido orientarnos. La percepción
ción de conducta y comunicación se valoró mediante el IDEA [4]. subjetiva médica en cada caso parece ser la causa.
El parámetro 13 contempló tanto el tratamiento cognitivo La valoración de las diferentes dimensiones y niveles que contempla el
como el farmacológico o de otro tipo. IDEA –por profesionales de la psicología expertos en la aplicación e interpre-
La definición del punto 14 se intentó a partir de la elaboración tación de la batería– confirmó el diagnóstico de autismo en 18 de los 46 casos;
de los datos obtenidos en los apartados precedentes. también se obtuvo un diagnóstico de trastorno específico de desarrollo del
lenguaje (TEDL) en un número casi igual de pacientes (14 de 46), lo que viene
a destacar la dificultad del diagnóstico diferencial de los TEDL cuando la
RESULTADOS
comprensión del lenguaje se afecta gravemente. Los diferentes diagnósticos
La significativa mayoría de pacientes de sexo masculino, ampliamente docu- a los que se llegó tras el estudio de los niños se refleja en la figura 4.
mentada en la literatura, ha quedado de manifiesto en nuestra serie (Fig. 1), El tratamiento pedagógico establecido en todos los casos se complementó
con 37 varones y nueve mujeres (relación 4:1). con apoyo farmacológico en cuatro pacientes (risperidona en dos pacientes,
Se apreciaron antecedentes familiares de trastornos neurológicos y neurop- y metilfenidato, en otros dos). Cinco niños se sometieron, además, a dieta
sicológicos, en la serie globalmente considerada, en 17 de los 46 niños (36,9%); libre de caseína y gluten.
la patología más frecuentemente referida, la epilepsia, se detectó en los an- La heterogeneidad del abordaje médico de los pacientes no permite esta-
tecedentes familiares de cinco niños. El tipo de alteraciones reseñadas fueron: blecer grupos homogéneos en función de bases neurobiológicas.
epilepsia (dos casos), epilepsia junto a trastorno del lenguaje (dos), epilepsia
y retraso intelectivo (uno), trastornos en el desarrollo del lenguaje (tres),
trastornos psiquiátricos (dos), trastornos de conducta de semiología no defi- DISCUSIÓN
nida (tres) y retraso intelectivo de semiología no filiada (cuatro). La utilización de exámenes complementarios en los trastornos del
Presentaron datos de riesgo pre y perinatal 17 niños (Fig. 2); los datos
documentados fueron: amenaza de aborto, infección materna aparentemente
desarrollo es un tema controvertido. Se afirma que no sirven para
leve, diabetes gestacional, hipertensión arterial, parto instrumental, cesárea el diagnóstico, y esto es una realidad, pero hay un matiz de inexac-
por sufrimiento fetal y prematuridad (36 semanas). En ninguno de los 17 niños titud en esta afirmación, puesto que lo que se busca con este tipo de
se apreciaron datos de alarma neurológica durante el período neonatal. exámenes no es diagnosticar un trastorno del desarrollo, sino ex-
La edad media a la que se apreciaron los primeros datos de alarma fue de cluir las posibles patologías que pueden subyacer. ¿Cómo afirmar
19 meses; la edad más precoz, 5 meses, y la más tardía, 36 meses. En todos la ausencia de patología si no se descarta con pruebas específicas?
los casos fueron los padres quienes dieron la voz de alarma, en función de El diagnóstico de EA frente a otras situaciones, como retraso
trastorno en la adquisición del lenguaje o alteración en la calidad de relación
y comunicación con el entorno. La detención o regresión en el desarrollo del mental, trastorno grave de la conducta y trastornos graves del len-
lenguaje oral es un dato constante en la serie. guaje [16-18], puede constituir un diagnóstico diferencial difícil de
Todos los niños consultaron con psicólogos o logopedas, y a excepción de tres establecer; a su vez, cada una de estas alteraciones es susceptible de
pacientes, todos acudieron igualmente a consultas de pediatría y neuropediatría. estudios específicos para determinar causas biológicas.
S 50 REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-S53
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
RD
24 37 4%
9 TEDL
30%
22 Autismo
40%
TGD
Otros 13%
13%
Estudio auditivo: 22/46 ADN/Cromosoma X frágil: 9/46
7 Figura 4. Distribución de pacientes () en función
del diagnóstico final, tras estudio del trastorno de
17 comunicación mediante la aplicación del IDEA.
Autismo (18); RD (2): retraso del desarrollo; TEDL
(14): trastorno específico del desarrollo del len-
guaje; TGD (6): trastorno generalizado del desarro-
29 llo; Otros (6): otros diagnósticos.
39
aplicables a la clínica diaria, constituyan prác-
ticas dentro del campo de investigación del au-
tismo y precisen de una mayor documentación
[27], son el punto de partida hacia un futuro que
EEG: 29/46 Neuroimagen: 39/46 permitirá comprender la fisiopatología del EA.
Del mismo modo, la implicación del tálamo en
el trastorno se ha documentado en los últimos
14 12 años mediante PET; aunque esta técnica tam-
32 poco sea de uso habitual en la práctica diaria, la
34 posibilidad de conocer en qué pacientes con
EA existe implicación talámica mediante po-
tenciales evocados somestésicos [28,29] hace
que debamos plantearnos incluir éstos dentro
del protocolo de estudio de los pacientes.
La posibilidad de diagnósticos precoces
mediante marcadores bioquímicos es otra rea-
Cariotipo: 14/46 E. metabólico: 12/46
lidad que ofrece la literatura [30], aunque tam-
Figura 3. Tipo de exámenes complementarios y número de pacientes a los que se les ha poco sea una práctica que se efectúe habitual-
efectuado.
mente y quede acotada sobre todo al campo de
la investigación.
Los hallazgos documentados en la literatura en relación con Particular atención merecen la epilepsia [31] y los aspectos
el EA, como síndrome de Cohen [19], síndrome de Down [20], genéticos [32,33]. La frecuencia con que la epilepsia se refiere en
embriofetopatía por ácido valproico [21,22] o disminución de los pacientes afectos de síndrome autista, la posibilidad del diag-
factores neurotróficos en el líquido cefalorraquídeo [23], son de nóstico diferencial con la afasia epiléptica adquirida (síndrome
difícil aplicación en la clínica diaria, a pesar de los datos que de Landau-Kleffner), el grave trastorno de conducta y lenguaje
puedan aportar a la investigación sobre la patogénesis del autismo. que puede presentar la punta-onda continua durante el sueño, la
Un exceso de circunstancias negativas pre y perinatales se ha posibilidad de ausencia de crisis clínicas detectables en estas dos
reseñado igualmente [24] y es un dato que hemos encontrado en últimas entidades, y la frecuencia y controversia que suponen el
nuestros pacientes, aunque no se haya establecido una relación exceso de paroxismos electroencefalográficos infraclínicos de-
causa-efecto. tectados en este y otros trastornos del desarrollo [34-44], son
En nuestra casuística, la neuroimagen es el examen más solici- causa más que suficiente para justificar el estudio electroencefa-
tado, en 39 pacientes (84,7%) –tomografía axial computarizada lográfico, tanto de vigilia como de sueño. En el caso de estar
(TAC), en 17 pacientes, y resonancia magnética (RM), en 22–. Su frente a una epilepsia, el tratamiento farmacológico no se discute,
justificación en autismo, como ante cualquier trastorno grave del y en el caso de estar ante paroxismos electroencefalográficos
desarrollo, se centra en descartar lesiones ocupantes de espacio o infraclínicos, habrá que considerar cada caso concreto para deci-
alteraciones corticales. Ésta es su utilidad en la práctica diaria. Sin dir el apoyo medicamentoso.
embargo, los hallazgos con nuevas técnicas de neuroimagen, como Los aspectos genéticos conocen una forma particularmente
RM funcional (RMf), espectroscópica y tomografía por emisión de dramática frente al síndrome del cromosoma X frágil, por la im-
positrones (PET), ofrecen nuevos campos de investigación, con plicación de consejo genético ante la que se considera la causa
hallazgos que implican al cerebelo, al sistema límbico y al lóbulo más frecuente de retraso mental hereditario. En nuestra serie, sólo
frontal [25,26]; su alteración podría significar marcadores biológi- nueve niños se sometieron a este cribado. Si tenemos en cuenta
cos propios del EA. Aunque en el momento actual no sean métodos que las manifestaciones más precoces del síndrome son los tras-
REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-S53 S 51
M.T. FERRANDO-LUCAS, ET AL
tornos del desarrollo, que el fenotipo conductual entra dentro del 3. Para cada subgrupo del apartado 2, considerar además la
ámbito del EA, que el fenotipo físico puede no presentarse hasta variable del nivel de cociente intelectual.
en un 10% de mutaciones completas [45], y que en centros espe-
cializados en autismo constituye la cromosomopatía más fre- El diagnóstico de EA es un diagnóstico clínico. Si el trastorno
cuente [46], éste sería el examen complementario prioritario ante autista de cada paciente concreto posee una base biológica, sólo
todo niño con clínica de EA. Nos parece particularmente grave el puede descartarse con exámenes médicos complementarios. Si la
dato de nuestra serie, en la que esta posibilidad diagnóstica se ha patología neurológica es una variable a considerar en la fisiopa-
infravalorado. tología y la evolución, sólo podremos saberlo cuando los grupos
Es una realidad que determinados exámenes complementa- que comparemos sean homogéneos.
rios deben reservarse para la investigación. Sin embargo, la clí-
nica diaria y la observación minuciosa de la casuística constitu-
yen un apoyo importante para los investigadores. Este apoyo sólo CONCLUSIONES
puede ser eficaz si todos actuamos de modo semejante; en caso 1. La confirmación del diagnóstico de autismo se basa en un
contrario, las casuísticas se convierten en una multitud de datos estudio minucioso de la conducta. Las fronteras con otros
heterogéneos y poco eficaces, incluso, para valorar a nuestros trastornos, con los que comparten manifestaciones clínicas,
propios pacientes. Un protocolo de actuación común sería desea- hacen necesarias baterías de exploración muy precisas, utili-
ble. El siguiente podría ser una línea útil de actuación: zadas por profesionales muy entrenados.
2. Los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje consti-
Propuesta de protocolo de estudios complementarios tuyen el primer diagnóstico diferencial del EA.
para todo niño con clínica de autismo 3. La heterogeneidad de exámenes médicos complementarios no
1. Estudio auditivo. guarda relación con la semiología del trastorno de comunica-
2. Estudio de ADN y cromosoma X frágil. ción y conducta; refleja una aproximación personal frente a esta
3. Electroencefalograma (EEG) de vigilia y sueño. patología, sin que exista un protocolo unitario de estudio.
4. Potenciales evocados somestésicos. 4. Definir grupos etiológicos homogéneos implica un consenso
5. Cariotipo. previo, en el que el tipo de exámenes complementarios se
6. RM cerebral. acepte y se indique de manera protocolizada. Afirmar la au-
sencia de alteración neurológica objetivable con base exclu-
Propuesta de protocolo de manejo de pacientes de espectro sivamente en el trastorno de comunicación y conducta no
autista con revisión de los hallazgos clínicos y biológicos posee rigor científico.
1. Distribución de los pacientes en grupos al observar la clasifica- 5. La clasificación de EA debe ir mas allá y complementarse con
ción de EA, en función de la alteración comunicativoconductual. los aspectos médicos que pueden subyacer en este trastorno.
2. Cada grupo del EA deberá dividirse, a su vez, en grupos por En la búsqueda de claves que ayuden a entender su fisiopato-
patologías: logía, establecer estrategias de intervención y definir pronós-
a) EA sin hallazgos patológicos en los exámenes médicos ticos, hay que tener la certeza de que observamos y compara-
complementarios. mos la clínica y la evolución de grupos homogéneos; los
b) EA y síndrome del cromosoma X frágil. pacientes sin patología demostrable deben considerarse un
c) EA y epilepsia. grupo aparte. Los que posean patología deben subdividirse
d) EA y EEG paroxístico sin crisis clínicas. por tipos de patología. Del estudio de la semiología y de la
e) EA y datos sugerentes de disfunción talámica. evolución de cada subgrupo habrá que sacar conclusiones
f) EA y otras cromosomopatías. sólo para dicho subgrupo. La comparación de las conclusio-
g) EA y alteración estructural cerebral. nes obtenidas para cada subgrupo nos situará en la base del
h) EA y déficit sensorial. estudio del EA de modo global, y considerará las variables
i) EA y más de una condición patológica de las referidas. biológicas y conductuales de modo imbricado y no paralelo.
BIBLIOGRAFÍA
1. Martos J. Espectro autista: una reflexión desde la práctica clínica. In 9. Filipek PA, Accardo PJ, Baranek JT, Cook EH, Dawson G, Gordon B,
Martos J, Riviére A, eds. Autismo: comprensión y explicación actual. et al. The screening and diagnosis of autistic spectrum disorders. J Au-
Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 17-38. tism Dev Disord 1999; 29: 439-84.
2. Wing L. The autistic spectrum. Lancet 1997; 350: 1761-6. 10. Hochmann J. L’autisme en changement. J Child Psychol Psychiatry
3. Hobson P. Intersubjetividad y autismo. In Martos J, Riviére A, eds. 2000; 41: 561-78.
Autismo: comprensión y explicación actual. Madrid: Ministerio de Tra- 11. Frombone E, Giacomo A. La reconnaissance des signes d’autisme par
bajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 39-55. les parents. Devenir 2000; 12: 49-64.
4. Riviére A. Tratamiento y definición del espectro autista. I. Relaciones 12. Carel A. L’evitement relationnel du nourrisson et les dysharmonies in-
sociales y comunicación. II. Anticipación, flexibilidad y capacidades teractives. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 2000; 48: 375-87.
simbólicas. In Riviére A, Martos J, eds. El tratamiento del autismo. 13. Baron-Cohen S, Leslie A, Frith U. Does the autistic child have a theory
Nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia- of mind? Cognition 1985; 21: 37-46.
les; 1997. p. 61-106. 14. Martos J. La intervención educativa desde las posiciones explicativas
5. Canal-Bedia R. Referencia conjunta y autismo. In Martos J, Riviére A, neuropsicológicas en el autismo. Rev Neurol Clin 2001; 2: 203-10.
eds. Autismo: comprensión y explicación actual. Madrid: Ministerio 15. Etchepareborda MC. Perfiles neurocognitivos del espectro autista. Rev
de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 57-72. Neurol Clin 2001; 2: 175-92.
6. Morant A, Mulas F, Hernández S. Bases neurobiológicas del autismo. 16. Artigas-Pallarés J. Las fronteras del autismo. Rev Neurol Clin 2001; 2:
Rev Neurol Clin 2001; 2: 163-71. 211-24.
7. Tuchman RF. Cómo construir un cerebro social: lo que nos enseña el 17. Mawhood L, Howling P, Rutter M. Autisme and developmental recep-
autismo. Rev Neurol 2001; 33: 292-9. tive language disorder; a follow-up comparison in early adult life. I.
8. Klin A, Cohen JD. Perspectives théoriques sur l’autisme. Psychiatrie Cognitive and language outcomes. J Child Psychol Psychiatry 2000;
de l’Enfant 1995; 38: 477-94. 41: 547-59.
S 52 REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-S53
TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO
18. Howling P, Mawhood L, Rutter M. Autisme and developmental recep- Martos J, Riviére A, eds. Autismo: comprensión y explicación actual.
tive language disorder; a follow-up comparison in early adult life. II. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 301-74.
Social, behavioural, and psychiatric outcomes. J Child Psychol Psychi- 32. Potter NT, Tarleton J. Neurogenetics in developmental and behavioral
atry 2000; 41: 561-78. pediatrics: advances in molecular diagnosis. J Dev Behav Pediatr 1998;
19. Howlin P. Autistic features in Cohen syndrome: a preliminary report. 19: 117-30.
Dev Med Child Neurol 2001; 43: 692-6. 33. Piven J. Revisión sobre la genética del autismo. In Martos J, Riviére A,
20. Rasmussen P, Börjesson O, Wentz E, Gillberg CH. Autistic disorders eds. Autismo: comprensión y explicación actual. Madrid: Ministerio
in Down syndrome: background factors and clinical correlates. Dev de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 287-99.
Med Child Neurol 2001; 43: 750-4. 34. Tuchman R, Rapin I, Shinnar S. Autistic and dysphasic children. II.
21. Williams PG, Hersh JH. Male with fetal valproate syndrome and au- Epilepsy. Pediatrics 1991; 88: 1219-25.
tism. Dev Med Child Develop 1997; 39: 632-4. 35. Deonna T, Ziegler AL, Moura-Serra J, Innocenti G. Autistic regression
22. Bescoby-Chambers N, Forster P, Bates G. Foetal valproate syndrome and relation to limbic pathology and epilepsy: report of two cases. Dev
and autism: additional evidence of an association [letter]. Dev Med Med Child Neurol 1993; 35: 158-76.
Child Neurol 2001; 43: 847. 36. Tuchman RF. Epilepsy, language and behavior: clinical models in child-
23. Vanhala R, Turpeinen U, Riikonen R. Low levels of insuline growth hood. J Child Neurol 1994; 9: 95-102.
factor I in cerebrospinal fluid in children with autism. Dev Med Child 37. Rapin I. Developmental language disorders: a clinical update. J Child
Neurol 2001; 43: 614-6. Psychol Psychiat 1996; 37: 643-55.
24. Rapin I. Autism. N Engl J Med 1997; 337: 97-103. 38. Rapin I. Understanding childhood language disorders. Neurology 1998;
25. Hasimoto T, Murakawa K, Miyazaki M, Tayama M, Kuroda Y. Mag- 10: 561-6.
netic resonance imaging of the brain structures in the posterior fossa in 39. Nieto-Barrera M, Aguilar-Quero F, Montes E, Candau R, Prieto P. Sín-
retarded autistic children. Acta Paediatr 1992; 81: 1030-4. dromes epilépticos que cursan con complejos punta-onda continuos
26. Álvarez-Linera JJ. Neuroimagen y autismo. In Martos J, Riviére A, durante el sueño lento. Rev Neurol 1997; 25: 1045-51.
eds. Autismo: comprensión y explicación actual. Madrid: Ministerio 40. Tuchman R, Rapin I. Regression in pervasive developmental disorders:
de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 411-23. seizures and epileptiform electroencephalogram correlates. Pediatrics
27. Rapin I, Katzman R. Neurobiology of autism. Ann Neurol 1998; 43: 7-14. 1997; 99: 560-6.
28. Muñoz-Yunta JA, Valls-Santasusana A, Torrent-Font C, PalauBaduell 41. Shinnar S, Rapin I, Arnold S, Tuchman RF, Shulman L, Ballaban-Gil K,
M, Martín-Muñoz A. Nuevos hallazgos funcionales en los trastornos et al. Language regression in childhood. Pediatr Neurol 2001; 24: 185-91.
del desarrollo. Rev Neurol Clin 2001; 2: 193-202. 42. Uldall P, Sahlholdt-Alving J. Landau-Kleffner syndrome with onset at
29. Muñoz-Yunta JA, Maldonado A. El autismo, un modelo de los trastor- 18 months and initial diagnosis of pervasive developmental disorder.
nos generalizados del desarrollo. Su explicación a través de la neurolo- Eur J Pediatr Neurol 2000; 4: 81-6.
gía evolutiva y estudio mediante tomografía por emisión de positrones 43. Mantovani JF. Autistic regression and Landau-Kleffner syndrome:
(PET). In Martos J, Riviére A, eds. Autismo: comprensión y explica- progress or confusion? Dev Med Child Neurol 2000; 42: 349-53.
ción actual. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. 44. Abril B, Méndez M, Sans O, Valdizán JR. El sueño en el autismo in-
p. 425-61. fantil. Rev Neurol 2001; 37: 641-4.
30. López-Lozano JJ. Trastornos neuroquímicos en el autismo. In Martos 45. Artigas-Pallarés J, Brun C, Gabau E. Aspectos médicos y psicológicos
J, Riviére A, eds. Autismo: comprensión y explicación actual. Madrid: de síndrome X frágil. Rev Neurol 2001; 2: 42-54.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 2001. p. 375-409. 46. Oliveira G, Ataide A, Marqués C, Lapa L, São-Miguel T, Borges L.
31. Diez-Cuervo A. Características clínicas, diagnóstico electroencefalo- Casuística de la consulta de autismo del Centro de Desarrollo de la
gráfico y tratamiento de las crisis epilépticas en las personas autistas. In Infancia. Rev Neurol Clin 2001; 2: 172-4.
ESPECTRO AUTISTA. ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO ESPECTRO AUTISTA. ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO
Y ANÁLISIS DE POSIBLES SUBGRUPOS E ANÁLISE DE POSSÍVEIS SUBGRUPOS
Resumen. Introducción. Aunque el concepto de espectro autista per- Resumo. Introdução. Embora o conceito de espectro autista permita
mite explicar y describir la heterogeneidad del síndrome la etiología explicar e descrever a heterogeneidade da síndroma, a etiologia da
del trastorno sigue siendo desconocida. Diferentes patologías han perturbação permanece desconhecida. Diferentes patologias têm sido
sido documentadas en la aproximación a las bases biológicas del documentadas na aproximação às bases biológicas do autismo. O di-
autismo. El diagnóstico temprano y un abordaje multidisciplinar del agnóstico precoce e uma abordagem multidisclipinar da doença são
trastorno son básicos para la eficacia de la intervención psicopeda- fundamentais para a eficácia da intervenção psicopedagógica. Objec-
gógica. Objetivo. Determinar si existe relación entre la gravedad del tivo. Determinar se existe uma relação entre a gravidade da síndroma
síndrome autista y la evolución del trastorno, en función de la presen- autista e a evolução da doença, em função da presença ou não de
cia o no de patología neurológica, y definir subgrupos homogéneos patologia neurológica, e definir subgrupos homogéneos, detectando
detectando posibles variables etiológicas comunes. Pacientes y mé- possíveis variáveis etiológicas comuns. Doentes e métodos. São inclu-
todos. Se incluyen en el estudio 46 niños diagnosticados de espectro ídos no estudo 46 crianças diagnosticadas com espectro autista, cujo
autista, cuyo diagnóstico se confirmó mediante el inventario de es- diagnóstico foi confirmado pelo inventário de espectro autista (IDEA/
pectro autista (IDEA/ Riviére-97). Parámetros revisados: antece- Riviére-97). Parâmetros revistos: antecedentes familiares, risco peri-
dentes familiares, riesgo perinatal, edad de inicio, exámenes comple- natal, idade de início exames complementares e patologia neurológica.
mentarios y patología neurológica. Resultados. Se confirmó el Resultados. O diagnóstico foi confirmado em 18 crianças. Dos restan-
diagnóstico en 18 niños; del resto de pacientes, 14 presentaban un tes doentes, 14 apresentavam uma perturbação específica de desenvol-
trastorno específico del desarrollo del lenguaje. Práctica ausencia vimento da linguagem, prática ausência de patologia neurológica sub-
de patología neurológica subyacente, pero este dato puede estar jacente, no entanto, este dado pode estar condicionado pela dispersão
condicionado por la dispersión de exámenes complementarios efec- de exames complementares efectuados. Conclusões. As perturbações
tuados. Conclusiones. Los trastornos específicos del desarrollo del específicas do desenvolvimento da linguagem constituem o primeiro
lenguaje constituyen el primer diagnóstico diferencial del espectro diagnóstico diferencial do espectro autista. O diagnóstico de autismo
autista. El diagnóstico de autismo es clínico, pero la heterogeneidad é clínico, contudo a heterogeneidade da abordagem médica interfere
del abordaje médico interfiere en la consideración global del espec- na consideração global do espectro, valorizando os aspectos compor-
tro, primando los aspectos conductuales e infravalorando los bioló- tamentais e subestimando os biológicos, tornando necessária uma re-
gicos, y hace necesaria una reflexión para consensuar un protocolo flexão para obter o consenso sobre um protocolo de actuação unifor-
unitario de actuación. [REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-53] me. [REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-53]
Palabras clave. Afasia epiléptica. Autismo. Bases biológicas. Exá- Palavras chave. Afasia epiléptica. Autismo. Bases biológicas. Exa-
menes médico-complementarios. Patología neurológica. Protocolo mes médicos complementares. Patologia neurológica. Protocolo de
de estudio. Síndrome X frágil. Subgrupos diagnósticos. Trastornos estudo. Síndroma do X-frágil. Subgrupos diagnósticos. Perturbações
específicos del desarrollo del lenguaje. específicas do desenvolvimento da linguagem.
REV NEUROL 2002; 34 (Supl 1): S49-S53 S 53
También podría gustarte
- Cuadernillo para AdolescentesDocumento39 páginasCuadernillo para AdolescentesCésar Benítez91% (22)
- Habilidades Básicas 1 de Tolerancia Al MalestarDocumento13 páginasHabilidades Básicas 1 de Tolerancia Al MalestarISLENI PAOLA CASTAÑEDA CRUZ67% (3)
- Prevencion de Recaida 3Documento68 páginasPrevencion de Recaida 3Ingrid AZAún no hay calificaciones
- Trastorno de Personalidad DependienteDocumento34 páginasTrastorno de Personalidad DependienteGuillermo Abarca100% (1)
- La Teoría Del Inconsciente Según Sigmund FreudDocumento5 páginasLa Teoría Del Inconsciente Según Sigmund FreudMarcela FabroniAún no hay calificaciones
- La BipolaridadDocumento52 páginasLa BipolaridadLizz OrtegaAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD 1 Análisis de Casos Sobre Trastornos de Ansiedad en VídeoDocumento7 páginasACTIVIDAD 1 Análisis de Casos Sobre Trastornos de Ansiedad en VídeoKDS SPORTAún no hay calificaciones
- Carretero, M. La Teoría de Piaget y La Psicología Transcultural. La Búsqueda de Universales Cognitivos.Documento11 páginasCarretero, M. La Teoría de Piaget y La Psicología Transcultural. La Búsqueda de Universales Cognitivos.Fernando Andrés PolancoAún no hay calificaciones
- Libro Exp. Psic. y A.TDocumento118 páginasLibro Exp. Psic. y A.TFer Acosta ÁlvarezAún no hay calificaciones
- Test de Apercepcion Tematica Infantil CatDocumento8 páginasTest de Apercepcion Tematica Infantil CatTamara Bernal Pinheiro100% (1)
- Neuropsicobiología Del AutismoDocumento20 páginasNeuropsicobiología Del AutismoLuis Fabian HCAún no hay calificaciones
- Carretero M. Desarrollo Cognitivo Del Nino Pequeno PDFDocumento9 páginasCarretero M. Desarrollo Cognitivo Del Nino Pequeno PDFCin SegoviaAún no hay calificaciones
- E472 FullDocumento17 páginasE472 FullC_DanteAún no hay calificaciones
- S. Deutsch Et Al. Autism Spectrum Disorders PDFDocumento210 páginasS. Deutsch Et Al. Autism Spectrum Disorders PDFrominchiAún no hay calificaciones
- Neurobiology of Autism Gene Products TowDocumento26 páginasNeurobiology of Autism Gene Products Towdavid.margulies73Aún no hay calificaciones
- An Etiologic Classification of Autism Spectrum Disorders: Lidia V. Gabis MD and John Pomeroy MDDocumento4 páginasAn Etiologic Classification of Autism Spectrum Disorders: Lidia V. Gabis MD and John Pomeroy MDCarlos Charlotte SalvadorAún no hay calificaciones
- 15Documento29 páginas15yeremias setyawanAún no hay calificaciones
- Heterogeneity Within Autism Spectrum Disorders: What Have We Learned From Neuroimaging Studies?Documento16 páginasHeterogeneity Within Autism Spectrum Disorders: What Have We Learned From Neuroimaging Studies?Rosa Indah KusumawardaniAún no hay calificaciones
- Profile of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorders in An Institution in Bogotá, ColombiaDocumento7 páginasProfile of Children and Adolescents With Autism Spectrum Disorders in An Institution in Bogotá, ColombiaSdNAún no hay calificaciones
- Graf 2017Documento11 páginasGraf 2017munira althukairAún no hay calificaciones
- Signalling Pathways in Autism Spectrum Disorder: Mechanisms and Therapeutic ImplicationsDocumento36 páginasSignalling Pathways in Autism Spectrum Disorder: Mechanisms and Therapeutic ImplicationsAnna BezhanishviliAún no hay calificaciones
- Frontiers Autism Spectrum Disorders: Clinical and Research: Arch. Dis. ChildDocumento7 páginasFrontiers Autism Spectrum Disorders: Clinical and Research: Arch. Dis. ChildBernardita LoredoAún no hay calificaciones
- Primer: Autism Spectrum DisorderDocumento23 páginasPrimer: Autism Spectrum DisorderMakanudo.Aún no hay calificaciones
- Autism Pathogenesis 2Documento18 páginasAutism Pathogenesis 2Prateek Kumar PandaAún no hay calificaciones
- Neurodevelopmental Risk Factors in SchizophreniaDocumento9 páginasNeurodevelopmental Risk Factors in SchizophreniatiwiyunAún no hay calificaciones
- SchizophreniaDocumento6 páginasSchizophreniaМ.К. МариAún no hay calificaciones
- Neuroimaging Comparison of Primary Progressive Apraxia of Speech and Progressive Supranuclear PalsyDocumento9 páginasNeuroimaging Comparison of Primary Progressive Apraxia of Speech and Progressive Supranuclear PalsyJose Alonso Aguilar ValeraAún no hay calificaciones
- 1 Biomarkers Ruggeri Et Al 2013Documento16 páginas1 Biomarkers Ruggeri Et Al 2013sri309Aún no hay calificaciones
- EpilepsyDocumento6 páginasEpilepsyHelena DVAún no hay calificaciones
- Trastornos Neurocognitivos en La EsquizofreniaDocumento9 páginasTrastornos Neurocognitivos en La EsquizofreniaMatias Ignacio Ulloa ValdiviaAún no hay calificaciones
- The Neuropathology of Autism Defects of NeurogenesisDocumento16 páginasThe Neuropathology of Autism Defects of Neurogenesiscamila.vorkapicAún no hay calificaciones
- Greenberg1996 PDFDocumento8 páginasGreenberg1996 PDFAraAún no hay calificaciones
- Annual Research Review The (Epi) Genetics of Neurodevelopmental Disorders in The Era of Whole-Genome Sequencing - Unveiling The Dark MatterDocumento18 páginasAnnual Research Review The (Epi) Genetics of Neurodevelopmental Disorders in The Era of Whole-Genome Sequencing - Unveiling The Dark MatterafpiovesanAún no hay calificaciones
- By I. Bradinova, S. Shopova and E. SimeonovDocumento20 páginasBy I. Bradinova, S. Shopova and E. SimeonovNoor Hijriyati ShofianaAún no hay calificaciones
- Schizophrenia ResearchDocumento7 páginasSchizophrenia ResearchDimas RamartaAún no hay calificaciones
- The Evolving Diagnostic and Genetic Landscapes of Autism Spectrum DisorderDocumento6 páginasThe Evolving Diagnostic and Genetic Landscapes of Autism Spectrum DisorderDayu Agung WijayantiAún no hay calificaciones
- Arevision Criterios PDFDocumento7 páginasArevision Criterios PDFMilenaAún no hay calificaciones
- Demencia SemanticaDocumento5 páginasDemencia SemanticaJesus DecepcionadoAún no hay calificaciones
- Fractionating Autism Based On Neuroanatomical Normative ModelingDocumento10 páginasFractionating Autism Based On Neuroanatomical Normative ModelingTaNiTa TiKaRaNAún no hay calificaciones
- Case 40-2021 - A 9-Year-Old - Enf - MoyamoyaDocumento10 páginasCase 40-2021 - A 9-Year-Old - Enf - MoyamoyaJuan C. Salazar PajaresAún no hay calificaciones
- Neuroanatomy PDFDocumento9 páginasNeuroanatomy PDFAnnisa Ayu NabilaAún no hay calificaciones
- Pediatric Movement Disorders: Five New ThingsDocumento8 páginasPediatric Movement Disorders: Five New ThingsAndrea PederziniAún no hay calificaciones
- Patterns of Atrophy in Pathologically Confirmed Dementias: A Voxelwise AnalysisDocumento9 páginasPatterns of Atrophy in Pathologically Confirmed Dementias: A Voxelwise AnalysisCaramel luvAún no hay calificaciones
- Neurodevelopmental Disorders in Children With Severe To Profound Sensorineural Hearing Loss: A Clinical StudyDocumento7 páginasNeurodevelopmental Disorders in Children With Severe To Profound Sensorineural Hearing Loss: A Clinical StudySoporte CeffanAún no hay calificaciones
- The Molecular Pathology of Schizophrenia: An Overview of Existing Knowledge and New Directions For Future ResearchDocumento22 páginasThe Molecular Pathology of Schizophrenia: An Overview of Existing Knowledge and New Directions For Future ResearchJorge SalazarAún no hay calificaciones
- Abstracts BookDocumento364 páginasAbstracts BookMarcoGuerraAún no hay calificaciones
- The Neurochemistry of Autism: George M. AndersonDocumento9 páginasThe Neurochemistry of Autism: George M. AndersonМистер РазДваAún no hay calificaciones
- Akinetic MutismDocumento9 páginasAkinetic MutismAlin CiubotaruAún no hay calificaciones
- Genes, Brains, and Behavior: Imaging Genetics For Neuropsychiatric DisordersDocumento12 páginasGenes, Brains, and Behavior: Imaging Genetics For Neuropsychiatric DisordersSelly ChasandraAún no hay calificaciones
- Material Extra Sobre EH - Caso ÚnicoDocumento10 páginasMaterial Extra Sobre EH - Caso ÚnicoLaura Andrea Roldan SanchezAún no hay calificaciones
- Advantage of Modified MRI Protocol For HDocumento148 páginasAdvantage of Modified MRI Protocol For HasasakopAún no hay calificaciones
- Sex Differences in Autism Spectrum DisorderDocumento18 páginasSex Differences in Autism Spectrum DisorderCristóbal Mardones OrtegaAún no hay calificaciones
- J Schres 2011 11 037Documento6 páginasJ Schres 2011 11 037teresa aloAún no hay calificaciones
- Articol Simona DragoșDocumento8 páginasArticol Simona DragoșDoina MafteiuAún no hay calificaciones
- NIH Public Access: Author ManuscriptDocumento12 páginasNIH Public Access: Author ManuscriptathayafebAún no hay calificaciones
- 1 s2.0 S092012111630242X MainDocumento11 páginas1 s2.0 S092012111630242X Mainneubauten84Aún no hay calificaciones
- 10 - ASD, Lord 2018Documento53 páginas10 - ASD, Lord 2018Grijisha ChandranAún no hay calificaciones
- A Clinical Rating Scale For Batten DiseaseDocumento6 páginasA Clinical Rating Scale For Batten DiseaseMaferAún no hay calificaciones
- Application of Whole Exome Sequencing in Undiagnosed Inherited PolyneuropathiesDocumento13 páginasApplication of Whole Exome Sequencing in Undiagnosed Inherited PolyneuropathieshermiargenteAún no hay calificaciones
- Journal Pre-Proof: Biological PsychiatryDocumento38 páginasJournal Pre-Proof: Biological PsychiatryTakelooAún no hay calificaciones
- Fnhum 08 00386Documento9 páginasFnhum 08 00386víctor cordovaAún no hay calificaciones
- Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical: Jose-Alberto Palma, Lucy Norcli Ffe-Kaufmann, Horacio KaufmannDocumento11 páginasAutonomic Neuroscience: Basic and Clinical: Jose-Alberto Palma, Lucy Norcli Ffe-Kaufmann, Horacio KaufmannCalvin Tanuwijaya Stick BolaAún no hay calificaciones
- 10.1515 - Medgen 2020 2001Documento7 páginas10.1515 - Medgen 2020 2001xcr9jn8p4gAún no hay calificaciones
- Chare-14 Criterios DX FTDDocumento7 páginasChare-14 Criterios DX FTDMARIA MONTSERRAT SOMOZA MONCADAAún no hay calificaciones
- Behavioural-Variant Frontotemporal Dementia: An Update: Dementia E Neuropsychologia March 2013Documento10 páginasBehavioural-Variant Frontotemporal Dementia: An Update: Dementia E Neuropsychologia March 2013claudiaAún no hay calificaciones
- 1 s2.0 S1059131119305783 MainDocumento8 páginas1 s2.0 S1059131119305783 MainHappy PramandaAún no hay calificaciones
- Nihms 460725Documento18 páginasNihms 460725urosAún no hay calificaciones
- Schizophr Bull 1994 Gordon 697 712Documento16 páginasSchizophr Bull 1994 Gordon 697 712EdwardVargasAún no hay calificaciones
- The Role of Neuroglia in AutismDocumento30 páginasThe Role of Neuroglia in AutismWesley M.SantosAún no hay calificaciones
- Epilepsy & Behavior: Yang-Yang Wang, Ling-Yu Pang, Shu-Fang Ma, Meng-Na Zhang, Li-Ying Liu, Li-Ping ZouDocumento6 páginasEpilepsy & Behavior: Yang-Yang Wang, Ling-Yu Pang, Shu-Fang Ma, Meng-Na Zhang, Li-Ying Liu, Li-Ping ZouNurul Huda KowitaAún no hay calificaciones
- DoltoDocumento8 páginasDoltoCin SegoviaAún no hay calificaciones
- Unidad 5Documento15 páginasUnidad 5Cin SegoviaAún no hay calificaciones
- PATIO Artigo Vigotsky 2018Documento9 páginasPATIO Artigo Vigotsky 2018Cin SegoviaAún no hay calificaciones
- Unidad 4Documento6 páginasUnidad 4Cin SegoviaAún no hay calificaciones
- Capitulo 7 - Valdez - Desarrollo ComunicativoDocumento22 páginasCapitulo 7 - Valdez - Desarrollo ComunicativoCin Segovia100% (2)
- TFG Memoria Pedro Losada de La Fuente PEC1Documento41 páginasTFG Memoria Pedro Losada de La Fuente PEC1Pedro LosadaAún no hay calificaciones
- Indice Manual de Procedimientos Surgiendo IAP. (Edel López Aguiar, 2010)Documento3 páginasIndice Manual de Procedimientos Surgiendo IAP. (Edel López Aguiar, 2010)Pepe LopezAún no hay calificaciones
- Antidepresivos. Llanos MerínDocumento4 páginasAntidepresivos. Llanos MerínEstíbaliz NavalicheAún no hay calificaciones
- Analisis Del JokerDocumento2 páginasAnalisis Del JokerDANIEL NOGUERAAún no hay calificaciones
- INDICE Complejo, Arquetipo y SimboloDocumento3 páginasINDICE Complejo, Arquetipo y SimboloDeivid William TorresAún no hay calificaciones
- AnsiedadDocumento8 páginasAnsiedadMary GranadosAún no hay calificaciones
- Aplicaciones Psicoterapeuticas de La GestaltDocumento23 páginasAplicaciones Psicoterapeuticas de La Gestaltviriss50% (2)
- 73 392 1 PB PDFDocumento6 páginas73 392 1 PB PDFdavidAún no hay calificaciones
- Analisis Critico Karen HorneyDocumento16 páginasAnalisis Critico Karen HorneyZoe RuizAún no hay calificaciones
- EsquizofreniaDocumento11 páginasEsquizofreniaMartinez GeikaAún no hay calificaciones
- AntidepresivosDocumento16 páginasAntidepresivosMalena Pacheco GonzalezAún no hay calificaciones
- Trastorno DisocialDocumento10 páginasTrastorno DisocialTaty floresAún no hay calificaciones
- Fase 3 Reorias de La Personalidad Johana TorresDocumento14 páginasFase 3 Reorias de La Personalidad Johana TorresjohanaAún no hay calificaciones
- La BipolaridadDocumento6 páginasLa BipolaridadDan Torres M.Aún no hay calificaciones
- La Drogadiccion Primer Discurso de OratoriaDocumento15 páginasLa Drogadiccion Primer Discurso de OratoriaMiBelarAún no hay calificaciones
- Hazte A Un Lado FreudDocumento10 páginasHazte A Un Lado Freudalvaolivos1941Aún no hay calificaciones
- Qué Es La Bulimia Nerviosa y Cuáles Son Sus Elementos BiológicosDocumento4 páginasQué Es La Bulimia Nerviosa y Cuáles Son Sus Elementos BiológicosMaria Fernanda Martinez GonzalezAún no hay calificaciones
- Portafolio Sinapsis Cni Ips.Documento6 páginasPortafolio Sinapsis Cni Ips.paula leonAún no hay calificaciones
- Curso Cuestionario DesiderativoDocumento11 páginasCurso Cuestionario DesiderativoNatalia ValentiAún no hay calificaciones
- Sesion1 PrincipiosDocumento14 páginasSesion1 Principiosjhudy guerrero grandaAún no hay calificaciones
- BiblioterapiaDocumento12 páginasBiblioterapiaFLOR PELEGRINA CABRERA MARTEAún no hay calificaciones