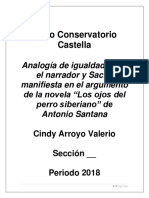Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sikurii PDF
Sikurii PDF
Cargado por
Abraham Yauri martinezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Sikurii PDF
Sikurii PDF
Cargado por
Abraham Yauri martinezCopyright:
Formatos disponibles
Siku
José Pérez de Arce
El articulo de André Langevin "Las zampoñas del conjunto de Kanni y el debate sobre
la función de la segunda hilera de nibos", aparecido en esta revista (año 10, n22, 1992) recapitula
lo aportado en tomo al tema y agrega información etnográfica recogida en la región de
Quiabaya. El debate mencionado en el título de ese artículo se establece entre una explicación
acústica que postula un refuerzo armónico como función de la segunda hilera de tubos de las
flautas de pan de caña andinas y otra que ve sólo un sistema destinado a reforzar la estructura
del instrumento, sin mayores implicancias sonoras. El interés del debate, que Langevin no logra
despejar del todo, radica en que, si bien la explicación acústica es interesante pues revela un
sutil manejo tímbrico en el instrumento, aparece como poco importante o simplemente ausen-
te en ejemplos etnográficos actuales. Algunos autores citados, como Izikowitz y Schaeffner
suponen que la función acústica fue importante en el pasado y ha sido olvidada o ha pasado a
segundo término en la actualidad (ver op. cit:425-426). En este articulo entregaremos una serie
de datos basados en investigaciones en tomo a instrumentos surandinos que confinnan esta
última hipótesis, proponiendo un panorama en el que el desarrollo estético (con fines rituales)
del timbre ocupa un lugar primordial.
La explicación acústica aludida tiene que ver con una propiedad física de los tubos; la
columna de aire vibra a una frecuencia correspondiente a un tono percibido (fundamental) y a
una serie de frecuencias que son múltiplos enteros de la anterior (los armónicos), creándose
N2 2, diciembre 1993 473
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
una progresión matemática de 1, 1/2, 1/3, 1/4, etc. conocida como serie armónica, cuya confi-
guración dinámica de intensidades relativas determina el timbre del instrumento. En el caso
de los tubos cerrados, debido a su geometría, esta serie consta solamente de los impares y su
frecuencia es la mitad, es decir, está una octava más abajo que el rubo abierto(!)_ Los rubos de
la primera hilera de los sikus de caña son cerrados; al agregar la segunda hilera de tubos abier-
tos, llamados resonadores, se ha postulado que esto completaría parcialmente la serie armóni-
ca. También se recurre, para lograr lo mismo, a una segunda hilera de rubos cerrados de la
mitad de tamaño(2). La respuesta úmbrica de los tubos cerrados posee una gran riqueza de
contenido armónico, especialmente en el registro grave y sobre todo a un elevado nivel de
presión de aire, como al atacar, o al soplar fuerte (Nadjar 1988:89), lo cual es aprovechado en
la práctica instrumental andina mediante el desarrollo de la técnica del "diálogo musical" (Va-
lencia Chacón 1982) que permite tocar fluidamente sólo con ataques. En los instrumentos
etnográficos se han detectado frecuentemente octavas "imperfectas" o "desatinadas" lo que
ha sido uno de los motivos para discutir la explicación acústica (ver Langevin 1992:428). Como
veremos, tanto la función acústica como los "defectos" de afinación tienen antecedentes en
otros instrumentos prehispánicos etnógraficos (actuales) de la región.
El antecedente prehispánico del resonador lo constituye un mecanismo acústico que
describe Haberli (1972:72), en un corto arúculo dedicado al estudio de doce antaras Nazca. Se
trata de un tipo de tubo especial que él denomina "tubo complejo". Al analizar sus propieda-
des acústicas descubrió que:
difieren significantemente de los tubos simples. Para los últimos el radio de frecuencia
del primer armónico a la frecuencia de la fundamental es, como esperado 3: l. Para los
tubos complejos el radio es cerca de 2: 1... Su origen y razón de uso, excepto para dar la
octava de la fundamental como primer armónico es desconocido pero sugiere experi-
mentación.
Más adelante postula que este tubo complejo cumple la misma función acústica que el
resonador, siendo su predecesor y teniendo su origen en el Sur de Perú por lo menos desde el
P.aracas tardío, hacia el S. I OC(3). Este es el único autor que se preocupa de establecer la fun-
ción acústica del rubo complejo, y de posrularlo como antecesor del resonador. De los ejem-
plos arqueológicos a la actualidad, el resonador se ha mantenido igual, asociado a instrumentos
que revelan pocos cambios a través de la historia. A diferencia de esto, el tubo complejo pa<;a
por innumerables cambios culturales hasta llegar a nuestros días. Será preciso, pues, repasar
brevemente esta historia para entender las relaciones entre las diferentes soluciones acústicas
que se han planteado en los Andes Sur desde la época Paracas y seguir su pista hasta las músicas
etnográficas de la región.
(1) En la realidad las relaciones matemáticas son más complejas, no sólo porque toman en cuenta una serie
de factores aleatorios como la presión del aire.el ángulo de soplo y otros, sino porque matemáticamen-
te se producen algunas desviaciones que pueden ser obviadas para el nivel de discusión que nos interesa
Para un detallado análisis de estas desviaciones, consultar Bensaya (1989).
(2) Dejo de lado los casos en que no existe una función ru;ústica para esta segunda serie, los cuales apare-
cen debidamente documentados en el artículo de Langevin.
(3) Para todos los fecharnientos me baso en Berenguer et al. (1988) con el fin de uniformar criterios.
474 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
Bolaños (1988:33-39) entrega ínfonnacíón acerca de la aparición del tubo complejo en
la costa sur del Perú, a partir del período Paracas tardío. Los tubos poseen tres secciones de
difereme diámetro, y los encontramos en un tipo de flauta de pan de cerámica, de perfil re-
dondeado, compuesta por un número variable de tubos complejos ordenados en forma
descendente que, por motivos de brevedad, conoceremos como antara Paracas. Esta antara
sufre algunas modificaciones al continuar durante el período Nazca (siglos 1-IX DC); el triple
diámetro del tubo es reemplazado por uno doble y se le añade un anillo ovoídal en la emboca-
dura para mejorar su facilidad de tañido, amén de algunos cambios menores en la apariencia
extema<4). También aparecen durante este período antaras similares a las anteriores pero con
tubos sencillos, es decir de un solo diámetro. Se produce en Nazca un gran auge de la antara,
inserto en un desarrollo de todas las artes y, a juzgar por la numerosa iconografía que ha llegado
hasta nosotros, este instrumemo se hallaba inserto en sistemas rituales de gran complejídad(5).
A finales del período Nazca, luego que los Wari dominan la escena, entre los siglos VII
y IX, desaparece de la zona la antara (Bolaños 1988:40-44) siendo sustituida por una flauta
de pan de caña, de perfil escalerado, compuesta por un número variable de tubos sencillos
(cerrados, con un solo diámetro interno) ordenadas por tamaño, unidos mediante un cordel y
un palo que, también por motivos de brevedad, conoceremos como siku, y es la que se conser-
va, sin mayores cambios, hasta la actualidad. Es en este momento cuando pudo haber nacido
el resonador, como un sustituto propio del siku a imitación de la antara. Desgraciadamente no
conocemos sikus Wari debido quizá a su pérdida por razones de conservación, pero también
debido a que cambia la importancia cultural del instrumento. Los datos que entrega Bolaños
respecto al origen de los resonadores son poco claros(6). Pero tenemos datos indirectos de los
sikus Wari. Rowe (1979:5-6;1 l-13) al estudiar la evidencia iconográfico-musical de cuatro
textiles Wari del Museo Textil y Dumbarton Oaks llega a la conclusión que se trata de sikus
de doble hilera de tubos (con resonador) y opina que este instrumento representa un importante
aspecto del ritual Wari en la cúspide de su imperio. Los músicos que los tocan son seres so-
brenaturales de la máxima importancia, como lo demuestran sus atributos divinos (ojo dividido
en la vertical, tocado con rayos, apéndices de la boca, píes y pelo) y su traje, que corresponde
al de la principal deidad Tiwanacu y Wari. Están a<;ocíados a la figura del felino, a cabezas
trofeo y a signos de estrella.
La sustitución de la antara por el siku fonna parte de una compleja metamorfosis cultu-
ral, de la cual conocemos muy poco. Se trata, al parecer, de dos sistemas rituales excluyentes;
donde domina el siku no hay antams, y donde domina ésta, no hay sikus. El siku Warí proba-
blemente hereda la compleja carga ritual que caracteriza al siku centroandino (de una hilera de
(4) Bolaños no menciona la desaparición del triple diámetro, pero las fotos y datos suyos, así como los
entregados por otros trabajos indican lo mismo.
(5) Ver Sas (1938) y Bolaños (1988). El examen de material Nazca que pude reali:zar en 1991, durante
una corta visita al Museo de Nazca y al Museo Antropológico de Lima, me confirmó la preponderan-
cia cultural -ritual que este instrumento adquiere durante este período.
(6) En las páginas 20 y 42 indica que los sik.u con resonadores aparecen aproximadamente hacia el s. X, entre
los Chincha, Chancay, Pachacamac y Collao, entre otros. En la pág. 108, se desconoce si los Chincha
construyeron instrumentos con resonadores y en la pág. 19 dice que los resonadores aparecen hacia el
s. XII.
N2 2, diciembre 1993 475
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tubos), que es mucho más antiguo que la antara. Los más antiguos aparecen hacia el siglo VIII
AC en Chilca, al sur de Lima (Bolafios 1988: 17) pero alcanza un gran desarrollo, junto con la
antara Nazca, en los Andes Centrales y Norte entre los siglos II AC y IX OC (Jamacoaque,
La Tolita, Bahía, Capulí, Vicús, Moche)(7). Hacia el sur se extiende la región de Arica duran-
te el período Cabuza (siglos IV-VII DC) y más al sur se va diluyendo su presencia hacia
Antofagasta y Aguada(8). El siku perdura hasta el Inca, sin mayores modificaciones (Mena
1974:47; Grebe 1974:42) y continúa hoy con gran vigencia en el altiplano, especialmente en
la región del Titicaca Hacia el siglo X la antara parece haber sido desplazada al sur por el siku,
apareciendo en el altiplano boliviano, Atacama y Noroeste argentino (Pérez de Arce 1992).
Desconocemos los mecanismos y la forma en que se produjo este desplazamiento; la datación
de los restos arqueológicos es imprecisa, pero parece indicar que se realizó vía Tiwanacu durnnte
su época de expansión, aproximadamente entre los siglos IV-XI OC. Se trata de un instrumento
que guarda similitud con la antara Nazca en sus características acústicas (tubos complejos or-
denados en una serie descendente), pero hay diferencias formales: la cerámica ha sido cambiada
por piedra y madera, aparece un asa lateral y poseen cuatro (rnrnmente tres) tubos. Del siku
hereda los rasgos formales; su perfil escalerado y la superficie cilíndrica de sus tubos es cui-
dadosamente reproducida en la piedra o en la madera. El cambio de cerámica a piedra o madern
implica la aplicación de una tecnología totalmente diferente parn confeccionar el interior del
tubo. De un sistema moldeado(9) se pasa a un sistema perforado por taladro rotatorio o
raspajeOO). A pesar de este cambio se mantiene la intención acústica. También se mantiene su
importancia ritual y sus asociaciones con el felino y la cabe7.a cortada, como veremos enseguida.
Se trata, por lo tanto, de una antara que reúne ciertas características sonoras y rituales de la
antigua antara Nazca y ciertas características formales y rituales del siku Wari. Este modelo de
antara, que conoceremos como antara surandina, se conservará casi sin cambios hasta el pe-
ríodo Inca en una enorme extensión de territorio, desde el altiplano boliviano hasta la región
de los lagos en el sur de Chile.
El instrumento parece haber tenido grnn importancia dentro de la cultura Tiwanacu
formando parte del "conjunto emblemático" de los kuracas locales (Berenguer-Dauelsberg
1989: 172). Probablemente las amaras Tiwanacotas ernn de madera, como las atacameñas y
las del noroeste argentino, pero a diferencia de éstas no se han conservado en el altiplano, y
las de piedra son escasas. Yo conozco sólo tres: una en el Museo de Oruro, otra en el Museo
<Jl El siku Moche lo conocemos especialmente a través del registro iconográfico (ver Valencia 1982 y
Benson 1973). Sobre las otras culturns, aparecen algunos eje mplos en Pérez de Arce 1982:40, 41,51;
Ebnother 1980 y Enázuris 1975.
(8) Se han hallado dos sikus en Antofagasta (lribaren 1969:97, 103), los que corresponderían, junto con la
evidencia de una figurilla Aguada del NO argentino (Márquez Mi.randa 1946:f.142) a la dispersión
prehispánica más austral conocida parn este instrumento.
(9) Dawson 1964 y Haberli 1979:59 opinan que se utilizó la lécrtica de slip casting. En cambio, Gruszynska-
Ziokowka s/f:5 y el artesano nasquense Zenón Gallegos opinan que se hicieron en base a una pieza
cilíndrica usada como molde.
(!O) Observación personal. El interior de los tubos en todos los casos examinados muestran huellas de taladro
rotatorio en el extremo inferior del tubo, y en algunos casos el extremo superior (más ancho) muestrn
signos de raspaje. José Luis Balbuena (1980), a partir del examen de dos ejemplares de la provincia de
Jujuy opina lo mismo, añadiendo que se utilizó un barreno de piedrn.
476 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
Universitario de Potosí y otra en el Museo del Hombre de ParísCl l). Entre los siglos V y XI
Tiwanacu estableció fuertes alianzas con el señorío de Atacama y el señorío de La Aguada,
en el Noroeste argentino (Berenguer et al. 1988:276). La introducción de la antara es parte
importante de los cambios profundos que se operan: en los contextos funerarios y en la abun-
dante iconografía que nos ha llegado aparece la antara estrechamente relacionada con el
"sacrificador", con la cabeza trofeo, con el felino y con la ingestión de plantas psicoactivas
(Pérez de Arce 1992).
La antara surandina, asociada a su compleja ritualidad se expande con gran éxito hasta
la región del Norte Chico durante el período Diaguita medio (siglos XIII-XIV) y hasta el sur
de Mendoza, como lo revela la aparición de hermosos instrumentos de piedra, y fragmentos
de los temas iconográficos asociados (Pérez de Arce 1992: lám. 11). Más al sur, en Chile central,
probablemente hacia fines del período Aconcagua, hacia el siglo XV, la antara alcanza un gran
desarrollo en su calidad formal y acústica (Pérez de Arce 1988). Al extenderse hacia el sur se
hace más escasa mostrando influencias de un tipo de flauta de pan local, el piloilo o pilucahue,
cuyo origen es totalmente independiente del siku y de la antara (Pérez de Arce 1987). Desde
la región del Norte Chico hacia el sur, a partir de la hibridación entre antara y un instrumento
local, se crea un nuevo instrumento de un solo tubo, la pijilca, que hereda el tubo complejo y
muchas de las características rituales y musicales de la antigua antara surandina Posterior-
mente, tal vez durante la expansión inca en el siglo XVI desaparece la antara de todo el terri-
torio sumndino (Torres 1987:35) y, poco después, dentro del mismo siglo, la expansión europea
inicia los cambios más radicales en la cultura de la región, pero se conserva hasta hoy el siku
extendido desde el altiplano boliviano hasta los Andes norte, y la pijilca desde la región del
Norte Chico hasta la zona mapuche.
La piji/ca utilizada actualmente en Chile centraJ(I2) para los rituales campesinos y pes-
cadores es la más interesante desde el punto de vista acústico y musical; su mayor desarrollo
en este sentido coincide con lo que revela el registro arqueológico. El mayor desarrollo musical
del siku, por su parte, lo encontramos en las complejas sikuriadas de las cercanías del lago
Titicaca (Baumann 1982), zona coincidente con el corazón del gran imperio Tiwanaku. Ambos
instrumentos, siku y pifilca se interpretan insertos en sistemas rituales semejantes, compartiendo
una semejante estética del sonido, una semejante estructura musical, una semejante organización
social de la orquesta y una semejante funcionalidad músico-ritual (Pérez de Arce 1990). Po-
demos suponer que esto es signo de una cierta continuidad cultural que abarca no sólo el siku
y la pifilca actual, sino sus antecesores, el siku y la antara. Revisaremos estos lineamientos, y
luego los antecedentes arqueológicos del mismo.
(ll) S/Nº, N"318.02.6791(2805 y N"08.23.30 respectivamente. Bolaños (1988:18) cita un ejemplo que re-
vela una influencia del modelo nortino de doble siku en W, hecho que puede estar señalando lo mismo
que la antara surandina: la capacidad Tiwanacota para recoger y asimilar formas culturales diversas.
No tengo noticia de más información al respecto (Bolaños no entrega ninguna) y no parece ser un modelo
importante en el altiplano.
(12) En Chile central se les llama flautas, sencillamente. Utiliw el nombre mapuche pifilca como categoria
organológica Los datos que entrego de esta tradición provienen de una investigación FONDECYT-
MCHAP actualmente en curso, y que será publicada en el futuro.
N2 2, diciembre 1993 477
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La semejanza entre pifi.lcas y sikus se da a nivel de todo un sistema musical común que
llamaremos "annonía surandina" (Pérez de Arce 1990), el cual se caracteriza por el uso de
orquestas de flautas de timbre disonante que tocan acordes, también disonantes, mediante el
sistema de diálogo musical. Durante ciertos rituales muchas de estas orquestas tocan simultá-
neamente, evitando la coordinación mutua, y moviéndose constantemente, lo cual genera una
polifonía extendida en el espacio y en el tiempo y en que la espacialidad (reverberancia, eco,
heterogeneidad y movilidad) cobra una importancia fundamental. Este sistema musical muestra
diferencias en el énfasis otorgado a sus partes: entre los aymaras hallamos una tónica más
arraigada, un gran control del acorde y del desarrollo musical melódico, características aso-
ciadas a una mayor organización social de la orquesta. En Chile central, en cambio, el desa-
rrollo de los aspectos tímbricos y annónicos ha alcanzado un grado superlativo y es aquí don-
de hallamos el mayor conocimiento relativo al tubo complejo y su aplicación musical.
La semejanza entre el tubo complejo actual y arqueológico se da a nivel de sus propie-
dades acústicas y, aparentemente, de ciertas funciones rituales. La función que cumple el tubo
complejo en las pifilcas de Chile central es producir el sonido rajado, un especialísirno timbre
disonante de gran energía. El examen del comportamiento acústico del tubo de estos instru-
mentos revela las mismas características encontradas en los tubos Paracas por Haberli: el Sr.
Luis Brahim, analizando este sonido en los laboratorios acústicos de la Universidad de Chile
y de la Universidad Metropolitana de Santiago, ha detectado un comportamiento semejante al
tubo abierto, entregando una respuesta annónica cercana a la relación 1:2. Aparentemente el
tubo complejo se comporta como un tubo doble, en que las dos secciones actúan como tubos
independientes. La relación geométrica entre las dos secciones define la relación acústica entre
ambos, y de hecho es en esta relación donde se concentran los esfuerzos de sus constructores03J.
Los análisis que he realizado por mi cuenta revelan una gran complejidad tímbrica. Al parecer
su comportamiento es semejante al del resonador; del mismo modo que éste, su confección
busca una relación cercana a 1:2 entre las fundamentales, supliendo de este modo algunos ar-
mónicos faltantes en el tubo cerrado pero, del mismo modo también, esta relación se desvía
ligeramente de 1:2 de tal modo que produce una disonancia Se crea un timbre compuesto por
dos series armónicas superpuestas y parcialmente complementarias, pero que pueden despla-
zarse a voluntad; el desplazamiento cercano a 1:2 es el que produce el máximo nivel de
disonancia, y es en esta sutil zona donde se esfuerzan los artesanos en "afinar" su instrumento.
El sonido rajado se produce en base a esta disonancia destacada por una especial riqueza de
contenido annónico que adquiere al ser tañida sólo mediante ataque de grnn energía, mucho
mayor que la habitual en cualquier instrumento de viento. El resultado sonoro es de una gran
intensidad, lo cual, unido al tremendo esfuerzo físico, la hiperventilación y otros factores, ayuda
a provocar estados alterados de conciencia. El uso ritual de esta técnica de alteración de con-
ciencia la hemos detectado vagamente, y parece ser algo estrictamente personal en la actualidad.
Sin embargo, las características físicas del sonido rajado son tan intensas que en algunas per-
sonas, con sólo escucharlo, le provoca espontáneamente alteraciones psíquicas intensas (mareos,
vómitos, insomnio o alucinaciones).
(13) Hemos conocido la técnica del maestro Daniel Vega, de El Venado (Olmué), probablemente el que
mejor conserva esta tradición en la actualidad.
478 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
Los buenos fabricantes de flautas logran sonidos rajados de efectos extrañísimos, entre
los cuales sobresale uno especialmente apreciado que es llamado gorgoreo o ganseo, un vibrato
muy pronunciado aparentemente por batimento entre los dos tonos, y a las flautas que lo pro-
ducen, lloronas o catarras. Estas flautas son escasísimas y sumamente apreciadas, y su secre-
to de fabricación parece haberse perdido en los últimos años.
La semejanza acústica entre estas flautas y las antaras surandinas arqueológicas es muy
estrecha. La mayoóa de estas últimas están mudas debido a roturas en los tubos, y las pocas
que dan sonidos y a las cuales he tenido acceso en diversos museos a través de varios años las
he tañido procurando obtener sonidos puros, con el fin de determinar la escala, de acuerdo al
mismo patrón que han seguido todos los investigadores que han estudiado las antaras Nazca y
Paracas. Pero luego de haber conocido la técnica de tañido del sonido rajado, hemos intentado
su tañido en flautas arqueológicas de Chile Centra1(14), obteniendo, no sólo el sonido rajado
con facilidad, sino más aún, el especialísimo gorgoreo de una cataffa. Este hallazgo nos indi-
ca que la estética sonora se ha mantenido inalterable durante más de cinco siglos.
Los sikus actuales persiguen una estética sonora semejante; los resonadores abiertos po-
seen generalmente un corte oblicuo que acorta su dimensión produciendo un timbre levemente
disonante, el "error" de afinación notado por varios autores y probablemente este es el timbre
especial identificado en los ejemplos que cita Langevin (1992:430,431) como un sonido
gangoso, que destaca especialmente al tocar despacio, con chusillada. En todo caso el efecto
obtenido con el resonador es menos notable que el logrado con el tubo complejo, no existiendo
entre los sikus el sonido rajado.
La multiplicidad de entrndas relativas al concepto de afinación anotadas por Bertonio
en su diccionario de 1612 (1984) alude a la grdll importancia que para el aymara del siglo
XVII tenían este
Acordar o templar vozes de los instrumentos:Hisqui aro ñataqui, huaquittaatha,
templatha/Acordar las bozes de los cantores concertandolas: Cátorana cana cunacapa
huaquittaatha (op.cit. I: 13); /Discordar en la múfica: Kochu panti, vel Huakhillifi
(ídem:92)/Bozear desafinadamente Haccha huararitha, haccha aronacatha (ídem:101)/
Dissonante boz: Hakhomallaqui Cunea (ídem:194)/Entonar las bozes Taqqe cuncanaca
tincusaatha (ídem:218)/ Harmonía de vozes o instrumentos Mokhla kochu (ídem:259)/
Ayarichi: instrumentos como organillos, que hazen harmonía (ídem:Il, parte 25)/Sicona
ayarichi phusatha: tañer las dichas flautas (Sico) cuya harmonía se llama Ayarichi
(ídem:56).
El término "afinar" lo utilizamos en el concepto occidental bajo una doble interpreta-
ción: la de mover un sonido hacia arriba y abajo con precisión hasta lograr el tono deseado, y
el de hacer coincidir ese sonido con otro del modo más consonante posible. Esta segunda
acepción es la que corrientemente se utiliza para definir un buen músico ("afinado") de uno
(1 4 ) Personalmente no he podido obtener nunca este sonido, pero Claudio Mercado, arqueólogo y músico,
con quien realizamos esta investigación, lo ha logrado gracias a un aprendizaje entre sus cultores.
N2 2, diciembre 1993 479
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
malo ("desafinado'). En la tradición surandina los dos términos son independientes; se con-
trola con precisión el movimiento de un sonido para lograr la máxima disonancia posible en
su relación con otro sonido. Sería de esperar que los antiguos dialectos recogieran esta dife-
rencia, y tal vez ésta se esconda en las múltiples voces aymaras citadas.
No existen descripciones de las características acústicas de los tubos complejos Paracas
y Nazca fuera de la que entrega Haberli (1972:72), que se reduce a constatar la frecuencia
"cercana a 2: l" del armónico respecto a la fundamental, pero este dato coincide plenamente
con lo que ocurre en la actualidad, en que se busca con gran precisión una relación cercana
pero no igual a 2: 1 de tal modo que provoque el sonido rajado. Dawson (1964: 108) menciona
el hecho que las uniones entre los dos diámetros en el interior de los tubos complejos fueron
suavizadas, lo cual coincide con cuidados de los cuales depende el buen sonido y que siguen
en práctica en la actualidad. Basándonos en la analogía con el tubo complejo de dos diámetros
que superpone dos series armónicas podemos suponer teóricamente que el tubo complejo de
dos diámetros de las antaras Paracas produce una superposición de tres series armónicas. Hará
falta tafier estas antaras con la técnica del sonido rajado para dilucidar este punto. Tanto
Bolaños (1988: 107) como Gruszczynska (s/f:5) coinciden en suponer que las antaras Nazca
fueron construidas por especialistas con conocimientos de cerámica y acústica avanzados.
Bolaños (1988:103) dice que la secuencia de intervalos que se encuentran en las antaras "da
la impresión de que se hubiesen construido con los intervalos de los armónicos naturales, que
existen entre su 32 y 162 sonido. Todos estos datos apuntan a señalar la existencia en Paracas
y Nazca de un conocimiento y una técnica sofisticada, propia de especialistas con una refinada
percepción y estética de los sonidos armónicos. No es de extrdñar que en este medio se hubie-
se desarrollado por primera vez el sonido rajado. Esto, por otra parte, concuerda con los tim-
bres disonantes que aparecen en las ocarinas dobles Paracas y Nazca. Tres ejemplares del Museo
Chileno de Arte Precolombino de Santiago(l5) dan acordes agudísimos que varían su grado de
disonancia según como se soplen, lográndose efectos vibrados de gran intensidad que se acer-
can al sonido rajado. Bolaños (1988:28) describe dos ejemplares con sonidos que corresponden
al mismo tipo de acorde disonante agudoC16). La búsqueda de sutiles disonancias la hallamos
presente en las flautas de los Andes desde, por lo menos, los primeros siglos de nuestra era y
no constituye por tanto algo ajeno a la estética musical loca1Cl7).
La organización musical del sonido rajado en la antigüedad nos es en su mayor parte
desconocida. Sin embargo existen ciertos datos que apuntan también a reforzar la idea de con-
tinuidad en este plano. Actualmente las pifilcas en Chile Centrnl se tocan en acordes altamente
disonantes, especies de "cluster" de gr<lll extensión, con separación entre flautas a distancias
de aproximadamente 1/4 de tono, multiplicando de este modo la disonancia de cada instrumento.
En Nazca, al parecer, la disonancia también aparece a nivel de agrupaciones instrumentales.
La determinación de intervalos disonantes a través de la bibliografía se ve dificultada por la
(15) Compuestas por dos flautas de cerámica de cuerpo globular, con aeroducto, unidas entre sí. N22535 y
N22536.
(16) Un acorde de fa3+20 y otro de mi3-15, re3+40, respecúvamente.
(17) Sería largo enumerar los ejemplos de instrumentos que cumplen con esta caracterísúca Como ejem-
plos, ver Pérez de Arce 1982:Nº85,90.
480 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
tendencia de los investigadores a eliminarla por considerarla un error: Bolaños (1988:20) in-
dica las antaras complementarias a la octava promediando la nota y evitando así lo que él
considera un error, y menciona otras flautas complementarias al 1/4 de tono, que corresponde
a un intervalo altamente disonante(IB). Rossel (1977:114) y Valencia (1982) afinnan que las
había al unísono, a la 5º y a la 8º, tal como se observa en los conjuntos de sikus actuales. En los
sikus actuales hallamos agrupaciones con unísonos, 5º y 8º todos en una relación levemente
disonante, es decir, repiten a nivel de grupo instrumental el esquema tímbrico de los instru-
mentos, lo cual confiere al sonido su particularísimo carácter (Baumann 1980:7; Keiler
1962:81).
La función social del sonido rajado puede entenderse también como una continuidad
cultural; sus efectos alteradores de conciencia, utilizados vagamente en los rituales actualmente
pueden ser interpretados como la resultante, ya muy amortiguada, de lo que ocurría en el pasado,
cuando estaba asociado al consumo de plantas psicoactivas. Si bien la evidencia respecto a
esta asociación la tenemos sólo en Atacama, es muy probable que sea muy anterior, ya que en
Paraca~ y Nazca existió el consumo ritual de cactus San Pedro, y por la etnografía conocemos
la estrechísima relación que existe entre sonido y experiencia de trance chamánico en América
en general.
CONCLUSIONES
La solución acústica del tubo resonador es similar a la del tubo complejo, y se utiliza
dentro de un mismo esquema musical. Siendo anterior este último, resulta lógico pensar que
durante la sustitución cultural entre Nazca y Wari se debió producir el traspaso del sistema
acústico desde el tubo complejo de la antara al resonador del siku. Bolaños (1988:44,20,42), si
bien no plantea esta hipótesis, opina que los Wari heredan los conocimientos alcanzados por
los Nazca en acústica (sin indicar a cuáles conocimientos se refiere) y también indica que los
sikus posteriores coinciden con las antaras Nazca en la cantidad de tubos y en las técnicas para
afinarlos con precisión, todo lo cual indica una cierta continuidad cultural. La ausencia de ins-
trumentos Wari hace imposible avanzar más en este sentido. Pero, por otra parte, la explicación
acústica para el tubo resonador del siku adquiere sentido al percibirse como un eco lejano de
una interesantísima y vigorosa búsqueda estético-musical desarrollada en esta parte del conti-
nente durante varios cientos de años. El sonido rajado ha sido el detonante de esta tradición y
su enorme difusión en el tiempo y el espacio se explican por sus propiedades acústicas, que
trnnsforman una flauta en un instrumento poderoso y vibrante que se escucha desde lejos, por
sus cualidades estéticas, que hacen de un timbre un universo musical, y por sus propiedades
elicitadordS de estados de conciencia, tema altamente apreciado en los Andes. Visto de este
modo, y teniendo en cuenta la distancia que separa el sonido rajado del sonido gangoso del
resonador, se explica la persistencia de este último, no sólo como un requisito acústico, sino,
aun en los casos en que ha perdido totalmente su función acústica, como un remanente de
(18) Este autor indica que no existen datos fidedignos de agrupaciones instrumentales de antaras Nazca de
tubos complejos, pero sí de antaras de tubos simples.
Nº 2, diciembre 1993 481
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
todo un universo cultural. A pesar de la enonne distancia de tiempo y espacio que separa el
origen de esta búsqueda estético-musical allá en Paracas con sus repercusiones hoy en día, no
ha perdido identidad ni vigencia, demostrando una enonne voluntad cultural a pennanecer a
pesar de las enonnes presiones a que ha sido sometida.
José Pérez de Arce
Museo Chileno de Arte Precolombino
Casilla 3687
Santiago
Chile
482 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
~---(W_AR_ll_ _ _ ~I I PARACAS-NAZCA ATACA/v\A ACONCAGUA lv\APUCHE
SIKU AN°J"ARAS
:1
1
:1
1
Jj
1
l1
Diferentes tipos organológicos precolombinos descritos en en
texto, con su correspondencia cultural. Actualmente subsisten el
siku del tipo Huari y la pifilca del tipo mapuche (muy
esquemático). PIFILC S
N2 2, diciembre 1993 483
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BIBLIOGRAFIA
BALBUENA, José Luis
1980 Arqueotecnología lítica. Serie Documentación Universitaria N9 2, Facultad de
Historia y Letras, Universidad del Salvador, Buenos Aires.
BAUMANN, Max Peter
1980 Música andina de Bolivia. Centro Portales y Lauro, Cochabamba.
1982 Bolivien-Musik im Andenhochland. 2 discos y comentarios . Museum für
V61.kerkunde, Berlín.
BENSAYA, Pablo
1989 El intervalo cerrado y la quinta soplada. Trabajo presentado en la tercera confe-
rencia anual de la asociación argentina de musicología, septiembre de 1989. AAM
(ms., 24 págs), Buenos Aires.
BERENGUER et al.
1988 Los primeros americanos y sus descendientes. Ed. Antártica, Museo Chileno de
Arte Precolombino, Santiago.
BERENGUER, José/DAUELSBERG, Percy
1989 "El Norte Grande en la órbita de Tiwanaku". Culturl\,'i de Chile. Prehistoria.
Editorial Andrés Bello, Santiago (pp. 129-180).
BOLAÑOS, César
1988 Las antaras Nazca. INDENCONCYTEC, Lima.
484 Revista Andina, Año 11
Pérez de Arce : Siku
BERTONIO, Ludovico
1984[ 1612] Vocabulario de la lengua aymara. Reimpresión facsimilar. CERES, Cochabamba.
DAWSON, Lawrence
1964 "Slip Casting: A Ceramic Technique lnvented in Ancient Peru", en: Ñawpa Pacha
n"2, lnstitute of Andean Studies, Berkeley (pp.107-112).
EBNOTHER, Marcel
1980 Arbeit, kampf und spiel.
ERRAZURIS, Jaime
1975 Tumaco-La tolita. Centro Americano, Bogotá.
GREBE, María E.
1974 "Instrumentos musicales precolombinos de Chile". Revista Musical Chilena, año
XXYID, n°128, Universidad de Chile, Santiago.
GRUSZCZYNSKA-ZIOLKOWSKA, Anna
s/f Panpipes Antaras from Nazca (Peru): Problems of Reconstruction. Manuscri-
to.
HAEBERLI, Joerg
1979 "Twelve Nazca Panpipes: A Study", en: Ethnomusicology, v. XXID nºl . Society
of Elhnomusicology.
IRIBARREN, Jorge
1969 "Estudio preliminar sobre los instrumentos musicales autóctonos del área norte de
Chile". Rehue n"2 (pp.91 -109).
KEILER, Bemard
1962 lnstruments and Music of Bolivia. Disco FE 4012, Folkwya Rec., Nueva York.
LANGEVIN, André
1992 " Las zampoñas del conjunto de Kantu y el debate sobre la función de la segunda
hilera de tubos. Datos etnográficos y análisis semiótico", en: Revista Andina, año
10, n"2 (pp.405440).
MARQUEZ MIRANDA, Femando
1946 The Diaguita of Argentina. Handbook of South American lndians. Vol. 2, bul.
193. Smithsonian lnstitution,Washington.
MENA, María Isabel
1974 Instrumentos musicales y otros objetos sonoros en las culturas prehi<itórlcas
de Chile. Memoria para optar al título de licenciado en música. (Mecanografia-
do). Universidad de Chile, Santiago.
NADJAR, Nicolás; GODOY, Osvaldo
1988 Acústica de la zampoña. Tesis para optar al título de tecnología del sonido. Fa-
cultad de Artes, Universidad de Chile (113 pp.). Mecanografiado.
PEREZ DE ARCE, José
1987 "Flautas arqueológicas del extremo sur andino". Boletín del Museo Chileno de
Arte Precolombino n"2, (pp.55-88), Santiago.
Nº 2, diciembre 1993 485
Artículos, Notas y D o c u m e n t o s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1988 "Flautas de pan prehispánicas de Chile central". Trabajo presentado en las IV Jor-
nadas Argentinas de Musicología, agosto de 1988. lnstimto Nacional de Musicología
"Carlos Vega" (ms. 12 págs.), Buenos Aires.
1989 "La flauta de pan precolombina en el área surandina: revisión del problema y ante-
cedentes acerca de su inserción cultural". Trabajo presentado en la tercera confe-
rencia anual de la Asociación Argentina de Musicología, septiembre de 1989. AAM
(ms., 7 págs).
1992a "Armonía andina". Actas Colombinas. Año 2, n°6. Universidad de La Serena, La
Serena (31-54 ).
1992b "Música, alucinógenos y arqueología". Trabajo presentado al congreso "Plantas,
chamanismo y estados de conciencia". San Luis Potosí, México.
1993 "Organología prehispánica de Chile", en: Culturas prehispánicas de Chile, v.2, ed.
Andrés Bello (en prensa).
ROSSEL, Alberto
1977 Arqueología del sur del Perú. Editorial Universo, Lima.
ROWE, Ann Pollard
1979 "Textile Evidence for Huari Music", en: Textile Museum Journal, Washington
o.e. (pp. 5-18).
SAS, Andrés
1938 "Ensayo sobre la música Nazca", en: Boletín Latinoamericano de Música, año IV,
T. IV, Bogotá .
TORRES, Manuel Constantino
1987 The Iconography of South American Snuff Trays and Related Parafernalia.
Goteborg Etnografiska Museum Etnologiska Studier 37.
VALENCIA CHACON, Américo
1982 "Jjaktasiña Irampi Arcampi. El diálogo musical: la técnica del siku bipolar".
Separata del Boletín de Lima, nº 22 y 23.
486 Revista Andina, Año 11
También podría gustarte
- Curso Basico de Motores CatDocumento48 páginasCurso Basico de Motores CatOscar Aledito100% (3)
- Planilla Con TP1Documento10 páginasPlanilla Con TP1Antonio VillanuevaAún no hay calificaciones
- Notación CuadradaDocumento4 páginasNotación CuadradaAntonio Villanueva100% (1)
- El Waino Ayacuchano PDFDocumento29 páginasEl Waino Ayacuchano PDFAntonio Villanueva100% (1)
- INC 1978 Mapa de Los Instrumentos Musicales de Uso Popular en El Perú PDFDocumento591 páginasINC 1978 Mapa de Los Instrumentos Musicales de Uso Popular en El Perú PDFAntonio Villanueva100% (2)
- Cables de Largo AlcanceDocumento13 páginasCables de Largo AlcanceAnonymous vNtFa2Aún no hay calificaciones
- Tutorial ProteusDocumento22 páginasTutorial ProteusChema Juarez100% (1)
- Causas Que Originan Un Brote en La PerforacionDocumento6 páginasCausas Que Originan Un Brote en La PerforacionErika FloresAún no hay calificaciones
- XYLAN Ficha EspDocumento3 páginasXYLAN Ficha EspOswaldo Leyva RAún no hay calificaciones
- Ejemplo de MonografiaDocumento17 páginasEjemplo de MonografiaCinthya Fonseca Fallas100% (1)
- MODELO DINÁMICO (FORMULACIONES DE NEWTON Y LAGRANGE) Avance UltimoDocumento6 páginasMODELO DINÁMICO (FORMULACIONES DE NEWTON Y LAGRANGE) Avance UltimoPercy Apaza BarriosAún no hay calificaciones
- Radiologia IntervencionistaDocumento6 páginasRadiologia IntervencionistaIsnelda marcela HerreraAún no hay calificaciones
- AtropellosDocumento2 páginasAtropellosHannessy NicolasAún no hay calificaciones
- Informe Proyecto Caida LibreDocumento3 páginasInforme Proyecto Caida LibreCristian SierraAún no hay calificaciones
- T1213Documento111 páginasT1213Edwin FazAún no hay calificaciones
- Tarea 2 ProbabilidadDocumento3 páginasTarea 2 ProbabilidadKarlos VergaraAún no hay calificaciones
- Que Es Una Viga?Documento4 páginasQue Es Una Viga?Jesus ParedesAún no hay calificaciones
- Fogon PDFDocumento56 páginasFogon PDFNerii BaldomaAún no hay calificaciones
- Dani Pineda PDFDocumento73 páginasDani Pineda PDFFausto Castro JaramilloAún no hay calificaciones
- Distancia de Parada y Visibilidad de ParadaDocumento12 páginasDistancia de Parada y Visibilidad de ParadaVARGASSSSSSSSSSSSSSSAún no hay calificaciones
- Tabla Periódica 4Documento2 páginasTabla Periódica 4Michael Slater Ocaña PuiconAún no hay calificaciones
- Curso UTN - COPIT - Garcia Sergio - Info Monografia M1-U2Documento3 páginasCurso UTN - COPIT - Garcia Sergio - Info Monografia M1-U2Sergio Enrique Garcia IshikawaAún no hay calificaciones
- Lab 2 - Control de Giro MotorDocumento9 páginasLab 2 - Control de Giro MotorYESENIA CUARAN ANACONAAún no hay calificaciones
- Correccion ETAPA - 1 - BENJAMIN - ANTONIO - BERMUDEZ - RAMIREZDocumento14 páginasCorreccion ETAPA - 1 - BENJAMIN - ANTONIO - BERMUDEZ - RAMIREZDavid Romero BuelvasAún no hay calificaciones
- Aparicion de Ampollas y LaminacionesDocumento25 páginasAparicion de Ampollas y LaminacionesIgnacio PalmaAún no hay calificaciones
- Cuento de Los PlanetasDocumento2 páginasCuento de Los PlanetasClaudia VegaAún no hay calificaciones
- Lista de AbreviacionesDocumento10 páginasLista de Abreviacioneskathy.cc96Aún no hay calificaciones
- Movimiento OscilatorioDocumento19 páginasMovimiento OscilatoriolinsmaerAún no hay calificaciones
- Triangulos y Cuadrilateros, Gema Denisse 3º CDocumento24 páginasTriangulos y Cuadrilateros, Gema Denisse 3º CGema Denisse Roman RegaladoAún no hay calificaciones
- 8 - Formulas Técnicas de Programación.Documento85 páginas8 - Formulas Técnicas de Programación.Gean Carlos Huaynates VargasAún no hay calificaciones
- Diseño A FlexocompresionDocumento16 páginasDiseño A FlexocompresionAlvaro Alonso Huacchillo CalleAún no hay calificaciones
- Quimica 4ºbDocumento40 páginasQuimica 4ºbMarco Antonio Lozada ChoqueAún no hay calificaciones
- EXA-2020-1S-ÁLGEBRA LINEAL-5-2ParDocumento11 páginasEXA-2020-1S-ÁLGEBRA LINEAL-5-2ParGiovana Montenegro VacaAún no hay calificaciones
- Historia IM I 2014 HomoHabilis-Newton Pag CompletaDocumento79 páginasHistoria IM I 2014 HomoHabilis-Newton Pag CompletaGustavo Sanchez GomezAún no hay calificaciones