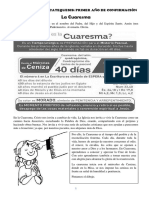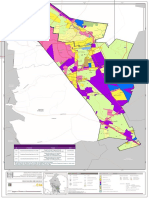Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sólo Reconoce El Mito Quien Está Fuera de Él
Cargado por
Insaurralde Alcaraz Lucas GasparDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Sólo Reconoce El Mito Quien Está Fuera de Él
Cargado por
Insaurralde Alcaraz Lucas GasparCopyright:
Formatos disponibles
Sólo reconoce el mito quien no lo vive. Sólo cree quien ha perdido la fe.
En estos siglos desde la
ilustración se la reconocerá como la iluminación obscura. Nos dio una llama que no alumbra para
perdernos entre tinieblas de un corazón cegado, de sentimientos descompuestos. Triunfante final
de las oscilaciones que intentaron cambiar destino tan funesto. Sólo reconocemos al mito y a la
religión como un objeto de estudio, nos los hemos desprendido porque ya no nos era necesario en
estos nuevos tiempos que vivíamos. Para quien vive el mito no lo ve como tal, lo vive y es uno con
él. Indisociable como objeto de reflexión porque es la reflexión misma. Para quien tiene fe no
tiene la necesidad de creer en algo porque en su interior lo sagrado ya mora. No pide evidencias o
señales para creer, no necesita el impulso de creer porque quien posee fe nunca se ha
desarraigado de su fuente y ésta es la que la mantiene viva. La petición para querer creer se extrae
de la falta de conexión de nuestros corazones con lo que nos hace profundamente humanos, con
aquel reino divino. Pero todavía somos conscientes y sentimos esta desconexión para pedirla. La
ilustración, como símbolo más predominante de sucesivos acontecimientos concomitantes, como
el proceso capitalista y el auge de un sentir egoísta: nos extravío como humanidad, nos despojó de
la presencia de Dios y negó toda apertura al mundo desde nuestro corazón con los sentimientos y
las emociones.
Pero nuestra pérdida de rumbo se sentirá. Lamentablemente en una sociedad tan desencantada
como la nuestra, no se la sentirá por nuestra capacidad de tornar nuestras miradas al cielo en
busca de religación. No será la presencia de Dios lo que nos despertará, sino su ausencia lo que
nos desesperará. Estamos en una gran caverna, la hemos cavado como nuestra tumba. Almas
putrefactas y cuerpos malolientes. No habrá salida para quien no supo de la entrada.
Preocupándonos por superficialidades sin nunca indagar sobre nuestra espiritualidad, la avaricia
calará cada vez más profundo y nos destruirá. No importa el oro que cargues contigo, no brilla en
la obscuridad. Pensamos en destruir y avasallar todo problema como método de solución. Pero lo
que destruimos nos lo destruimos a nosotros mismos también. Tan rápido y sin darnos cuenta nos
hemos desnudado de milenios de tradición espiritual, humana, de valores y religaciones
metafísicas. Pero no estuvimos preparado y el nivel de locura llegó al nivel de las masas,
germinándose desde hace centurias.
Hay unidad en la humanidad, en tanto la dividimos nos dividimos nosotros mismos. Los problemas
que creamos lo hacemos con nosotros mismo. Hasta que nos partimos y destruimos en
fragmentos tan irreconciliables que sólo pueden llevar a un absoluto comportamiento maniático.
El haber llegado a nuestra desnudez espiritual provoca que sólo haya objetos en nuestros mundos,
manipulables para dejar a libre riendas a nuestro placer y, sucesivamente, nuestro goce. También
nuestras carnes, nuestros cuerpos, son objetos de lo mismo hasta que quede nada por arrancar y
destripar y, ahí sí, poner fin a nuestra historia. El Narciso se vuelve cada vez más loco.
Pero no todos caemos aquí. Algunos aún pueden escuchar la voz que susurra a nuestros
corazones. Sutil en el aire de nuestras almas. Aunque no tantos responden a su llamado. No nos
dejamos ceder por el autoritarismo de lo que nuestros ojos piden que veamos. Escuchamos a
través de los sueños, las poesías y el arte, y los mitos. Sabemos que la verdad no es la fachada de
la máscara vigente, más si la música de tantas voces que nos llegan desde todos los rincones de la
historia. Música, no máscara. Historia, no verdad.
También podría gustarte
- Rene Vilmont Vidente Videntes Buenas Y Baratas de Verdad Muy RecomendadasDocumento2 páginasRene Vilmont Vidente Videntes Buenas Y Baratas de Verdad Muy Recomendadasbuenas videntesAún no hay calificaciones
- Vii Ciclo Sec - Eval. DiagnosticaDocumento4 páginasVii Ciclo Sec - Eval. DiagnosticaFiorella Zapata ColqueAún no hay calificaciones
- Fichas de Trabajo Sobre Creo en DSios PadreDocumento5 páginasFichas de Trabajo Sobre Creo en DSios PadreMiriam Palomino100% (1)
- Tesis - MariCarmenCuestaPérez Definitiva Imprenta RodericDocumento390 páginasTesis - MariCarmenCuestaPérez Definitiva Imprenta RodericMariel MartinezAún no hay calificaciones
- Los Acosados (Ii Parte de A Electra Le Sienta El Luto de Eugene o - Neill) - 230207 - 100028Documento33 páginasLos Acosados (Ii Parte de A Electra Le Sienta El Luto de Eugene o - Neill) - 230207 - 100028Tatiana AldanaAún no hay calificaciones
- Reglamento EBJ REFORMADODocumento40 páginasReglamento EBJ REFORMADOMarco Antonio Tujab CahuecAún no hay calificaciones
- Trabajo de Grado (Rev) PDFDocumento88 páginasTrabajo de Grado (Rev) PDFEvert CastilloAún no hay calificaciones
- Aleister Crowley - Liber 44 - Liber XLIV - La Misa Del FénixDocumento4 páginasAleister Crowley - Liber 44 - Liber XLIV - La Misa Del FénixPantaKinisiAún no hay calificaciones
- Ahora Soy Hijo de DiosDocumento20 páginasAhora Soy Hijo de DiosarmandoAún no hay calificaciones
- Resumen Ciudades MedievalesDocumento3 páginasResumen Ciudades MedievalesPaolo MiquilenaAún no hay calificaciones
- Evaluación Lenguaje Común 24:08Documento6 páginasEvaluación Lenguaje Común 24:08RodrigoAún no hay calificaciones
- Ficha-Juev-Relig-Reflexionamos Con La Parábola El Gran BanqueteDocumento2 páginasFicha-Juev-Relig-Reflexionamos Con La Parábola El Gran BanquetelizleonencoAún no hay calificaciones
- Iglesia en El Hogar Desde El 03-01-22 Al 09-01-22Documento2 páginasIglesia en El Hogar Desde El 03-01-22 Al 09-01-22Apóstoles Gonzalez SalasAún no hay calificaciones
- Lecciones de MartinismoDocumento126 páginasLecciones de MartinismoFrater Osiris100% (2)
- Actividad 2 ArteDocumento2 páginasActividad 2 Arteomar fitzAún no hay calificaciones
- Pascua Guadalupana 50 DIASDocumento166 páginasPascua Guadalupana 50 DIASMarceloAndrade100% (2)
- Cuadernillo Catequesis Primero Confirmación Cuaresma PascuaDocumento12 páginasCuadernillo Catequesis Primero Confirmación Cuaresma PascuaEduardo Andrés NavarroAún no hay calificaciones
- Salmo 71Documento2 páginasSalmo 71ClarkandresAún no hay calificaciones
- Sesión 4 de Corazón A CorazónDocumento22 páginasSesión 4 de Corazón A CorazónAdrián MuñozAún no hay calificaciones
- Alegraos Pueblo Mío, Porque La Gloria de Dios Os Espera en Los Nuevos Cielos y en La Nueva Tierra, Que Crearé para Deleite VuestroDocumento1 páginaAlegraos Pueblo Mío, Porque La Gloria de Dios Os Espera en Los Nuevos Cielos y en La Nueva Tierra, Que Crearé para Deleite VuestroqflilianaAún no hay calificaciones
- Gran Tratado Briyumba IDocumento91 páginasGran Tratado Briyumba IRoilan Letuse100% (1)
- Conferencia 04-El Acto de La ReconciliacionDocumento9 páginasConferencia 04-El Acto de La ReconciliacionRey EstradaAún no hay calificaciones
- Derecho Constitucional - Monografía FinalDocumento38 páginasDerecho Constitucional - Monografía FinalZurit Frisely Solis SaraviaAún no hay calificaciones
- El Libro de Las Sieta EdadesDocumento452 páginasEl Libro de Las Sieta EdadesYemir Mendez100% (3)
- La Misa de Navidad y La KalendaDocumento14 páginasLa Misa de Navidad y La KalendaJeferson Reyes salazar100% (1)
- HipatiaDocumento2 páginasHipatiaErick ReyesAún no hay calificaciones
- El Marqués Zona Amazcala y Libramiento NorponienteDocumento1 páginaEl Marqués Zona Amazcala y Libramiento NorponientehomerosiciliaAún no hay calificaciones
- Liturgia Del Aprendiz MasónDocumento65 páginasLiturgia Del Aprendiz MasónSalvador Arteaga Trillo75% (4)
- 1seder Tu Bishvat PDFDocumento20 páginas1seder Tu Bishvat PDFDuvid Meir SantosAún no hay calificaciones
- EDUCACION RELIGIOSA-3° y 4° AVANZADO-27 DE ABRILDocumento4 páginasEDUCACION RELIGIOSA-3° y 4° AVANZADO-27 DE ABRILErick QH100% (1)