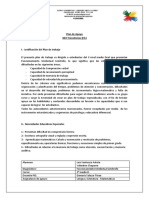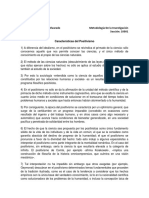Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ensayo Antropología
Ensayo Antropología
Cargado por
Yeimy Alejandra Guevara Trujillo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasTeorías antropológicas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoTeorías antropológicas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas3 páginasEnsayo Antropología
Ensayo Antropología
Cargado por
Yeimy Alejandra Guevara TrujilloTeorías antropológicas
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
La imposición del centro sobre la periferia no sólo es evidente en la forma en
cómo se valida el conocimiento y en la manera en que las teorías antropológicas son
validadas por comunidades académicas desde posturas de poder (sistema – Mundo)
[ CITATION Lin09 \l 3082 ] sino, también, en el desarrollo de las estructuras sociales y las
situaciones que se priorizan dentro de las políticas estatales. Esta priorización hace
que los sectores sociales en situaciones de periferia se manifiesten en busca de una
visibilidad por parte de las hegemonías. Y, en un contexto que supera lo regional,
dichas manifestaciones se pueden presentar en diferentes lugares al mismo tiempo, lo
que genera un efecto dominó en la búsqueda de visibilidad por parte de la periferia.
En ese orden de ideas, en América latina, puntualmente Chile, Bolivia, Ecuador
y Colombia, durante los últimos meses se han venido presentando manifestaciones de
ciudadanos inconformes con las políticas de estado y, de la misma manera, se han
venido haciendo evidentes la forma sistemática como los gobiernos de diferentes
países usan la fuerza pública para contrarrestar, de alguna forma, las protestas de sus
habitantes. Y el inconformismo general de los países que están pasado por una época
de marchas y movilizaciones obedecen al inconformismo general por parte de la
ciudadanía debido a la implementación de políticas de centro (neoliberales) donde las
prioridades del estado difieren demasiado del ideal de país que tienen los
manifestantes.
Dicha implementación de políticas estatales obedece en algunos casos a
exigencias de organizaciones de poder que piden una serie de requisitos para la
vinculación de países de tercer mundo. Grupos como la Organización para la
cooperación y el desarrollo económico (OCDE) o la OEA plantean requisitos para que
países como Bolivia, Colombia o Ecuador puedan ser parte de las naciones que
conforman cada uno de estos grupos. Y en virtud de ello naciones enteras priorizan
dichas reglamentaciones sin tener en cuenta el contexto social y cultural de su propia
nación.
Ante la negación de las necesidades de la periferia o pueblo, o indígenas o
quien en este caso la represente es necesario mencionar el carácter ético que debe
mediar el modelo de desarrollo y que es expuesto por Cardoso (1993) de la siguiente
forma:
“Diría, sin embargo, que la ética implícita en el concepto de etnodesarrollo (…)
enfatiza el carácter participante de las poblaciones blanco de los programas de
desarrollo. Esto porque entiendo esa participación como condición mínima para la
manifestación de una ‘comunidad de comunicación y argumentación’, creada en el
proceso de ‘planeación, ejecución y supervisión’ (…) Tal comunidad aseguraría la
posibilidad de que las relaciones interétnicas sean efectivizadas en términos simétricos,
al menos en lo que respecta a los procesos decisivos de planeación, ejecución y
supervisión y en el nivel de los liderazgos locales, por lo tanto étnicos, en diálogo en
diálogo con técnicos y administradores alienígenas” [CITATION Car93 \p 48 \l 3082 ]
De esta forma, a partir de la interpretación de Cardoso sobre la propuesta de
Stavenhagen los modelos de desarrollo deberían procurar la participación de la
comunidad de periferia, lo que reduciría considerablemente la percepción negativa que
se tienen de las propuestas y desarrollo de planes de gobierno por parte de los
estados.
Para el caso de Colombia, las políticas estatales que han sido implementadas
ignoran de manera arbitraria los intereses de los sectores marginales de la población,
que claramente representan en este caso a la periferia. Algunas de las decisiones han
sido cuestionadas porque atentan contra los derechos básicos que el estado debe
garantizar, además de ir contra el deber cívico del estado de proteger los bienes de la
nación. Debido a las decisiones tomadas sectores sociales organizados y que, en
teoría, representan los intereses de la periferia han organizado en los últimos meses
diferentes manifestaciones que buscan el reconocimiento por parte del estado (centro)
y, por lo tanto, la modificación de las políticas en la forma de gobierno.
Y, aunque la protesta social, tiene un gran número de críticos dentro de los que
se encuentran muchos de los integrantes de la periferia, cada día otros sectores
sociales se unen a las voces que buscan el reconocimiento. Es decir, en el inicio en
Colombia, las jornadas de protestas fueron organizadas por sectores que, como se
mencionó anteriormente, representan a la periferia pero que no pertenecen a ella en un
sentido estricto. La central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la federación colombiana
de trabajadores de la Educación (Fecode) son organizaciones reconocidas por el
estado y que defienden sus propios intereses, sin pensar mucho en el bien común de
los sectores marginales. No obstante, sectores invisibles como los estudiantes, los
trabajadores informales, los transportadores y ciudadanos que no pertenecen a grupos
organizados se han sumado a las jornadas de protestas en busca de un
reconocimiento.
Y al preguntarse por el propósito de éstas, podría responderse que no es otro
que el reconocimiento por parte del estado, y, por ende, afirmar que “No estamos
reclamando que la pluralización del poder, las historias y el conocimiento sean un fin en
sí mismos; más bien la vemos como un paso hacia políticas post-identitarias al amparo
de la diversalidad” [CITATION Lin09 \p 17 \l 3082 ] de manera que el reconocimiento no se
refiere explícita y únicamente a la forma en cómo el estado se relaciona con los
sectores los cuales protestan, sino en la inclusión de los sectores marginales dentro de
los planes de gobierno, y sobre todo, en un cambio en la visión que se tiene a la hora
de priorizar las decisiones que se toman y cuáles los problemas de primer y segundo
orden a los cuales se deben dar respuesta de manera efectiva y oportuna.
De esta forma, al reconocer la periferia como otra parte del todo que no debe ser
ignorada también se modifica la forma en cómo se relaciona el centro con ella, y esta
forma aplica para el comportamiento social y para el desarrollo y forma en cómo se
construye en conocimiento académico y es el diálogo bilateral, donde se construyan
soluciones o planteamientos teóricos que aporten a la construcción de un corpus
epistemológico incluyente para las consideraciones académicas y la elaboración de la
políticas estatales que favorezcan la solución de problemas sociales propios de cada
país y región, y que modifique la forma en cómo se relaciona el centro con la periferia.
Bibliografía
Cardoso, R. (1993). El movimiento de los Conceptos en la Antropología. Revista de Antropología, 36, 35-
53.
Lins, G., & Escobar, A. (2009). Antropologías del mundo : Transformaciones disciplinarias dentro de
sistemas de poder. En G. Editores: Lins, & A. Escobar, Antropologías del mundo :
Transformaciones disciplinarias dentro de sistemas de poder (págs. 24-56). México: Envión .
También podría gustarte
- Cuadro Comparativo EspañolDocumento3 páginasCuadro Comparativo EspañolMAR75% (8)
- Ensayo de Psicologia Del Desarrollo (Piaget)Documento4 páginasEnsayo de Psicologia Del Desarrollo (Piaget)Arlenis Valencia0% (1)
- Plan de Apoyo Individual 3 MedioDocumento5 páginasPlan de Apoyo Individual 3 Mediodamaritha1991Aún no hay calificaciones
- Claves para Comprender El Mundo ActualDocumento80 páginasClaves para Comprender El Mundo ActualLuis Alberto FigueroaAún no hay calificaciones
- 2 Proyecto de Aprendizaje 6°Documento20 páginas2 Proyecto de Aprendizaje 6°Margiory Zuliber Roa ZerpaAún no hay calificaciones
- Análisis de Género en El AulaDocumento93 páginasAnálisis de Género en El AulaCristián Cerón Prieto100% (1)
- Cambios Fonético-Fonológicos Del Latín Al CastellanoDocumento13 páginasCambios Fonético-Fonológicos Del Latín Al Castellanomiguel3linhares-1Aún no hay calificaciones
- Tomo I FinallllllDocumento301 páginasTomo I FinallllllCarlos Machado100% (1)
- Manantial Sociales8 PDCD Unidad2Documento10 páginasManantial Sociales8 PDCD Unidad2Carolina DecimavillaAún no hay calificaciones
- Cruz 2017 Territorios Cuerpos FemeninosDocumento12 páginasCruz 2017 Territorios Cuerpos FemeninosSilvia Gonzalez CariasAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La EconomiaDocumento4 páginasEnsayo Sobre La EconomiasebastianamayaAún no hay calificaciones
- Módulo 1 Cuestionario Final Del Módulo 1Documento6 páginasMódulo 1 Cuestionario Final Del Módulo 1Gloria Cob100% (2)
- Eguren Luis Y Fernandez Soriano Olga - Introduccion A Una Sintaxis MinimistaDocumento390 páginasEguren Luis Y Fernandez Soriano Olga - Introduccion A Una Sintaxis MinimistaFermina CubaAún no hay calificaciones
- Guia Estudios para Examen de Promoción para SupervisorDocumento28 páginasGuia Estudios para Examen de Promoción para SupervisorSergio Noé Sánchez GutiérrezAún no hay calificaciones
- Las Estructuras Subjetivas, Derecho Publico.Documento16 páginasLas Estructuras Subjetivas, Derecho Publico.zuri valverdeAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Programa de Refuerzo en LenguaDocumento9 páginasEjemplo de Programa de Refuerzo en Lenguajarrcre288Aún no hay calificaciones
- LIBRO COMUNICACIÓN SOCIAL-IDEAS PRINCIPALES Capitulo 2Documento6 páginasLIBRO COMUNICACIÓN SOCIAL-IDEAS PRINCIPALES Capitulo 2Yessica YupAún no hay calificaciones
- 01guia para Directores PDFDocumento96 páginas01guia para Directores PDFBeatriz ChimalAún no hay calificaciones
- Actividad #6Documento8 páginasActividad #6Felix Canturiano0% (1)
- Emprendedor Ecn Produccion y Comercializacion de Gallinas Ponedoras Con Alimentacion Alternativa y SemipastoreoDocumento14 páginasEmprendedor Ecn Produccion y Comercializacion de Gallinas Ponedoras Con Alimentacion Alternativa y SemipastoreoPattyco KbreraAún no hay calificaciones
- Educacion Liberadora de Paulo FreireDocumento2 páginasEducacion Liberadora de Paulo FreireEfrain Vargas ChuchonAún no hay calificaciones
- Didactica e HistoriaDocumento3 páginasDidactica e HistoriaJunior King LoveAún no hay calificaciones
- Estrategia Integral para La Mejora Del Logro Educativo 2 - FreeDocumento105 páginasEstrategia Integral para La Mejora Del Logro Educativo 2 - FreeluisAún no hay calificaciones
- Historia de La Sociologia y La Relacion Con La ContaduriaDocumento5 páginasHistoria de La Sociologia y La Relacion Con La ContaduriaLina Pedraza0% (1)
- Plancha La MarchaDocumento2 páginasPlancha La MarchaHorus HidalgoAún no hay calificaciones
- IfaDocumento4 páginasIfaOmar Iglesias AltamarAún no hay calificaciones
- Vicios de DicciónDocumento23 páginasVicios de DicciónjorgeAún no hay calificaciones
- Termometro de Conocimientos SenaDocumento13 páginasTermometro de Conocimientos SenaJennifer Mamian50% (4)
- Schalvezon Buenos Aires NegraDocumento260 páginasSchalvezon Buenos Aires Negraruyfarias100% (2)
- Caracteristicas Del PositivismoDocumento3 páginasCaracteristicas Del PositivismoAlejandro Barcenas RosasAún no hay calificaciones