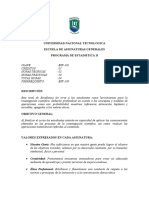Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
82 Revista Dialogos Derecho A La Informacion y Democratica - 000 PDF
82 Revista Dialogos Derecho A La Informacion y Democratica - 000 PDF
Cargado por
Variedades LilianTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
82 Revista Dialogos Derecho A La Informacion y Democratica - 000 PDF
82 Revista Dialogos Derecho A La Informacion y Democratica - 000 PDF
Cargado por
Variedades LilianCopyright:
Formatos disponibles
Derecho a la Información y teoría democrática: algunos
acercamientos
Marco Navas Alvear
Freie Universitaet Berlín
mnalvear@yahoo.es
Magíster en estudios latinoamericanos y doctor en jurisprudencia. Actualmente realiza el doctorado en
Ciencias Políticas en la Freie Universitaet Berlín. Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
y ha sido consultor de varias instituciones en temas de democracia, derechos humanos, participación y
comunicación política. Ha publicado varios libros y artículos en Ecuador, Argentina, Venezuela, México y
Alemania. Sus ultimas publicaciones son: - Los Derechos de la Comunicación, (dos ediciones 2004 / 2005). -
„El gobierno Correa, atrapado entre dos tiempos" en Buhl y otros (Eds.) ¿LatINameriKaS? Chávez, Morales,
Bachelet… wohin führt ihre Politik?, Martin Meidenbauer Verlag. Munich, 2008.
Resumen
Este artículo parte de algunas reflexiones acerca de cómo se concibe al derecho a la información desde la
teoría democrática contemporánea. Al efecto, se examinan críticamente las posturas de dos autores
relevantes en este ámbito, Guillermo O‟Donnell y Jürgen Habermas. Luego, se establecen ciertos cruces y
diferencias de apreciación entre una valoración del derecho a informar desde la teoría de la democracia y la
formulada desde una perspectiva jurídica. Con esto se busca abrir un diálogo productivo entre ambas
perspectivas. Por último, se procura relacionar los puntos centrales de la discusión con el actual debate en
torno al derecho a la información en América Latina.
Si uno rastrea la retórica de los políticos, de los gremios o de las organizaciones sociales, o bien, examina el
discurso académico latinoamericano en ciencias sociales, puede darse cuenta fácilmente que existe una
valoración alta del derecho a la información como elemento necesario para la democracia. Escasos son sin
embargo, los esfuerzos de mayor aliento por desarrollar una reflexión teórica más sistemática acerca de las
relaciones entre este derecho humano fundamental y los sistemas democráticos. Tales esfuerzos reflexivos
provienen de varios campos disciplinarios de las ciencias sociales: comunicación social, ciencias políticas,
derecho, entre los principales. Aun más limitados son los intentos de vincular las distintas reflexiones
desarrolladas en las diversas disciplinas.
Sin mayores pretensiones y más bien, con la conciencia de la urgencia de esta discusión, este artículo
presenta de forma más bien libre, algunas reflexiones sobre las formas en que la teoría democrática
contemporánea concibe y valora al derecho a la información. Al efecto, se examinan críticamente las posturas
de dos autores relevantes en este ámbito teórico, Guillermo O‟Donnell y Jürgen Habermas. Seguidamente, se
establecen ciertos cruces y diferencias de apreciación que pueden presentarse cuando se valora el derecho a
informar desde la teoría de la democracia, por un lado; y desde una perspectiva jurídica, por otro. El artículo
busca así, estimular un diálogo entre ambas perspectivas. Por último, se procura relacionar los puntos
centrales de la discusión con el actual debate en torno al derecho a la información en América Latina.
Guillermo O„Donnell es quizá uno de los pensadores latinoamericanos que más ha reflexionado sobre la
democracia en esta región. Uno de sus temas recurrentes ha sido el análisis de los procesos de
democratización y sus problemas (1993, 1994, 2004, 2007). De esas reflexiones, una que toca
específicamente al tema que nos ocupa, es el ensayo “teoría democrática y política comparada” que
recientemente se ha vuelto a publicar (2007). En este texto, el autor argentino se ocupa precisamente de las
relaciones entre democracia y el derecho a la información, por lo que vamos a servirnos de los elementos que
allí se presentan para desarrollar nuestra argumentación.
1 DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN, N°82, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
En el referido texto, O‟Donnell aboga por un examen de las teorías de la democracia, no solamente desde un
punto de vista analítico, sino histórico-conceptual y jurídico (2007, pp.24–25). En este marco, se sirve para
sus reflexiones de un concepto de democracia política que el denomina “realista”. Este concepto es
interesante, precisamente por resultar muy sencillo y funcional en el sentido de que se concentra en los
elementos indispensables para la existencia de una democracia. Estos elementos son dos: elecciones limpias
y libertades políticas, enmarcados ambos en la existencia de un régimen. Entre las libertades políticas, se
halla, además de las de expresión y asociación, la libertad de información. Esto lo indica O Donnell (2007,
p.37) basándose en la conocida definición estipulativa de Robert Dahl de poliarquía (Dahl, 1971).
En relación a la denominación, hay un primer punto en que el derecho entra a discutir y tiene que ver con
aclarar si se trata de libertad de información o de derecho a y de la información. Este aspecto lo dejamos
anotado y lo retomaremos más tarde.
De acuerdo a lo señalado por O‟Donnell, existiría una relación de causalidad entre libertades y elecciones.
Las libertades son concomitantes a las elecciones, aunque al contrario de las ellas, se requiera su vigencia
permanente a manera de condiciones necesarias (aunque no suficientes por si solas) que puedan conducir a
procesos electorales limpios (O‟Donnell, 2007, p.37). Libertades y elecciones deben ser así, partes de un
régimen permanente que permite la institucionalización de las condiciones de la democracia. Ambos
elementos forman parte así, de lo que llama el una “apuesta institucionalizada” (2007, pp.44-48).
Con estos elementos perfila el autor una definición de democracia política, que enfatiza no solamente en los
dos elementos mencionados, sino sobre todo, como se dijo, en su articulación en el régimen. La existencia
del régimen supone la presencia de un ordenamiento o sistema legal desarrollado en función de garantizar la
vigencia de los derechos y libertades. Así mismo, articulados al sistema, se necesita contar con mecanismos
que controlen de manera efectiva el ejercicio del poder, de manera que ninguno de los poderes actúe de
“legibus solutus”, es decir que “pueda declararse por encima del sistema legal o exento de las obligaciones
que este determina” (2007, pp.72-73).
Por su parte, Jürgen Habermas aporta al tema que nos ocupa desde otra óptica, relacionando también al
derecho a la información como condición de la democracia, pero asignándole a este una función más precisa
y de mayor relevancia cualitativa. De su vasta obra en diversos campos de las ciencias sociales, nos
serviremos del desarrollo referido a la democracia deliberativa (1996, 1999, 2006) para contrastar con los
argumentos ya expuestos.
Como parte de lo que llama “derechos de participación y comunicación” (1999, p.234; 2006, p.412),
Habermas se refiere indirectamente al derecho a la información. Puesto que el modelo de democracia que
Habermas propone, se basa en procesos de comunicación y más concretamente en deliberaciones, estos
derechos de comunicación y participación son condiciones no sólo necesarias para los procesos electorales,
sino para la existencia de un proceso político democrático permanente, basado en una comunicación fluida
entre la sociedad civil y el estado, mediante distintas expresiones que tienen lugar en el espacio público, así
como distintos mecanismos de participación institucionalizados. Es esta permanente comunicación la que le
otorga legitimidad democrática al estado, en la medida de que este salvaguarda “un proceso inclusivo de la
formación de la voluntad común” (1999, p.234). Habermas en este sentido, como O‟Donnell se refiere
también a la necesidad de un diseño institucional (o régimen) que garantice en el tiempo la democracia. Este
diseño lo divide en tres dimensiones: primera, la de la autonomía privada de los ciudadanos; segunda, la de
ciudadanía democrática, es decir, la inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política; y,
tercera, la de una esfera pública independiente, que funciona como un sistema de intermediación entre el
estado y la sociedad (2006, p.412).
Van a ser la segunda y tercera de estas dimensiones aquellas en las cuales el derecho a la información
alcanza un papel central y específico al alimentar los distintos y mutuamente implicantes procesos que se dan
en ellas.
Se ha revisado de manera muy general, lo que tiene relación al rol del derecho a la información en el
funcionamiento de la democracia. Para continuar se abordarán algunos aspectos que tienen que ver con
cómo este derecho es establecido y funciona en el contexto democrático.
2 DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN, N°82, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
Un doble problema encuentra O‟ Donnell en relación a lo que el llama las libertades políticas (expresión,
asociación, información). Por un lado, esto tiene que ver con lo que los “límites externos”; es decir, cuáles
tipos de libertades pertenecen a este grupo. Por otro lado, está el problema de los “límites internos” que tiene
que ver con los contenidos y alcances específicos de cada una de estas “libertades”. Ambos problemas,
desde un punto de vista de la teoría democrática, O‟Donnell los aprecia como “teóricamente indecibles”
(2007, p.39). Con ello quiere señalar las dificultades para (desde este campo del conocimiento) poder definir
estas libertades, por de la presencia de condiciones histórico, culturales, etc., que en definitiva tienen que ver
con el contexto en que estas libertades operan, que dificultan una definición, llamémosle “fija”.
Las dudas (razonables) del politólogo argentino podrían sonar sencillas desde la visión del jurista. Sobre todo
influenciada por el reinado del positivismo, la teoría del derecho, considera que el sistema normativo, de
alguna u otra forma, cubre todos los presupuestos o situaciones posibles que se producen en el seno de una
sociedad determinada. Teóricamente, no hay espacio sin cubrir, ni contenido sin definir. Bajo este
presupuesto el derecho se ha ocupado de ir perfilando los límites externos e internos de las libertades
políticas y del derecho a la información, en este caso. De manera que, donde llegan los límites conceptuales
de la teoría política, el derecho encuentra un provechoso lugar para desarrollar sus aportes.
Efectivamente, respecto de los conceptos emparentados de libertad de información y de derecho a la
información, se ha desarrollado en las últimas décadas un trabajo muy intenso en varios espacios nacionales
e internacionales. Nos referimos a una serie de esfuerzos que podríamos calificar de políticos aunque
basados en un ejercicio de interpretación jurídica.
Podemos citar en el plano supranacional, todo el debate generado en los años setenta en torno al Nuevo
Orden Internacional de la Información (NOMIC) o bien el más reciente debate sobre el derecho a comunicar
en el seno de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información entre 2003 y 2005 (Navas, 2005; Jurado,
2009).
El esfuerzo por precisar los contornos de este derecho ha sido igualmente notable en el marco de los
sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. En el ámbito regional latinoamericano, esto
se ha reflejado entre otros aspectos, en la creación de la Relatoría sobre Libertad de Expresión de la OEA, en
la Declaración de principios sobre Libertad de Expresión que precisamente desarrolla los conceptos de
libertad de información contenidos en el Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha permitido justamente
la adaptación de los preceptos normativos a casos específicos.
En el marco de los estados, las constituciones nacionales han desarrollado también el derecho a la
información. Cabe mencionar, por ejemplo, las constituciones de algunos países sudamericanos
(particularmente Brasil 1988, Colombia 1991, Venezuela 1999, Ecuador 2008, Bolivia 2009) que se refieren
con bastante especificidad al asunto y que incorporan algunos puntos que han sido objeto de debate como el
tema de asignarle criterios de calidad a la información, como por ejemplo, la veracidad (Navas, 2005). A partir
de los textos constitucionales se ha sancionado leyes y trazado políticas al respecto. Cabe citar en el sentido
del ejemplo antes mencionado, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela.
Muchas de estas iniciativas no han estado exentas de polémicas al dar al derecho a la información ciertos
alcances que podrían potencialmente entrar en tensión con otros derechos fundamentales.
Más allá de esto, el reconocimiento del derecho a la información en diversos instrumentos jurídicos, se ha
convertido en un fundamento que ha legitimado la lucha social por la ampliación de estos derechos por parte
de diversos movimientos, organizaciones y colectivos sociales. Cabe entonces hablar de que estas luchas
sociales son también fuentes materiales que permiten trazar los límites del derecho a la información.
En todo caso, queda claro que existen formas de establecer los límites del derecho a la información. Los
límites no resultan entonces “indecibles”. A la vez, tales límites, sobre todo los internos, no pueden
considerarse esenciales sino móviles, pues el derecho es un producto social, pero la tarea de ir perfilándolos
tiene que hacerse en base a unos criterios interpretativos que no pueden ser arbitrarios. Estos criterios deben
guardar coherencia con el concepto global de estado de derecho y con los principios del régimen
democrático, de forma que no desdibuje, lo que podríamos llamar, el sentido democrático del estado de
derecho.
3 DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN, N°82, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
Lo indicado nos abre el camino a la cuestión de la denominación, es decir, si cabe hablar de una libertad o de
un derecho. La distinción, tiene que ver básicamente con el contexto histórico y luego, con la concepción
política que se privilegie para mirar el tema.
Debemos recordar que la libertad de información es una primera forma de denominar a lo que surge como
una libertad civil, de inspiración liberal y que luego se consolida en un concepto mayor, que es el de derecho
a la información, con connotaciones sociales (Navas, 2005). La razón del surgimiento de la libertad de
información, descansa precisamente en las luchas sociales contra los regímenes feudales y absolutistas
europeos y en el iluminismo como esfuerzo político intelectual por potencializar la individualidad humana.
Luego, cuando la sociedad de masas se desarrolla y aparecen las industrias mediáticas de la comunicación y
de la información, surge en paralelo la necesidad de regular esta actividad. La información se ubica como uno
de los puntales del proceso social. La noción de espacio público es clave para entender este proceso. Sea en
el sentido de Arendt de lugar común (1993, pp.59-60); o bien, en el más preciso de Habermas, como esa
dimensión comunicativa intermedia donde tiene lugar un “salvaje complejo” de interacciones entre diversos
actores que ponen en juego sus “mundos de la vida” con otros, a distintos niveles y en proyección al estado a
través del sistema político (1996, p.307; 2007, pp.415-416).
Uno de los elementos que estos actores necesitan para presentarse e interactuar es la información, a la vez
que ellos mismo despliegan informaciones. Los medios de comunicación y quienes laboran profesionalmente
en desarrollar la información, juegan un papel clave al encontrarse en una posición privilegiada dentro del
espacio público. Desde esta posición ellos pueden intervenir esos flujos informativos. El poder de los medios
es uno de tipo “performativo” (Navas, 2002, p.60) aunque está cruzado por otros poderes como el económico
y el político. La estructura de poder de la esfera pública, ha insistido Habermas, “puede distorsionar la
dinámica de comunicación masiva e interferir con el presupuesto normativo de que las cuestiones relevantes,
la información necesaria y las contribuciones adecuadas [entiéndase debates] sean movilizadas” (2006,
p.418).
Esta estructura comunicativa que se visibiliza en lo público, debe entonces estar sujeta a regulaciones que
permitan preservar ciertas condiciones de equidad en los flujos comunicativos y proteger, por último, el
proceso deliberativo, como base de la democracia. Es en este contexto que surge el concepto de derecho a
la información, como noción más global que integra a la libertad de información pero que va más allá, al
regular las relaciones (o flujos) informativos en el espacio comunicativo. Entonces, como hemos señalado
antes, el derecho a la información, que es un derecho, por decirlo así de orientación más social o socializante,
protege los procesos informativos (Navas, 2005, p.189).
Por otro lado, es interesante discutir la visión de O‟Donnell respecto de la libertad de información. A diferencia
de las libertades de asociación y expresión que serían de naturaleza subjetiva, para el autor argentino, la de
información no es un derecho ni negativo ni positivo, sino que es “un dato social, una característica del
contexto social, independiente de la voluntad de cada individuo […] es “un bien público […] indivisible y no
excluible” (2007, p.74). Con esto, desde otra óptica nos parece que el autor busca enfatizar, en este carácter
objetivo de la información como proceso que hay que considerar más allá de lo subjetivo como bien público o
más precisamente, como un bien de la sociedad. Así, la vigencia efectiva del derecho a informar la plantea en
dos dimensiones. Por un lado, la del régimen mediante un sistema legal adecuado, y por otro, la de un
contexto social “que sea razonablemente pluralista y tolerante” (2007, p.74).
Para sintetizar: El derecho a la información nace como libertad civil y se convierte en un derecho fundamental
de carácter social. Es un concepto que incorpora a la libertad de información. Tiene una dimensión objetiva y
una subjetiva, enfocándose tanto hacia los procesos informativos, como a sus actores.
Luego de esta breve revisión de algunas de las consideraciones que desde la teoría democrática se hacen
acerca del derecho a la información, terminamos la exposición compartiendo a continuación algunas
reflexiones, que esperamos permitan acercar estas discusiones a la problemática latinoamericana.
Resulta claro que el debate entre la ciencia política y el derecho acerca de la capacidad de establecer
claramente o no los límites (y alcances) del derecho a la información, es un debate productivo y abierto. Es
necesario seguir profundizando en él.
4 DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN, N°82, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
No debería calificarse de “indecible” al derecho a la información pues la capacidad de fijarle límites existe. La
tarea de ir definiendo mejor este derecho tiene que atender, por un lado, a las transformaciones del contexto
histórico y las necesidades particulares de cada sociedad, pero por otro, debe realizarse aplicando criterios
que garanticen el respeto global y equilibrado de los derechos fundamentales de las personas, al tiempo que
la protección de la democracia.
El estado juega un papel fundamental. Se requiere no sólo implementar diseños legales adecuados, sino
mantener una efectiva separación de poderes o funciones para que quien aplique el derecho en último
término sea independiente de quien eventualmente puede haberlo violado. En cuanto a la sociedad, se
requiere de una esfera pública autónoma tanto de los poderes políticos, como de los grandes intereses
particulares, para poder generar en ella publicidades que permitan el escrutinio y la participación política. Allí
esta el sentido de la democracia como un proyecto compartido y aprehendido por todos. Por eso es tan
importante el derecho a la información para construir democracias reales en América Latina.
Hemos sintetizado lo que podríamos llamar, unas condiciones generales mínimas para la vigencia efectiva del
derecho a la información en el contexto democrático. En el ámbito latinoamericano, factores como la cultura
política, la debilidad de estructuras, la exclusión en múltiples dimensiones, tornan muy precario el respeto a
esos mínimos. Muchas veces, a pretexto de la necesaria transformación de estos factores negativos, estos
mínimos terminan siendo deformados.
El proceso democrático en la región es una construcción colectiva que tiene al derecho a la información (y en
general a los derechos a comunicar) como grandes preceptos aliados. Es cuestión de los gobiernos, en el
sentido democrático ya anotado, de trabajar de acuerdo a esos mínimos, pero igualmente es una tarea de la
sociedad ejercer intensamente estos derechos, el activarlos permanentemente para construir de una forma
proactiva un proyecto social equitativo e incluyente.
Referencias bibliográficas
Arendt, Hannah, (1993): La Condición Humana, Paidós, Barcelona.
Dahl, Robert, (1971): Poliarchy. Participation and Opposition, Yale University Press.
Jurado, Romel, (2009): La reconstrucción de la demanda por el derecho humano a la comunicación, CIESPAL,
Quito.
Habermas, Jürgen, (2006): “Political communication in media society: does democracy still enjoy an epistemic
dimension? The impact of normative theory on empirical research”, en Communication Theory, 16, Blackwell,
Londres
___________(1999): La inclusión del otro, estudios sobre teoría política, Barcelona, Paidós. Ed. Original.
___________(1996): Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt.
___________(1996): Between Facts and Norms, Cambridge, MIT. Ed. Ordinal (1992), Faktizität und Geltung.
Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, Frankfurt.
Navas A., Marco, (2005): Derechos de la Comunicación, INREDH/ Punto de Comunicación/ Programa de
Derechos Humanos de la Unión Europea, Quito
___________(2002): Derechos de la comunicación, una visión ciudadana, Abya Yala, Universidad Andina
Simón Bolívar, Quito
O‟Donnell, Guillermo (2007): “Teoría política y política comparada” en Disonancias. Críticas democráticas a la
democracia, Prometeo, Bs. Aires. Ed. original publicada en Studies in Comparative International
Development, 36, n.1., 2001.
___________(2004): “Notas sobre la democracia en América Latina”, en La Democracia en América Latina:
El debate conceptual sobre la democracia, PNUD / Alfaguara, Buenos Aires.
___________(1994): “Delegative Democracy”, Journal of Democracy No. 5 1.
___________(1993): "Estado, Democratización y Ciudadanía", Nueva Sociedad No. 128, Noviembre, NUSO-
FES, Caracas.
5 DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN, N°82, SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2010
También podría gustarte
- Ejercicios de Ciclos TermodinámicosDocumento30 páginasEjercicios de Ciclos TermodinámicosReed Daniels89% (56)
- Experimento N°2: Contando ÁtomosDocumento13 páginasExperimento N°2: Contando ÁtomosHenry Molina83% (6)
- UNIDAD 9 Elizabeth SchneiderDocumento15 páginasUNIDAD 9 Elizabeth SchneiderjulietamansiloAún no hay calificaciones
- Etica y Educacion Diapositivas PDFDocumento9 páginasEtica y Educacion Diapositivas PDFedwin quispeAún no hay calificaciones
- Los Masones - Cesar VidalDocumento1308 páginasLos Masones - Cesar VidalFrancisco Manes93% (15)
- Revisión Final Tesis Vicente para Imprimir PDFDocumento152 páginasRevisión Final Tesis Vicente para Imprimir PDFedwin quispeAún no hay calificaciones
- Síntesis y Caracterización de Celulosa Amorfa Apartir de Triacetato de CelulosaDocumento6 páginasSíntesis y Caracterización de Celulosa Amorfa Apartir de Triacetato de Celulosaedwin quispeAún no hay calificaciones
- 3 Operaciones Con Número Reales y AplicaciónDocumento30 páginas3 Operaciones Con Número Reales y AplicaciónMoni87Aún no hay calificaciones
- Juego de Mesa - El ReinoDocumento4 páginasJuego de Mesa - El ReinoJunior Adolfo ReyesAún no hay calificaciones
- Diseño Geometrico en PlantaDocumento15 páginasDiseño Geometrico en PlantaGloria Yulissa AranguriAún no hay calificaciones
- 6 Ecuaciones y Reacciones QuimicasDocumento37 páginas6 Ecuaciones y Reacciones QuimicasMiguel Antony Prada SilvestreAún no hay calificaciones
- Cancer de EstomagoDocumento3 páginasCancer de EstomagoMariSol GonzalezAún no hay calificaciones
- Elaboracion de TempehDocumento7 páginasElaboracion de TempehKarla Quiñonez Vega100% (1)
- Retorica de Córax de Siracusatis y TisiasDocumento2 páginasRetorica de Córax de Siracusatis y TisiasWilliam DE LA RansAún no hay calificaciones
- Programa Est-101Documento7 páginasPrograma Est-101Un Rinconsito Al SolAún no hay calificaciones
- Clase 2 28-04Documento15 páginasClase 2 28-04Daniela EspinozaAún no hay calificaciones
- San Antonio de PaduaDocumento1 páginaSan Antonio de Paduananup73Aún no hay calificaciones
- Geometria AnaliticaDocumento16 páginasGeometria AnaliticaJhon GmbAún no hay calificaciones
- Planimetría y Nomenclatura de Orientación AnatómicaDocumento3 páginasPlanimetría y Nomenclatura de Orientación Anatómica25 Atziri RayaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final.Documento27 páginasTrabajo Final.Sofia Jarquin CaroAún no hay calificaciones
- Lopez Baralt PDFDocumento16 páginasLopez Baralt PDFMarianaHernándezAún no hay calificaciones
- Proceso de Puerperio 08 10 09Documento33 páginasProceso de Puerperio 08 10 09Veronica DenisAún no hay calificaciones
- Sílabo - Hidráulica de Canales y Tuberías - WADocumento6 páginasSílabo - Hidráulica de Canales y Tuberías - WAAlex Trujillo Barzola100% (2)
- Repaso Estadistica PDFDocumento6 páginasRepaso Estadistica PDFrocastonAún no hay calificaciones
- Cultura Ambiental Coregido.Documento7 páginasCultura Ambiental Coregido.Jhoysi Ramos SantosAún no hay calificaciones
- Cohen. Vias de La Pulpa 10ed Medilibros.-637-669-1-15Documento15 páginasCohen. Vias de La Pulpa 10ed Medilibros.-637-669-1-15Agostina AriasAún no hay calificaciones
- La Conexión Mistica y Ocultista Entre La Teosofía y La Masonería PDFDocumento37 páginasLa Conexión Mistica y Ocultista Entre La Teosofía y La Masonería PDFMiguel S SAún no hay calificaciones
- Planilla Movimientos de Caja 24 Marzo de 2021Documento6 páginasPlanilla Movimientos de Caja 24 Marzo de 2021Luisa FernandaAún no hay calificaciones
- Sixsigma Analisis de Regresion y CorrelacionDocumento41 páginasSixsigma Analisis de Regresion y CorrelacioncarlosAún no hay calificaciones
- Contrato 2 de Diciembre JuanjuiDocumento2 páginasContrato 2 de Diciembre Juanjuicinthya sanchez cordovaAún no hay calificaciones
- Por Si Mañana No EstoyDocumento3 páginasPor Si Mañana No Estoysamy HolguinAún no hay calificaciones
- Reencuadre-Éxito Personal (2013) PDFDocumento10 páginasReencuadre-Éxito Personal (2013) PDFAdrian SanchezAún no hay calificaciones
- Gion TeatralDocumento2 páginasGion Teatralelena hilario100% (2)
- Cuadernillo de Nivelación-Lengua-Gandhi 2023Documento18 páginasCuadernillo de Nivelación-Lengua-Gandhi 2023facundoAún no hay calificaciones
- Actividad El Virud de La ActitudDocumento2 páginasActividad El Virud de La ActitudyanethherreraAún no hay calificaciones