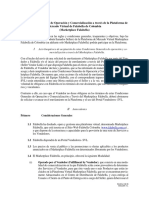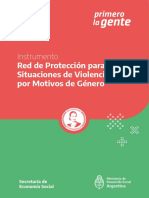Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Contrucción de Educación Emnacipadora en Latinoamerica
Contrucción de Educación Emnacipadora en Latinoamerica
Cargado por
Christian Rodríguez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginastrabajo
Título original
CONTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN EMNACIPADORA EN LATINOAMERICA
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentotrabajo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas9 páginasContrucción de Educación Emnacipadora en Latinoamerica
Contrucción de Educación Emnacipadora en Latinoamerica
Cargado por
Christian Rodrígueztrabajo
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN EMNACIPADORA EN
LATINOAMERICA, ¿UTOPIA O REALIDAD?
EDITH JOHANA SIERRA BETANCUR
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold, Font color:
Auto
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold
Formatted: Font: (Default) Arial
Formatted: Font: (Default) Arial, 12 pt, Bold
Enero 2020 Formatted: Font: 11 pt, Font color: Auto
UNIVERIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS
OCCIDENTALES EZEQUIEL ZAMORA
Convenio ENLAUNIV Colombia
III SIATEMA DE INFORMACIÓN APLICADA EN LA EDUCACION
CONSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN EMNACIPADORA EN LATINOAMERICA,
¿UTOPIA O REALIDAD?
En el contexto actual, se hace necesario reestructurar la educación o redefinirla, son
varios los puntos que se deben intervenir, el problema se halla en que los sistemas
educativos hacen parte de sistemas nacionales que tiene como marco de referencia
la estructura del Estado. Por ende, la educación para por una discusión de tipo
político, es un asunto de poder más allá de la prestación del servicio y garantizar
derechos. Entendiendo el poder como el instrumento que aglutina intereses sobre
la sociedad, el que concentre poder, domina.
Es por ello, que la dimensión política conlleva principalmente a la preparación de
ciudadanos y ciudadanas para la participación activa con la finalidad de, por un lado,
influir en las decisiones políticas y por otro lado, construir sociedades radicalmente
democráticas, equilibradas y que respeten las leyes. Lo político supone reconocer
la no neutralidad del acto educativo y pedagógico, significa constituir postura frente
a la liberación y la emancipación.
La dimensión pedagógica hace referencia al proceso educativo que conduce al
empoderamiento y a la emancipación y se relaciona con las estrategias educativas
que se despliegan para ello.
Este interés emancipador requiere una mirada crítica de la dimensión pedagógica,
que debe responder a una serie de líneas transversales: perspectiva de género;
visión sur; cultura de paz, no violencia y derechos humanos; y sostenibilidad. El
pensamiento latinoamericano enfrentará estas corrientes para construir nuevos
marcos teóricos y metodológicos que analicen, interpreten e investiguen los
fenómenos de la realidad social, así como los contenidos y temas de las ciencias
sociales para adaptarlos a las —nuevas— vicisitudes de la historia latinoamericana.
Junto a la unidad de la praxis con la teoría, en la mejor tradición marxista del
pensamiento latinoamericano, destaca su autonomía frente a todas las formas de
eurocentrismo, particularmente en el periodo posterior a la Segunda Guerra
Mundial, que forjó una concepción global del acontecer latinoamericano en el
contexto mundial, primero con el teorema centro-periferia elaborado por la CEPAL
y, más tarde, con la teoría del imperialismo y la marxista de la dependencia. Como
expresa Ruy Mauro Marini: ...sólo se puede hablar del surgimiento de una corriente
estructurada y, bajo muchos aspectos, original de pensamiento en la región a partir
del informe divulgado por la Comisión Económica de América Latina, de las
Naciones Unidas, en 1950.
Uno de sus frutos fue haber alcanzado, relativamente, cierta autonomía
cognoscitiva en el plano de las ideas frente a la supremacía del pensamiento de los
centros intelectuales del capitalismo avanzado: Inglaterra, Francia y Estados
Unidos. Autonomía que precisamente hoy se encuentra seriamente cuestionada por
su sumisión al imperialismo cultural; además de haberse distanciado de éste para
elaborar sus principios y resultados, abrió camino para que en el curso de las
décadas de los cincuenta, sesenta y setenta se consolidaran las principales
corrientes teóricas: el estructuralismo, el funcionalismo y el marxismo, así como
diversas expresiones, tales como la teoría de la modernización, la articulación de
modos de producción y la teoría de la marginalidad social.
La crisis estructural y civilizatoria del sistema capitalista mundial, la
transnacionalización tecnológica y productiva de las corporaciones multinacionales,
la unipolaridad que caracteriza hoy las relaciones internacionales, el surgimiento de
nuevas potencias mundiales como China, la Unión Europea y Japón, el baluarte de
la lucha contra el terrorismo como justificación de la guerra preventiva declarada
unilateralmente por el imperialismo norteamericano para invadir y ocupar territorios
y naciones con el objeto de apoderarse de sus recursos naturales, el surgimiento
de grandes movimientos mundiales denominados altermundistas así como la
redefinición y redistribución de continentes y territorios en Asia, África y América
Latina a causa de la dinámica regionalista, integracionista y fraccionalista que
acarrea proyectos dominantes tipo TLC o ALCA bajo el dominio absoluto de Estados
Unidos.
En los últimos tiempos hemos asistido al fenómeno de la globalización neoliberal
que ha profundizado -si cabe aún más- la brecha que separa a amplios sectores de
población empobrecida de las élites enriquecidas. Con este término se alude a “un
conjunto de procesos que, en ámbitos muy diversos y desde los últimos años del
siglo XX, se caracterizan por el designio general de extender a todo el planeta un
conjunto de pautas, ante todo vinculadas con prácticas económicas cada vez más
agresivas, que responden a los usos e intereses propios del capitalismo occidental”
La asimilación de las instituciones educativas, centros escolares y universidades a
empresas auto sostenibles en una lógica mercantil y la conversión del conocimiento
en una mercancía, han generado vínculos entre la financiación de la investigación
y el valor comercial de los resultados obtenibles, con sus efectos perversos sobre
la teórica libertad de investigar sobre unos u otros temas.
Reconocer las relaciones de interdependencia que caracterizan la vida en el
planeta, así como plantear los derechos humanos como eje articulador de todas las
relaciones. Sin embargo, hoy en día es el propio concepto de ciudadanía global el
que suscita polémica, tampoco su discurso y propuesta logra contagiar a otros
agentes sociales fuera del ámbito de la cooperación para el desarrollo.
El sistema al que nos enfrentamos tiene raíces profundas en nuestro propio
imaginario y condiciona la forma de relacionarnos, de analizar la realidad y proponer
alternativas. El mundo y sus problemas desde la lógica de la dominación y el
sometimiento (colonización y hegemonía). Nuestro conocimiento, razonamiento y
actuación responde -de manera consciente e inconsciente- a la cosmovisión de la
cultura a la pertenecemos. Descolonizar, pues, este imaginario colectivo exige un
acto de consciencia para reconocer la impronta que dejan en nuestras vidas los
múltiples sistemas de dominación. Es esta estrategia la que nos permitirá crear las
oportunidades para cambiar el modelo y poner en valor el conocimiento
subalternizado de los grupos explotados y oprimidos (SANTOS, 2006).
Además de la descolonización, la interculturalidad crítica constituye otra cualidad
imprescindible para construir el pensamiento emancipador. Nos sumamos al sentido
que otorga Isabel Rauber y otros autores cuando manejan la propuesta de
interculturalidad crítica: “Esta es la que llama a no establecer relaciones de igualdad
entre desiguales, para evitar o reducir la supremacía de lo históricamente
hegemónico y dominante, que se reeditaría y relegitimaría aunque disfrazado e
invisibilizado por un nuevo lenguaje, incluso más allá de la voluntad de los actores
participantes”
Es posible construir alternativas que permita otros caminos hacia el desarrollo, que
implique fortalecer y realzar nuestra identidad, generando y promoviendo los
principios y valores propios de Latinoamérica, mediante la educación, contribuyendo
al progreso de sus pueblos y economía.
sistema educativo:; es una estructura
de enseñanza integrada por un La educación es un proceso humano y
conjunto de instituciones y organismos cultural complejo. Para establecer su
que regulan, financian y prestan propósito y su definición es necesario
servicios para el ejercicio de la considerar la condición y naturaleza del
educación según políticas, relaciones, hombre y de la cultura en su conjunto.
estructuras y medidas dictadas por el
Estado de un país
¿Qué es Poder? El poder, del latín posere, se refiere
a la capacidad, la facultad o habilidad para llevar a
cabo determinada acción. Por extensión, se ha
utilizado también al tener las condiciones para hacerlo,
entre las que se encuentran la disponibilidad material,
el tiempo o el lugar físico.
¿Qué es democracia? La democracia es una forma de
organización social en el cual la dirección y titularidad Instituciones Educativas. Es un conjunto
residen de personas y bienes promovidos por las
en el poder del conjunto total de la sociedad. La autoridades públicas o por particulares,
democracia surge con el advenimiento de la formación cuya finalidad es prestar un año de
institucional del Estado Nacional. Las decisiones educación preescolar y nueve grados de
políticas son tomadas por el Estado y adoptadas por el educación básica como mínimo y la media
pueblo a través de los mecanismos de participación, que superior.
pueden ser de forma directa o indirecta confiriendo
legitimidad a sus representantes.
BIBLIOGRAFIA
BONI, Alejandra y Pilar BASELGA (coord.) (2006): Construir ciudadanía global
desde la universidad. Barcelona, Intermón Oxfam e Ingeniería Sin Fronteras.
DÍAZ SALAZAR, Rafael (2015): “¿Reproducción o contrahegemonía? ¿Puede
contribuir la Universidad al cambio ecosocial?”, Papeles de relaciones ecosociales
y cambio global. FUHEM e Icaria Editorial, Nº 130, 13/26.
MCLAREN, Peter (2005): La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía
crítica en los fundamentos de la educación. (4ª edición revisada y aumentada, 1ª
edición 1984). Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., México D.F. Disponible en:
<http://www.uaeh.edu.mx/profesorado_honorario_visitante/peter_mclaren/presenta
ciones/LA%20VIDA%20EN%20LAS%20ESCUELAS.pdf>.
SANTOS, Boaventura de Sousa (2006): Renovar la teoría crítica y reinventar la
emancipación social. CLACSO, Buenos Aires.
También podría gustarte
- Depresión y AfrontamientoDocumento4 páginasDepresión y AfrontamientoChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre La Importancia de Las Habilidades ComunicativasDocumento4 páginasEnsayo Sobre La Importancia de Las Habilidades ComunicativasChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- PLAN DE AREA ITSI - ÉTICA DriveDocumento139 páginasPLAN DE AREA ITSI - ÉTICA DriveChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Foro Reflexivo Acerca de La Odr Como Nueva Estrategia para La Mediacion de ConflictosDocumento2 páginasForo Reflexivo Acerca de La Odr Como Nueva Estrategia para La Mediacion de ConflictosChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Evolucion - Ideas - UniversoDocumento3 páginasEvolucion - Ideas - UniversoChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Solucion de La Guia de Sociales 4Documento4 páginasSolucion de La Guia de Sociales 4Christian RodríguezAún no hay calificaciones
- PLAN DE AREA ITSI - RELIGIÒN DriveDocumento129 páginasPLAN DE AREA ITSI - RELIGIÒN DriveChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Plan 2021 Artística CorregidoDocumento32 páginasPlan 2021 Artística CorregidoChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- GUÍA No. 03 I PERIODO SOCIALES 8° TEMA CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 7 1 (1)Documento1 páginaGUÍA No. 03 I PERIODO SOCIALES 8° TEMA CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 7 1 (1)Christian RodríguezAún no hay calificaciones
- ACTIVIDAD EVALUATIVA EJE1 - (P1) .OdtDocumento5 páginasACTIVIDAD EVALUATIVA EJE1 - (P1) .OdtChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Politica TradicionalDocumento1 páginaPolitica TradicionalChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- 2 - Instrucciones para Utilizar Astrometrica 2019Documento9 páginas2 - Instrucciones para Utilizar Astrometrica 2019Christian RodríguezAún no hay calificaciones
- Tabla Resumen de Evidencias PDFDocumento2 páginasTabla Resumen de Evidencias PDFChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Acumulativa 7 GradoDocumento2 páginasAcumulativa 7 GradoChristian Rodríguez50% (2)
- Acumulativa Sociales Tercer Período Sexto GradoDocumento3 páginasAcumulativa Sociales Tercer Período Sexto GradoChristian Rodríguez100% (1)
- Acumulativa SocialesDocumento3 páginasAcumulativa SocialesChristian RodríguezAún no hay calificaciones
- Listado de Personal v3Documento3 páginasListado de Personal v3Alexander Brian MontalvoAún no hay calificaciones
- Demanda de Prescripcion Extraordinaria de Dominio (12597)Documento8 páginasDemanda de Prescripcion Extraordinaria de Dominio (12597)IV BIAún no hay calificaciones
- 1.. Plan de Capacitacion 2018Documento2 páginas1.. Plan de Capacitacion 2018Adriana BermudezAún no hay calificaciones
- Juicio de DesocupaciónDocumento8 páginasJuicio de DesocupaciónMar MoralesAún no hay calificaciones
- Clase Acciones Constitucionales! - Accion Popular!Documento4 páginasClase Acciones Constitucionales! - Accion Popular!Daniel MojicaAún no hay calificaciones
- Tutorías Antropología 2C2022Documento3 páginasTutorías Antropología 2C2022EnzoAún no hay calificaciones
- FGC-102 SOCIOLOGIA (Trimestral)Documento18 páginasFGC-102 SOCIOLOGIA (Trimestral)Banelys Ileana Montero De los SantosAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento1 páginaCuadro Comparativolaury celisAún no hay calificaciones
- Teoría de La Ley Penal y Del DelitoDocumento22 páginasTeoría de La Ley Penal y Del DelitojuanAún no hay calificaciones
- Contabilidad II. Trabajo FinalDocumento16 páginasContabilidad II. Trabajo FinalFelix ZorrillaAún no hay calificaciones
- Demanda Del Abg. Ukles David Cornejo MarcosDocumento22 páginasDemanda Del Abg. Ukles David Cornejo MarcosAbg. Luis PaspuelAún no hay calificaciones
- Plan de NegocioDocumento235 páginasPlan de NegocioInes Margarita Cahuaniancco Tipo100% (3)
- Flujo de CajaDocumento4 páginasFlujo de CajaLaura SalgadoAún no hay calificaciones
- s3 3 Dia 2 PDFDocumento3 páginass3 3 Dia 2 PDFMercedesRaquelVelasquezAún no hay calificaciones
- Guia Gestion Fuga InformacionDocumento23 páginasGuia Gestion Fuga InformacioncorinturAún no hay calificaciones
- Plantilla - Guía de Entrega Previa 1. Cuadro AnalíticoDocumento5 páginasPlantilla - Guía de Entrega Previa 1. Cuadro AnalíticolauraAún no hay calificaciones
- Contrato Concesion de Espacio para Publicidad No. 18-2023Documento7 páginasContrato Concesion de Espacio para Publicidad No. 18-2023AbogadaAún no hay calificaciones
- Maurice Godelier, Clara Dan, Maurice Caveign & N. Mouloud - Marxismo, Antropología & ReligiónDocumento160 páginasMaurice Godelier, Clara Dan, Maurice Caveign & N. Mouloud - Marxismo, Antropología & ReligiónM. p.100% (1)
- Determinacion de La Renta Neta, Impuesto Anual - TributosDocumento16 páginasDeterminacion de La Renta Neta, Impuesto Anual - Tributoskarina100% (2)
- Ensayo Generalidades de Economia en Salud y OdsDocumento16 páginasEnsayo Generalidades de Economia en Salud y OdsfraestpaAún no hay calificaciones
- Texto IeDocumento111 páginasTexto IeCARLA GISELLE NAVIA TAPIAAún no hay calificaciones
- Derechos Fundamentales y Derechos HumanosDocumento2 páginasDerechos Fundamentales y Derechos HumanosLuis HerreraAún no hay calificaciones
- Condiciones Generales Marketplace 09.04.2019Documento58 páginasCondiciones Generales Marketplace 09.04.2019Camilo SánchezAún no hay calificaciones
- Fuentes Formales Del Derecho FiscalDocumento3 páginasFuentes Formales Del Derecho FiscalAdrian OrtizAún no hay calificaciones
- PublicaDocumento6 páginasPublicafcojavmunAún no hay calificaciones
- Tesis Aplicación Del Regimen Del 5% de IsrDocumento134 páginasTesis Aplicación Del Regimen Del 5% de IsrRicardo GarciaAún no hay calificaciones
- Perfil Del EstudianteDocumento3 páginasPerfil Del EstudianteVictor Hugo Huertas EstevesAún no hay calificaciones
- 061 02 15 MVAV CarnetDocumento1 página061 02 15 MVAV CarnetJohanna Avila AlvarezAún no hay calificaciones
- Instrumento Red de Proteccià N para Situaciones de Violencia Por Motivos de Gé Nero-4Documento8 páginasInstrumento Red de Proteccià N para Situaciones de Violencia Por Motivos de Gé Nero-4Plot Print GrafAún no hay calificaciones
- Alfaquin Vademecum-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUALDocumento75 páginasAlfaquin Vademecum-ESCUELA MAGNÉTICO ESPIRITUALAlexander lAún no hay calificaciones