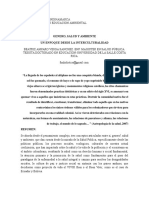Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Cargado por
liz gonzalezCopyright:
Formatos disponibles
También podría gustarte
- Vdoc - Pub - Singing and Teaching Singing A Holistic Approach To Classical Voice Compressed Part 2Documento289 páginasVdoc - Pub - Singing and Teaching Singing A Holistic Approach To Classical Voice Compressed Part 2Rigoletto ReséndezAún no hay calificaciones
- Varen Vzla (Noviembre 15 2018)Documento184 páginasVaren Vzla (Noviembre 15 2018)JonathanAún no hay calificaciones
- Diapositivas Nueva de Enfermeria HolisticaDocumento15 páginasDiapositivas Nueva de Enfermeria Holisticarayximar0% (1)
- Fundamentos Filosóficos de La NaturopatíaDocumento36 páginasFundamentos Filosóficos de La NaturopatíaGino Giurfa100% (3)
- El Cuerpo InteligenteDocumento22 páginasEl Cuerpo InteligenteJose Del GrossoAún no hay calificaciones
- Cerebro Creativo. Fundación Soliris PDFDocumento37 páginasCerebro Creativo. Fundación Soliris PDFoguerrilleirodotaoAún no hay calificaciones
- 2º-Ccss-Plan Bimestral Saberes-El PauroDocumento20 páginas2º-Ccss-Plan Bimestral Saberes-El PauroCesar Gabriel Zabala FernandezAún no hay calificaciones
- Modelos de Terapia OcupacionalDocumento6 páginasModelos de Terapia OcupacionalSebastián GallegosAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento7 páginasCuadro Comparativocarlos orozcoAún no hay calificaciones
- Dossier Estilos de AP Gobierno Canarias Pag-5-19Documento15 páginasDossier Estilos de AP Gobierno Canarias Pag-5-19MalenaAún no hay calificaciones
- Filosofianinos PDFDocumento25 páginasFilosofianinos PDFBernardo Salinas MatusAún no hay calificaciones
- Modelos de Desarrollo Sustentable en Los Ambitos Publicos Privado y Social .Documento36 páginasModelos de Desarrollo Sustentable en Los Ambitos Publicos Privado y Social .JulianCbAún no hay calificaciones
- 02b - Corrientes de La NeuropsicologiaDocumento38 páginas02b - Corrientes de La NeuropsicologiaLara StagnariAún no hay calificaciones
- 3ro Educación Física PDC 2020Documento7 páginas3ro Educación Física PDC 2020Leinad Danino Nelo100% (1)
- Guía de Articulación y Concreción CurricularDocumento2 páginasGuía de Articulación y Concreción CurricularAnonymous znV52b3x8G50% (2)
- Cobit 5 - Preguntas y RespuestasDocumento6 páginasCobit 5 - Preguntas y RespuestasAprende & comparteAún no hay calificaciones
- Yampara Simon-Suqaqa, Siyah 2015Documento36 páginasYampara Simon-Suqaqa, Siyah 2015dengon123Aún no hay calificaciones
- Paso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 84Documento25 páginasPaso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 84jonatanAún no hay calificaciones
- Ramon Gallegos y La Educacion HolistaDocumento12 páginasRamon Gallegos y La Educacion HolistaAna Lucía Silva Córdoba100% (2)
- 48 92 1 SM PDFDocumento87 páginas48 92 1 SM PDFOscar JimenezAún no hay calificaciones
- Tema 1 Fundamentos TGS Marzo 2005Documento23 páginasTema 1 Fundamentos TGS Marzo 2005api-27121349100% (1)
- Universidad de Cundinamarca Amparo VesgaDocumento10 páginasUniversidad de Cundinamarca Amparo VesgaEdisson SanchezAún no hay calificaciones
- Datos SignificativosDocumento2 páginasDatos SignificativosVivisiur MedinaAún no hay calificaciones
- La Formaciòn Integral y HolìsticaDocumento8 páginasLa Formaciòn Integral y HolìsticaAlvaro Velarde Larico50% (2)
- Ecologia EspiritualidadDocumento1001 páginasEcologia EspiritualidadOso de Anteojos94% (17)
- Cómo El Coaching Holístico Trabaja Las Emociones - Un Enfoque Científico y Práctico - Escuela TransformacionalDocumento18 páginasCómo El Coaching Holístico Trabaja Las Emociones - Un Enfoque Científico y Práctico - Escuela TransformacionalCandela Di PaolaAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 Teoría General de Los SistemasDocumento6 páginasCapítulo 2 Teoría General de Los SistemasIsaac Rozen AlvarezAún no hay calificaciones
- Guia Soc Sec5Documento21 páginasGuia Soc Sec5Grover LimaninAún no hay calificaciones
- Una Terapia de Contacto - MIRIAM RIVERADocumento23 páginasUna Terapia de Contacto - MIRIAM RIVERAmmriverarubioAún no hay calificaciones
- Unidad Tematican2Documento23 páginasUnidad Tematican2Facundo MarracinoAún no hay calificaciones
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Cargado por
liz gonzalezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Mente y Cuerpo Una Dualidad 2
Cargado por
liz gonzalezCopyright:
Formatos disponibles
Mente y cuerpo Y su impacto en la adolescencia
Desde el comienzo de la psicología, se ha visto al cuerpo y mente como dos
entidades distintas y separadas, en esta “ciencia” se le ha atribuido un gran papel a
la cognición y a factores externos de la persona como los causantes de
enfermedades mentales y conductas que no se apegan a la normatividad impuesta
por el sistema positivista.
Pero, ¿es el cuerpo y la mente una dualidad, o son una entidad holística? En la
psicología occidental, se ha tenido una idea puramente mecanicista en donde se
observa, mide y cuantifica a la persona como una máquina en donde es más fácil
atribuirle sus problemas a factores externos que internos. En este escrito defiendo
la idea que visualiza al ser humano como un ser holístico donde cuerpo y mente
interactúan entre sí, pero no de una manera separada sino formando un todo,
porque como personas no solo los factores externos determinan nuestra salud o
enfermedad, sino nosotros somos el factor más determinante para expresar en el
cuerpo el resultado de nuestras emociones y viceversa.
Hoy en día, se ha deshumanizado al hombre y la mujer, no solo en el sistema
económico sino también en el ámbito de la educación. Por ejemplo, en psicología
se debería visualizar al hombre como un ser lleno de vida sin embrago, solo se
visualiza como un ser que realiza determinado número de conductas y en donde lo
subjetivo, lo que no se puede medir ni manipular, no entran dentro de los estándares
que la ciencia define como Psicología. La postura que defiendo ha sido duramente
criticada ya que, se indica que no tiene una metodología bien definida, y que no se
somete a los patrones establecidos por la comunidad científica, pero ¿toda postura
debe ser como el positivismo y como la ciencia lo marca?, ¿por qué es tan
duramente criticada cualquier postura que no se ajuste a lo ya establecido? ¿Qué
no al final de todo todas son teorías y ninguna tiene la verdad última? Y es que no
solo la educación en general esta descontextualizada, sino la psicología en
particular debido a que no se crean nuevas formas de pensar, nuestra Facultad
sigue formando profesionales que no cuestionen y que solo se apeguen a lo que el
sistema le conviene.
Es un poco utópico, pero no imposible redefinir el sentido humano de la psicología
en donde el individuo tome conciencia de sus emociones y de cómo estas afectan
en su cuerpo. Se puede dilucidar el gran papel que el cuerpo puede jugar dentro de
la educación, y con esto darme cuenta que a las instituciones les importa muy poco
la persona, es cierto que en gran medida no se ha dado importancia al ser holístico
porque atenta contra todo régimen establecido bajo el positivismo. Como se
mencionaba en alguna de las clases ya no hay persona, ni contexto en la educación,
solo se forman estudiantes que se olviden del verdadero sentido de la vida.
Lamentablemente esta rama de trabajo, la psicosomática, no fue estudiada desde
que el maestro Ezequiel la introdujo. En el estudiante de psicología mexicano existe
una nihilidad, en donde han perdido la esencia de querer aprender por el simple
hecho de disfrutarlo, solo estudiamos por una calificación alta, por competencia, por
reconocimiento, pero son hechos con los que hemos crecido porque,
lamentablemente la educación nos ha formado como personas competitivas y
buscando en lo externo el sentido de la vida, cuando a mi parecer la propuesta
hecha por los profesores de la FES Iztacala en Metodología Corporal (2015) , sería
una buena opción para introducir en la educación mexicana si bien sus bases son
de la filosofía oriental podría adaptarse a nuestro contexto mexicano, tal vez la
metodología no sea tan estricta como las otras teorías como el conductismo, pero
eso no significa que las técnicas de la metodología corporal no brinden avances
para la persona a nivel cuerpo-mente.
La adolescencia en México, el concepto, surge a partir de la creación de Escuela
Nacional Preparatoria y es López (2002) quien escribe acerca de esto en “De como
la moral se hizo piscología en México”, y otros tantos textos. En esta lectura se
analiza la vida de Ezequiel Chávez, pero el punto que se relaciona con este ensayo
es en relación con las problemáticas que surgen a raíz de la ENP, y es que los
chicos comienzan a cuestionarse su manera de pensar debido a que en la familia
se transmiten ciertos conocimientos y en la escuela otros, los cuales son
contradictorios entre sí. Esto genera un conflicto en lo individuos y llegan a presentar
la nihilidad y vacuidad, del mismo modo se comienzan a generar otros problemas
como alcoholismo y prostitución, y como analizaremos más adelante la historia
genera un cambio a nivel corporal y emocional por lo que el surgimiento de estas
problemáticas va a determinar la formación de identidad de próximas generaciones.
Mantilla, Alvarado y Cortés (2004), coinciden al señalar que el término adolescencia
no hace solamente referencia a un estadio de la vida, sino que es más complejo
debido a que es una etapa transicional entre la niñez y la edad adulta, que además
se caracteriza por cambios a nivel biológico a los que se asocian conductas y
reacciones psicológicas, sin olvidar el papel del contexto.
Un autor muy reconocido que hablo sobre adolescencia, fue Piaget el propuso que
la tarea fundamental de esta etapa es lograr la inserción en el mundo de los adultos
y esto se logra gracias a que las estructuras mentales se transforman y el
pensamiento adquiere nuevas características en relación al del niño. Asimismo
comienza a sentirse un igual ante los adultos y los juzga en este plano de igualdad
y entera reciprocidad, sin embargo esta perspectiva es muy simplista porque se
centra más en el individuo, se olvida del entorno y del papel que juega el contexto
en donde se crean esas nuevas estructuras.
De manera general cuando hacemos referencia a la identidad se hace incapie ena
un proceso de construcción en la que los humanos se van definiendo a sí mismos
en esa estrecha interacción simbólica con otras personas, es decir la formación de
la identidad es una construcción social. Es decir, la identidad es un proceso entre lo
social y lo individual; que permite expresar el lado subjetivo de lo social y cómo los
individuos se apropian de partes del mundo que los rodea.
Esta idea se enlaza con lo dicho sobre el surgimiento de adolescencia en México
porque las problemáticas que ahí se cosecharon modificaron las celular por lo que
lo corporal deja de ser natural para convertirse en social y puede decirse que el
cuerpo de los mexicanos ha ido modificándose en las distintas etapas de la historia
de la sociedad, como lo menciona López Ramos.
De aquí podemos enlazar lo corporal con la educación, porque es a partir de la
secundaria en donde el adolescente comienza el proceso de formación de su
identidad. La metodología que se ocupa en el sistema educacional de México olvida
el papel del cuerpo del individuo solo se hace importante la razón y el pensamiento,
le retención de conocimiento y la incapacidad de cuestionar lo que se impone como
verdad, la ciencia. Podría parecer que esto no influye en la identidad de la persona,
pero al ser parte de sí mismo se van forjando decisiones y experiencias que no son
disposición del propio individuo. El cuerpo solo se vende como producto, debido a
que el proceso de construcción corporal esta pensado para forjar individuos con un
cuerpo de consumo, de manera que no se desarrollan espiritualmente y se olvida el
sentido de la vida.
Pero no solo es en la escuela donde se forma la identidad sino también la familia
juega un papel fundamental en la construcción social. Los hábitos que aquí se han
formado, las generaciones y las decisiones que marcan al cuerpo, lo que se calla,
los miedos e inseguridades que se repiten, los patrones que se heredan y no
permiten tomar decisión sobre uno mismo influye en cómo el individuo creara su
concepto de si y la identificación que crea en sus grupos de referencia.
Distintas investigaciones han mostrado cómo la posibilidad de crear personajes
puede estimular sentimientos de confusión; como la simulación, el engaño y ser
engañado puede afectar la genuinidad y autenticidad; cómo el cambio de género
puede despertar vivencias de confusión respecto de la claridad subjetiva en relación
al propio sexo y cómo la desindividuación puede comprometer la solidaridad interna
con los ideales morales característica de la identidad integrada (2002).
Sigue la fragmentación entre cuerpo y mente, sobre lo que es ciencia y lo que la
cuestiona poca es la importancia que las distintas esferas en donde el individuo se
desenvuelve dan al proceso corporal, porque a lo largo de la historia de México y
con la integración del positivismo en la cotidianidad se ha olvidado ese sentido de
la vida y en ese proceso han surgido nuevas enfermedad gracias a los nuevos
estilos de vida tan desgastantes. Los miedos que en la familia se generan se
guardan en la memoria corporal y se heredan a futuras generaciones, y conocer
todo esto nos brinda la posibilidad de poder interpretar el proceso de construcción
de lo corporal en la articulación con el cuerpo humano.
Además, Rivera (2010) indica que el comienzo de la identidad no solo debe
quedarse en ¿quién soy yo? Sino que se debería fomentar que el individuo busque
acerca de su cuerpo, su cultura, la historia de su país y la historia familiar. Esto da
pie a que la persona comprenda que se ha construido de manera ajena y de ahí
comenzar la construcción, así modificar la memoria corporal y esto se logrará de
manera más sencilla con una nueva pedagogía que no solo se quede en entenderlo
con la razón sino transformar lo personal, a partir del movimiento, la respiración, la
meditación, entre otros.
La manera en que el positivismo se ha introdujo en la vida cotidiana no ha permitido,
que el equilibrio energético que se relaciona con los sentimientos abran nuevas
posibilidades humanos lo único que ha logrado es desarrollar procesos dañinos para
la vida. Si bien en la adolescencia se va formando la autonomía, entonces este
periodo sería el más idóneo para comenzar a trasmitir estos conocimientos sobre la
importancia de lo social en lo orgánico-emocional.
Referencias
Larrain, J., (2003). “El concepto de Identidad”, Revista FAMECOS, (21), pp 30-42
López, S. (2002). De cómo la moral se hizo psicología en México. México: El
aduanero
López, S., Herrera, I., Chaparro, G., Solis, A. y Mendoza, M. (2015). Metodología
corporal. Revista Integración Académica en Psicología, 3(9),
Mantilla, C. W., Alvarado, L. J., Cortés, A., (2004). “El embarazo adolescente y la
construcción de identidad”, Universidad Santo Tomás, Colombia, Bogotá, pp
186-206.
Rivera, M. (Coordinadora) (2010). El adolescente y sus procesos corporales I.
México: CEAPAC
También podría gustarte
- Vdoc - Pub - Singing and Teaching Singing A Holistic Approach To Classical Voice Compressed Part 2Documento289 páginasVdoc - Pub - Singing and Teaching Singing A Holistic Approach To Classical Voice Compressed Part 2Rigoletto ReséndezAún no hay calificaciones
- Varen Vzla (Noviembre 15 2018)Documento184 páginasVaren Vzla (Noviembre 15 2018)JonathanAún no hay calificaciones
- Diapositivas Nueva de Enfermeria HolisticaDocumento15 páginasDiapositivas Nueva de Enfermeria Holisticarayximar0% (1)
- Fundamentos Filosóficos de La NaturopatíaDocumento36 páginasFundamentos Filosóficos de La NaturopatíaGino Giurfa100% (3)
- El Cuerpo InteligenteDocumento22 páginasEl Cuerpo InteligenteJose Del GrossoAún no hay calificaciones
- Cerebro Creativo. Fundación Soliris PDFDocumento37 páginasCerebro Creativo. Fundación Soliris PDFoguerrilleirodotaoAún no hay calificaciones
- 2º-Ccss-Plan Bimestral Saberes-El PauroDocumento20 páginas2º-Ccss-Plan Bimestral Saberes-El PauroCesar Gabriel Zabala FernandezAún no hay calificaciones
- Modelos de Terapia OcupacionalDocumento6 páginasModelos de Terapia OcupacionalSebastián GallegosAún no hay calificaciones
- Cuadro ComparativoDocumento7 páginasCuadro Comparativocarlos orozcoAún no hay calificaciones
- Dossier Estilos de AP Gobierno Canarias Pag-5-19Documento15 páginasDossier Estilos de AP Gobierno Canarias Pag-5-19MalenaAún no hay calificaciones
- Filosofianinos PDFDocumento25 páginasFilosofianinos PDFBernardo Salinas MatusAún no hay calificaciones
- Modelos de Desarrollo Sustentable en Los Ambitos Publicos Privado y Social .Documento36 páginasModelos de Desarrollo Sustentable en Los Ambitos Publicos Privado y Social .JulianCbAún no hay calificaciones
- 02b - Corrientes de La NeuropsicologiaDocumento38 páginas02b - Corrientes de La NeuropsicologiaLara StagnariAún no hay calificaciones
- 3ro Educación Física PDC 2020Documento7 páginas3ro Educación Física PDC 2020Leinad Danino Nelo100% (1)
- Guía de Articulación y Concreción CurricularDocumento2 páginasGuía de Articulación y Concreción CurricularAnonymous znV52b3x8G50% (2)
- Cobit 5 - Preguntas y RespuestasDocumento6 páginasCobit 5 - Preguntas y RespuestasAprende & comparteAún no hay calificaciones
- Yampara Simon-Suqaqa, Siyah 2015Documento36 páginasYampara Simon-Suqaqa, Siyah 2015dengon123Aún no hay calificaciones
- Paso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 84Documento25 páginasPaso 4 - Comprensión y Acción - Grupo 84jonatanAún no hay calificaciones
- Ramon Gallegos y La Educacion HolistaDocumento12 páginasRamon Gallegos y La Educacion HolistaAna Lucía Silva Córdoba100% (2)
- 48 92 1 SM PDFDocumento87 páginas48 92 1 SM PDFOscar JimenezAún no hay calificaciones
- Tema 1 Fundamentos TGS Marzo 2005Documento23 páginasTema 1 Fundamentos TGS Marzo 2005api-27121349100% (1)
- Universidad de Cundinamarca Amparo VesgaDocumento10 páginasUniversidad de Cundinamarca Amparo VesgaEdisson SanchezAún no hay calificaciones
- Datos SignificativosDocumento2 páginasDatos SignificativosVivisiur MedinaAún no hay calificaciones
- La Formaciòn Integral y HolìsticaDocumento8 páginasLa Formaciòn Integral y HolìsticaAlvaro Velarde Larico50% (2)
- Ecologia EspiritualidadDocumento1001 páginasEcologia EspiritualidadOso de Anteojos94% (17)
- Cómo El Coaching Holístico Trabaja Las Emociones - Un Enfoque Científico y Práctico - Escuela TransformacionalDocumento18 páginasCómo El Coaching Holístico Trabaja Las Emociones - Un Enfoque Científico y Práctico - Escuela TransformacionalCandela Di PaolaAún no hay calificaciones
- Capítulo 2 Teoría General de Los SistemasDocumento6 páginasCapítulo 2 Teoría General de Los SistemasIsaac Rozen AlvarezAún no hay calificaciones
- Guia Soc Sec5Documento21 páginasGuia Soc Sec5Grover LimaninAún no hay calificaciones
- Una Terapia de Contacto - MIRIAM RIVERADocumento23 páginasUna Terapia de Contacto - MIRIAM RIVERAmmriverarubioAún no hay calificaciones
- Unidad Tematican2Documento23 páginasUnidad Tematican2Facundo MarracinoAún no hay calificaciones