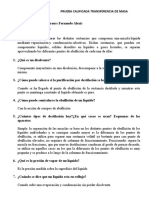Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hormigones de Cementos Naturales
Hormigones de Cementos Naturales
Cargado por
Kerlly Barcia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas2 páginasHistoria del Hormigon
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHistoria del Hormigon
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
13 vistas2 páginasHormigones de Cementos Naturales
Hormigones de Cementos Naturales
Cargado por
Kerlly BarciaHistoria del Hormigon
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Hormigones de cementos naturales[editar]
Panteón de Roma (siglo II)
La cúpula semiesférica del Panteón de Roma, de 43.44 m de diámetro ha resistido
diecinueve siglos sin reformas o refuerzos. El grueso anillo murario es de opera latericia (concreto
con ladrillo) y la cúpula se aligeró utilizando piedra pómez como árido.
En la Antigua Grecia, hacia el 500 a. C., se mezclaban compuestos de caliza calcinada
con agua y arena, añadiendo piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, dando origen al
primer hormigón o concreto de la historia, usando tobas volcánicas extraídas de la isla
de Santorini. Los antiguos romanos emplearon tierras o cenizas volcánicas, conocidas
también como puzolana, que contienen sílice y alúmina, que, al combinarse químicamente
con la cal, daban como resultado el denominado cemento puzolánico (obtenido
en Pozzuoli, cerca del Vesubio). Añadiendo a su masa trozos de cerámicas u otros
materiales de baja densidad (piedra pómez) obtuvieron el primer hormigón aligerado.8 Con
este material se construyeron desde tuberías a instalaciones portuarias, cuyos restos aún
perduran. Destacan construcciones como los diversos arcos del Coliseo romano, los
nervios de la bóveda de la Basílica de Majencio, con luces de más de 25 metros,9 las
bóvedas de las Termas de Caracalla, y la cúpula del Panteón de Agripa, de unos 43
metros de diámetro, la de mayor luz durante siglos.10
Tras la caída del Imperio romano, el hormigón fue poco utilizado, posiblemente debido a la
falta de medios técnicos y humanos, la mala calidad de la cocción de la cal, y la carencia o
lejanía de tobas volcánicas. No se encuentran muestras de su uso en grandes obras hasta
el siglo XIII, en que se vuelve a utilizar en los cimientos de la Catedral de Salisbury, o en la
célebre Torre de Londres, en Inglaterra. Durante el Renacimiento su empleo fue escaso y
muy poco significativo.
En algunas ciudades y grandes estructuras, construidas por mayas y aztecas en México o
las de Machu Pichu en el Perú, se utilizaron materiales cementantes.8
En el siglo XVIII se reaviva el afán por la investigación. John Smeaton, un ingeniero
de Leeds fue comisionado para construir por tercera vez un faro en el acantilado de
Edystone, en la costa de Cornualles, empleando piedras unidas con un mortero de cal
calcinada para conformar una construcción monolítica que soportara la constante acción
de las olas y los húmedos vientos; fue concluido en 1759 y la cimentación aún perdura.
También podría gustarte
- Practica 9 QuimicaDocumento11 páginasPractica 9 Quimicaedwin0% (2)
- HT5Documento4 páginasHT5bessieoliva67% (3)
- Asfaltos DiluidosDocumento31 páginasAsfaltos DiluidosCelia Cáceres100% (1)
- Manualproductos2018 1Documento55 páginasManualproductos2018 1Lissette Rohs MAURICIO HERHUAYAún no hay calificaciones
- ArcillasDocumento29 páginasArcillasBENJAMIN REINALDO VARGAS MONDACAAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica Polyglass Trend HSDocumento4 páginasFicha Tecnica Polyglass Trend HSMarlene Mendoza PerezAún no hay calificaciones
- EdtaDocumento4 páginasEdtaSara Vertel BenitezAún no hay calificaciones
- Liquido Piraña SunesysDocumento3 páginasLiquido Piraña SunesysSunesys SerranoAún no hay calificaciones
- Estructural E2Documento1 páginaEstructural E2Arq. María Guadalupe Sepúlveda AlvaradoAún no hay calificaciones
- PRESUPUESTODocumento2 páginasPRESUPUESTOSamuel OsisAún no hay calificaciones
- ConcretoDocumento30 páginasConcretoguillerinAún no hay calificaciones
- Mapa Conceptual ProcesosDocumento1 páginaMapa Conceptual ProcesosMaria Camila Penagos Castro100% (2)
- NT 002Documento10 páginasNT 002claudio mayorga balboaAún no hay calificaciones
- Qo2 L6Documento4 páginasQo2 L6Piero RojasAún no hay calificaciones
- Especificaciones CanilesDocumento25 páginasEspecificaciones CanilesOscar Junior Nuñez PantaAún no hay calificaciones
- Pavimentacion y Mejoramiento de Las Propiedades Del Suelo, para Las Carreteras Afirmadas en La Region de Pasco".Documento21 páginasPavimentacion y Mejoramiento de Las Propiedades Del Suelo, para Las Carreteras Afirmadas en La Region de Pasco".Celeste Santisteban MaitaAún no hay calificaciones
- Taller de Acompañamiento Grado 9Documento6 páginasTaller de Acompañamiento Grado 9AlejandroBastidasPantojaAún no hay calificaciones
- Diferencia Siderurgica Aceria PDFDocumento8 páginasDiferencia Siderurgica Aceria PDFYanina DíazAún no hay calificaciones
- NTP GLP Domestico 2013 360.009-1 PDFDocumento60 páginasNTP GLP Domestico 2013 360.009-1 PDFMIGUELAún no hay calificaciones
- Presupuesto CanchaDocumento17 páginasPresupuesto CanchaLuis E RamirezAún no hay calificaciones
- Practica de Laboratorio # 2Documento20 páginasPractica de Laboratorio # 2Juan Alxander BriceñoAún no hay calificaciones
- Aceite CadenaDocumento1 páginaAceite CadenajrodrigobAún no hay calificaciones
- Examen DestilacionDocumento2 páginasExamen Destilacionfernando contreras kraussAún no hay calificaciones
- Elementos y Compuestos de Uso FrecuenteDocumento2 páginasElementos y Compuestos de Uso FrecuenteLEANDRA TORRES CANALOAún no hay calificaciones
- PDF - Exposicion de PVC 2017Documento39 páginasPDF - Exposicion de PVC 2017Miguel Casanova GuerraAún no hay calificaciones
- Practica 3Documento4 páginasPractica 3Jhilver ArancibiaAún no hay calificaciones
- CLASE Nro. 3 ANALISIS ORGANICODocumento14 páginasCLASE Nro. 3 ANALISIS ORGANICOLuz IzaAún no hay calificaciones
- Quema de TextilessDocumento7 páginasQuema de TextilessJansy FloriánAún no hay calificaciones
- Curso de Reparacion de Calzado - ProgramaDocumento36 páginasCurso de Reparacion de Calzado - ProgramaFacundo GiménezAún no hay calificaciones
- Ayudantia 3Documento4 páginasAyudantia 3MARCELO HINOJOSA HERNANDEZAún no hay calificaciones