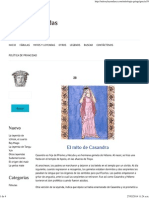Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Lunes en La CienciaBioetica PDF
Lunes en La CienciaBioetica PDF
Cargado por
jesus1807Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Lunes en La CienciaBioetica PDF
Lunes en La CienciaBioetica PDF
Cargado por
jesus1807Copyright:
Formatos disponibles
Lunes en la Ciencia, 11 de diciembre de 2000
El conocimiento campesino como
herramienta del avance tecnológico
Bioética y
agricultura
Carlos H. Avila Bello
Hace unos meses leí dos interesantes libros, uno de ellos,
La Bioética, de Arnoldo Kraus y Antonio R. Cabral y el
otro, Memoria Indígena, de Enrique Florescano; ambos
tienen, desde mi punto de vista, una amplia aplicación en las ciencias agrícolas. Si bien
Kraus y Cabral orientan su libro hacia las ciencias médicas, especialmente a los
derechos de los pacientes y la relación humana con ellos, quienes nos dedicamos al
estudio de la agricultura y los recursos naturales establecemos, o deberíamos establecer,
relaciones con los seres humanos que manejan estos recursos: los campesinos.
La bioética argumenta que el profesional debe escuchar y saber cuáles son las
necesidades de quien se atiende. Si esto se aplica a la agricultura debe entablarse una
relación indisoluble inve- stigador-campesino; a través de esta relación se generan
derechos para el campesino, algunos de ellos son: 1) tienen derecho a participar y opinar
respecto a los protocolos de investigación; 2) tienen derecho a no aceptar un proyecto;
3) tienen derecho a ser informados y escuchados.
Debe buscarse también que el campesino sea sujeto de la investigación y no un objeto
de ella. Este proceso de escuchar al campesino, de aprender de él, nos debe llevar a
comprender varios aspectos culturales de la vida campesina mencionados por
Florescano, por ejemplo, el papel fundamental y ancestral del maíz para las
comunidades campesinas. Me parece que esto último es especialmente importante
cuando pensamos en los recursos forestales, ya que en buena parte del país, estos
recursos son fuertemente presionados por el avance de la agricultura. El reto entonces
consiste no en desplazar a una u otra actividad, sino en encontrar la manera de que
convivan sin detrimento una de la otra, una posible opción en este sentido son los
sistemas agroforestales. Si pretendemos que los campesinos acepten posibles propuestas
para llevar a cabo modificaciones en los sistemas agrícolas que manejan es fundamental
entender cómo manejan los recursos naturales y por qué lo hacen de cierta manera.
Debemos entender su cosmovisión, es decir, la o las formas como trasmiten y conservan
su conocimiento. Entender sus ritos, sus mitos, sus calendarios (sobre todo los
agrícolas) y el religioso, así como su tradición oral.
¿Por qué y para qué entender esto? Porque
parte del papel de los investigadores en las
ciencias naturales es generar tecnología
adaptada a las condiciones sociales,
económicas y ecológicas de los productores.
Sin embargo, las cifras de adopción de
tecnología son poco halagadoras, por
ejemplo sólo 7 por ciento de las unidades de
producción agrícola son tecnificadas; sólo en
15 y 3 por ciento de la superficie sembrada
con maíz y frijol, respectivamente, se utiliza semilla mejorada. Estos resultados se
deben a la poca relación, a veces francamente nula, que se establece con los productores
y a un complejo de superioridad del científico que le ha impedido reconocer en el
campesino a un maestro con el que se deben intercambiar conocimientos.
La diaria actividad del campesino al enfrentar las limitantes y ventajas de la producción
le proporcionan una notable experiencia que no debe ser desperdiciada. Especialmente
cuando buscamos la autosuficiencia alimentaria y el uso sustentable de los recursos
naturales. Tomar en cuenta estos aspectos seguramente nos conducirá a un mejor
entendimiento de estas culturas, a su incorporación al proceso de progreso del país y a la
adecuada conservación y manejo de los recursos naturales. Hacerlo así sentará,
seguramente, las bases para un futuro más halagüeño para todo el país.
El autor es estudiante doctoral del Programa de agroecología en el Colegio de
Posgraduados
También podría gustarte
- El Cuidado Del Alma, TH MooreDocumento31 páginasEl Cuidado Del Alma, TH MooreJuan Alberto Ramirez A67% (6)
- 40 - Misterios de La Vida y MuerteDocumento8 páginas40 - Misterios de La Vida y Muerteleonsaurus.Rex100% (1)
- Criterios de EvaluaciónDocumento26 páginasCriterios de EvaluaciónAnabeli Iveth Sanchez ArmijosAún no hay calificaciones
- La Educación Inclusiva El Camino Hacia El FuturoDocumento13 páginasLa Educación Inclusiva El Camino Hacia El Futuroantoniog_2575% (4)
- Evaluación 1 Historia, Geografía y Cs. Sociales 7° BasicoDocumento7 páginasEvaluación 1 Historia, Geografía y Cs. Sociales 7° BasicoHelen Beatriz Lagos Lagos100% (1)
- Animales Desconocidos Relatos AcarológicosDocumento82 páginasAnimales Desconocidos Relatos AcarológicosAdrian Bact100% (2)
- Proyecto EjecutivoDocumento22 páginasProyecto Ejecutivoleonsaurus.Rex100% (1)
- N31 - La Figura Humana en La Pintura Mural PrehispánicaDocumento16 páginasN31 - La Figura Humana en La Pintura Mural Prehispánicaleonsaurus.Rex100% (1)
- 03 - Observacióny CosmovisiónDocumento6 páginas03 - Observacióny Cosmovisiónleonsaurus.Rex100% (2)
- Logosofia N 4Documento36 páginasLogosofia N 4Rock100% (1)
- 03 - Rufino TamayoDocumento5 páginas03 - Rufino Tamayoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- 03 - Rufino TamayoDocumento5 páginas03 - Rufino Tamayoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Desarrollo de Medios Comunitarios en América LatinaDocumento36 páginasDesarrollo de Medios Comunitarios en América LatinaVicente BrunettiAún no hay calificaciones
- Skinner - Sobre El ConductismoDocumento142 páginasSkinner - Sobre El Conductismoifdpsicologia100% (4)
- AnteProyecto Educacion MaestriaDocumento19 páginasAnteProyecto Educacion MaestriaJosé AlcaláAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Antropologia General YaritzaDocumento9 páginasTarea 2 Antropologia General YaritzaYoskary100% (1)
- La SombraDocumento7 páginasLa SombraSolarlunar DominguezAún no hay calificaciones
- N30 - Corrección Calendárica en XochicalcoDocumento10 páginasN30 - Corrección Calendárica en Xochicalcoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- 42 - Casa Del Marqués Del ApartadoDocumento5 páginas42 - Casa Del Marqués Del Apartadoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Centrifugados Mexicanos, S.A. de C.V.: Tecnologia en ConcretoDocumento1 páginaCentrifugados Mexicanos, S.A. de C.V.: Tecnologia en Concretoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Centrifugados Mexicanos, S.A. de C.V.: Tecnologia en ConcretoDocumento1 páginaCentrifugados Mexicanos, S.A. de C.V.: Tecnologia en Concretoleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Catalogo Inah 1939 2010Documento545 páginasCatalogo Inah 1939 2010leonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- El Mundo de Los MapasDocumento141 páginasEl Mundo de Los Mapasleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Geometría de La Música y Armónicos de La PinturaDocumento3 páginasGeometría de La Música y Armónicos de La Pinturaleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- El Mito de Casandra - Mitos y LeyendasDocumento4 páginasEl Mito de Casandra - Mitos y Leyendasleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Valuador NEODATA Vivienda de Nivel Medio de 240 m2. en Tres PlantasDocumento1 páginaValuador NEODATA Vivienda de Nivel Medio de 240 m2. en Tres Plantasleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- N12 - ORIGEN MtTICO DE LAS FACHADAS ZOOMORFAS DE RíO BEC.Documento14 páginasN12 - ORIGEN MtTICO DE LAS FACHADAS ZOOMORFAS DE RíO BEC.leonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- N15 - RICARDO ROBINA y LA ARQUITECTURA PREHISPÁNICADocumento9 páginasN15 - RICARDO ROBINA y LA ARQUITECTURA PREHISPÁNICAleonsaurus.RexAún no hay calificaciones
- Los Señorios Independientes Del Imperio AztecaDocumento44 páginasLos Señorios Independientes Del Imperio Aztecaleonsaurus.Rex0% (1)
- 2.1 Modelo Relación Persona-Persona de J. Travelbee (Dra. Rivera) PDFDocumento12 páginas2.1 Modelo Relación Persona-Persona de J. Travelbee (Dra. Rivera) PDFConstanza J. Alarcón100% (1)
- Lectura CriticaDocumento21 páginasLectura CriticaCarlos Molina ParedesAún no hay calificaciones
- Amor: La Fuerza Creadora Por ExcelenciaDocumento67 páginasAmor: La Fuerza Creadora Por ExcelenciaMaría Daniela Salazar OlliscoAún no hay calificaciones
- La Pérdida de Lo SagradoDocumento7 páginasLa Pérdida de Lo Sagradoteologia1418Aún no hay calificaciones
- Ejercicios La Comunicacion Humana Segundo MedioDocumento5 páginasEjercicios La Comunicacion Humana Segundo MedioSandra VidalAún no hay calificaciones
- 022 El Yo Del MexicanoDocumento37 páginas022 El Yo Del MexicanoAntonio VizcarraAún no hay calificaciones
- FilosofíaDocumento176 páginasFilosofíaAdri Sánchez CuberoAún no hay calificaciones
- Susan Paulson - Las Fronteras de Género y Las Fronteras Conceptuales en Los Estudios AndinosDocumento11 páginasSusan Paulson - Las Fronteras de Género y Las Fronteras Conceptuales en Los Estudios AndinosYanett Medrano Valdez100% (1)
- Fundecah - 20 Estrategias para Una Buena Higiene MentalDocumento126 páginasFundecah - 20 Estrategias para Una Buena Higiene Mental4thos06100% (1)
- Prueba Semestral Segundo Medio Primer SemestreDocumento8 páginasPrueba Semestral Segundo Medio Primer SemestreAlejandraIsabelPeredoValenzuelaAún no hay calificaciones
- Determinación de TalentoDocumento8 páginasDeterminación de TalentoRafael Gaviria AguilaAún no hay calificaciones
- Lagrimas de SombraDocumento44 páginasLagrimas de Sombracrig48Aún no hay calificaciones
- Capital Humano, El Buen Gobierno Corporativo, EticaDocumento22 páginasCapital Humano, El Buen Gobierno Corporativo, Eticazcmario13782Aún no hay calificaciones
- Codigo Familiar+Del+Estado+de+Yucatan - UnlockedDocumento208 páginasCodigo Familiar+Del+Estado+de+Yucatan - Unlockedpelana2013Aún no hay calificaciones
- Doc. de Lectura. Tut. 3. Los Valores y Los Juicios. PDFDocumento8 páginasDoc. de Lectura. Tut. 3. Los Valores y Los Juicios. PDFBrandonn MontoyaAún no hay calificaciones
- Valores 2020Documento3 páginasValores 2020Patricia Espinoza AlvaradoAún no hay calificaciones
- Cosmovisión MAYADocumento18 páginasCosmovisión MAYAEstuardo RivasAún no hay calificaciones
- Mirada Integral EcologicaDocumento3 páginasMirada Integral Ecologicacecilia padronAún no hay calificaciones
- Perfil Del Docente para La Educacion PersonalizadaDocumento265 páginasPerfil Del Docente para La Educacion Personalizadamaría elvira dib aguerrevere100% (1)