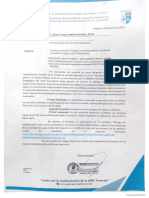Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aprender A Desaprender
Aprender A Desaprender
Cargado por
Juan Hernandez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas18 páginasTítulo original
Aprender a desaprender.docx
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
15 vistas18 páginasAprender A Desaprender
Aprender A Desaprender
Cargado por
Juan HernandezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 18
Aprender a desaprender: Necesidad de una nueva
cultura educativa
Eduardo Galeano nos recuerda la historia, que es
también de Mario Benedetti, de aquel hombre y aquella mujer que,
fascinados por ese paisaje de colorido y luz que veían brotar ante
sus ojos, se dijeron fascinados: “Vamos a buscar el horizonte”.
Caminaban y caminaban, y a medida que avanzaban, el horizonte
se iba alejando de ellos. Decidieron apresurar sus pasos, no
detenerse ni un momento, desoír los gritos del cansancio, el
hambre, la sed…Inútil, por mucho que aceleraron la marcha y
multiplicaron sus esfuerzos, el horizonte seguía igualmente lejano,
inalcanzable. Cansados y decepcionados, con los pies destrozados
de tanto andar y ante el vértigo de la sensación de haberse fatigado
inútilmente, se tumbaron sobre el piso y se dijeron derrotados:
“¿Para qué nos sirve el horizonte si nunca vamos a alcanzarlo?” Y
oyeron una voz que les decía: “¡Para que sigan caminando!”
En educación, como en la vida, no hay camino hecho, se hace
camino al andar. Muchos piensan que el camino ya está hecho y se
lanzan a recorrerlo rutinariamente: programas, clases,
evaluaciones, notas…Se suceden los cursos y los años siempre
iguales. La gran tragedia de la educación es pensar que educar es
recorrer rutinariamente caminos trazados por otros y no inventar
caminos nuevos. La rutina crea la ilusión de que se camina, pero es
un movimiento que, si bien se presenta como fácil, nos va alejando
de la meta porque nos va desalmando, nos va agusanando el
corazón, nos hace perder el entusiasmo, lleva a convencernos de
que no existe horizonte alguno.
Otros hablan de la necesidad de buscar caminos nuevos, de que ya
no sirven los viejos, pero se quedan instalados en sus seguridades,
hablando del camino, en lugar de ponerse a trazarlo. Tal vez,
cambian sus palabras, asimilan el discurso de los cambios, pero
siguen enquistados en las viejas prácticas, rituales y rutinas, que
con frecuencia les llevan en dirección opuesta a la que dicen
quieren ir o están yendo. Olvidan la pedagogía, esa necesaria
reflexión de la práctica para adecuarla a las intencionalidades, para
que el hacer pedagógico sea coherente con los fines y las metas,
para convencerse de una vez que los frutos que queremos recoger
deben estar ya implícitos en la semilla, que es imposible educar
para, si no educamos en: Educar en y para la participación, en y
para el trabajo, en y para la creatividad, en y para la libertad, en y
para la convivencia…
Hay quienes confunden el camino con las superautopistas que nos
brindan las nuevas tecnologías y piensan que si ponemos
computadoras e Internet en las escuelas y si incorporamos a las
aulas el powerpoint y el videobim, ya tenemos resuelto el problema
educativo. Ignoran que las nuevas tecnologías son sólo medios que
debemos saberlas aprovechar, pero que ciertamente no nos van a
librar del esfuerzo de “hacer camino”.
Otros confunden el camino con el mapa: gastan sus energías en
elaborar una maravillosa planificación estratégica, con su misión y
su visión perfectamente redactadas, en la que plantean su proyecto
educativo, especificando objetivos y estrategias, pero el proyecto
queda ahí, en el papel, no pone a caminar la escuela en un
movimiento innovador, consciente y reflexivo, no desrutiniza las
prácticas, no enseña a desaprender, no genera participación,
investigación, entusiasmo, cooperación.
Tan negativo es no tener horizonte como pensar que ya hemos
llegado a él o peor, creer que somos el horizonte. La
autocomplacencia impide avanzar. El único modo de conseguir el
horizonte es seguirlo buscando, porque la meta no está al final del
camino, sino que consiste precisamente en seguir caminando y
buscando siempre, en no claudicar, en administrar la esperanza y
seguir fieles en la búsqueda de una educación siempre renovada.
Esto exige vivir en estado de éxodo. Cada día exige sus rupturas
con prácticas acomodadas, rutinas, hábitos…Supone que los
educadores se asuman como constructores de caminos y no como
dadores de programas y caminadores de sendas abiertas por otros;
como protagonistas de los cambios necesarios, como
investigadores en la cotidianidad de las aulas y escuelas, lo que
sólo es posible si se hace de la reflexión permanente , de la
pregunta, del diálogo de saberes, una práctica habitual, si cada uno
se asume más como aprendiz que como docente (“El sabio quiere
aprender; el necio enseñar”), lo que supone humildad, un estado de
insatisfacción permanente y sobre todo el disfrute: El educador es
una persona que goza con lo que hace, que acude con ilusión, “con
el corazón maquillado de alegría”, a la tarea diaria, porque entiende
y asume la transcendencia de su misión, porque se siente
educador, maestro, no por obligación, sino por vocación, y entiende
y asume que toda genuina educación supone una propuesta ética,
política y pedagógica para la transformación.
Este caminar haciendo camino no puede ignorar el contexto tanto
nacional como mundial, donde cada día resulta más y más difícil
educar: Polarización extrema que lleva a vernos como enemigos,
renuncia a la crítica (la “verdad” es la “verdad de los míos),
incapacidad de diálogo genuino, de escucha profunda para
comprender y colaborar, aplastamiento de la diversidad como
riqueza, violencia, inseguridad e impunidad, miedo; renuncia de los
padres a asumirse como los primeros y principales educadores;
relativismo ético( “Todo vale”, si me produce ganancia, poder,
placer…El fin justifica los medios), consumismo, mediocridad,
insensibilidad, vida light, fe que no se traduce en compromiso de
vida, sobreinformación que asfixia el pensamiento….
Este hacer camino al andar, este permanente desaprender, esta
conversión, supone que debe ser:
Un caminar colectivo. Todos somos necesarios en actitud de
búsqueda. Abrir caminos conlleva siempre la aventura y el riesgo de
equivocación y de pérdida, pero son aventuras y riesgos de
aprendizaje creativo y emancipador. “El que cambia, puede
equivocarse. El que no cambia, vive equivocado”. Existir es
cambiar. Cerrarse al cambio es darle la espalda a la vida. En el
momento en que dejas de buscar el cambio, es que te han
cambiado a ti. Los tiempos de incertidumbre y crisis que vivimos,
deben espolear el pensamiento crítico y autocrítico, la creatividad y
el coraje de los genuinos educadores. No basta con exigir que la
educación se adapte a los cambios, sino que ella debe dirigir los
cambios en un sentido ético y estético. Por ello, frente a la creciente
colonización de las mentes, la educación debe orientarse a formar
personas capaces de pensar con su cabeza, de pensarse para
constituirse en sujetos autónomos de su propia vida, de pensar la
educación para transformarla, de pensar el mundo humano para
todos e involucrarse en su transformación.
Un caminar lleno de ilusión y de esperanza. Es imposible educar sin
esperanza. El desencanto, como el miedo, es falta de fe. Para la fe
realmente evangélica, enraizada en la paradoja de la cruz, el
fracaso no existe; no puede existir el desencanto. Moltman afirma
que “la esperanza es el centro de la fe cristiana”, y Gabriel Marcel
decía que la “esperanza es la tela de la que está hecha nuestra
alma”. Pasar del desencanto al re-encanto. ¡Otro mundo es posible!
¡Otra vida es posible! ¡Otro país es posible! ¡Otro colegio es posible!
¡Otra educación es posible!…. La educación no puede ser
meramente un medio de ganarse la vida, sino que tiene que
convertirse y ser un medio para ganar a la vida a los demás, para
provocar ganas de vivir con sentido y con proyecto. Para aprender a
vivir, a defender la vida donde quiera que esté amenazada, a
convivir con el otro diferente, a dar vida, a dar la vida. Anatole
France decía que: “Nunca se da tanto como cuando se da
esperanza”. No podemos renunciar a nuestra vocación de
constructores de historia. La educación exige la convicción de que
es posible el cambio, implica la esperanza militante de que los seres
humanos podemos reinventar el mundo en una dirección ética y
estética distinta a la marcha de hoy. Esperanza crítica, no ingenua,
que necesita del compromiso y sobre todo del testimonio coherente
para hacerse historia concreta. El Derecho a soñar no aparece en la
Declaración de los Derechos Humanos, pero sin este derecho y sin
el agua que da de beber a los otros, todos los demás derechos se
morirían de sed. Soñemos que es posible una educación distinta,
una Venezuela fraternal, un mundo humano y humanizador y
hagamos del sueño un proyecto de vida. Todas las grandes
conquistas de la humanidad comenzaron siendo el sueño de
algunos inconformes que entregaron su vida a conseguir el sueño y
fueron capaces de arrastrar a otros en la construcción del sueño
imposible. Lo imposible de hoy, será la realidad de mañana.
Soñemos y hagamos del sueño un diseño, por ello, “disoñemos” el
nuevo futuro, la nueva educación, el mundo nuevo. El Cardenal
Suenens declaraba: “Felices los que tienen la audacia de soñar y
están dispuestos a pagar el precio necesario para que su sueño
tome cuerpo en la Historia”. Pero hay que anunciar y vivir una
esperanza creíble. No se trata de esperar sentados. Esperamos
andando, caminando. Según Marcuse, “la esperanza nos ha sido
dada para servir a los desesperanzados”. De esperanza en
esperanza caminamos, esperanzándonos, esperanzando
(Casaldáliga). No sólo hacemos camino andando. Somos camino.
A continuación, voy a señalar brevemente algunos cambios
necesarios y urgentes en esa perspectiva del desaprender:
1.-De docente a educador (De enseñar conocimientos y materias, a
enseñar a vivir). Hoy la gran tarea de todos es educar, humanizar,
ayudar a cada persona a descubrir su misión en la vida y a vivirla en
plenitud. En consecuencia, cada docente debe ser, antes que
profesor de una materia, un educador. Su tarea primordial es
ayudar a cada estudiante a conocerse, aceptarse, quererse, y
emprender el camino de su propia realización, para alcanzar la
plenitud y la auténtica felicidad. Ahora bien, la plenitud sólo es
posible en el encuentro, pues como decía Camus: “Es imposible la
felicidad a solas”. De ahí la necesidad de enseñar el amor y
enseñar con amor. El amor nos realiza, nos constituye como
personas. Desgraciadamente, el corazón no va a la escuela. El
amor es donación, entrega. “Amar es querer el bien para el otro en
cuanto otro”, como lo definió Aristóteles. Supone salir de uno mismo
(egoísmo) para buscar el bien y la felicidad del otro. En definitiva,
amar implica buscar la fraternidad universal y cósmica, educar para
convivir con el otro diferente, y sobre todo educar para la
solidaridad, para el servicio, que es una forma privilegiada de amar.
En definitiva, sólo será posible convivir, es decir, vivir con, si hay
personas dispuestas a vivir para, a servir, a constituirse en una
verdadero regalo para los demás. Este es el sentido verdadero de la
espiritualidad cristiana: Seguir a Jesús es proseguir su proyecto,
construir la fraternidad, convertirse al Dios de Jesús, a la religión de
Jesús, a los valores de Jesús.
No podemos olvidar que todos educamos o deseducamos, pues
“enseñamos lo que somos”. Es imposible educar de un modo
neutro. Los alumnos no sólo aprenden de sus educadores, sino que
aprenden a sus educadores. Cada profesor, además de su materia,
enseña una gran variedad de lecciones: De inclusión o de
exclusión; de respeto o irrespeto; de responsabilidad o
irresponsabilidad; de cariño o miedo; de amor a la materia, o
aborrecimiento; de honestidad o deshonestidad; de igualdad o
preferencia; de autoestima o desprecio de sí mismo…(Reflexión
sobre los maestros y profesores que hemos tenido. ¿Cómo los
recordamos? A algunos con dolor: nos deseducaron; a otros con
indiferencia; a algunos con verdadero agradecimiento: nos sentimos
comprendidos, valorados, ayudados, queridos…¿Cómo me van a
recordar los alumnos que tengo?).
.
2.-De la enseñanza al aprendizaje (Del aprendizaje de la cultura, a
la cultura del aprendizaje)
El derecho a la educación es derecho al aprendizaje. Los docentes
enseñamos, pero ¿qué aprenden los alumnos? ¿Aprenden a ser
mejores, a convivir con los otros diferentes, a hacer, a resolver
problemas, a aprender permanentemente, a lo largo y ancho de
toda la vida? Hay que democratizar el derecho al aprendizaje. La
pedagogía debe ser paidocéntrica y no magistocéntrica. Los
docentes están al servicio de los alumnos, para ayudarles a
aprender, y no al revés. La planificación debe partir de los alumnos,
de sus saberes e inquietudes, y busca motivarlos para que quieran
aprender (no parte del texto, del programa). Los textos y programas
están al servicio del alumno y no al revés. Hay que leer la calidad
desde el aprendizaje. Hay que garantizar a todos las herramientas
esenciales para un aprendizaje autónomo y permanente (lectura,
educación lectora, hacer alumnos lectores, multialfabetización:
lectura de todo tipo de textos y del contexto, de los nuevos
lenguajes digitales; escritura: enseñar a producir, más que a
reproducir, la escritura es un medio de pensamiento, de
comunicación, de creatividad…; lógica, solución de problemas;
ubicación espacio temporal…) y actitudes (curiosidad, investigación,
deseos de aprender y de hacer las cosas cada vez mejor,
exigencia, esfuerzo…) El fin no es enseñar, sino lograr que todos
(discriminación positiva) los alumnos aprendan. Error de confundir
memorización con aprendizaje (uno sólo se aprende de memoria lo
que no entiende. Hay que cultivar la memoria no como trastero de
cosas inútiles, sino como almacén de semillas que van a posibilitar
nuevos aprendizajes). No es lo mismo aprendizaje que rendimiento
escolar, que notas. Se estudia para pasar, para sacar buenas notas,
pero no para aprender. Todo gira en torno a indicadores
cuantitativos: cuántos ingresaron, cuántos concluyeron, cuántos
desertaron…pero no se mide qué aprendieron y para qué les sirve
lo aprendido. La calidad del docente y del sistema se mide por los
aprendizajes de los alumnos (calidad integral. Personas: padres,
madres, esposos de calidad; ciudadanos de calidad, profesionales
de calidad, cristianos de calidad).
Calidad del docente: Valora su profesión y la ejerce con orgullo y
responsabilidad. Va al centro con ilusión, se prepara bien, disfruta
enseñando, comunica su entusiasmo, contagia, planifica para
motivar, para lograr que sus alumnos disfruten. Vive en formación
permanente (como persona, como profesional, como ciudadano)
para ser mejor y hacer cada vez mejor lo que hace. Persona
cercana y cariñosa (en educación es imposible efectividad sin
afectividad, calidad sin calidez). Se preocupa por los alumnos, los
quiere (ellos se sienten queridos, valorados, tomados en cuenta;
sienten que el profesor está a su servicio, está para ayudarles);
quiere su materia (por eso, siempre está buscando, investigando,
leyendo, comprando nuevos materiales…). Tiene expectativas
positivas respecto a todos y cada uno de sus alumnos. Se
responsabiliza por los resultados.
3.-Del individuo a la comunidad.
Los centros educativos deben entenderse y asumirse como
comunidades de vida, de participación democrática, de búsqueda
intelectual, de diálogo y aprendizaje compartido, de discusión
abierta sobre las tendencias socializadoras. Comunidades
educativas que rompan las absurdas barreras artificiales entre
escuela y sociedad, en las que se aprende porque se vive, porque
se participa, se construyen cooperativamente alternativas a los
problemas individuales y sociales, se fomenta la iniciativa, se
toleran las discrepancias, se integran las diferentes visiones y
propuestas, se construye, en breve, la genuina democracia.
Maestros y alumnos aprenden democracia viviendo y construyendo
realmente su comunidad democrática de aprendizaje y vida. De ahí
que el modo de organización y de comunicación, de ejercer la
autoridad y el poder, la forma en que se tratan los diferentes
miembros de la comunidad educativa, el respeto a la diversidad y
las diferencias, la responsabilidad y el compromiso con que cada
uno asume sus tareas y obligaciones, la defensa de los derechos de
los más débiles, la solidaridad y discriminación positiva que se
practica en todos los recintos y tiempos escolares que privilegia a
los menos favorecidos y estimula la pedagogía del éxito para todos,
la manera como se resuelven los problemas y se enfrentan los
conflictos (la calidad de un centro educativo no se determina por si
tiene o no conflictos, sino por el modo de resolverlos), los modos de
celebración, trabajo y producción, deben en cierta forma expresar el
modo de vida y de organización de la nueva sociedad que
buscamos y queremos. Se trata, en definitiva, de transformar
profundamente nuestros centros educativos para que se
transformen en semillas y ya también microcosmos de la nueva
sociedad que pretendemos.
Esto sólo será posible si nos reculturizamos y vamos pasando
progresivamente de la cultura del individualismo que tanto
practicamos y fomentamos en los centros escolares a la cultura de
la cooperación y la comunidad. Debemos combatir con decisión el
aislamiento de los docentes (cada uno se considera en su aula
dueño y señor, raramente se visitan en los salones para aprender
del compañero, no planifican ni evalúan juntos, no se resuelven los
problemas de uno entre todos, no se contrastan ni debaten las
propuestas pedagógicas, no hay tiempos para la reflexión
cooperativa…); el individualismo e insolidaridad de los alumnos que
buscan el éxito académico sin preocuparse por el fracaso de los
demás; y el desinterés y desconexión educativa de los padres y
representantes. La creación de culturas cooperativas y comunitarias
entre directivos, maestros, profesores, alumnos y comunidad
contribuye a aprovechar las experiencias de unos y de otros, pone
los recursos a disposición de todos, proporciona apoyo y estímulo y
crea un clima de confianza en el que no se ocultan, sino que se
enfrentan los problemas y se celebran los éxitos. Los alumnos
aprenden a compartir, más que a competir.
Y no olvidemos que reculturizar implica reestructurar, lo que a su
vez, implica promover la verdadera participación (no la falsa, la
sumisa: padres que vienen cuando los llamamos y hacen lo que les
indicamos; alumnos que estudian y obedecen; docentes que
cumplen con su deber y nunca proponen nada), y estar dispuestos
a redistribuir o democratizar el poder.
Comunidad de aprendizaje (Comunidad inteligente que se
autocorrige y se renueva): En una verdadera comunidad
democrática de aprendizaje, docentes, alumnos y comunidad han
de estar real y activamente implicados en la elaboración y desarrollo
de las decisiones más importantes. El hecho de trabajar juntos no
es sólo una forma de establecer relaciones y de resolución de
conflictos, sino que es también fuente de aprendizaje: ayuda a
reconocer problemas, a allanar dificultades, a responsabilizarse, a
instar y afrontar el cambio, a contemplar los problemas como
cuestiones a resolver y no como ocasiones para culpar a otro, a
valorar las voces diferentes e incluso las disidentes.
Una comunidad de aprendizaje asume la calidad como tarea
colectiva, que compromete a todos. Todos se plantean como reto,
tanto personal como colectivo, mejorar. Esto implica estar
activamente comprometidos en combatir y superar la cultura de la
rutina, de la tarea, del conformismo, de los rituales burocráticos,
para hacer de cada centro educativo una organización inteligente,
que aprende permanentemente de lo que hace. La organización
sólo puede aprender cuando sus miembros lo hacen; sin
aprendizaje individual, no puede haber aprendizaje organizacional.
Pero el aprendizaje organizacional no se da sin más si los
individuos aprenden; sólo se da de la reflexión en equipo acerca de
cada uno de los aprendizajes. Senge plantea que las
organizaciones que aprenden son aquellas en las que las personas
aprenden continuamente y juntas a aprender. Ya no se trata
meramente de organizar el aprender, sino también de aprender a
organizarse.
El genuino aprendizaje implica cambio en la conducta. Si no hay
cambio, no hay aprendizaje. De ahí que lo verdaderamente difícil
para aprender a aprender, es, como lo venimos repitiendo, aprender
a desaprender, a transformar la rutina y los modos de hacer las
cosas que se han enquistado en la cultura escolar. La organización
inteligente es una organización que se autocorrige y se renueva.
Todos aprenden y aprenden de todos. Cada miembro (directivo,
docente, administrativo, obrero…) se siente parte importante e
insustituible de la organización, identificado con su misión y como
tal comprometido en su mejora continua, en la solución de los
problemas. Más que como docente de un grado o de una materia, o
como ejecutor de una tarea, cada uno se percibe como miembro de
un proyecto. La identidad con la misión del centro le exige
involucrarse activamente en su mejora continua, en la superación
de los problemas y en la transformación permanente. Por ello,
siente como suyos los logros y los fallos, los éxitos y las carencias.
De esta forma, la fidelidad no es tanto con la memoria (el pasado),
sino con la imaginación (creatividad). Cada uno se percibe no como
un trabajador que cumple con las tareas asignadas, sino como
protagonista de los cambios educativos necesarios, como creador
de nuevo currículo, de nuevas relaciones, como gestor de la nueva
educación de calidad que se pretende.
Cuando un centro educativo se decide a aprender en serio entra en
un círculo vivificador: es un centro en el que se experimenta, se
reflexiona, se investiga, se innova, se escribe, se difunde, se lee, se
comparte, se compromete. En ese centro, no hay lugar ni para
solitarios ni para insolidarios.
Comunidad de vida. Cada uno percibe al otro como compañero,
como aliado, como alguien dispuesto a ayudar y al que se puede
ayudar. Todo el personal del centro educativo es un gran equipo,
unido en la identidad y en la misión, en el que cada uno asume su
trabajo con entera responsabilidad y cuida y se preocupa por los
demás. La colaboración y la cooperación combaten el
individualismo, la competitividad, el conformismo, pasivismo,
mediocridad; nutren a todos e impulsan a cambiar actitudes,
superar barreras, desarrollar autonomías. No es posible hoy la
verdadera calidad de un docente si no es capaz de trabajar en
equipo
4.-De la evaluación punitiva, a la evaluación formadora.
Necesitamos pasar de enseñar para evaluar, a evaluar para
enseñar mejor. Más que juzgar el pasado, la evaluación debe
ayudarnos a preparar el futuro. La evaluación debe asumirse como
una cultura tanto individual como colectiva y permanente para
revisar los procesos y los resultados y emprender los cambios
necesarios. Evaluación que ayuda a descubrir tanto al alumno como
al docente sus fortalezas, sus carencias, sus necesidades. Evaluar
no para clasificar y castigar, sino para ayudar, para evitar el fracaso,
para que todos tengan éxito.
No olvidemos que cada docente es evaluado a la luz de los
resultados de las evaluaciones que propone. El único modo de
demostrar la idoneidad de un docente es mediante los éxitos de sus
alumnos. Si ellos salen mal, él también sale mal. (Hay educadores
que se enorgullecen de sus fracasos). La genuina evaluación no
castiga nunca el error, sino que lo asume como una maravillosa
oportunidad de aprendizaje (si decimos que el error enseña, ¿por
qué lo castigamos?).
Es muy necesario pensar bien las evaluaciones, para ver qué
queremos lograr con ellas, para determinar si realmente estamos
insistiendo (y logrando) lo importante, lo que habíamos planificado.
¿Qué queremos: alumnos que sepan marcar o que sepan redactar;
alumnos capaces de exponer su propio pensamiento o que sepan
repetir el de los demás; alumnos egoístas e individualistas o
alumnos generosos y solidarios? ¿Alumnos que sacan buenas
notas o que van adquiriendo un aprendizaje autónomo y la
capacidad y el deseo de seguir aprendiendo siempre? ¿Qué
significa que un alumno pasó sociales con 15, si unos meses
después no tiene la menor idea de los procesos históricos, sociales,
culturales…? ¿Qué miden en verdad las notas o calificaciones?
Resulta una verdadera tragedia el comprobar que la mayoría sólo
estudia para pasar y no para aprender. El mundo educativo se
reproduce a sí mismo. La mayor parte de las cosas que se
aprenden en la escuela y el liceo sólo sirven para continuar en ellos,
no sirven para la vida, por eso se olvidan y no pasa nada. Si
enseñamos a pensar, a producir, a crear, las evaluaciones deben
ser ejercicios de pensamiento, de producción, de creación (y en
esto es muy difícil copiarse). No olvidemos nunca que la finalidad de
un buen maestro es hacerse inútil: es decir, que ha enseñado a sus
alumnos de tal modo a aprender que ya no necesitan de él.
5.-De la formación puntual y para obtener diplomas, certificados y
títulos, a la formación permanente para transformar las prácticas y
transformarse como persona.
Ser educador es vivir en formación. En estos tiempos de Cambio de
Época, más que Época de cambios, el docente que ha dejado de
aprender se convierte en un freno y un obstáculo para el
aprendizaje de los alumnos. (En nuestra sociedad de la información,
los conocimientos, como los yogures, nos vienen hoy con fecha de
vencimiento). ¿Cómo va a provocar el deseo de aprender el
docente que no lo tiene? ¿Cómo va a entusiasmar a los alumnos el
docente que ha perdido la ilusión?. Hay que seguirse formando
siempre, pero no todo estudio es formativo, es transformador.
Algunos estudios más que formar, deforman, echan a perder.
Algunos se suben a la altura de sus nuevos títulos como si fueran
un pedestal y desde allí empiezan a considerarse superiores a los
demás. Muchas tesis vacunan contra el verdadero deseo de
investigar, de resolver problemas, de presentar aportes. Muchos
postgrados son verdaderos procesos de corrupción, donde se
venden tesis, se roban ideas, y sin embargo, el graduado no se
plantea cómo obtuvo su título, sino que tiene título. Algunos, con
sus estudios de postgrado se alejan de los alumnos, de los
compañeros, no aceptan las críticas, piensan que uno lo hace bien,
que es un buen docente, porque tiene un postgrado… Necesitamos
títulos que nos permitan descender, bajar al nivel de los alumnos
con más debilidades, para ayudarles a levantarse .Como dice
García Márquez: “Nadie tiene derecho de mirar a otra persona de
arriba abajo si no es para ayudarle a levantarse”). Estudios que
realmente lleven a mejoras en el aprendizaje de los alumnos.
Hay que formarse para transformarse como persona, como
ciudadano, como educador, para ser mejor y hacer mejor. Vivir
siempre en proceso de formación. Formarse es construirse,
inventarse, soñarse, llegar a ser esa persona, ese padre, esa
madre, ese hijo, esa vecina, ese educador que uno aspira ser.
Necesitamos conocimientos que lleven a co-nacimientos.
Conocimientos que lleven a compromisos, conocimientos que sirvan
para servir. Formarse para irse convirtiendo en un profesional de la
reflexión, que va sometiendo a crítica todo: lo que es, lo que hace,
lo que sucede (reflexiona sobre el ser, sobre el hacer, sobre el
aprender, sobre el acontecer). En educación se reflexiona muy
poco. Hay un fuerte déficit de pedagogía. Reflexión para irse
convirtiendo en un investigador en la acción, de la acción, para la
acción. El aula y el centro se van transformando en un taller, en un
laboratorio de investigación, de solución de problemas…
El proceso de formación debe ser colectivo: se trata de convertir la
escuela o el liceo en un centro de formación no sólo de los alumnos,
sino también de sus docentes, directivos, y comunidad. En ellos se
combate con fuerza la rutina, los rituales escolares, esa cultura
escolar enquistada desde años y que asfixia todas las innovaciones.
Todo suceso (entrada y salida de los alumnos, cantina, utilización
del tiempo y del espacio, celebraciones, actos patrióticos,
actividades especiales, recreos, visita a la biblioteca, trabajo en los
talleres, utilización de las nuevas tecnologías, semana de la
escuela, consejos de maestros, reuniones de representantes,
jornadas formativas…) se asume con espíritu crítico, como
oportunidad para aprender, para mejorar, para cambiar. No podrá
enseñar a aprender quien no aprende de su enseñar; en
consecuencia, la práctica pedagógica debe ser asumida como un
proceso de investigación. Los docentes deben entender que no van
al centro educativo sólo a enseñar, sino que van sobre todo a
aprender, a hacerse mejores personas, mejores compañeros,
mejores profesionales.
Este proceso formativo debe ser permanente: Si uno sigue
necesitando de formadores, es que no ha terminado de comprender
en qué consiste la formación. Asumir los nuevos estudios no como
etapas definitivas, sino como momentos más intensos y
sistemáticos en un proceso formativo inacabado. Es lo que decía el
maestro Rodríguez: “Terminó su formación sólo significa que se le
dieron los medios y actitudes para seguir aprendiendo”.
También podría gustarte
- Ejes de La SistematizacionDocumento3 páginasEjes de La SistematizacionPascual Andrés SebastiánAún no hay calificaciones
- Programación Didáctica. RR-192 Juegos Organizados. II - PAC Virtual 2022 Mario Acosta CorregidoDocumento23 páginasProgramación Didáctica. RR-192 Juegos Organizados. II - PAC Virtual 2022 Mario Acosta CorregidoMaría RamosAún no hay calificaciones
- Diseño y Ergonomía de Los Espacios Domésticos Análisis SocioculturalDocumento6 páginasDiseño y Ergonomía de Los Espacios Domésticos Análisis SocioculturalRodrigo Ezequiel PallicerAún no hay calificaciones
- Aportes Culturales de Aztecas, Mayas e Incas.Documento12 páginasAportes Culturales de Aztecas, Mayas e Incas.Deniss16Aún no hay calificaciones
- Boletin Informativo 2Documento18 páginasBoletin Informativo 2Maria MoncadaAún no hay calificaciones
- Plantilla Actividad Cuadro ComparativoDocumento1 páginaPlantilla Actividad Cuadro ComparativoAmérican RuizAún no hay calificaciones
- PemcDocumento21 páginasPemcsusanauicabrubioAún no hay calificaciones
- ProgramacionDidactica III PAC 2022 Calculo III MM 408Documento20 páginasProgramacionDidactica III PAC 2022 Calculo III MM 408kelin61Aún no hay calificaciones
- Energias Renovables Una Propuesta para Su Enseñanza - Nelson - AriasDocumento7 páginasEnergias Renovables Una Propuesta para Su Enseñanza - Nelson - AriasGab Guillén RíosAún no hay calificaciones
- PLANIFICACION ANUAL PRIMARIA 2023 - CHIPIANI OkDocumento14 páginasPLANIFICACION ANUAL PRIMARIA 2023 - CHIPIANI OkLUIS GERARDO MAMANI CUEVAAún no hay calificaciones
- PlanAnaliticoDel3erGrado2023 2024MEXDocumento69 páginasPlanAnaliticoDel3erGrado2023 2024MEXCecilia Perez CoelloAún no hay calificaciones
- Acompañamiento Pedagógico DLALDocumento15 páginasAcompañamiento Pedagógico DLALvilmavalerioAún no hay calificaciones
- La Pedagogia Sistemica - Una Educacion Basada en El Equilibrio, El Orden y La VinculacionDocumento28 páginasLa Pedagogia Sistemica - Una Educacion Basada en El Equilibrio, El Orden y La VinculacionDiosinantzin García BucioAún no hay calificaciones
- Brizuela y Marcela (2013) - "El Abordaje de La Historia Reciente en El Nivel Primario La Efeméride Del 24 de Marzo"Documento13 páginasBrizuela y Marcela (2013) - "El Abordaje de La Historia Reciente en El Nivel Primario La Efeméride Del 24 de Marzo"Luis MontiveroAún no hay calificaciones
- Tutorial ProIDEAC CanariasDocumento13 páginasTutorial ProIDEAC CanariasFernando GonzálezAún no hay calificaciones
- Cómo Pueden Las Tendencias GlobalesDocumento3 páginasCómo Pueden Las Tendencias GlobalesDarleny SantanaAún no hay calificaciones
- Actividad 1 Sanchez Iglesias MariaDocumento3 páginasActividad 1 Sanchez Iglesias MariaMARÍA SÁNCHEZ IGLESIASAún no hay calificaciones
- La Edad Media PDFDocumento55 páginasLa Edad Media PDFInmaTrianaAún no hay calificaciones
- Momento IDocumento28 páginasMomento IannelysAún no hay calificaciones
- Plan Global Cálculo Ii Eco 2022Documento16 páginasPlan Global Cálculo Ii Eco 2022Ariana AltAún no hay calificaciones
- Ejercicios BiodanzaDocumento10 páginasEjercicios BiodanzaAlma Simon LázareAún no hay calificaciones
- Ensayo Argumentativo Lesson StudyDocumento14 páginasEnsayo Argumentativo Lesson StudyDanny Játiva JMAún no hay calificaciones
- Matriz FodaDocumento1 páginaMatriz FodaMercedes AcostaAún no hay calificaciones
- Los EncantadosDocumento4 páginasLos EncantadosOscar Vasquez EstelaAún no hay calificaciones
- Plan de Clase Grado 4, Primer PeriodoDocumento5 páginasPlan de Clase Grado 4, Primer PeriodoDomingo Madera PérezAún no hay calificaciones
- Contrato PedagogicoDocumento1 páginaContrato PedagogicolujulAún no hay calificaciones
- LINEAMIENTOSDocumento2 páginasLINEAMIENTOSTania Quispe ChaconAún no hay calificaciones
- SESIÒN 02 Medio Ambiente yDocumento8 páginasSESIÒN 02 Medio Ambiente ySantiago SantiagoAún no hay calificaciones
- Oficio Dialogo Adolescente Unido - RemovedDocumento8 páginasOficio Dialogo Adolescente Unido - RemovedJOSE ENRIQUE RIVERA SANCHEZAún no hay calificaciones
- Pensar Cientificamente - Furman GellonDocumento25 páginasPensar Cientificamente - Furman GellonTamara MoralesAún no hay calificaciones