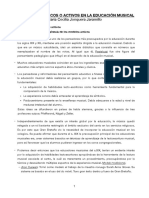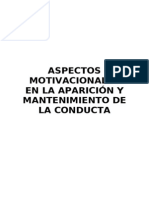Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los 10 Mitos de La Escuela Argentina La Nación
Los 10 Mitos de La Escuela Argentina La Nación
Cargado por
PatriciaCasadoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los 10 Mitos de La Escuela Argentina La Nación
Los 10 Mitos de La Escuela Argentina La Nación
Cargado por
PatriciaCasadoCopyright:
Formatos disponibles
Domingo 22 de febrero de 2015 | Publicado en edición impresa LA NACIÓN - ENFOQUES
Sociedad
Los diez mitos de la educación
argentina.
Y por qué hay que discutirlos.
Como pocos temas de agenda pública, las escuelas y los docentes evocan ideas equivocadas o nostálgicas,
generalizaciones y frases hechas en el sentido común argentino. Cuando falta una semana para el comienzo de clases,
se actualiza la paradoja central: la educación es a la vez causa y solución de todos los problemas del país. Qué
cuestiones de fondo, concentrados en estas creencias erróneas, no estamos mirando.
Por Raquel San Martín | LA NACION
A casi nadie se le ocurriría sugerir nuevas formas de hacer un trasplante de corazón, construir un puente, defender a alguien en los
tribunales o bajar el desempleo si no se considera un experto. Pero todos hablamos de educación. Por haber ido a la escuela, tener
hijos en ella, conocer un docente de cerca o ser alumno de algún tipo, en la Argentina la mayoría se siente habilitada a opinar sobre
contenidos, metodologías o formación docente, aunque educar requiera el manejo preciso de tecnologías y saberes igualmente
sofisticados.
En la Argentina, el sentido común sobre las escuelas -que suele, además, estar dominado por la idea de una educación "en crisis", sin
mayores precisiones- ha terminado plagado de ideas equivocadas, nostálgicas de un supuesto pasado dorado, generalizaciones y
frases hechas que, en el caso más inofensivo, dejan a todos hablando en la superficie y, en el peor, obturan mejoras de fondo, sobre
todo cuando algunos de estos "mitos" se prolongan en las voces de los funcionarios.
Así, si bien en los últimos años hay más chicos que van a la escuela en el país, sobre todo inicial y primario, los problemas continúan
para que se queden efectivamente en ella y completen su escolaridad en tiempo. Si el secundario concentra todas las críticas, muchos
adolescentes lo rescatan como espacio de crecimiento, en todas las clases sociales.
Mientras los rankings rápidos de las pruebas PISA no provocan mejoras por sí solos, sí puede hacerlo la información que ésas u otras
pruebas podrían dar a las escuelas, y que hoy no tienen. Y son tanto los salarios como las condiciones de trabajo y de carrera las que
habría que revisar para mejorar el trabajo docente.
Cuando falta una semana para el inicio formal de las clases en la Argentina -vinculado ya cíclicamente a los reclamos salariales y los
paros-, se reactualiza una creencia central y paradójica: en la Argentina, la educación es la causa de todas las desgracias (los
accidentes de tránsito, la inseguridad, la corrupción) y a la vez la solución a todas ellas. No en vano la mayoría de las diez creencias
más extendidas sobre la educación que aquí se desarrollan buscan responsables, generalizan el deterioro o exageran el entusiasmo
por lo que efectivamente se puede resolver en la escuela. Aquí, algunos mitos difundidos en los últimos años, y sus contraargumentos.
1 La educación puede reparar la injusticia social
"Cien años de educación pública demostraron que esto no es así. La sociedad tiene que actuar en las distintas dimensiones para
lograr más justicia social y, así, una educación más equitativa para todos", apunta Guillermina Tiramonti, docente e investigadora del
Área de Educación de Flacso. "En sociedades muy injustas, muy polarizadas como la nuestra, la escuela tiende a reproducir estas
diferencias, aun cuando el objetivo declarado sea la ampliación de derechos."
2 La escuela puede socializar en mejores valores que los predominantes en la sociedad
Ninguna escuela es una isla. "Las diferencias que puede hacer la escuela en este sentido son pocas. En verdad, la escuela socializa
en los valores de los grupos familiares de los alumnos. No es que si tenemos una sociedad anómica la escuela va a generar
ciudadanos responsables de la ley que cambien esa sociedad -dice Tiramonti-. Primero porque todos vivimos en ella, pero además
porque la escuela tiende a organizarse según esos valores. Así, la discrecionalidad de la autoridad está bastante presente en las
instituciones escolares, porque la discrecionalidad es la regla afuera."
3 Los maestros de antes eran mejores que los de ahora
Esta idea repetida, conectada con la añoranza de una supuesta escuela dorada del pasado -otro mito ubicuo-, tiene varias versiones:
que la educación está mal porque los maestros son malos, que no quieren actualizarse o, como dijo la propia Presidenta, que trabajan
poco y tienen tres meses de vacaciones.
"En la «época de oro» de la educación argentina, los maestros se recibían con título secundario de 4 años, con sólo 7 materias
pedagógicas y debutaban en la escuela a los 16 años de edad. Eran en su mayoría mujeres a quienes se les vedaba la universidad y
trabajos que no fuesen con niños. Leían bastante, pero muy poca ciencia. Las investigaciones muestran que iban poco al cine, casi
nada al teatro y sí consumían radioteatros y revistas femeninas, cuyas secciones «para maestras» actualizaban sus conocimientos.
Hoy, un docente se forma cuatro o cinco años después del secundario, algunos en la universidad. Cursan muchas materias
pedagógicas y científicas, y aun con problemas enormes se capacitan y estudian. Navegan por Internet, están enterados de lo que
pasa en la Argentina y el mundo, muchos tienen compromiso intelectual y político y arrancan en la escuela mucho más tarde, a los 22
o 23 años de edad", describe Mariano Narodowski, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Y completa: "Creemos que las maestras de antes eran mejores porque aquella sociedad jerárquica respetaba y temía a toda autoridad
y a toda institución estatal. Al contrario de la actual, aquella autoridad docente era «de origen». Hoy, la autoridad docente es «de
ejercicio»: los maestros -mucho más formados- son cuestionados y su legitimidad debe ser demostrada cada día", dice.
Al mismo tiempo, casi nadie niega que existen "grandes deficiencias en las competencias de los maestros", como dice una
especialista. "El docente argentino promedio tiene los mismos problemas de calidad que el promedio de los demás oficios y
profesiones. En una sociedad que no busca la excelencia y que iguala para abajo, los docentes se desempeñan de acuerdo con esos
estándares, muy similares a las otras profesiones -sigue-. Esto no significa que no haga falta mejorar a los docentes, pero partiendo de
reconocer la mediocridad generalizada de nuestra sociedad."
No ya la "formación docente", sino toda su carrera y condiciones de trabajo, es lo que los países que mejoran la calidad educativa
están modificando. "Hay que analizar cuáles han sido las políticas para la docencia de los últimos 30 años. Ver, por ejemplo, la
capacidad de atracción del sueldo docente: en 2013, el salario de un maestro de grado de primaria, de jornada simple y con 10 años
de antigüedad era de 5800 pesos -dice Cecilia Veleda, investigadora principal del Programa de Educación de Cippec-. La formación
inicial y la continua se han deteriorado. La carrera docente no ofrece oportunidades de desarrollo profesional si no es por la vía del
ascenso vertical. Mejorar las condiciones de trabajo va a requerir una batería de políticas costosas en recursos, en lo técnico y en lo
político, porque son acuerdos de largo plazo."
4 En la Argentina, bajó la calidad pero subió la inclusión
Es una idea muy sostenida en la última década, que "compensa" los magros resultados en las evaluaciones educativas más recientes.
"El consuelo es la inclusión: dicen que empeoran los resultados porque cada vez más chicos (y más pobres) van a la escuela pública.
Además de ser una idea perversa -escolarizar a los más pobres bajaría el nivel educacional-, es falsa", dice Narodowski. "El
crecimiento del número de alumnos desde 2003 se explica básicamente, por su inscripción en escuelas privadas. De cada 100 nuevos
alumnos en el nivel inicial, 60 fueron a privada; en el secundario, el 50% fue a privada. En la escuela primaria, el 100% del crecimiento
de la matrícula pos-2003 se explica por la escuela privada. Al contrario, la escuela pública no sólo no creció, sino que decreció 9%",
enumera y suma otro dato: "Las últimas evaluaciones de la Unesco muestran una caída en la tasa de escolarización para la primaria,
un logro que se creía consolidado".
Otros números sirven de contraargumento. "La Argentina no matricula a muchos más alumnos en la secundaria que otros países de la
región. Según la Unesco, la tasa neta de matrícula secundaria es de 82%, comparada con 83% en Chile, 74% en Colombia y 78% en
Perú", dice Alejandro Ganimian, estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard, especializado en análisis cuantitativo de
política educativa, y apunta a otra cara de la inclusión: la permanencia, en la que la Argentina tiene más problemas que sus vecinos.
"El país retiene a muchos menos alumnos. Según la OCDE, la tasa de graduación secundaria en la Argentina es 41%, comparada con
84% en Chile, 64% en Brasil y 44% en México."
5 A las escuelas privadas van sólo los que tienen más recursos
Buscando lo que suponen más calidad, menos paros, mejores condiciones edilicias y, en algunos barrios, hasta más seguridad, cada
vez más familias de clase media baja migran con esfuerzo a las escuelas privadas. De hecho, el crecimiento significativo de la
educación privada en la Argentina, desde los 60, pero fundamentalmente desde 2003, incluye a todos los sectores sociales.
Narodowski aporta cifras: "En el quintil más pobre de los hogares argentinos, el 14% va a escuelas privadas, y en los sectores de
clase media baja, entre el 23% y el 38% van a secundarias privadas".
Otra formulación del mito es pensar que cualquier deterioro educativo que exista afecta a los pobres; que las escuelas privadas más
caras, por ejemplo, protegen de la caída. Según los expertos, el escalón social ya no es un antídoto. Según Ganimian, en las pruebas
PISA 2012, a las escuelas de nivel socioeconómico más alto de la Argentina les fue igual que a las de nivel socioeconómico más bajo
de Italia, Lituania, Estados Unidos y el país promedio de la OCDE.
6 En la secundaria los chicos se aburren, no respetan nada y nada les interesa
Más añoranza de la escuela del pasado. "Esa idea desprecia otros sentidos que los jóvenes hoy les dan a la escuela secundaria y a la
sociabilidad en ella: aprender a estar con otros, compartir espacios, encontrarse con personas diferentes", describe Pedro Núñez,
investigador del Conicet y de Flacso, con experiencia en estudiar la vida escolar y las percepciones de estudiantes y profesores.
Esto no implica sostener que no hace falta mejorar la escuela media, pero quizá no tanto porque esté "desactualizada" o los
profesores no estén "formados", sino porque hay desajustes evidentes en el modo en que jóvenes y adultos entienden esa escuela,
que, con sus matices, atraviesan todos los sectores sociales. "Hay un desacople entre la propuesta de la escuela secundaria y los
modos de ser joven: cómo entienden el respeto, los sentidos que le dan a la educación, el lugar de la participación política y una
temporalidad que se rige por parámetros distintos -dice Núñez-. Si la escuela propone la gratificación diferida, hacer un esfuerzo para
que en el futuro te vaya mejor, la sociedad ofrece y pide consumo ya." ¿La escuela tiene que adaptarse entonces a ese entorno? "No
-dice Núñez-, pero tiene que tenerlo en cuenta. Por supuesto, en la escuela los chicos siguen aprendiendo cosas que no aprenden
afuera: el tiempo escolar que exige una preparación diferente, que planifiques, que te adaptes a distintas situaciones, que vayas
ganando autonomía, que entables relaciones con personas distintas."
Más que en lo institucional, es en la relación cotidiana con los docentes donde se juegan esas distancias. "Según dicen los chicos, el
buen docente es el que los trata bien, el que exige, el que sabe, el que va siempre, pero también el que explica todas las veces que
sea necesario. Es un docente distinto del de la escuela añorada, no está investido de respeto, sino que tiene que ganarlo. Y hacerlo
frente a un grupo cada vez más heterogéneo."
7 Las pruebas internacionales de calidad no captan la realidad argentina
Mientras los países de la región avanzaron en los últimos años en integrar la idea de evaluación a sus sistemas, en el país las pruebas
PISA se convirtieron casi en un enemigo, pero con argumentos como ése, que escondieron cuestionamientos más fundados -que
existen- a estas evaluaciones.
No se trata de promover los rankings o las estadísticas rápidas del fracaso a las que han terminado vinculadas las PISA, sino de usar
esos resultados como insumo. "Hay consenso académico en que esto tiene que cambiar. Si bien es cierto que estas evaluaciones no
reflejan todo lo que se enseña y aprende en todas las escuelas del país, deben ser herramientas indispensables para la política
educativa. Ni la política pública ni las decisiones en las escuelas pueden definirse a partir de sensaciones -dice Veleda-. Hoy
podríamos tener una radiografía de cada escuela del sistema educativo. Hay otras pruebas internacionales a las que sumarnos, si las
PISA o las de la Unesco no nos satisfacen. Y hay que revisar los Operativos Nacionales de Evaluación, para que sean un instrumento
de trabajo en las escuelas, que necesitan saber dónde están paradas."
8 Tener un título asegura la inserción laboral de los más pobres
Varias investigaciones están demostrando un dato inquietante: para los sectores sociales más bajos, el título secundario e incluso el
universitario no necesariamente mejora sus opciones laborales. "Muchas veces la expectativa de que el título los va a insertar en un
mercado laboral formal es falsa", dice Tiramonti. Y cita un trabajo de María Alejandra Sendón, que demuestra que entre los jóvenes de
sectores populares con título secundario la desocupación es más alta que entre los de clase media con secundario incompleto. "Por
una cercanía de valores de socialización, muchos empleadores prefieren tomar a un chico de clase media sin secundario completo
que a uno de la villa con título", señala Tiramonti. "El origen social está empezando a jugar como seleccionador."
9 Dar computadoras a los alumnos mejora los aprendizajes
De ese mito se abren varios otros. "Ya está claro que dar computadoras en las escuelas no alcanza. Ya las dimos, pero ahora hay que
hacer un doble salto: enseñar a las nuevas generaciones sobre las posibilidades que abren y vacunarlos contra lo que se está
convirtiendo Internet, que no es lo que imaginábamos", apunta Fabio Tarasow, coordinador del Programa de Educación y Nuevas
Tecnologías de Flacso. "Pensar ciudadanos digitales, de eso se trata, no está en ninguna agenda. También hay que descartar la idea
de «capacitar» a los maestros para usar la tecnología. Esa idea ya se queda corta. Si todo termina en un curso, eso no sirve. Se
necesita modificar estructuras y contenidos para adecuarlos a las nuevas tecnologías", dice Tarasow, y se alarma con la última
tendencia en mitos en la escuela: todos tienen que aprender a programar. "Es importante facilitarlo para aquellos que quieran
aprenderlo, pero que obligatoriamente lo haga la escuela es estrellarse contra la pared. Ni siquiera tenemos docentes preparados para
hacerlo y no se puede garantizar que se haga bien."
10 El financiamiento garantiza resultados
Llegar al 6% del PBI para educación fue uno de los eslóganes de mejora de la década, algo que muchos expertos están cuestionando.
Pero, incluso sin entrar en cálculos, el saldo de la década muestra que sólo con el dinero la educación no mejora. Sobre todo si, al
mismo tiempo, no hay cambios en el federalismo argentino, que dispone un reparto de recursos con parámetros desiguales o
directamente discrecionales. "Un aumento de los recursos implementado de manera incorrecta sólo perjudica más todavía a la
educación: la cuestión es cómo hacer que los recursos lleguen a las escuelas y ellas decidan la mejor manera de invertirlos", dice
Narodowski.
La crisis permanente y generalizada, el trazo grueso de que "el 50% de los chicos no entiende lo que lee" o la
responsabilización de los maestros -o de los alumnos- como conjunto no parecen las ideas que se llevarían a una mesa
seria de discusión de cambios en las escuelas. Mientras varias ONG trabajan con los precandidatos presidenciales en
compromisos públicos sobre la educación que viene, faltaría que las charlas de sobremesa reconozcan, al menos, que la
escuela sigue haciendo algo que sólo ella puede hacer.
También podría gustarte
- The Newspaper Nanny - Maren MooreDocumento217 páginasThe Newspaper Nanny - Maren MooreNicholas Ray RoverAún no hay calificaciones
- Libro Audio 1Documento65 páginasLibro Audio 1charlysoto80100% (4)
- Analisis Del Plan de Desarrollo de Mejía.Documento10 páginasAnalisis Del Plan de Desarrollo de Mejía.Gustavo MedinaAún no hay calificaciones
- Know HowDocumento17 páginasKnow Howjavier martinezAún no hay calificaciones
- La Memoria MusicalDocumento71 páginasLa Memoria MusicalNauriana Morillo100% (1)
- Directiva N 01 - Orientaciones para La Finalizacion Del Añoescolar 2022 (20 Diciembre)Documento19 páginasDirectiva N 01 - Orientaciones para La Finalizacion Del Añoescolar 2022 (20 Diciembre)Xiomara García SilupúAún no hay calificaciones
- WOLF, F. - Vol1 PDFDocumento26 páginasWOLF, F. - Vol1 PDFyamaha890100% (1)
- Educacion Vial Ni 5Documento7 páginasEducacion Vial Ni 5Lourdes Pizzio0% (1)
- Métodos Históricos o Activos en La Educación Musical PDFDocumento7 páginasMétodos Históricos o Activos en La Educación Musical PDFMoriarti MagonegroAún no hay calificaciones
- MiedoDocumento28 páginasMiedoPatriciaCasado100% (1)
- Flipped Classroom en La Educacion MusicalDocumento5 páginasFlipped Classroom en La Educacion MusicalPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- Tema 2 Cerebro y Aprendizaje - Competencias e Implicaciones EducativasDocumento0 páginasTema 2 Cerebro y Aprendizaje - Competencias e Implicaciones EducativasJavier Estrada CampayoAún no hay calificaciones
- Entrevista A Johannella TafuriDocumento12 páginasEntrevista A Johannella TafuriPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- ElArteComoConocimiento SeDocumento35 páginasElArteComoConocimiento SePatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- Criterios de RathsDocumento1 páginaCriterios de RathsPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- El Poder Curativo Del AloeDocumento124 páginasEl Poder Curativo Del AloePatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- Música para Niños 1 Orff SchulwerkDocumento40 páginasMúsica para Niños 1 Orff SchulwerkPatriciaCasado86% (7)
- AULA TALLER Laura Passel PDFDocumento5 páginasAULA TALLER Laura Passel PDFPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- Poder Curativo Del Aloe VeraDocumento124 páginasPoder Curativo Del Aloe VeraPatriciaCasado100% (1)
- El Poder Curativo Del Aloe PDFDocumento124 páginasEl Poder Curativo Del Aloe PDFPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- Resonancias 1 - Guia de Aprendizaje PDFDocumento50 páginasResonancias 1 - Guia de Aprendizaje PDFPatriciaCasadoAún no hay calificaciones
- BarberoDocumento2 páginasBarberoKatty BereniceAún no hay calificaciones
- Circular - Normativas de Comportamiento Ingreso A Clases VirtualesDocumento1 páginaCircular - Normativas de Comportamiento Ingreso A Clases VirtualesCarmen Elena Mora ValenciaAún no hay calificaciones
- Hogar Infantil Sol y LunaDocumento37 páginasHogar Infantil Sol y LunaDeyanira CastrillonAún no hay calificaciones
- Escala AuzmendiDocumento4 páginasEscala AuzmendiMaFeGomezDussanAún no hay calificaciones
- IAP Caracteristicas y CambiosDocumento153 páginasIAP Caracteristicas y CambiosenredadodadoAún no hay calificaciones
- Memoria Anual Corsaber 2008Documento104 páginasMemoria Anual Corsaber 2008carla leon pavezAún no hay calificaciones
- Implementación de SGCDocumento17 páginasImplementación de SGCcreativaAún no hay calificaciones
- I.Tema 7. Textos Funcionales Personales - CV y CFDocumento27 páginasI.Tema 7. Textos Funcionales Personales - CV y CFPedro Antonio Peña SolanoAún no hay calificaciones
- 3° Rúbrica 04 para Evaluar El Árbol de ProblemasDocumento1 página3° Rúbrica 04 para Evaluar El Árbol de ProblemasHeyner Jefferson Carbajal LoroAún no hay calificaciones
- UNED Psicología de La Motivación - Conocimientos Mínimos Tema 3: Aspectos Motivacionales en La Aparición y Mantenimiento de La ConductaDocumento16 páginasUNED Psicología de La Motivación - Conocimientos Mínimos Tema 3: Aspectos Motivacionales en La Aparición y Mantenimiento de La Conductastefy129380% (5)
- LunesDocumento5 páginasLunesgustavo silvaAún no hay calificaciones
- Luhmann Comunicacion-EcologicaDocumento26 páginasLuhmann Comunicacion-EcologicaIsrael OrtizAún no hay calificaciones
- Estrategias de Producción de Párrafos Expositivos (Aula Virtual) 2 PDFDocumento5 páginasEstrategias de Producción de Párrafos Expositivos (Aula Virtual) 2 PDFAugusto AlexAún no hay calificaciones
- Aprendizajes Fundamentales de Cívica: para 7., 8. Y9. GradosDocumento44 páginasAprendizajes Fundamentales de Cívica: para 7., 8. Y9. GradosGuadalupe Francisca Trujillo De GarridoAún no hay calificaciones
- Taller de Educacion ArtisticaDocumento5 páginasTaller de Educacion ArtisticaMax Obregon100% (1)
- Ley Estatuto Del Docente 10579Documento41 páginasLey Estatuto Del Docente 10579Eve PaniAún no hay calificaciones
- Eduacion A Distancia Tarea 3Documento5 páginasEduacion A Distancia Tarea 3Thelma Lina ConstanzoAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Un Mapa ConceptualDocumento2 páginasCómo Hacer Un Mapa ConceptualGenoveva Duque JaraAún no hay calificaciones
- Crisp - La Ética en El Mundo ModernoDocumento10 páginasCrisp - La Ética en El Mundo ModernoCristina SaleAún no hay calificaciones
- Pautas de Didáctica II CFE 2020Documento2 páginasPautas de Didáctica II CFE 2020Dánisa Idioma EspañolAún no hay calificaciones
- Practicas Pre Profesionales Ii Ep01 PDFDocumento30 páginasPracticas Pre Profesionales Ii Ep01 PDFRaquel Silva HerreraAún no hay calificaciones
- Clase 3 SELECCION DE PERSONALDocumento12 páginasClase 3 SELECCION DE PERSONALAlessandra Mendoza UbillasAún no hay calificaciones
- Guia Didactica 2 II 9° Grado 2021Documento3 páginasGuia Didactica 2 II 9° Grado 2021Laurys Carolina Rodriguez RamosAún no hay calificaciones