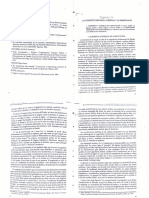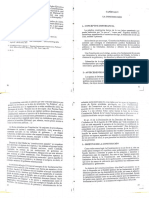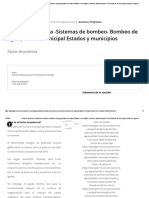Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Discusión Acerca de Los Valores Sociales
Discusión Acerca de Los Valores Sociales
Cargado por
Azcanio AGTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Discusión Acerca de Los Valores Sociales
Discusión Acerca de Los Valores Sociales
Cargado por
Azcanio AGCopyright:
Formatos disponibles
Respuestas:
1. ¿Cuáles fueron mis criterios para seleccionar a Gardner, Goleman y Sternberg?
¿Por qué esos y no otros dentro de la propia psicología cognitiva?
Mi criterio para seleccionar estos autores es que yo parto de una continuidad en los
estudios de la inteligencia, en la que estos autores se insertan de manera explícita. Claro
que existen otros autores coma Anderson, Norman, etc, que han trabajado las
capacidades del aparato cognitivo en cuestiones como el aprendizaje, por citar un
ejemplo. Pero estos autores estudian las capacidades de una manera tangencial, no
directa, es decir, no hablan directamente de inteligencia. Su énfasis, por ejemplo
Anderson, radica en demostrar que existe un aparato cognitivo general que subyace a
todos los procesos superiores, pero no se dedica en particular al estudio de la inteligencia.
Sternberg, Gardner y Goleman hacen referencia a toda esta historia, que yo relato y que
parte desde el factorialismo y el conductismo, y se ubican a sí mismo como integrantes de
ella. Además, en el caso de Sternberg y Gardner, son las personas que más han
sistematizado su estudio de las capacidades humanas. En el caso de Goleman, como el
fin es de discutir las aplicaciones en la práctica de las empresas, este autor ha
sistematizado su estudio en este campo y por tanto es de obligada referencia.
2. ¿Es posible integrar a estos tres autores o hay contradicciones que resolver
primero?
En el caso de Goleman y Gardner, considero que la IE es una derivación de los
postulados de Gardner acerca de las Inteligencias Personales. Esto es reconocido por el
propio Goleman, que plantea que Gardner a pesar de proponerlas, se dedica más a las
otras inteligencias que a ésta. Por su parte Gardner en los últimos años ha reconsiderado
el valor de éstas inteligencias y esto lo ha llevado a plantear nociones parecidas a las que
subyacen a la IE.
En mi opinión, la diferencia entre estos dos autores radica más en que una centra su
énfasis en dos de las inteligencias formuladas por Gardner, integrándolas en una, y
Gardner, por su parte otorga igual importancia a otros tipos de inteligencias humanas,
estudiándolas más a profundidad.
En cuanto a Sternberg, la diferencia con la obra de Gardner sí es más palpable. Estos dos
autores parten de una concepción diferente de las capacidades humanas.
En mi opinión, una de las diferencias fundamentales entre estas dos teorías, radica en la
forma en que ellos determinan que operan las inteligencias para lograr el éxito en la vida.
Sternberg propone un tipo de inteligencia, a la que él denomina como inteligencia exitosa,
que contrasta con la inteligencia inerte, que según él estudia Gardner. Esta inteligencia
exitosa es una combinación de tres tipos de habilidades, las analíticas, las creativas y las
prácticas. Este tipo de inteligencia conlleva acción con destino a una meta, y es la que da
cuenta del éxito que se puede o no alcanzar en la vida.
Por su parte, Gardner plantea que existen siete tipos de inteligencias, (las otras todavía
están en discusión), estas inteligencias no se dan en la vida cotidiana
independientemente, sino que aparecen combinadas entre ellas. Es esta combinación la
que propicia que los individuos puedan desarrollarse en un ámbito determinado.
Para Sternberg existen criterios generales, que poseen todas las personas con
inteligencia exitosa, que permiten identificarlas. Para Gardner, lo que permite identificar a
las “personas inteligentes” es que puedan resolver problemas o crear productos en un
ámbito determinado.
Las diferencias entre estos dos autores son amplias y, a pesar que la propia esencia de su
concepto de inteligencia no es tan divergente, el modo en que ambos operacionalizan el
concepto si difiere notablemente. Además no creo que sea interés de ninguno de estos
dos autores realizar aproximaciones en sus respectivas teorías.
3. ¿Dónde están los valores sociales?
Insertar en el artículo puntos de encuentro y de desencuentro entre estas dos teorías. En
cada IM hay IP, IC e IA, lo que de forma diferente. Diferencias más determinada por
lavoluntad que por la realidad teórica.
Ahora bien. En este apartado pasaremos a analizar un problema que se le presentan en
común, tanto a estas dos teorías, como a todas las teorías que abordan el tema de las
competencias humanas en la empresa. Nos referimos al problema de la cultura y los
valores sociales.
Una de las críticas más importantes que se le ha realizado a la psicología cognitiva es que
margina el papel que juega la cultura en el desarrollo de los procesos cognitivos
superiores. En autores como Gardner y Sternberg podemos percatarnos de que hay un
intento de solución de esa deficiencia. En el caso de Sternberg, él intenta resolver el
problema concibiendo que la cultura es la que proporciona los criterios que permiten
evaluar una conducta como inteligente. Del mismo modo, Gardner hace un planteamiento
similar aunque operacionalizado de diferente manera cuando utiliza su tríada ámbito –
campo – inteligencia, la cual está atravesada por un fuerte valor cultural en donde es el
campo el que juzga las conductas como adecuadas o no y juzga a las personas como
competentes o no para determinado ámbito. Por supuesto, el hecho de que estos factores
del ámbito y del campo estén atravesados por la cultura implica que los ámbitos y los
campos van a variar de una cultura a la otra. Así, al igual que Sternberg, lo que se estime
competente en una cultura puede ser irrelevante en otra.
A pesar de que Sternberg y Gardner han logrado proponer estos conceptos, ellos se
quedan aún en propuestas, pues no están bien implementados. Esto se debe a que
ambos autores en su obra, después de plantear estos conceptos, los tratan con
superficialidad y se dedican a desarrollar con profundidad otros aspectos.
Al estudiar la obra de autores como Vigotsky y Bruner, se desprende necesariamente de
ella que los criterios de éxito son elementos culturales, así es imposible elaborar listas de
criterios de éxito que sean útiles y aplicables en diferentes culturas. Siguiendo esta idea,
concebir al hombre como ser social, reviste importantes implicaciones, pues implica que,
estudiar al hombre no puede ser separado de las características de la cultura donde este
se inserta.
Esto tiene importantes repercusiones en el área de la psicología empresarial puesto que
la propia gestión por competencias surge en sociedades capitalistas donde, a pesar de
que se habla de gestionar al hombre en la empresa, lo importante no es el hombre en sí,
sino el producto que del hombre se deriva y las ganancias que esto implica.
Esto queda claro desde el propio Surgimiento de la gestión por competencias cuando
McClelland define las competencias en función de las ganancias que puedan representar
para la empresa. así, estos tipos de modelos se trasladan de una cultura a otra, con sólo
algunos cambios, lo cual nos parece desacertado.
En este sentido, podemos visualizar un problema en el traslado de ese tipo de modelos de
gestión empresarial a nuestra práctica cotidiana. Definitivamente hay que tener cuidado
con los conceptos que se trabajan, puesto que nuestra cultura y nuestro sistema social
tienen peculiaridades que se diferencian notablemente de los sistemas donde son
estudiadas e implementadas este tipo de gestiones.
Un ejemplo de ello es el planteamiento que realizan tanto Goleman, como Sternberg,
como Spencer y Spencer, el cual se refiere a que a pesar de que estas capacidades,
habilidades, tanto cognitivas como emocionales, son desarrollables, es preferible
buscarse individuos que ya las posean. De hecho, las distintas formas de llevar a cabo las
selecciones de personal en esos países, buscan sobre todo las capacidades ya poseídas
más que habilidades a potenciar.
La capacitación sería algo secundario que se implementaría después si hiciera falta pero.
Sobre la base de un desarrollo anterior de capacidades.
En nuestro sistema, por el contrario, no está prevista esa selección de personal que
excluya a las personas, a pesar de que se puede implementar y de hecho se realiza pero
como un formalismo ya que existe todo un sistema de valores sociales y toda una
concepción del ser humano y su prioridad, que posibilita que el énfasis recaiga más en
desarrollar a los seres humanos que en utilizarlos únicamente como fuente de ganancias.
Este último tipo de sistema, a pesar de ser eficiente en una sociedad capitalista, no
tendría éxito en la nuestra.
También podría gustarte
- El Estado Jorge AsbunDocumento7 páginasEl Estado Jorge AsbunAzcanio AG100% (1)
- Constitución Jorge AsbunDocumento15 páginasConstitución Jorge AsbunAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Constitución Willian HerreraDocumento13 páginasConstitución Willian HerreraAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Derecho Civil I El Nombre de Las PersonasDocumento11 páginasDerecho Civil I El Nombre de Las PersonasAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Constitución Pablo DermizakyDocumento5 páginasConstitución Pablo DermizakyAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Resolucion Ministerial N 840 21Documento92 páginasResolucion Ministerial N 840 21Azcanio AGAún no hay calificaciones
- Codigo Nino Nina Adolescente BoliviaDocumento66 páginasCodigo Nino Nina Adolescente BoliviaAzcanio AGAún no hay calificaciones
- El Desarrollo Socio Histórico Del Psiquismo...Documento24 páginasEl Desarrollo Socio Histórico Del Psiquismo...Azcanio AGAún no hay calificaciones
- Evaluación de 360 GradosDocumento4 páginasEvaluación de 360 GradosSandra SortoAún no hay calificaciones
- Artículo de CalidadDocumento12 páginasArtículo de CalidadAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Particularidades de La Aplicación de La Gestión y Mejora de Procesos PDFDocumento17 páginasParticularidades de La Aplicación de La Gestión y Mejora de Procesos PDFAzcanio AGAún no hay calificaciones
- El Virus Del Papiloma HumanoDocumento1 páginaEl Virus Del Papiloma HumanoAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Guía Completa Del Cultivo de Las FresasDocumento1 páginaGuía Completa Del Cultivo de Las FresasAzcanio AGAún no hay calificaciones
- Yacimientos EjerciciosDocumento8 páginasYacimientos EjerciciosAndres DominguezAún no hay calificaciones
- Riesgo Quimico - Grupo 5Documento14 páginasRiesgo Quimico - Grupo 5Isabel Cristina Bobadilla BernuyAún no hay calificaciones
- Lecturacri 1678553073Documento2 páginasLecturacri 1678553073Karol Michel Garcia SabogalAún no hay calificaciones
- Guia Segundo LCGS PERIODO1Documento7 páginasGuia Segundo LCGS PERIODO1Lu FerAún no hay calificaciones
- Programa de Estudio 7° Básico - Artes Visuales (Año 2000)Documento90 páginasPrograma de Estudio 7° Básico - Artes Visuales (Año 2000)Anonymous oqSAADAún no hay calificaciones
- Wuolah Free Condicionamiento y Aprendizaje Temario CompletoDocumento147 páginasWuolah Free Condicionamiento y Aprendizaje Temario CompletolorenaAún no hay calificaciones
- Lenguaje de Programacion Fortran PDFDocumento195 páginasLenguaje de Programacion Fortran PDFalvaroAún no hay calificaciones
- DIAGNOSTICODocumento1 páginaDIAGNOSTICOnena186Aún no hay calificaciones
- UNIDAD 2 ECUACIONES DIFERENCIALES 2.1 TeDocumento8 páginasUNIDAD 2 ECUACIONES DIFERENCIALES 2.1 TeDaniel SeisAún no hay calificaciones
- Capítulo 9. Plan de ContingenciaDocumento39 páginasCapítulo 9. Plan de ContingenciaJanetCruzRamirezAún no hay calificaciones
- 30-12-22 La LecturaDocumento52 páginas30-12-22 La LecturaHugo Ricardo Gomez CastilloAún no hay calificaciones
- Operadores MatematicosDocumento3 páginasOperadores MatematicosJC PinoAún no hay calificaciones
- DTI SEPARADOR 10 3x1Documento3 páginasDTI SEPARADOR 10 3x1Elias Arias LoyolaAún no hay calificaciones
- Requerimiento #02 - 8 MARZODocumento1 páginaRequerimiento #02 - 8 MARZOVeronica Allcca FloresAún no hay calificaciones
- Oración Simple Y Oración Compuesta Tarea7-EspanolDocumento3 páginasOración Simple Y Oración Compuesta Tarea7-EspanolLolo LoloAún no hay calificaciones
- Ortiz Jimenez William - Violencia Politica en ColombiaDocumento14 páginasOrtiz Jimenez William - Violencia Politica en ColombiaSteven MahechaAún no hay calificaciones
- Procedimiento Trabajo de OxicorteDocumento7 páginasProcedimiento Trabajo de OxicorteSantiago Bonilla RiveraAún no hay calificaciones
- Reporte Unidad 1. (Gómez Ramos)Documento10 páginasReporte Unidad 1. (Gómez Ramos)Daniel BetancourtAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Como Trinchera B. Bilbao (E-Book)Documento274 páginasEl Cuerpo Como Trinchera B. Bilbao (E-Book)CoralieAún no hay calificaciones
- P-120 Bio Clean V05Documento3 páginasP-120 Bio Clean V05Liliana PerosaAún no hay calificaciones
- Trabajo Composicion TerciosDocumento5 páginasTrabajo Composicion TerciosGary Gabriel Urquieta BarriosAún no hay calificaciones
- Bitacora EnlacesDocumento1 páginaBitacora EnlacesLuis Alberto Astudillo SilvaAún no hay calificaciones
- Personal Todos Los Renglones Mayo 2019 PDFDocumento227 páginasPersonal Todos Los Renglones Mayo 2019 PDFChristian Sandoval100% (2)
- Procedimiento de Equipos y Instalaciones ElectricasDocumento5 páginasProcedimiento de Equipos y Instalaciones ElectricasOdette PerezAún no hay calificaciones
- Ecosistema Matorral AndinoDocumento3 páginasEcosistema Matorral AndinojorgereyesarticaAún no hay calificaciones
- Guía de Examen Parcial 01 - Hyd Ep01 02072021Documento7 páginasGuía de Examen Parcial 01 - Hyd Ep01 02072021PIERO OMAR SEGUNDO MARI�OS PAULINOAún no hay calificaciones
- Bienvenida A GestediDocumento1 páginaBienvenida A GestediAlex EspinozaAún no hay calificaciones
- Zuleika Asucena Granados CamarilloDocumento231 páginasZuleika Asucena Granados CamarilloGabriela LozanoAún no hay calificaciones
- Informe #4 Teoria Biologia CelularDocumento6 páginasInforme #4 Teoria Biologia CelularJuan carlos Flores HidalgoAún no hay calificaciones
- Factor de Potencia - Sistemas de Bombeo-Bombeo de Agua Potable Municipal Estados y MunicipiosDocumento7 páginasFactor de Potencia - Sistemas de Bombeo-Bombeo de Agua Potable Municipal Estados y MunicipiosHernandez OMAún no hay calificaciones