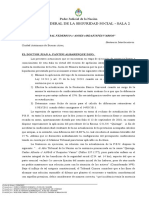Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Entrevista A Paul Barry Clarke
Entrevista A Paul Barry Clarke
Cargado por
JavalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Entrevista A Paul Barry Clarke
Entrevista A Paul Barry Clarke
Cargado por
JavalCopyright:
Formatos disponibles
Entrevista a Paul Barry Clarke:
El ciudadano profundo
Por Nicolás Niebla
Ciudadanía profunda, su más reciente título, sitúa al norteamericano Paul Barry Clarke
como uno de los grandes pensadores contemporáneos de teoría política. Entre los
muchos temas que aborda en esta entrevista exclusiva para Letras Libres está el de la
confrontación entre autonomía individual y políticas públicas.
¿Cuál es la diferencia entre la mera ciudadanía —que implica actos privados sin
consideración previa— y lo que usted llama la ciudadanía profunda?
La ciudadanía común implica tanto un Estado como una serie de obligaciones. Sin
embargo, se ha tendido a enfatizar lo primero. Por consiguiente, la ciudadanía implica
ciertos derechos y titularidades —el derecho a la vivienda, el derecho a entrar y salir de
un país, el derecho a gozar de los bienes sociales, para nombrar tan sólo algunos
cuantos. La ciudadanía puede ser activa o pasiva. Es pasiva respecto de su Estado y
activa cuando se asocia con el voto, con participar en la legislación, etcétera. Es pasiva
cuando se trata de reivindicar su Estado o sus titularidades. El problema de la
ciudadanía activa es que se restringe a actividades más o menos formales. Sólo unos
cuantos pueden ser ciudadanos enteramente activos. Las legislaturas se encuentran
limitadas en términos de número; el voto es poco frecuente y anónimo. Por lo mismo, la
ciudadanía activa carece de un rango de acción amplio. La ciudadanía profunda, por
contraste, involucra obligaciones y actividades políticas continuas, lo cual resulta difícil
dentro de los confines de la democracia formal y exige, por lo tanto, una politización de
la sociedad civil. Para expresarlo de otra manera: la mayor parte de nuestras acciones
posee un carácter político y el alcance de nuestras acciones implica una obligatoriedad,
en vez de sustentarse exclusivamente en nuestros derechos. Esto plantea el riesgo de que
si todas nuestras acciones son tomadas como acciones políticas, entonces la sociedad se
vuelve totalitaria. Por lo tanto, debe existir un ámbito privado. Se trata de un acto de
precario equilibrismo. Necesitamos tener una privacidad que no sea política. Al mismo
tiempo, gran parte de lo que entendemos como simple acción social debe comenzar a
verse como algo que conlleva implicaciones y obligaciones políticas. No existe una
fórmula sencilla ni un algoritmo para establecer el equilibrio entre estos dos. Sin
embargo, la experiencia nos ha enseñado mucho acerca del totalitarismo y de la
democracia ampliada. Por consiguiente, en la práctica debería ser posible educar a las
personas respecto de sus responsabilidades ampliadas sin que por ello tales
responsabilidades se vuelvan intrusivas. En la ciudadanía profunda se asume
responsabilidad por los actos dentro de una sociedad civil, al tiempo que se preserva el
respeto por la privacidad genuina de los demás.
¿Sería posible alcanzar una organización social —de dimensiones considerables—
que de hecho pudiera preocuparse y ocuparse de la individualidad, de los otros y del
mundo?
En apariencia, la individualidad de los otros y la del mundo se oponen. La
individualidad de las personas tiene que ver con individuos humanos que poseen ciertas
habilidades afines, mientras que la individualidad del mundo se refiere a algo parecido a
la Gea1 de Lovelock. Casi siempre se producen conflictos entre estas dos formas de
individualidad; conflictos en donde la individualidad humana termina oponiéndose a
Gea o a alguna noción similar. El liberalismo —la filosofía que más respeta a los seres
humanos— ha vociferado en exceso sobre la individualidad como para poder tomar en
cuenta al mundo. Percibo, sin embargo, que aquí se están produciendo cambios, debido
a la globalización o mundialización, como se le nombra a veces. Se trata de una fuerza
social y política sumamente poderosa. Nunca antes el mundo y sus pueblos habían
tenido tanto en común. De manera simultánea, el liberalismo tradicional presiona en
sentido opuesto y tiende a fragmentar a los pueblos y al mundo. Son dos fuerzas
opuestas difíciles de conciliar. No obstante, la conciliación es posible. Existen varias
razones para esto, pero la principal, la que yo quisiera destacar, es un cambio en la
concepción de liberalismo, de tal forma que el liberalismo contemporáneo —que quizás
incluso podríamos llamar posliberalismo— no se basa en individuos humanos
autónomos, sino que se parece más a una filosofía sin fundamentos. Esto le otorga al
liberalismo una incertidumbre considerable, pero también una gran flexibilidad. Si tal
flexibilidad fuera lo suficientemente amplia, entonces las fuerzas de la mundialización
podrían tornarse en algo significativo. Cabe recalcar que se trata de un acto de precario
equilibrio y que no existe una fórmula o un algoritmo. Aprendemos por experiencia y,
como señalé anteriormente, eso es algo que sí tenemos, aunque sea limitada. Por
consiguiente, existe cierta esperanza de poder conciliar cosas que a primera vista se
perfilan como opuestas.
¿Estaría hablando de una nueva cultura cívica, una cultura de la convivencia que
vaya más allá de la política y que, al mismo tiempo, abra nuevos cauces a la política?
La idea de una nueva cultura cívica abarca varias dimensiones. La cultura cívica
tradicional —que tenía bases económicas, sobre todo— continúa, pero está siendo
suplantada por otras actividades, particularmente el esparcimiento, que asume la forma
de asociaciones informales, clubes, sociedades, etcétera, y —de manera creciente—
actividades deportivas que han venido a ocupar una gran parte del mundo social.
Cualquiera de estas actividades ofrece nuevos cauces para la política. Los nuevos
movimientos sociales constituyen un segundo grupo que ha adquirido importancia en la
cultura cívica. La diferencia entre estas dos es similar a la diferencia entre una categoría
y una clase. Guarda cierta semejanza con la formulación de Marx respecto de "una clase
en sí" y "una clase para sí".2 La formulación de Marx es diferente de la mía en tanto que
para mí ambas son politizables, de tal forma que un club de esparcimiento ofrece cauces
para la política y puede convertirse en un grupo de presión. Sin embargo, no representa
"una clase para sí misma". El rol del individuo en todas estas clases y categorías
también es importante. El individuo puede transformarse en una unidad política y en
ocasiones ejercer una influencia política considerable. Mucho depende de lo que
entendemos por política. Si, por política, nos referimos a las estructuras formales,
entonces se hacen necesarias tácticas distintas de las que se requieren cuando
entendemos la política como una actividad cotidiana. Cuando se trata de instituciones
formales, todas exigen reformas y con frecuencia hablamos de la larga marcha a través
de las instituciones —un eco de la Larga Marcha de Mao. En este caso los individuos,
así como los grupos de individuos, deben retomar a las instituciones tanto desde su
interior como desde el exterior para abrirlas y hacerlas transparentes. Cuando hablamos
de la política en un sentido más abierto, se hace un mayor hincapié en las obligaciones
que en los derechos. Los derechos y las titularidades son importantes, sin lugar a dudas,
pero si se enfatizan demasiado nos encontramos de vuelta en el individualismo
tradicional. Los individuos, por tanto, necesitan considerar sus obligaciones y la forma
en que se relacionan entre sí. Todo esto puede resultar un tanto idealista, pero no
imposible. Cuando menos debe apuntar a un viraje en el énfasis y debe ampliar los
horizontes de la democracia, desde las instituciones formales hacia una sociedad más
amplia —el mundo social. -— Traducción de Luana López Llera
También podría gustarte
- Lorena IncapacidadDocumento1 páginaLorena IncapacidadgilthoAún no hay calificaciones
- Bases de Torneo de Ajedrez Por EquipoDocumento2 páginasBases de Torneo de Ajedrez Por EquipoAugusto Atilio Gonzales SamanAún no hay calificaciones
- Cómo Atender A Estudiantes Con NEEDocumento116 páginasCómo Atender A Estudiantes Con NEEtomAún no hay calificaciones
- RFCDocumento4 páginasRFCAnonymous DlvH3dcAún no hay calificaciones
- GRUPO 3 - Decreto Legislativo 822Documento15 páginasGRUPO 3 - Decreto Legislativo 822LEO DANY CALIXTO CASTAÑEDAAún no hay calificaciones
- Colmena Seguros - Informe de Prestación de Servicios - Orden de Serv. 1072373Documento1 páginaColmena Seguros - Informe de Prestación de Servicios - Orden de Serv. 1072373Jair FontechaAún no hay calificaciones
- Saneamiento ProcesalDocumento3 páginasSaneamiento ProcesalsoniaAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia 2021 Vargas, Aníbal Federico CANSeS S Reajustes PBUDocumento4 páginasJurisprudencia 2021 Vargas, Aníbal Federico CANSeS S Reajustes PBUEstudio Alvarezg AsociadosAún no hay calificaciones
- Unidad 4 de FolDocumento12 páginasUnidad 4 de FoljuanantoniomorenoburgosAún no hay calificaciones
- Particion y Adjudicacion y Compraventa de Gananciales y Cuotas de Copropiedad-Haro Álava Flor María - GuayaquilDocumento15 páginasParticion y Adjudicacion y Compraventa de Gananciales y Cuotas de Copropiedad-Haro Álava Flor María - GuayaquilLeslie ChachaAún no hay calificaciones
- Trujillo Noviembre 07Documento16 páginasTrujillo Noviembre 07Torres Rojas VictorAún no hay calificaciones
- Crianza SaludableDocumento27 páginasCrianza SaludableJarilyn Javier VAún no hay calificaciones
- Actividad Eje 2 Gestion Por CompetenciaDocumento7 páginasActividad Eje 2 Gestion Por CompetenciaGeiner Delgado QuicenoAún no hay calificaciones
- Aae-2019-01 - Documentos de EmbarqueDocumento6 páginasAae-2019-01 - Documentos de EmbarqueMilagros UrbanoAún no hay calificaciones
- Tokenización de La Eco en Fase Prematura GTDocumento10 páginasTokenización de La Eco en Fase Prematura GTTamara InsaurraldeAún no hay calificaciones
- Tema 3 - 2 Tipos de Auditoria GubernamentalDocumento14 páginasTema 3 - 2 Tipos de Auditoria GubernamentalIsaac VelascoAún no hay calificaciones
- Blade RunnerDocumento7 páginasBlade RunnerhylistiredafAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Audiencia Inicial y Audiencia PreliminarDocumento2 páginasCuadro Comparativo Audiencia Inicial y Audiencia PreliminarAlda OsortoAún no hay calificaciones
- Etica Legal Tema 4Documento5 páginasEtica Legal Tema 4Jheraldine ColonAún no hay calificaciones
- Servicios - Sbs.gob - Pe ReporteSituacionPrevisional Afil Consulta - AspxDocumento1 páginaServicios - Sbs.gob - Pe ReporteSituacionPrevisional Afil Consulta - AspxabrahambardalesqAún no hay calificaciones
- MLtrabajo de Investigacion ML1Documento8 páginasMLtrabajo de Investigacion ML1Miuler HCAún no hay calificaciones
- Carta Motivos 2018Documento2 páginasCarta Motivos 2018Diego Kalkaneo100% (1)
- Jessica Esquivel - La Urbanización Al Sureste A Lo Largo de La Avenida LeguíaDocumento24 páginasJessica Esquivel - La Urbanización Al Sureste A Lo Largo de La Avenida LeguíaKevin MendozaAún no hay calificaciones
- Cine HomosexualDocumento20 páginasCine HomosexualAnny0% (1)
- Opinion Ecopetrol SADocumento2 páginasOpinion Ecopetrol SAJulian SilvaAún no hay calificaciones
- M3 U3 S7 ArcaDocumento7 páginasM3 U3 S7 ArcaArmandoCornejo100% (1)
- Miguel Serrano - Reporte de Lectura - Derecho LaboralDocumento5 páginasMiguel Serrano - Reporte de Lectura - Derecho LaboralMiguel A. serrano gerardoAún no hay calificaciones
- Delitos Contra La Confianza y La Buena Fe en Los NegociosDocumento3 páginasDelitos Contra La Confianza y La Buena Fe en Los NegociosMajo FigueroaAún no hay calificaciones
- Un Ensayo Sobre Las Medidas de Seguridad PDFDocumento18 páginasUn Ensayo Sobre Las Medidas de Seguridad PDFDiego Rochow SaldañaAún no hay calificaciones
- Registro Civil Parte IiDocumento6 páginasRegistro Civil Parte IiMaria OrtegaAún no hay calificaciones