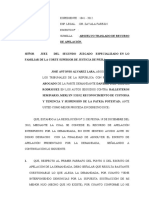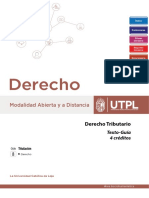Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen Mankiw
Resumen Mankiw
Cargado por
Orne Del Pup0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas7 páginasbadeni capitulo 4 resumen
Título original
179400716-Resumen-Mankiw
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentobadeni capitulo 4 resumen
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas7 páginasResumen Mankiw
Resumen Mankiw
Cargado por
Orne Del Pupbadeni capitulo 4 resumen
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
CAPITULO 4: SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.
1) Concepto de supremacía constitucional, el principio y la fuente inmediata en
EEUU los casos emblemáticos.
Todas las normas que se sancionen en virtud de la constitución están
subordinadas a ella, y ninguna de tales normas puede estar por encima de la
constitución a menos que ella disponga lo contrario con referencia al ejercicio del
poder constituyente derivado.
El principio de la supremacía de la constitución impone a gobernantes y
gobernados la obligación de adecuar sus comportamientos a las reglas contenidas
en la Ley Fundamental, cuya jerarquía jurídica está por encima de las normas que
puedan emanar de aquéllos.
La fuente inmediata que condujo a la formulación del principio de la supremacía
constitucional la encontramos en el período colonial de los Estados Unidos de
América. Fue decisiva para ello la influencia del pensamiento de Coke, así como
también las disposiciones contenidas en los documentos británicos, ya citados, de
1647 y 1653. También las ideas expuestas por John Locke, y especialmente por
Montesquieu, quien manifestó su admiración por la creación de Locke. Tengamos
en cuenta que El espíritu de las leyes de Montesquieu fue un modelo para
Jefferson así como las citas del pensador francés que efectuara Madison en El
Federalista .
Judicialmente, la doctrina de la supremacía constitucional fue expuesta por el juez
John Marshall en el célebre caso "Marbury v. Madison". Entre otros conceptos
expresó "Que el pueblo tiene un derecho a establecer para su gobierno futuro
aquellos principios que en su opinión deban conducirlo a su propia felicidad, es la
base sobre la cual toda la fábrica norteamericana ha sido erigida.
En esta sentencia, que data de 1803, no solamente se formuló judicialmente la
doctrina de la supremacía constitucional, sino también otros principios
fundamentales como el control judicial de la constitucionalidad de las normas
jurídicas por parte del Poder Judicial.
En otra sentencia, anterior a la sanción de nuestra Constitución, la Corte de los
Estados Unidos reiteró la vigencia judicial de la doctrina de la supremacía
constitucional. En el caso "Martin v. Hunter" de 1816, el juez Story manifestó:
"Los tribunales de los Estados Unidos pueden, sin duda, revisar los actos de las
autoridades ejecutivas y legislativas de los Estados, y si encuentran que son
contrarios a la Constitución, pueden declararlos sin ninguna validez legal".
La formulación positiva del principio, con las características que presenta
actualmente, fue efectuada por la Constitución de los Estados Unidos, que en su
art. VI, párrafo segundo, establece: "Esta Constitución, las leyes de los Estados
Unidos que en su consecuencia se dicten, y todos los tratados celebrados o a
celebrarse bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema del país, y
los jueces en cada Estado estarán sujetos a ella, no obstante cualquier disposición
en contrario contenida en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado". Esta
norma es la fuente del art. 31 de nuestra Constitución Nacional.
2) Que principios plantea la técnica de la supremacía de la constitución.
La técnica de la supremacía de la constitución se sintetiza en los principios
siguientes:
1) La constitución es una ley superior y fundamental, determinante de la validez
sustancial y formal de las restantes normas jurídicas.
2) Un acto legislativo recibe el nombre de "constitucional" de ley si está de acuerdo
con la norma fundamental.
3) Si un acto legislativo está en conflicto con la constitución, no es ley por carecer
de validez jurídica.
4) Los jueces o la autoridad competente solamente están habilitados para aplicar
aquellos actos que son leyes por estar de acuerdo con la constitución.
5) Los jueces o la autoridad competente deben abstenerse de aplicar aquellos
actos legislativos que no reúnen las condiciones, sustanciales o formales, que
permitan calificarlos como leyes.
3) El principio de la supremacía constitucional y el artículo 31 de la CN
explicación, citación de artículos.
El principio de la supremacía constitucional está expresamente establecido por la
Constitución Nacional en su art. 31. Esa norma establece: "Esta Constitución, las
leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la Nación, y las
autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones
provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados
después del pacto del 11 de noviembre de 1859".
El principio expuesto en el art. 31 también está contenido en otras cláusulas de la
Constitución.
El art. 27 dispone que el gobierno federal tiene el deber de afianzar las
relaciones de paz y comercio con los estados extranjeros, "por medio de
tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución".
El art. 28 prescribe que las leyes reglamentarias no pueden alterar los
principios, garantías y derechos reconocidos por la Ley Fundamental.
El art. 36 ordena que "Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando
se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden
institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente
nulos".
Otro tanto resulta de la interpretación del Preámbulo de la Constitución.
El art. 30 establece un mecanismo rígido para la reforma constitucional,
conduce a la conclusión de que toda modificación al texto de la Ley
Fundamental solamente puede concretarse conforme al procedimiento por
ella establecido en ese artículo. De modo que es inviable reformar la
Constitución mediante el procedimiento previsto por el art. 75, inc. 22, para
la aprobación o denuncia de los tratados internacionales sobre derechos
humanos.
El art. 43, faculta a los jueces para declarar la inconstitucionalidad de las
normas en el juicio de amparo, está proclamando la supremacía de la
Constitución.
4) La supremacía de las leyes antes y después de la reforma de 1994.
Antes de la reforma constitucional de 1994, se entendía que las leyes y los tratados
internacionales estaban en un plano de igualdad. Ni las leyes estaban subordinadas a
los tratados, ni los tratados a las leyes. Al decidir el célebre caso "Martín && Cía. c.
Administración General de Puertos", la Corte Suprema de Justicia entendió que las
normas constitucionales, particularmente el art. 31, no "atribuyen prelación o
superioridad a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes
válidamente dictadas por el Congreso de la Nación. Ambos, leyes y tratados, son
igualmente calificados como ley suprema de la Nación, y no existe fundamento
normativo para acordar prioridad de rango a ninguno". Conforme a esta doctrina, todo
tratado anterior puede ser modificado o derogado, expresa o tácitamente, por una ley
posterior, y asimismo un tratado también prevalece sobre una ley anterior.
Después de la reforma de 1994, la Constitución establece expresamente que los
tratados internacionales disfrutan de una jerarquía superior a la correspondiente para
las leyes nacionales (art. 75, inc. 22). Sin embargo, consideramos que este principio
no es absoluto cuando se trata de acuerdos internacionales aprobados por simple
mayoría en las cámaras del Congreso.
5) La supremacía de los tratados, explicación y citación de los casos de mayor
importancia en argentina.
El art. 31 de la Constitución hace referencia a los tratados celebrados con los Estados
extranjeros en su carácter de ley suprema de la Nación. Ellos, conforme al art. 75,
inc. 22, tienen jerarquía superior a la de las leyes del Congreso.
Al igual que en el caso de las leyes nacionales, la validez constitucional de un tratado
está supeditada a su adecuación a la Ley Fundamental mediante el cumplimiento de
dos requisitos esenciales.
En primer lugar, y en cuanto a la forma, es necesario que los tratados sean concluidos
y firmados por el Poder Ejecutivo (art. 99, inc. 11), para luego ser aprobados por una ley
del Congreso (art. 75, incs. 22 y 24), ya que en este aspecto la Ley Fundamental se
aparta del mecanismo previsto por la Constitución de los Estados Unidos, que requiere
solamente la aprobación del Senado con el voto de dos tercios de sus miembros (art. II,
sección II, parágrafo 2).
Una vez aprobado, el tratado debe ser objeto de ratificación por parte del Poder
Ejecutivo para integrar el derecho internacional, lo cual constituye un requisito para que
pase a integrar el derecho interno. La ratificación, o en su caso la adhesión a un
convenio internacional aprobado por ley del Congreso, es un acto discrecional, pues no
hay forma de obligar al titular del órgano ejecutivo para concretar tal acto. Por otra parte,
la ratificación carece de validez si, antes de ser efectuada, el Congreso sanciona una
ley derogando aquella que aprobó el documento internacional.
El Poder Ejecutivo, en el acto de celebración del tratado o de adhesión a una convención
internacional, puede formular reservas a algunas de sus cláusulas que serán
inaplicables en el orden interno. Otro tanto puede hacer el Congreso al aprobar el
documento internacional.
El principio de la supremacía constitucional subordina la validez de los tratados a su
adecuación formal y sustancial al texto de la Ley Fundamental. De modo que la validez
constitucional de un tratado no depende solamente de su sanción conforme al
procedimiento establecido por la Ley Fundamental, sino también de su conformidad con
los principios de la Constitución, que puede reglamentar pero no alterar.
En el caso "Ekmekdjián c. Sofovich", resuelto el 7/7/1992, la Corte sostuvo que el
art. 27 de la Convención de Viena, aprobada por la ley 19.865, establece que los
Estados no pueden invocar las disposiciones de su derecho interno para justificar el
incumplimiento de un tratado. Ello impone al Estado la obligación de asignar primacía al
tratado ante un eventual conflicto con cualquier norma del derecho interno que resulte
contraria. Sin embargo, no existe fundamento constitucional alguno para sostener que
los tratados son una especie de "súper ley" a la cual está subordinada la propia
Constitución.
El criterio seguido por la Corte fue reiterado en el caso "Fibraca" del 7/7/1993 .
Destacó el Alto Tribunal que, por aplicación del art. 27 de la Convención de Viena,
corresponde asignar primacía a los tratados internacionales ante un eventual conflicto
con cualquier norma interna contraria, siempre que aparezcan asegurados los principios
del derecho público constitucional.
6) La jerarquía de los tratados internacionales, la reforma de 1994 el art 75 inc
22 y 24 de la CN.
Una de las reformas más importantes incorporadas por la Convención Reformadora de
1994 en la Constitución Nacional consistió en la modificación de la interpretación
acordada a su art. 31.
Antes de la reforma, se entendía que los tratados internacionales se encontraban en
igual ubicación jerárquica que las leyes de la Nación, sin perjuicio de la corriente
doctrinaria y jurisprudencial citadas en el punto anterior que le asignaban un rango
superior a los primeros.
Tal situación ha variado sustancialmente a raíz de las disposiciones contenidas en los
incs. 22 y 24 del art. 75 de la Constitución.
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las
organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y
concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención
sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su
vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera
parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y
garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados
por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que
respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con
otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros
presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y
sólo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la
mayoría absoluta de la totalidad da los miembros de cada Cámara.
7) El análisis de éstas disposiciones, de los 4 puntos de desarrollo y a su vez las 5
categorías de tratados internacionales de el último punto.
El análisis de estas disposiciones revela que:
1) El manejo de las relaciones internacionales corresponde conjuntamente al Poder
Ejecutivo (art. 99, inc. 11, CN) y al Congreso.
2) La aprobación de los tratados internacionales es facultad privativa del Congreso,
que puede rechazarlos o aprobarlos. La aprobación de los tratados se formaliza
mediante una ley sujeta al procedimiento contemplado en los arts. 77 a 84 de la
Constitución.
3) Todos los tratados internacionales aprobados por el Congreso, cualquiera sea su
contenido, tienen jerarquía superior a las leyes. Un tratado deroga, expresa o
implícitamente, a toda ley y norma de inferior jerarquía que se oponga a sus
contenidos. En cambio, una ley posterior no deroga a un tratado.
4) Existen cinco categorías de tratados internacionales, cada una de ellas sujeta a un
régimen constitucional diferente:
A) El primer grupo de tratados y convenciones previstos en el primer párrafo del
inc. 22 son aquellos que no versan sobre derechos humanos ni son documentos de
integración, y son aprobados por la mayoría de los miembros presentes de cada
Cámara del Congreso de acuerdo al quórum establecido por el art. 64 de la
Constitución. Tienen jerarquía superior a las leyes y su aprobación por el Congreso no
requiere mayorías diferentes a las establecidas para la sanción de una ley. Otro tanto
acontece con su denuncia.
B) El segundo grupo está integrado por las declaraciones, pactos y convenciones que
menciona expresamente el segundo párrafo del inc. 22 y que tratan sobre derechos
humanos. Tienen una jerarquía constitucional limitada y disfrutan de un rango superior,
no solamente respecto de las leyes, sino también de los tratados de integración y de
los citados en el punto anterior. De modo que, ante un eventual conflicto entre ellos,
tendrán preferencia los tratados sobre derechos humanos que enumera la
Constitución. Es posible que las disposiciones contenidas en esta categoría de
tratados resulten contradictorias. En tal caso, y por aplicación de la regla interpretativa
finalista, se deberá dar preferencia a la cláusula que, de manera armónica, brinde una
mejor tutela a la libertad y dignidad del hombre. La denuncia de estos tratados por el
Poder Ejecutivo requiere previamente una ley del Congreso sancionada por el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
C) El tercer grupo de tratados, incluidos en el último párrafo del inc. 22, son aquellos
que sean aprobados en el futuro por el Congreso y que regulen derechos humanos.
Este tercer grupo es pasible de una división:
1) Aquellos tratados que sean aprobados por el Congreso mediante el voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara,
tendrán jerarquía constitucional limitada y se hallarán en igual situación que los
documentos internacionales citados en el punto 4.2. En esta categoría se
encuentran la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, aprobada por la ley 24.556 (1995) y con jerarquía constitucional por
la ley 24.820 (1997), y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes
de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por la ley 24.584
(1995) y con jerarquía constitucional por la ley 25.778 (2003).
2) Aquellos tratados que, regulando derechos humanos, sean aprobados por el
Congreso aunque sin las mayorías mencionadas en el punto anterior. Bastará
con que la aprobación sea realizada por la mayoría absoluta de los miembros
presentes de cada Cámara y con respeto del quórum establecido por el art. 64
de la Constitución. Estos tratados carecerían de jerarquía constitucional
limitada y estarían en un plano de igualdad con los descriptos en el punto 4.1. y
de inferioridad ante los citados en el punto 4.3.1.
D) El cuarto grupo de tratados, previstos en el inc. 24 del art. 75, es el de los
convenios de integración que se celebren con Estados latinoamericanos. Su
aprobación requiere la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara del Congreso, y una mayoría similar se impone para su denuncia. Estos
tratados carecen de jerarquía constitucional, aunque las normas que dicten las
organizaciones supraestatales respectivas tienen jerarquía superior a las leyes.
E) El quinto grupo de tratados, también previstos en el inc. 24 del art. 75, está
conformado por los convenios de integración que se celebren con Estados que no
merezcan la calificación de latinoamericanos. El procedimiento para su aprobación
difiere del contemplado para los restantes tratados y prevé dos etapas.
En la primera, el Congreso debe expresar la conveniencia de aprobar el tratado
por el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara
y respetando el quórum del art. 64 de la Constitución.
La segunda etapa se desarrolla una vez transcurridos ciento veinte días de
expresada aquella conveniencia, y la aprobación definitiva debe ser efectuada
por el Congreso con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada Cámara.
Estos tratados y las normas que dicten las organizaciones supraestatales, que como
consecuencia de ellos integre la Nación, tienen un rango superior al de las leyes. La
denuncia de estos tratados, a igual que los que se celebren con Estados
latinoamericanos, requiere la aprobación del acto por la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
La validez de los tratados de integración, con los cuales se delegan competencias y
jurisdicción a las organizaciones supraestatales, está condicionada a que:
1) La delegación se realice en condiciones de reciprocidad e igualdad.
2) se respete el orden democrático;
3) se respeten los derechos humanos.
El incumplimiento de tales recaudos posibilitará su descalificación constitucional por la
vía judicial pertinente.
También podría gustarte
- 2-Barrio Colon 3Documento47 páginas2-Barrio Colon 3Bill Smith0% (1)
- Absuelvo Traslado de Recurso de Apelacion - Daniell Dam Granda Rodriguez Exp 1841 - 2012Documento17 páginasAbsuelvo Traslado de Recurso de Apelacion - Daniell Dam Granda Rodriguez Exp 1841 - 2012danicza88Aún no hay calificaciones
- Memorial de Ofrecimiento de Testigos Procesal Civil y MercantilDocumento4 páginasMemorial de Ofrecimiento de Testigos Procesal Civil y MercantilMiguel Vivar71% (7)
- Actividad MercantilismoDocumento4 páginasActividad MercantilismoNorman CarvajalAún no hay calificaciones
- Yawar Mayu. Intro y Cap I - Nelson ManriqueDocumento20 páginasYawar Mayu. Intro y Cap I - Nelson ManriqueTerry CardenasAún no hay calificaciones
- 5 Pers. Social Mes de JulioDocumento18 páginas5 Pers. Social Mes de JulioJJ CamarenaAún no hay calificaciones
- La Caja de Beneficios Del Pescador ModificadoDocumento29 páginasLa Caja de Beneficios Del Pescador ModificadoMelvin Yupanqui Garcia0% (1)
- Los Nombres de Las Calles de MedellinDocumento2 páginasLos Nombres de Las Calles de MedellinNorberto CalaAún no hay calificaciones
- La Independencia Del PeruDocumento12 páginasLa Independencia Del PeruT. R.0% (1)
- Unidad IvDocumento20 páginasUnidad IvMary Rys Cedri AnojraAún no hay calificaciones
- Cesar Soriano Cartas para AmeliDocumento7 páginasCesar Soriano Cartas para AmeliAmeli ApuyAún no hay calificaciones
- DJ Movilidad Local Karen - 121850Documento1 páginaDJ Movilidad Local Karen - 121850Carlos Hernani Flores QuispeAún no hay calificaciones
- MemorialDocumento3 páginasMemorialFredy Calderon Morales100% (1)
- Belgrano A Los JujeñosDocumento16 páginasBelgrano A Los JujeñosmogamikioAún no hay calificaciones
- Texto Guía-1Documento313 páginasTexto Guía-1Pamela OlveraAún no hay calificaciones
- Asamblea Del 21 de MarzoDocumento7 páginasAsamblea Del 21 de MarzoMiriam Macias100% (1)
- Derecho Procesal - Grupo Nº1Documento13 páginasDerecho Procesal - Grupo Nº1Yaneth Huaman TorresAún no hay calificaciones
- Estanislao García MonfortDocumento2 páginasEstanislao García MonfortJorge BaldizonAún no hay calificaciones
- IeDocumento2 páginasIePochito Martin SotoAún no hay calificaciones
- Historia de México 3ro Semana 13 Al 17 Septiembre.Documento3 páginasHistoria de México 3ro Semana 13 Al 17 Septiembre.srtj yrsjjAún no hay calificaciones
- Ensayo (Ventajas Competitivas y Comparativas)Documento4 páginasEnsayo (Ventajas Competitivas y Comparativas)Fredy Barcenas100% (2)
- Nia 200 A 310 - Glosario - Ley CiDocumento31 páginasNia 200 A 310 - Glosario - Ley CiCynthia L Salas PeraltaAún no hay calificaciones
- TEMA III Fundamentos Teóricos Generales de La Construcción Del SocialismoDocumento13 páginasTEMA III Fundamentos Teóricos Generales de La Construcción Del SocialismoYasielM RieraAún no hay calificaciones
- 5to B Elementos Constitutivos Grupo 1Documento10 páginas5to B Elementos Constitutivos Grupo 1Marilyn LopezAún no hay calificaciones
- Cronología de La Segunda Guerra MundialDocumento152 páginasCronología de La Segunda Guerra Mundialasgar77Aún no hay calificaciones
- Sentencia C-350 de 1941 Cirmenes de La Calle MorgueDocumento17 páginasSentencia C-350 de 1941 Cirmenes de La Calle MorgueAngieMartínezBarreraAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional Privado Apuntes PDFDocumento19 páginasDerecho Internacional Privado Apuntes PDFshadowgod100% (1)
- TEXTO 3 Lee Myers, Putin, El Nuevo ZarDocumento46 páginasTEXTO 3 Lee Myers, Putin, El Nuevo ZarAndre InostrozaAún no hay calificaciones
- Boe A 2021 13314Documento14 páginasBoe A 2021 13314Anabel Rodriguez RodriguezAún no hay calificaciones
- Verplanillaactualizacion - Do Direccion Franklin AnzolaDocumento2 páginasVerplanillaactualizacion - Do Direccion Franklin AnzolaelizabethAún no hay calificaciones