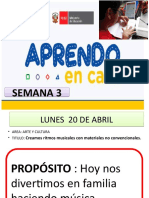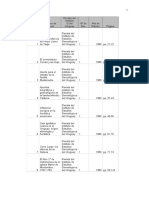Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Braconiresenacuyo89 PDF
Braconiresenacuyo89 PDF
Cargado por
Hugo Alvarado0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasTítulo original
braconiresenacuyo89.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas8 páginasBraconiresenacuyo89 PDF
Braconiresenacuyo89 PDF
Cargado por
Hugo AlvaradoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 8
Cario GIZNBURG. Mitos, Emblemas, Indicios.
Morfología
e Historia. España, Gedisa, 1989, 203 p.
A. La reciente publicación en español de Cario Giznburg
pone a disposición del lector un conjunto de artículos relaciona-
dos con la historia de la cultura y ciertas consideraciones teó-
rico-epistemológicas en torno al desarrollo de las ciencias hu-
manas y la crisis paradigmática declarada en la década de los
setenta. El título original Miti, Emblemi, Spie editado en 1986
por Giuiio Einaudi en Turín, fue traducida por Carlos Catroppi
y publicada por Gedisa en 1989. La obra consta de Prefacio,
nota bibliográfica y siete artículos, reunidos por Giznburg, es-
critos entre 1961 y 1984. El subtítulo del libro, según el autor,
refleja sus preocupaciones recientes, las cuales aparecen de
manera explícita en los dos últimos ensayos: el hilo conductor
de toda la obra radica en la fundamentación de la relación exis-
tente entre morfología e historia.
Cario Giznburg es un historiador de la cultura y junto
con otros colegas lograron inaugurar nuevas tendencias histo-
riográficas, lo que les permitió incorporarse al debate contem-
poráneo sobre la Nueva Historia. El historiador británico Law-
rence Stone ha considerado sus proposiciones al fundamentar
el "regreso de! relato" en las prácticas histortográficas contem-
poráneas.
Giznburg nos ofrece en el texto un modo de aproxima-
ción al conocimiento de las Ciencias Humanas en general. Así
en 1950 cuando leía novelas no hacía más que pretender "es-
capar de la aridez del racionalismo y del pantanoso terreno del
irracionalismo". Este proyecto io seduce inexorablemente. En
1960 se detuvo en los testimonios figurativos (imágenes) co-
mo fuente histórica, en la perduración de las formas y formu-
laciones más allá del contexto en el cual habría nacido. Al mis-
mo período atribuye la antigua idea de transgredir las tácitas
prohibiciones de la disciplina pero de una forma diferente. Se
trataba de hacer entrar dentro del conocimiento histórico ya no
254 Beatriz Bragoni
fenómenos en apariencia temporales, sino fenómenos aparen-
temente insignificantes. Un ejemplo de ello fue su libro titulado
El queso y los gusanos (1976). en el cual aparecen instru-
mentos de observación y escalas de investigación diferentes de
las habituales. De una reflexión sobre el análisis desde muy
corta distancia de tipo microscópica nació Indicios.a\ que nos
referimos expresamente en este comentario.
B. En este artículo Giznburg trata de ver "cómo hacia fines
del siglo XIX, surgió silenciosamente en el ámbito de las cien-
cias humanas un modelo epistemológico (agrega: si se prefiere
un paradigma), al cual no le hemos prestado la suficiente aten-
ción. Un análisis de tal paradigma, ampliamente empleado en
la práctica aunque no se haya teorizado explícitamente sobre
él, tal vez puede ayudarnos a sortear el tembladeral de la con-
traposición entre racionalismo e ¡nacionalismo (p.138).
Giznburg plantea y reconstruye de manera notabíe el
paradigma de conocimiento inicial. Para ello se remite a dos di-
mensiones históricas. La primera se orienta a la explicación y
análisis de la trayectoria iniciada en ef siglo XIX por tres perso-
najes que realizan sus análisis sobre la base de datos secun-
darios: el crítico pictórico Giovanni Morelli, el novelista policial
Arthur Conan Doyle y el creador del psicoanálisis Sigmund
Freud.
Morelli (quien presentó sus primeros ensayos firmados
bajo el seudónimo de Ivan Lermolieff) examinaba los detalles
menos trascendentes, como el lóbulo de las orejas o la forma
de las uñas, para reconocer al autor de los cuadros exami-
nados. El creador de Sherlock Holmes arribaba al autor del deli-
to por medio de indicios varios, como las cenizas de cigarrillos
o las marcas de lápiz labial. Pero sin duda que la relación más
sugestiva que establece el historiador italiano es la de Freud.
En el análisis que realiza Freud del "Moisés" de Miguel Ángel
(1914) reconoce las lecturas de Morelli realizadas entre 1895
y 1898, cuando el descubridor del psicoanálisis "descubre la
Reseñas Bibliográficas 255
pintura", por lo tanto Giznburg explica que la relación existente
entre ambos métodos no es conjetural, sino documentada.
¿Qué podía representar para Freud la lectura de los
ensayos de Morelli? Es el mismo Freud quien lo señala: la
postulación de un método interpretativo basado en lo secun-
dario, en los datos marginales considerados reveladores. La
alusión a una actividad inconsciente nos impresiona acerca de
la identificación del núcleo artístico con los elementos que es-
capan del control de la conciencia (p.143). Síntomas, indicios,
rasgos pictóricos como instrumentos reveladores frente a lo
inaccesible de la observación directa por medio de datos super-
ficiales. De allí que Giznburg ubica entre 1870 y 1880 el co-
mienzo de la afirmación del paradigma indicial.
Pero habíamos anticipado que eran dos las dimensiones
históricas. Nos hemos referido a la primera. Veremos ahora la
segunda.
Giznburg se remonta nuevamente de manera notable y
erudita, al modo de conocimiento de la realidad sobre la base
del relato y la tradición oral, a una fábula oriental en tiempos
remotos de cazadores.
Tres hermanos envueltos en el robo de un camello
describen por medio de datos secundarios (indicios mínimos)
que lo que han visto no es un camello sirio otro animal. Este
saber, dice el autor, es cinegético. Lo que caracteriza a este ti-
po de saber es su capacidad de remontarse desde datos expe-
rimentales aparentemente secundarios a una realidad compleja,
no experimentada en forma directa (p.144). "Descifrar" o
"leer" los rastros de los animales son metáforas. Pero Giznburg
agrega que esa conexión ha sido formulada, en forma de mito
aitiológico, por la tradición china. Por otra parte si se abandona
el mundo de los mitos y las hipótesis por la historia documen-
tada, no pueden dejar de impresionarnos las innegables analo-
gías existentes entre el paradigma que acabamos de delinear
y el paradigma implícito en los textos adivinatorios mesopotá-
micos, redactados a partir del tercer milenio a.c. Ambos pre-
256 Beatriz Bragoni
suponen el minucioso examen de una realidad tal vez ínfima,
para descubrir los rastros, hechos no experimentables, directa-
mente por el observador. La actitud cognitiva era similar, pero
sólo formalmente, puesto que el contexto social era en todo
diferente.
Si pasamos de la cultura mesopotámica a la griega, tal
constelación cambia profundamente, ai constituirse nuevas
disciplinas como la historiografía y la filología. Es obvio que de
tan decisiva mutación, que por cierto es la que caracterizó la
cultura de la polis, aún somos herederos. Menos obvio es el
hecho, agrega el autor, de que en ese cambio tuvo papel pre-
ponderante un paradigma definible como sintomático o indicia!.
Ello se hace evidente en el caso de la medicina hipocrática:
sólo observando atentamente y registrando con extremada mi-
nuciosidad todos los síntomas es posible elaborar "historias"
precisas de las enfermedades individuales (p.146). Pero este
paradigma, como se ha dicho, permaneció implícito, avasallado
por el prestigioso modelo del conocimiento elaborado por Pla-
tón.
En este sentido, el hiato decisivo en la constitución del
paradigma científico estuvo basado en el significado episte-
mológico y simbólico de Galileo que, para la ciencia en general,
ha permanecido intacto. Las disciplinas que Giznburg denomina
indicíales (incluida la medicina), son eminentemente cualita-
tivas. Tienen por objeto casos, situaciones y documentos
individuales, "en cuanto individuales". El empleo de la mate-
mática y del método experimental, implicaban respectivamente
la cuantificación y la reiterabilidad de los fenómenos, mientras
el punto de vista individualizante excluía por definición la se-
gunda y admitía la primera con función solamente auxiliar.
Todo ello explica por qué la historia nunca logró convertirse en
una ciencia galileana. En el transcurso del siglo XVII se pro-
duce la incorporación de los métodos del anticuario a\ tronco
de la historiografía, que llevó a la luz los lejanos orígenes indi-
cíales de esta última, hasta entonces ocultos. Si bien el histo-
Reseñas Bibliográficas 257
riador no puede referirse, ni explícita ni implícitamente, a series
de fenómenos comparables, su estrategia cognoscitiva, así co-
mo sus códigos expresivos, permanecen intrínsecamente indi-
vidualizantes (aunque el "individuo" sea, dado el caso, un
grupo social o toda una sociedad). El conocimiento histórico,
como el del médico, es indirecto, indicial y conjetural (p.148).
Si bien esta afirmación es esquemática, Giznburg dedica
un extenso párrafo de f undamentación histórica-epistemológica
sobre estos enunciados de los protomódicos del siglo XVI y ex-
plica las características escritúrales que prevalecían en Italia
entre fines del siglo XVI y principios del XVII. El estudio de la
grafía de los "caracteres" demostraba que la identificación de
la mano del maestro debía buscarse, de preferencia, en aque-
llos sectores de un cuadro que eran realizados más rápida-
mente, y tendencialmente, más disociados de la representación
de lo real. En este punto se abrían dos caminos: o se sacri-
ficaba el conocimiento del elemento individual a la genera-
lización, o se trataba de elaborar, aunque fuera a tientas, un
paradigma diferente, basado en el conocimiento científico, pero
de una cientificidad aún completamente indefinida, de lo indi-
vidual (p.152). En definitiva, dentro de las ciencias humanas,
la imposibilidad de alcanzar el rigor propio de las ciencias de la
naturaleza derivaba de la imposibilidad dé la cuantificación.
Esta realidad se derivaba de la insuprimible presencia de lo
cualitativo, de lo individual.
El tercer apartado que dedica Giznburg a la problemática
expuesta resume cinco puntos que rearma y definen sus consi-
deraciones acerca del paradigma indicial.
En primer lugar, lo que el autor fue desagregando con-
cluye en la configuración de un paradigma que ha sido llamado
"cinegético, adivinatorio, indicial o sintomático". Pero a media-
dos del siglo XIX se perfila una alternativa: por un lado, el mo-
delo anatómico y por otro lado, el sintomático.
En segundo lugar, Giznburg al realizar la distinción entre
naturaleza y cultura, reconoce la vinculación cognoscitiva his-
258 Beatriz Bragoni
tórica desde el siglo XVII al XIX, en cuanto el reconocimiento
del indicio es el más certero instrumento de la individualidad
del artista. Esta vinculación no es casual, sino que constituye
el surgimiento de una tendencia cada vez más decidida hacia
un control cualitativo y capilar sobre la sociedad por parte del
poder estatal, que utilizaba una noción de individuo basada
también en rasgos mínimos e involuntarios (p. 158).
El tercer punto lo constituye el tema referido a que
"cada sociedad advierte la necesidad de distinguir los elemen-
tos que la componen, pero las formas de hacer frente a esta
necesidad varían según los tiempos y lugares". Aparece el
nombre, los datos físicos, las impresiones digitales. Así, hasta
el último habitante del más mísero villorio de Asia o de Europa
se vuelve, gracias a las impresiones digitales, reconocible y
controlable.
El cuarto aspecto que Giznburg reconoce es el que se
refiere a la vinculación de su tesis con el desarrollo del capi-
talismo maduro. Textualmente agrega "la existencia de un ne-
xo profundo, que explica los fenómenos superficiales, debe ser
recalcada en el momento mismo en que se afirma que un cono-
cimiento directo de ese nexo no resulta posible. Si la realidad
es impenetrable, existen zonas privilegiadas -pruebas, indicios-
que permiten "descifrarla". Esta idea que constituye la médula
del paradigma indicial o sintomático, se ha venido abriendo
camino en los más vanados ámbitos cognoscitivos, y ha mode-
lado en profundidad las ciencias humanas. Indicios mínimos
han sido asumidos una y otra vez como elementos reveladores
de fenómenos más generales: la visión del mundo de una clase
social, o de un escritor, o de una sociedad entera. Una disci-
plina como el psicoanálisis, agrega el autor, se conformó, se-
gún hemos visto, alrededor de la hipótesis de que ciertos deta-
lles aparentemente desdeñables podían revelar fenómenos
profundos de notable amplitud (p.163).
Por último, Giznburg cuestiona la rigurosidad del
paradigma indicial. Pero este brillante intelectual resuelve este
Reseñes Bibüográfíces 259
imbricado problema despegándose de la tradición galileana:
"(las ciencias humanas) o asumen un estatus científico débil,
para llegar a resultados relevantes, o asumen un estatus cien-
tífico fuerte, para llegar a resultados de escasa relevancia"
(p.163). En este contexto, el "rigor elástico" del paradigma
indicia! aparece como insuprimible. En este tipo de conoci-
miento entra en juego elementos de tipo imponderables:
Olfato, golpe de vista, intuición. Giznburg reconoce que el uso
de éstos términos constituye un verdadero campo minado,
pero si se quiere puede distinguirse una intuición "baja" de otra
"alta". Concluye Giznburg, después de explicar el origen lin-
güístico del término en la tradición árabe, con lo cual se definía
la capacidad de pasar en forma inmediata de lo conocido a lo
desconocido sobre la base de indicios, en que esta "intuición
baja" radica en los sentidos si bien los supera y que nada tie-
nen que ver los irracionalismos sucedidos durante los siglos
XIX y XX. Por el contrario, están difundidos por todo el mundo
y en consecuencia se hallan lejos de cualquier forma de cono-
cimiento superior, que es el privilegio de pocos elegidos.
C. El artículo de Giznburg constituye una fundamentación
histórica-epistemológica sobre su producción específica en el
campo de la historia de la cultura. Por otra parte, es un intento,
entre otros posi bles, de ref undar algunas situaciones generadas
a partir de la crisis de los paradigmas clásicos de conocimiento
sobre la base de la imposibilidad de la observación total. El
hecho de recurrir como primera indagatoria a la dimensión cua-
litativa o individual, constituye un modo de ingreso a una di-
mensión totalizadora, que por momentos ha resultado inacce-
sible. Estos elementos confluyen en el requerimiento de redefi-
nición del objeto de los historiadores, como lo ha afirmado
Jacques Revel. La opción de Giznburg por los abordajes micro-
históricos sobre aspectos relevantes del desarrollo humano
peor observados desde lo cualitativo en tanto que individual,
hacen que los procesos observados converjan en una suerte de
260 Beatriz Bragoni
singularidad que hace prevalecer esas cuotas de participación
humana en el proceso de interacción cultural y social.
Beatriz Bragoni
También podría gustarte
- Hito Steyerl, Los Condenados de La PantallaDocumento31 páginasHito Steyerl, Los Condenados de La PantallaAna NahmadAún no hay calificaciones
- Características Del Conocimiento CientíficoDocumento5 páginasCaracterísticas Del Conocimiento Científicomgamboa035642Aún no hay calificaciones
- Webinar "Psicomarketing y Neurodiseño"Documento48 páginasWebinar "Psicomarketing y Neurodiseño"IEBSchoolAún no hay calificaciones
- Auteurism Machismo Leninismo and Other IDocumento26 páginasAuteurism Machismo Leninismo and Other IAna NahmadAún no hay calificaciones
- Modos de Ver BergerDocumento54 páginasModos de Ver BergerAna Nahmad100% (1)
- Ideología y Cine en El NCL PDFDocumento14 páginasIdeología y Cine en El NCL PDFAna NahmadAún no hay calificaciones
- Gustavo Provitina. El Cine-EnsayoDocumento10 páginasGustavo Provitina. El Cine-EnsayoAna NahmadAún no hay calificaciones
- Copias CoutinhoDocumento25 páginasCopias CoutinhoAna NahmadAún no hay calificaciones
- Deborah PooleDocumento36 páginasDeborah PooleAna NahmadAún no hay calificaciones
- David MacDougall - Cine DocumentalDocumento8 páginasDavid MacDougall - Cine DocumentalAna NahmadAún no hay calificaciones
- Cine Experimental en La U de ChileDocumento35 páginasCine Experimental en La U de ChileAnditatvAún no hay calificaciones
- Isaac Julien. Playtime & KapitalDocumento128 páginasIsaac Julien. Playtime & KapitalAna NahmadAún no hay calificaciones
- Zavatinni en CubaDocumento11 páginasZavatinni en CubaAna NahmadAún no hay calificaciones
- Como Trabajar Con TestimoniosDocumento28 páginasComo Trabajar Con TestimoniosAna NahmadAún no hay calificaciones
- Semana 3 PPT Dia 1-ArteDocumento12 páginasSemana 3 PPT Dia 1-ArteEkeel PabloAún no hay calificaciones
- Universidad Politécnica SalesianaDocumento5 páginasUniversidad Politécnica SalesianaJuan Eduardo Edusito EdusitoAún no hay calificaciones
- Semiologia PDFDocumento177 páginasSemiologia PDFdelia1307100% (1)
- Analisis TadiDocumento6 páginasAnalisis TadiCosmito FulanitoAún no hay calificaciones
- Hans Robert JaussDocumento8 páginasHans Robert JaussgerylopezAún no hay calificaciones
- El Proceso de Las Relaciones PúblicasDocumento11 páginasEl Proceso de Las Relaciones PúblicasEvelynAlvarezPerezAún no hay calificaciones
- Intervención en CrisisDocumento42 páginasIntervención en CrisisLili Hincapie100% (6)
- Revistas Del Instituto de Genealogia Del Uruguay-BDocumento40 páginasRevistas Del Instituto de Genealogia Del Uruguay-BPosada Burgueño CarlosAún no hay calificaciones
- Prueba Concurso Docente 2005Documento45 páginasPrueba Concurso Docente 2005Alexander Castillo Zuñiga57% (7)
- Desarrollo Psicomotor FinalDocumento78 páginasDesarrollo Psicomotor FinalPamela Andrea Chambe MirandaAún no hay calificaciones
- La Historia de La Francmasoner ADocumento12 páginasLa Historia de La Francmasoner ACamargo MalkavAún no hay calificaciones
- La Viralización de Video A Través de La RedDocumento4 páginasLa Viralización de Video A Través de La RedMaria Celia Estevez ArecoAún no hay calificaciones
- Población Objetivo Familias en AcciónDocumento4 páginasPoblación Objetivo Familias en Acciónjeyco7143Aún no hay calificaciones
- Método Comparativo y Estudio de La Religión. José Carlos BermejoDocumento13 páginasMétodo Comparativo y Estudio de La Religión. José Carlos BermejoJosé Luis González Martín100% (1)
- Técnicas EmotivasDocumento3 páginasTécnicas EmotivasBASF130850% (2)
- Taller de Estructura de Organizaciones FlexiblesDocumento2 páginasTaller de Estructura de Organizaciones FlexiblesMANUEL GARZONAún no hay calificaciones
- 21 Poemas de Amor de Adrienne RichDocumento9 páginas21 Poemas de Amor de Adrienne RichDaniel Gonzalez OronóAún no hay calificaciones
- BatesonDocumento14 páginasBatesonMorielElizabethAún no hay calificaciones
- Glosario de Lenguaje y ArgumentacionDocumento5 páginasGlosario de Lenguaje y ArgumentacionYumelyAún no hay calificaciones
- Ficha Individual de Alumnos Detect A Dos Presumiblemente Con DisfemiaDocumento1 páginaFicha Individual de Alumnos Detect A Dos Presumiblemente Con Disfemiamtm1980Aún no hay calificaciones
- Habilidades de Un Lider TransformadorDocumento4 páginasHabilidades de Un Lider TransformadorOswaldo Moncada0% (2)
- Bitacora 3Documento1 páginaBitacora 3germanAún no hay calificaciones
- El Pájaro JardineroDocumento1 páginaEl Pájaro JardineroSamuel ArrAún no hay calificaciones
- Medicion Del Clima LaboralDocumento29 páginasMedicion Del Clima LaboralAngely Sanchez0% (1)
- Andia Espezua Lidia Psicomotricidad Ninos Tres y Cuatro AnosDocumento80 páginasAndia Espezua Lidia Psicomotricidad Ninos Tres y Cuatro AnosMarielenaPerezAún no hay calificaciones
- Cuestionario de Evaluación de Du Paul para Padres y ProfesoresDocumento5 páginasCuestionario de Evaluación de Du Paul para Padres y ProfesoresPableras Gonzalez RayaAún no hay calificaciones
- PROCRASTINAR Trabajo 2Documento15 páginasPROCRASTINAR Trabajo 2Juno HeraAún no hay calificaciones
- Tesis ComprensionDocumento116 páginasTesis Comprensionrafo02Aún no hay calificaciones