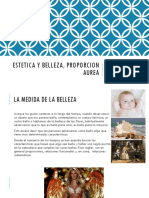Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Fundamentos Hermenéuticos de La Estética de La Recepción IV
Fundamentos Hermenéuticos de La Estética de La Recepción IV
Cargado por
Yayo Mefui0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginascritica del arte
Título original
el
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentocritica del arte
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasFundamentos Hermenéuticos de La Estética de La Recepción IV
Fundamentos Hermenéuticos de La Estética de La Recepción IV
Cargado por
Yayo Mefuicritica del arte
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Fundamentos hermenéuticos de la Estética de la Recepción IV
EL NUEVO CONCEPTO DE EXPERIENCIA ESTÉTICA.
«Lo que caracteriza a la experiencia estética actual… es el cuestionamiento de
los efectos de la aisthesis clásica, y no el apocalíptico “fin del arte”, con el que,
en fecha reciente, tanta lata se ha dado. Evidentemente siguen sin cumplirse las
esperanzas que, hace cuarenta años, Walter Benjamin quería derivar de la
superación del arte autónomo: es decir, que, de las técnicas y los medios
modernos de reproducción, resultara no sólo la destrucción del aura y la
contemplación solitaria de la obra clásica, sino también un cambio
absolutamente positivo, consistente en la ”explicación profana de una
inspiración estética, ya no esotérica, sino abierta a las masas y con praxis
política”. De la decadencia del aura ha surgido, entre tanto (para el arte de
masas liberado y para la recepción colectiva del arte), un “sentido para lo
homogéneo del mundo”, pero no se ha llegado a alcanzar una nueva –y a la vez
comunicativa- experiencia sensorial que no tenga continuamente que afirmarse
ante los imperativos de la adaptación al mundo del consumo.»
En un intento de descubrir aquellos efectos de la experiencia estética que han
sido ignorados por la teoría ontológica del arte y por la estética de la
negatividad, Jauss expone su tesis principal de que la conducta estéticamente
placentera (que es, al mismo tiempo, liberación de y para algo) se logra de tres
maneras:
Por la consciencia productiva, que crea un mundo como su propia obra
(poiesis).
Por la consciencia receptiva, que aprovecha la oportunidad de renovar
su percepción interna y externa de la realidad (aisthesis).
Por la aceptación de un juicio impuesto por la obra o la identificación con
normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen siendo
determinantes, abriéndose con esto la experiencia subjetiva a la
intersubjetiva.
La poiesis, en el sentido aristotélico del “saber poiético”, se refiere al placer
producido por la obra hecha por uno mismo; san Agustín lo reserva para Dios,
y, desde el Renacimiento, venía siendo reivindicado como uno de los rasgos
distintivos del arte autónomo. Poiesis –en tanto que experiencia básica
estético-productiva– corresponde a la definición hegeliana del arte, según la
cual el hombre puede, mediante la creación artística, satisfacer su necesidad
general de ser y estar en el mundo y sentirse en él como en casa, al quitarle al
mundo exterior su fría extrañeza y convertirlo en obra propia, alcanzando en
esa actividad un saber, que se diferencia tanto del reconocimiento conceptual
de la ciencia como de la praxis utilitaria de la manufactura en serie.
«…con el dar forma a lo bello en el trabajo puede satisfacerse aquella necesidad
general del hombre de ser ciudadano del mundo y sentirse en él como en casa
que, según la estética de Hegel, sólo el arte podía satisfacer… De hecho, de la
obra de arte de cualquier época puede decirse que el hombre, en ella, puede
oponerse libremente a su producto. Y esto resulta válido tanto para el productor
(para el cual, el producto de su trabajo en la obra de arte no puede convertirse
en un poder que le resulte extraño) como para el receptor, dado que la
necesidad o el placer pierden, en la experiencia estética, su naturaleza egoísta.»
La aisthesis puede designar aquel placer estético del ver reconociendo y del
reconocer viendo, que Aristóteles explicaba a partir de la doble raíz de placer
que produce lo imitado; la palabra aisthesis (que, en la estética aristotélica,
carecía de un sentido propio y no tenía el significado básico de reconocimiento
producido por una percepción sensorial y un sentir) constituye, sin embargo, el
punto de partida de la ciencia especial de la estética fundamentada por
Baumgarten. La aisthesis –entendida como la experiencia básica estético-
receptiva– corresponde a las diferentes definiciones del arte como “pura
visibilidad” (K. Fiedler), que entienden la recepción placentera del objeto
estético:
Como un acto de ver reforzado, desconceptuado o renovado por el
distanciamiento.
Como un observar desinteresadamente la plenitud del objeto.
Como experiencia de la compleja exactitud perceptiva, con la que se
confiere carta de naturaleza al reconocimiento sensorial frente a la
primacía del reconocimiento conceptual.
«Mientras que el arte preautónomo, en sus manifestaciones marginales, sólo
podía dividirse atendiendo a sus funciones de entretenimiento o a las puramente
estéticas, la contraposición creciente entre una producción artística
exclusivamente de consumo y otra sólo de reflexión, es lo que, a partir del ”final
del período artístico”, caracterizará la praxis estética. La estética esotérica y la
exotérica de la Modernidad quedaron por completo separadas, debido a la tan
distinta valoración que, de esta opción, hacen W. Benjamin y Th. W. Adorno.
Desde entonces, la cuestión de cómo puede superarse el abismo existente entre
arte de masas y vanguardia esotérica, sigue siendo el problema capital de la
teoría estética.»
En Aristóteles y Gorgias, la catarsis es aquel placer de las emociones propias,
provocadas por la retórica o la poesía, que son capaces de llevar al oyente y/o
al espectador tanto al cambio de sus convicciones como a la liberación de su
ánimo. La catarsis –en tanto que experiencia básica estético-comunicativa–
corresponde tanto a la utilización práctica de las artes para su función social –la
comunicación, inauguración y justificación de normas de conducta– como a la
ideal determinación, que todo arte autónomo tiene, de liberar al observador de
los intereses prácticos y de las opresiones de su realidad cotidiana, y de
trasladarle a la libertad estética del juicio, mediante la autosatisfacción en el
placer ajeno.
«Por eso, la identificación estética no equivale a la adopción pasiva de un
modelo idealizado de conducta, sino que se realiza en un movimiento de vaivén
entre el observador, estéticamente liberado, y su objeto irreal. Ello sucede
cuando el sujeto que disfruta estéticamente, adopta toda una escala de posturas
(tales como el asombro, admiración, emoción, compasión, enternecimiento,
llanto, risa, distanciamiento, reflexión) e introduce, en su mundo personal, la
propuesta de un modelo, aunque también puede dejarse llevar por la fascinación
del simple placer de mirar, o caer en una imitación involuntaria… La historia del
concepto Catharsis parece algo así como el intento, siempre renovado, de
romper la evidencia inmediata de la identificación estética y de imponer al
receptor un esfuerzo de negación para liberar su reflexión estética y moral frente
a la fascinación de lo imaginario.»
La poiesis, la aisthesis y la catarsis, consideradas como las tres categorías
básicas de la experiencia estética, no deben ser entendidas, jerárquicamente,
como una articulación de planos, sino como una relación de funciones
independientes: nosotros no podemos retrotraer las unas a las otras, pero ellas
sí pueden establecer entre sí una relación de causas. El artista puede adoptar,
para con su propia obra, el papel de observador o de lector, pudiendo
experimentar, en la contradicción, el cambio de actitud que hay de la poiesis a
la aisthesis, ya que no puede, a la vez, producir e interpretar, escribir y leer.
Cuando el lector contemporáneo y la generación posterior de lectores interpreta
el texto, el hiato de la poiesis se hará patente al no poder el autor unir la
recepción a la intención con que él había creado la obra: la obra perfecta
desarrolla, en la aisthesis progresiva y en su explicación, la plenitud de su
significado, que supera ampliamente su horizonte originario. La relación causal
de poiesis y catarsis puede ir dirigida tanto al destinatario, que debe ser
transformado o educado por la estructura de efectos del texto, como al propio
productor. el autor puede tematizar el poetizar del poetizar, como si la liberación
de su ánimo fuera un efecto de la actividad poética en el que la ficción anula el
hiato entre emoción y distanciamiento del que escribe.
La función catártica no es la única transmisora de la capacidad comunicativa de
la experiencia estética: también la transmite la aisthesis, cuando el observador,
en un acto contemplativo que renueva su percepción, capta lo percibido como
una comunicación del mundo ajeno, o cuando, en el juicio estético, aprehende
una norma de conducta. Por otra parte, la actividad aisthética puede
convertirse en poiesis: el observador puede considerar un objeto estético como
imperfecto, abandonar su postura contemplativa y convertirse en co-creador de
la obra, con lo que perfecciona la concretización de su figura y su significación.
Por último, la experiencia estética puede incluirse en el proceso de formación
estética de la identidad: así, cuando el lector acompaña su actividad aisthética
con la reflexión sobre su propio devenir –la validez del texto no procede de la
autoridad de su autor, sino de la confrontación con nuestra historia vital, de la
que nosotros somos autores, pues cada uno es autor de la historia de su vida.
La comunicación literaria mantiene, en todas sus dependencias funcionales, el
carácter de experiencia estética, siempre y cuando la actividad poiética,
aisthética o catártica no deje de producir un comportamiento placentero.
«Esta situación, vacilante entre el puro placer de los sentidos y la simple
reflexión, ha sido descrita, de la manera más gráfica, en un aforismo e Goethe,
que, muy cercano a la teoría moderna del arte, anticipa también la conversión
poiética de la aisthesis. Hay tres tipos de lector: el que disfruta sin juicio; el que,
sin disfrutar, enjuicia, y otro, intermedio, que enjuicia disfrutando y disfruta
enjuiciando; éste es el que de verdad reproduce una obra de arte convirtiéndola
en algo nuevo.»
También podría gustarte
- La Traición de Las ImágenesDocumento6 páginasLa Traición de Las ImágenesYayo MefuiAún no hay calificaciones
- Estetica y Belleza, Proporcion Aurea 2017Documento26 páginasEstetica y Belleza, Proporcion Aurea 2017Yayo MefuiAún no hay calificaciones
- Metaforas Visuales - 0003Documento21 páginasMetaforas Visuales - 0003Yayo MefuiAún no hay calificaciones
- Metaforas Visuales - 0004Documento21 páginasMetaforas Visuales - 0004Yayo MefuiAún no hay calificaciones
- Metaforas Visuales - 0001Documento21 páginasMetaforas Visuales - 0001Yayo MefuiAún no hay calificaciones
- Metaforas Visuales - 0002Documento21 páginasMetaforas Visuales - 0002Yayo MefuiAún no hay calificaciones
- Taller de Codigos de Percepcion Visual - METAFORADocumento6 páginasTaller de Codigos de Percepcion Visual - METAFORAYayo MefuiAún no hay calificaciones
- Tiempo: Temporalidad ContinuaDocumento3 páginasTiempo: Temporalidad ContinuaYayo MefuiAún no hay calificaciones
- Presentacion Libro Correr-Saltar-LanzarDocumento4 páginasPresentacion Libro Correr-Saltar-LanzarBelitza CáceresAún no hay calificaciones
- Javier Andrés Pellecer RamírezDocumento212 páginasJavier Andrés Pellecer RamírezAnonimoAún no hay calificaciones
- Infografía - Variables Socio Afectivas PDFDocumento1 páginaInfografía - Variables Socio Afectivas PDFEdo Maybé Narváez100% (1)
- Guia - 2 - Dotacion - PersonalDocumento6 páginasGuia - 2 - Dotacion - PersonalLUIS ALBERTOAún no hay calificaciones
- El Sujeto Contemporáneo y La ResponsabilidadDocumento2 páginasEl Sujeto Contemporáneo y La ResponsabilidadnelmedellinAún no hay calificaciones
- Guía Proyecto RseDocumento2 páginasGuía Proyecto RseMaría José CarrilloAún no hay calificaciones
- Evaluacion Producto Final de Word en Aplicaciones InformaticasDocumento1 páginaEvaluacion Producto Final de Word en Aplicaciones InformaticasErika NavalAún no hay calificaciones
- Serrano AndresDocumento87 páginasSerrano AndresJabeto SierraAún no hay calificaciones
- Hugo OrellanaDocumento8 páginasHugo OrellanaGeordan Ruiz RiosAún no hay calificaciones
- Reglamento MCMDocumento3 páginasReglamento MCMMr. MusicAún no hay calificaciones
- Guia 1 Lenguaje. Las Vocales.Documento18 páginasGuia 1 Lenguaje. Las Vocales.CARLOS ALFONSO VILLAZON BONADIEZAún no hay calificaciones
- Mapa Mental de EducomunicaciónDocumento4 páginasMapa Mental de EducomunicaciónAngie ArizaAún no hay calificaciones
- Lo Vocacional, Teoría, Técnica e IdeologíaDocumento41 páginasLo Vocacional, Teoría, Técnica e IdeologíaJulieta MaturanoAún no hay calificaciones
- TDR Consultor (A) en Diseño de PeleteriaDocumento3 páginasTDR Consultor (A) en Diseño de PeleteriaASPEmPERUAún no hay calificaciones
- Pifis 7moDocumento19 páginasPifis 7moGabi LizanoAún no hay calificaciones
- Alfredo G. Araya Vega. Nuevo Proceso Inmediato para Delitos en Flagrancia. Jurista Editores. 2016. Lima-Perú PDFDocumento505 páginasAlfredo G. Araya Vega. Nuevo Proceso Inmediato para Delitos en Flagrancia. Jurista Editores. 2016. Lima-Perú PDFCecilia Butron100% (2)
- Suspension Condicional de La PersecucionDocumento4 páginasSuspension Condicional de La PersecucionFernando David AjanelAún no hay calificaciones
- Taller SocialesDocumento5 páginasTaller SocialesAndres CortesAún no hay calificaciones
- Anexo Tecnico N 7 Procedimiento Control de Calidad - 2Documento30 páginasAnexo Tecnico N 7 Procedimiento Control de Calidad - 2Isaac AriasAún no hay calificaciones
- 177 Familiar Comunitario Permanente PDFDocumento5 páginas177 Familiar Comunitario Permanente PDFJOSE HUMBERTO CISNEROS ROQUEAún no hay calificaciones
- Estrategia Concepto EjemploDocumento2 páginasEstrategia Concepto EjemploÅvîlää ÀndręsAún no hay calificaciones
- LAS 5S DiapositivasDocumento4 páginasLAS 5S DiapositivasCarolina Andrea Alvarado DiazAún no hay calificaciones
- Catalogo de Cursos de EC-1Documento17 páginasCatalogo de Cursos de EC-1Raul FrancoAún no hay calificaciones
- Listado Legislación Vigente EP 15-16Documento4 páginasListado Legislación Vigente EP 15-16Pedro Carrillo CasellesAún no hay calificaciones
- Legislación Administrativo Sexto. PAE. Guía 1. Segunda Unidad. 2021.Documento5 páginasLegislación Administrativo Sexto. PAE. Guía 1. Segunda Unidad. 2021.Luis MorenteAún no hay calificaciones
- Granadilla 123Documento71 páginasGranadilla 123JulioSiguasVasquez100% (1)
- Derecho Parroquial 1Documento47 páginasDerecho Parroquial 1anghelo brallinAún no hay calificaciones
- Campo de La FonoaudiologiaDocumento20 páginasCampo de La Fonoaudiologiaraymi100% (1)
- Manuel Delgado Articulo de Internet Sobre Espacio PúblicoDocumento3 páginasManuel Delgado Articulo de Internet Sobre Espacio PúblicoNatalia NarvaezAún no hay calificaciones
- Guia para Elaboracion de Mapas de ProcesosDocumento12 páginasGuia para Elaboracion de Mapas de Procesosjonathan_osman2014Aún no hay calificaciones