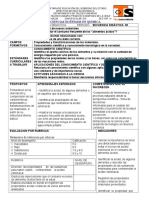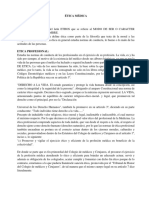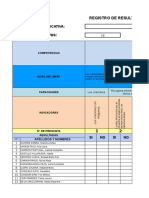Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Teoría Del Conocimiento
La Teoría Del Conocimiento
Cargado por
Diego Da Silva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasDocumento, teoría del conocimiento
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoDocumento, teoría del conocimiento
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas4 páginasLa Teoría Del Conocimiento
La Teoría Del Conocimiento
Cargado por
Diego Da SilvaDocumento, teoría del conocimiento
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
La teoría del conocimiento
1ª prueba especial de filosofía 2018
Diego Da Silva 5º C2 González
Liceo Carlos Vaz Ferreira (Nº10)
La teoría del conocimiento es una parte importante de la filosofía. Pero es
difícil saber cuál es su objetivo y más aún cuáles son los resultados a los que
se ha llegado con ella, sin indicar de antes que nada desde qué postura, o
concepción filosófica se está hablando.
Según Axel Honneth la experiencia de la injusticia es parte de la esencia del
hombre y que la humillación es la negación del reconocimiento por parte de
la sociedad. Para Honneth el hombre que era despreciado, humillado y sin
reconocimiento, pierde su inegidad, derechos, su autonomía personal y su
autonomía moral. Honneth decía que los conflictos sociales son una lucha
por el reconocimiento.
En esta teoría existen dos tipos de conocimiento, el CIENTIFICO, y el NO
CIENTIFICO.
En la filosofía es normal referirse a distintos tipos de conocimiento y
establecer una ´jerarquía´ entre ellos. Empezando por el llamado sentido
común, se pasa inmediatamente al científico y después se señalan otras
formas de conocimiento como el artístico, el filosófico, el religioso o el
teológico, de los cuales el teológico suele ser el más perfecto. En este
´esquema´ es fácil ver un movimiento hacia el irracionalismo, a partir del
cual el conocimiento científico nos solo ocupara un lugar mínimo en la
escala jerárquica antes mencionada, de las formas de conocimiento, sino
que además podría aparecer como un desconocimiento.
Dentro de esta perspectiva que llamaremos conservadora, adquieren pleno
significado los planteamientos ciertamente metafísicos respecto a la
posibilidad, límites y esencia del conocimiento.
Desde una perspectiva racionalista, sin embargo, el modelo de cualquier
forma de conocimiento es el conocimiento científico. Si esta posición se lleva
hasta su extremo puede llegarse a negar que haya otra forma real de
conocimiento que no sea el científico.
La postura más adecuada es la racionalista, pero siempre y cuando se
mantenga respecto a la ciencia una postura suficientemente critica. De
acuerdo con esto no parece que tenga mucho sentido hablar de conocimiento
religioso o artístico, y mucho menos considerar a estas ´formas de
conocimiento´ como más perfectas que el conocimiento científico. La misma
idea de perfección no tiene mucho sentido aplicada al conocimiento, salvo
para declarar que es perfectible. Y esto cuadra bien ante todo con el
conocimiento científico. Otra cuestión es que los aspectos afectivos,
emotivos, etc. Que figuran en el arte o la religión cumplan también un
determinado papel en la ciencia y que, por consiguiente, la separación de
esta con respecto a esas otras formas de pensamiento o de conciencia
históricamente dadas sea más bien relativa.
La posibilidad del conocimiento es un problema filosófico sin solución
definitiva que enfrentamos todos aquellos que tratamos de explorar,
describir, explicar, interpretar o comprender cualquier realidad.
Dicho problema se puede resolver, con conocimiento o desconocimiento del
hecho, utilizando distintos supuestos filosóficos (dogmatismo, escepticismo,
relativismo) que dependen de la facultad o facultades (la razón y/o los
sentidos) que el sujeto cognoscente ponga en práctica cuando pretenda
conocer determinado fenómeno.
La facultad o facultades (razón y/o sentidos) que el sujeto ponga en juego,
cuando pretenda problematizar un objeto de estudio, dependerá o
dependerán, a su vez, de los intereses ontológicos del investigador.
Dichos intereses se refieren, en el ámbito filosófico, a pretender que la
realidad se mueva (subjetivismo, relativismo), que esté inmóvil o en estados
intermitentes entre el movimiento y la quietud.
Relativismo: se dice que rechaza toda verdad absoluta y declara que la
verdad o, mejor dicho, la validez del juicio depende de las condiciones o
circunstancias en que es enunciado. En segundo lugar, se dice de la
tendencia ética que hace el bien y el mal dependientes asimismo de
circunstancias. Estas circunstancias que condicionan la validez en el primer
caso y los valores morales en el segundo pueden ser internas o externas.
Tanto Sócrates como Platón se manifestaron totalmente en contra del
relativismo. Lo hicieron porque consideraron que no sólo era un
planteamiento absurdo sino también porque dificultaba sobremanera el
poder llevar a cabo lo que es el conocimiento del mundo.
Dogmatismo: Filosóficamente, en cambio, el vocablo 'dogma'α,
significó primitivamente "opinión". Se trataba de una opinión filosófica, esto
es, de algo que se refería a los principios. Por eso el término 'dogmático'
significó "relativo a una doctrina" o "fundado en principios". Ahora bien,
los filósofos que insistían demasiado en los principios terminaban por no
prestar atención a los hechos o a los argumentos, especialmente a los hechos
o argumentos que pudieran poner en duda tales principios.
También se dice que incurre en dogmatismo aquel que pretende que sus
aseveraciones sean tenidas como inobjetables cuando estas carecen de
comprobación práctica o demostración real, de lo cual se desprende el uso
despectivo de la palabra.
Escepticismo: el escepticismo es una doctrina del conocimiento según
la cual no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse nunca ninguna
opinión absolutamente segura. La negativa a adherirse a ninguna opinión
determinada (se conoce como) la suspensión del juicio. El escéptico duda de
todo, incluso de su propio juicio. Por esto, es característico del pensamiento
escéptico no dar por cierta, de buenas a primeras, ninguna verdad ni aceptar
dogma alguno, bien se refiera a la religión, bien a los valores sociales
establecidos, o bien a fenómenos de otra índole. De allí que presente una
postura opuesta al dogmatismo.
El relativismo es el concepto que sostiene que los puntos de vista no tienen
verdad ni validez universal, sino sólo una validez subjetiva y relativa a los
diferentes marcos de referencia. En general, las discusiones sobre el
relativismo se centran en cuestiones concretas; así, el relativismo
gnoseológico considera que no hay verdad objetiva, dependiendo siempre la
validez de un juicio de las condiciones en que este se enuncia. Dogmatismo,
doctrina epistemológica, opuesta al escepticismo, que afirma la posibilidad
del conocimiento humano, y la validez de principios que la razón reconoce
como evidentes. Aceptación y profesión de una doctrina sin examen crítico
y en virtud de una autoridad que no corresponde al valor intrínseco de tal
doctrina. El escepticismo niega toda posibilidad de conocer la verdad. Es
necesario distinguir el escepticismo como corriente filosófica que surge y se
desarrolla en el mundo antiguo, y el escepticismo como teoría filosófica,
atractiva para muchos filósofos además de los de la corriente citada. El
escepticismo mantiene que no es posible el conocimiento. Del mismo modo
que ocurre con el relativismo, cabe ser escéptico de un modo radical o
aceptar el escepticismo respecto de ciertas regiones de realidad y la
posibilidad de adquirir ciencia o conocimiento respecto de otras.
Dogmatismo:
También podría gustarte
- Historia Integral de Occidente Florencio HubeñakDocumento405 páginasHistoria Integral de Occidente Florencio HubeñakPablo Rabaglia90% (10)
- La Meta - Eliyahu M. Goldratt PDFDocumento1398 páginasLa Meta - Eliyahu M. Goldratt PDFPaul Aliaga96% (28)
- Analfabetismo en Mexico MarleneDocumento59 páginasAnalfabetismo en Mexico MarleneLorenza de Chinconguya100% (2)
- Capitulo Iii Marco TeoricoDocumento17 páginasCapitulo Iii Marco TeoricoAlejandroCastillaAún no hay calificaciones
- Tecno 3º Eso OkDocumento45 páginasTecno 3º Eso OkCarmen GomezAún no hay calificaciones
- De Los Procedimientos Lógicos Inductivos y DeductivosDocumento14 páginasDe Los Procedimientos Lógicos Inductivos y DeductivosArmando CasillasAún no hay calificaciones
- Conocimiento Desde El Punto de Vista FilosoficoDocumento10 páginasConocimiento Desde El Punto de Vista FilosoficoJalmar AzurdiaAún no hay calificaciones
- Seminario Innovación - Pueblos de ColonizaciónDocumento9 páginasSeminario Innovación - Pueblos de ColonizaciónadiciorgAún no hay calificaciones
- 2 Personalidad Esencia y EgoDocumento14 páginas2 Personalidad Esencia y EgoTyrone Cham Donquis100% (1)
- Proyecto Artístico ComunitarioDocumento6 páginasProyecto Artístico ComunitarioRafaelQuijadaAún no hay calificaciones
- Planeacion Didactica Ciencias Bloque 4 Secuencia 20Documento2 páginasPlaneacion Didactica Ciencias Bloque 4 Secuencia 20bernardo rubioAún no hay calificaciones
- Actividades Proyecto de Vida Primera ParteDocumento7 páginasActividades Proyecto de Vida Primera Partemaria camila catano jAún no hay calificaciones
- Informe Sobre Recuperacion de CreditosDocumento64 páginasInforme Sobre Recuperacion de CreditosLuis LinaresAún no hay calificaciones
- Henri Durville-Magnetismo PersonaDocumento190 páginasHenri Durville-Magnetismo PersonaLuis Fernández100% (2)
- Ética MédicaDocumento15 páginasÉtica MédicaSara ZapetaAún no hay calificaciones
- Sociologia PoliticaDocumento10 páginasSociologia PoliticaHelena Kaulitz WayAún no hay calificaciones
- Definicion Do (Bennis) PDFDocumento15 páginasDefinicion Do (Bennis) PDFJaime Tiburcio CortésAún no hay calificaciones
- Trabajo Elisa 5 de Mayo 2016Documento76 páginasTrabajo Elisa 5 de Mayo 2016Carlos RodriguezAún no hay calificaciones
- Ficha de LecturaDocumento3 páginasFicha de LecturaSonia Alejandra Martinez ViverosAún no hay calificaciones
- COMPARACIÓNDocumento4 páginasCOMPARACIÓNpaparapaparara100% (1)
- Aplicativo Comunicacion - Aula e II - Ee - Salida 2016Documento96 páginasAplicativo Comunicacion - Aula e II - Ee - Salida 2016Diego Valdivia Rodriguez100% (1)
- Practica Antigua Masoneria TurcaDocumento49 páginasPractica Antigua Masoneria Turcalamtao2233Aún no hay calificaciones
- Ecofilosofia-Una Filosofía para El Siglo XXIDocumento21 páginasEcofilosofia-Una Filosofía para El Siglo XXIInesita AguilaAún no hay calificaciones
- Pregunta 15 PtsDocumento7 páginasPregunta 15 Ptsmediciones ssmaAún no hay calificaciones
- Mario CosensDocumento12 páginasMario CosensGustavo Tejito GimenezAún no hay calificaciones
- Iniciacion UniversitariaDocumento5 páginasIniciacion UniversitariaCesarAún no hay calificaciones
- 10082-Introduccion A La Filosofía PDFDocumento6 páginas10082-Introduccion A La Filosofía PDFAlexander ReyAún no hay calificaciones
- Pedro Gómez García - La Antropología Estructural de Claude Levi-StraussDocumento384 páginasPedro Gómez García - La Antropología Estructural de Claude Levi-StraussMarcos FloresAún no hay calificaciones
- Aprendizaje ProblematizaciónDocumento20 páginasAprendizaje ProblematizaciónYair Miguel Ángel Martínez ParedesAún no hay calificaciones
- El Arte de InvestigarDocumento10 páginasEl Arte de InvestigarmapacheconAún no hay calificaciones