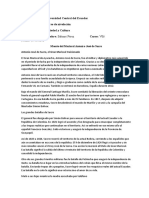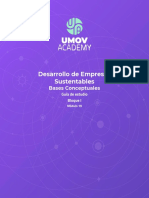Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Educacion Popular y El Sujeto Pedagogico Latinoamericano Aportes A La Educacion en Derechos Humanos
La Educacion Popular y El Sujeto Pedagogico Latinoamericano Aportes A La Educacion en Derechos Humanos
Cargado por
instituciones educativasTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Educacion Popular y El Sujeto Pedagogico Latinoamericano Aportes A La Educacion en Derechos Humanos
La Educacion Popular y El Sujeto Pedagogico Latinoamericano Aportes A La Educacion en Derechos Humanos
Cargado por
instituciones educativasCopyright:
Formatos disponibles
“La Educación Popular y el Sujeto Pedagógico
Latinoamericano: Aportes a la Educación en Derechos
Humanos”
Simón Rodríguez
Presentación biográfica
Simón Narciso Jesús Rodríguez (nació en Caracas, Venezuela, 28 de
octubre de 1769 – muere en Distrito de Amotape, Paita, Perú, 28 de
febrero de 1854), conocido en su exilio de la América española como Samuel
Robinsón, fue un gran filósofo y educador venezolano, uno de los más grandes
de su tiempo, tutor y mentor del Libertador Simón Bolívar. Fue reconocido
como profesor por su gran labor, empeño y perseverancia en la educación.
Criado en casa del sacerdote Alejandro Carreño, toma de él su apellido y
es conocido como Simón Carreño Rodríguez. Documentos de la época y otros
testimonios hacen pensar que el sacerdote era en efecto padre de Simón
Rodríguez y de su hermano José Cayetano Carreño, cuatro años menor que él y
quien se desarrollara como notable músico. Se puede considerar que eran
hermanos de crianza. Su madre Rosalía Rodríguez era hija de un propietario de
haciendas y ganado, descendiente de canarios. En mayo de 1791 el Cabildo de
Caracas le da un puesto como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura
para niños, en 1794 presentó un escrito crítico “Reflexiones sobre los defectos
que vician la escuela de primeras letras en Caracas y medios de lograr su
reforma por un nuevo establecimiento”. Fuertemente influenciado por Emilio
de Jean-Jacques Rousseau, Simón Rodríguez desarrolla una revolucionaria
concepción de lo que debe ser el modelo educativo de las naciones
americanas. El mismo Bolívar en carta al general Santander en 1824 decía que
su maestro “enseñaba divirtiendo”. Este espíritu que intentaba romper con las
rígidas costumbres educativas del colonialismo español se reflejaría en toda la
obra y el pensamiento de Simón Rodríguez.
En Jamaica, cambia su nombre a Samuel Robinsón, y después de
permanecer algunos años en los Estados Unidos, viaja a Francia (1801). En
1804 se encuentra allí con Simón Bolívar, de quien había sido maestro cuando
niño. Juntos realizan un largo viaje por gran parte de Europa. Son testigos
presenciales de la coronación de Napoleón Bonaparte en Milán como Rey de
Italia y de Roma. Es testigo del famoso juramento de Bolívar sobre el monte
Sacro, en donde profetiza que liberaría a toda América de la corona española, y
lo registra para la historia. Regresa a América en 1823, usando el nombre de
Simón Rodríguez nuevamente. En Colombia establece la primera escuela-taller
en 1824. Atiende al llamado hecho por Bolívar desde el Perú y es nombrado
“Director de la educación Pública, Ciencias, Artes Físicas y Matemáticas” y
“Director de Minas, Agricultura y Vías Públicas” de Bolivia. En 1826, establece
una segunda escuela-taller como parte del proyecto para toda Bolivia. Pero el
Mariscal Antonio José de Sucre, presidente de Bolivia desde octubre de 1826,
no tenía una buena relación con él, por lo que Rodríguez dimitió el mismo año,
trabajando el resto de su vida como educador y escritor, viviendo
alternadamente entre Perú, Chile y Ecuador. Muy importante es su trabajo
titulado Sociedades Americanas que tuvo varias ediciones publicadas en
Arequipa (1828), Concepción (1834), Valparaíso (1838), y Lima (1842). El texto
insiste en la necesidad de buscar soluciones propias para los problemas de
Hispanoamérica. Otra obra importante fue El Libertador del Mediodía de
América y sus compañeros de Armas (1830), un alegato sobre la lucha social
que emprendía Bolívar en esa época.
Ponencia
“¿Dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original.
Original han de ser sus Instituciones y su Gobierno. Y originales los
medios de fundar unas y otro. O inventamos o erramos.”
La Educación ha de ser Popular, o sea, ha de estar destinada a la
población pobre y marginada. Los pobres y los marginados no son
inferiores en cuanto a su capacidad intelectual que los acaudalados, y
tienen el mismo derecho de acceder a la educación que el resto de la
población más acomodada. Para que la Democracia sea posible la base
del sistema educativo deberá estar constituida por los indios, los negros,
los mulatos, los zambos, los pobres y todos los que no tienen
condiciones legales para ser electores ni candidatos a ser elegidos por
falta de instrucción.
Los pobres, los desarrapados, esos olvidados y marginados son la
base pedagógica, o sea, los sujetos hacia los cuales debemos dirigirnos
para trabajar todos juntos: son nuestra gente, nuestra sangre, nuestras
ideas y nuestra educación. Educación que no debe ser teorizante ni
memorística ya que “pierden los niños el tiempo leyendo sin boca y sin
sentido, pintando sin manos y sin dibujo, calculando sin extensión y sin
número. La enseñanza se reduce a fastidiarlos diciéndoles, a cada
instante y por años enteros, así… así… así y siempre así sin hacerles
entender por qué ni con qué fin… No ejercitan la facultad de pensar, y
se les deja o se les hace viciar la lengua y la mano que son… las dotes
más preciadas del hombre… No hay interés donde no se entrevé el fin
de la acción… Lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se
entiende no interesa”.
La educación no es una tarea en solitario, pues el aprendizaje se
produce con otros, en colaboración con los otros. Además deberá estar
vinculada al trabajo. Los desarrapados, esos desheredados de la tierra,
son quienes por medio de ella deberán construir una sociedad próspera
e industriosa. La escuela no es un agente disciplinador ni
homogenizador de las masas en favor de terratenientes y privilegiados,
sino que debe propiciar el crecimiento y la promoción de los sectores
populares.
Los latinoamericanos debemos hacer nuestro futuro con nuestras
propias manos y para lograrlo debemos educar ciudadanos productores
y desarrollar la industria y el comercio, motivándolos con medidas
proteccionistas.
Domingo Faustino Sarmiento
Presentación biográfica
Domingo Faustino Sarmiento (nació en San Juan, Provincias Unidas del
Río de la Plata, 15 de febrero de 1811 – murió en Asunción, Paraguay, 11 de
septiembre de 1888) fue un político, escritor, docente, periodista, militar y
estadista argentino; gobernador de la Provincia de San Juan entre 1862 y 1864,
presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, Senador Nacional por su
Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del Interior de Argentina en 1879.
En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, un instituto
secundario para señoritas, y crea el periódico El Zonda, desde el cual dirigió
duras críticas al gobierno. Debido a sus constantes ataques al gobierno federal,
el 18 de noviembre de 1840 fue apresado y obligado a exiliarse en Chile por
segunda vez. En 1842 fue designado por el entonces Ministro de Instrucción
Pública, Manuel Montt Torres, para dirigir la Escuela Normal de Preceptores, la
primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros.
También impulsó el romanticismo. Su labor como pedagogo fue reconocida por
la Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de
Filosofía y Humanidades; y en 1845 el presidente Manuel Montt Torres le
encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados
Unidos.
Una vez finalizado su viaje por el mundo, en 1848 durante un año se
dedicó de lleno a escribir, y fruto de ello son Viajes por Europa, África y
América, en el cual escribió sobre lo observado en sus viajes, y Educación
popular, donde transcribió gran parte de su pensamiento educativo, y su
proyecto de educación pública, gratuita y laica.
En materia educación y cultura creó una Legislación que establecía la
educación pública, gratuita y obligatoria, inauguró nuevas escuelas primarias,
colegio Preparatorio, la Quinta Normal (actualmente Escuela de Enología) y
Escuela de Minas (actualmente Escuela Industrial), ambas ubicadas en la
ciudad de San Juan. Desde el punto de vista económico, fomento de la
explotación minera (diputación de Minas, Compañía de Minas), leyes
impositivas (patentes y sellos de justicia) y en lo social, proyecto de
colonización y desarrollo agrícola con los inmigrantes.
A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde los Estados Unidos
61 maestras primarias; creó las primeras escuelas normales, tomando como
ejemplo la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870. Subvencionó la
primera escuela para sordomudos, que era privada.
Ponencia
La Educación Popular tiene por objeto preparar a las nuevas
generaciones para el uso de la inteligencia individual, por el conocimiento
aunque rudimental de las ciencias y hechos necesarios para formar la razón.
La educación popular es una institución puramente moderna, nacida de las
decisiones del cristianismo y convertida en derecho por el espíritu democrático
actual. “El poder, la riqueza y la fuerza de una nación dependen de la
capacidad industrial, moral e intelectual de los individuos que la componen; y
la educación pública no debe tener otro fin que el aumentar estas fuerzas de
producción de acciones y de dirección, aumentando cada vez más el número
de individuos que las posea. La dignidad del Estado, la gloria de una Nació no
pueden ya cifrarse, pues, sino en la dignidad de condición de sus súbditos; y
esta dignidad no puede obtenerse, sino elevando el carácter moral,
desarrollando la inteligencia y predisponiéndola a la acción ordenada y
legítima de todas las facultades del Hombre”.
Los mayores problemas que tenemos para organizar el Estado Nacional
son su extensión territorial, con las dificultades que acarrea su control, y su
población. Los indios y gauchos forman parte de la masa ineducable, y por lo
tanto es un verdadero desperdicio poner a su disposición los dispositivos de la
educación moderna, de la educación pública, obligatoria, laica y gratuita.
“¿Qué porvenir aguarda a México, Perú, Bolivia y otros estados sudamericanos
que tienen aún viva en sus entrañas como no digerido alimento, las razas
salvajes o bárbaros indígenas que absorbió la colonización?” Con la barbarie
solo es posible la aniquilación y el exterminio: “no se debe economizar sangre
de gaucho, es éste un ahorro que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo
único que tienen de humanos”. La civilización y la barbarie componen la
estructura social argentina. La civilización representa todo lo europeo, lo sajón,
la democracia, la alfabetización, el antidogmatismo y el minifundio; mientras
que la barbarie representa todo lo americano, lo autóctono, el analfabetismo,
el dogmatismo, el autoritarismo y el latifundio.
Para llevar a cabo la tarea educadora que forme al ciudadano ha de
lucharse contra los maestros espontáneos, los curas y los educadores influidos
por ideas anarquistas. Los maestros han de tener una formación acorde a su
misión y función en la formación del niño que se convertirá en ciudadano. Es
necesario imponer una lengua, una forma de relación con lo religioso, con el
Estado, y con el aparato productivo. La Escuela es el elemento modernizador
por excelencia y los maestros son para ello los agentes del Estado encargados
de llevar a cabo la tarea de instalar un “ser nacional”, una identidad nacional
moderna. La educación obligatoria, laica y gratuita, será una forma de
controlar la irrupción de inmigrantes. El aparato escolar debe formar al
ciudadano, debe civilizar para erradicar la barbarie, que es la verdadera causa
del atraso y el obstáculo para el progreso de la Nación.
Pedro José Varela
Presentación biográficas
José Pedro Varela (nació en Montevideo, 19 de marzo de 1845 y falleció
en la misma ciudad el 24 de octubre de 1879) fue un escritor, periodista y
político de Uruguay. Entre 1867 y 1868 realizó un viaje a Europa —casi
obligatorio para su época y condición social— donde visitó al poeta Víctor Hugo
y luego a Estados Unidos donde conoció y cultivó amistad con Sarmiento,
compañero además en el barco que los trajo de regreso. Semejante vínculo
encendió la que iba a ser para siempre su pasión, los temas de la enseñanza,
comenzando desde entonces una serie de investigaciones, trabajos y
propuestas que más tarde finalizarían en la implantación de la enseñanza
obligatoria, laica y gratuita por parte del estado uruguayo.
Pensaba que la educación popular no podía cimentarse y extenderse
mientras no se contara con un mínimo de libertad en la paz. En 1874 publicó
La educación del Pueblo, y en 1876 La legislación escolar, libros donde no solo
buscaba demostrar la necesidad de una reforma escolar, sino también su
plausibilidad. Para ello aportó datos estadísticos sobre la población del país,
que manejó como argumentos de su tesis, siendo el primero en usar esta
herramienta en la historia intelectual del Uruguay. En marzo de 1876, bajo la
dictadura de Latorre, asume la Dirección de la Instrucción Pública, cargo que
ocupa hasta su muerte en 1879 debida a tuberculosis, cuando solo tenía 34
años, en plena tarea reformista. Su hermano Jacobo Varela se encargó de
continuar con su reforma educativa.
En 1876, durante la dictadura del Coronel Lorenzo Latorre, y a pesar de
ser rival político de éste, no sin antes negarse, acepta el cargo de Director de
Instrucción Pública, presentando un proyecto de ley por el cual el Estado
uruguayo establecería la enseñanza escolar laica, gratuita y obligatoria,
organizando también sus institutos reguladores y las asignaturas a dictarse.
Este proyecto fue aprobado y convertido en ley el 24 de agosto de 1877
(Decreto Ley de Educación Común).
Ponencia
La actual educación debe ser reformada de forma tal que se convierta
en un dispositivo que tenga como finalidad: erradicar los males que trae la
ignorancia; la formación de los obreros que puedan realizar trabajos
calificados; aumentar la felicidad sustituyendo los placeres groseros de los
ignorantes por el disfrute que da conocer la Naturaleza o la Historia; la
disminución de los vicios y crímenes, al mejorar las condiciones de vida del
pueblo; y colaborar con el progreso de la Nación al contribuir a la instrucción
de los ciudadanos.
La educación es lo que hace posible pasar de un estado de barbarie a
uno de civilización. Y la Escuela es la base de la República y la educación es
condición indispensable de la ciudadanía. Es la educación la encargada de
desarrollar un sentimiento de igualdad democrática. Para instituir la República
lo primero es formar los republicanos, para crear el gobierno del pueblo, lo
primero es llamar a la vida activa al pueblo mismo; para hacer que la opinión
pública sea soberana, lo primero es formar la opinión pública y todas las
grandes necesidades de la Democracia, todas las exigencias de la República,
solo tienen un medio posible de realización, educar, educar, siempre educar.
La escuela deberá incluir a niños de todas las creencias porque persigue
un fin social, no religioso. La enseñanza de esta nueva escuela debe ser
científica, reflexiva, racional y un proyecto educativo de éstas características
no puede responder a ningún dogma religioso.
La Educación es el más poderoso medio para comenzar un proceso de
equilibración social por el avance en el progreso de sus facultades,
expectativas y derechos de los más infelices e ignorantes.
José Carlos Mariátegui
Presentación biográfica
José Carlos Mariátegui La Chira (Moquegua, 14 de junio de 1894 - Lima,
16 de abril de 1930), fue un escritor, periodista, y pensador político marxista
peruano. Autor de El Amauta (del quechua: hamawt'a, 'maestro', nombre con
el que también es conocido en su país) es uno de los principales estudiosos del
marxismo en Iberoamérica, destacando entre todos sus libros los “7 ensayos
de Interpretación de la Realidad Peruana”, que es obra de referencia para
la intelectualidad del continente. Fue el fundador del Partido Socialista
Peruano en 1928 (que tras su muerte pasaría a denominarse Partido Comunista
Peruano, a instancias de la III Internacional), fuerza política que, según su acta
de fundación, tendría como herramienta axial al Marxismo-Leninismo, y de
la Confederación General de Trabajadores del Perú. Para el sociólogo y
filósofo Michael Löwy, Mariátegui es "indudablemente el pensador marxista
más vigoroso y original que América Latina haya conocido”. En la misma
línea, José Pablo Feinmann, filósofo y crítico cultural argentino, lo declara el
"más grande filósofo marxista de Latinoamérica".
A pesar de no haber culminado sus estudios escolares, llegó a formarse
en periodismo y empezó a trabajar como articulista, al mismo tiempo que
colaboraba en varias revistas. Usando el seudónimo de Juan Croniqueur ironizó
la frivolidad limeña y exhibió una vasta cultura autodidacta, que lo aproximó a
los núcleos intelectuales y artísticos de vanguardia. En 1918 sus intereses
viraron hacia los problemas sociales. Fundó la revista Nuestra Época, desde
donde criticó el militarismo y la política tradicional pero de la que solo salieron
dos números. En fundó el diario La Razón, desde donde apoyó la reforma
universitaria y las luchas obreras. Este diario fue clausurado por el gobierno del
presidente Augusto B. Leguía, bajo el pretexto de haberse expresado
despectivamente de los miembros del parlamento, pero la verdadera razón
fueron los crecientes reclamos populares que alentaba desde sus páginas.
Viajó a Europa gracias a una beca que le fue entregada por el gobierno
de Leguía como una forma encubierta de deportación. En Europa, a decir de él
mismo, fue donde hizo su mejor aprendizaje. Se vinculó con escritores
representativos, estudió idiomas, inquirió sobre las nuevas inquietudes
intelectuales y artísticas y concurrió a conferencias y reuniones
internacionales.
En Italia estuvo presente durante la ocupación de las fábricas en Turín,
así como en el Congreso del Partido Socialista Italiano, donde se produjo la
escisión histórica y se conformó el Partido Comunista Italiano. Formó parte de
círculos de estudio del Partido Socialista Italiano y asumió el marxismo como
método de estudio, cuando Mussolini estaba a punto de tomar el poder. Según
su análisis, la victoria del fascismo es el precio que un país debe pagar por las
contradicciones de la izquierda.
Ponencia
En toda nuestra América Latina la orientación de las políticas educativas
ha sido fundamentalmente urbana, siendo que la mayor parte de su población
es rural. Y siendo su población predominantemente rural, ninguno de sus
grupos influyentes de poder hizo nada por la educación rural. Esto ha sido en
parte consecuencia del carácter mayoritariamente urbano de los liberales, y
de la manifiesta falta de interés de los conservadores por elevar el nivel
cultural del campesinado. Campesinado constituido en su gran mayoría por
peones e indígenas no siempre integrados al circuito de la economía
monetaria. Este vacío en la política contribuyó a la postergación y demora de
los sectores rurales y pobres en el acceso a una sociedad y economía
modernas. Los sectores indígenas padecen una doble marginación: por rurales
y por indios.
Se debe rescatar, revalorizar el papel del indio, su protagonismo y
formular una verdadera política de educación nacional y popular que no
excluya a ningún actor social. Cuando la realidad social, económica y política
de los sectores postergados es aceptada y reproducida como “fatalismo”,
como algo “natural” e inamovible, se perpetúan postergaciones y restricciones
que niegan al sujeto su dignidad y sus derechos. De la misma forma el
igualitarismo proclamado por los liberales, es un igualitarismo verbal, que solo
tienen en cuanta al criollo e ignora al indio.
Tampoco hay que dejarse engañar por los enunciados sobre la gratuidad
de la enseñanza pues lo que preocupaba en realidad a ese gobierno no era la
necesidad de este grafo de instrucción al alcance del pueblo. Lo que le
preocupaba era la urgencia en resolver un problema de las familias que habían
sufrido desmedro de su fortuna. Considero que esto se trata de una reparación
a un sector social determinado y no una propuesta que pueda beneficiar a
todos los sectores.
El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser
considerado como un problema político, económico y social. La Política
Educacional debe ser abarcadora, debe incluir a toda la población,
especialmente al indio, que constituye no una minoría, sino a la mayoría de la
población. Hacer esto requerirá de una escuela única: la idea de la escuela
única es consustancial y solidaria con la idea de una democracia social. Los
niños deben instruirse juntos en la escuela comunal, no debe haber una
escuela de ricos y otra para pobres. Para que esto sea posible, la educación
debe estar relacionada con el trabajo, el cual posee un gran valor educativo. El
cambio social colocará al maestro en el papel de constructor de una nueva
sociedad y revalorizará a la educación por el arte y replanteará la situación
social de la mujer.
La universalización de los primeros niveles educativos es necesaria para
conseguir una efectiva democratización de la sociedad, pues no existe un
problema de la universidad independiente de un problema de la escuela
primaria y secundaria. Existe un problema de la educación pública que abarca
a todos sus compartimientos y compromete a todos sus grados. Queda
instalado aquí el tema de la reforma universitaria, en dos principios
fundamentales: “primero, la intervención de los alumnos en el gobierno de las
universidades, y , segundo, el funcionamiento de cátedras libres al lado de las
oficiales, con idénticos derechos, a cargo de enseñantes de acreditada
capacidad en la materia”. Se debe pensar en la cultura social, ofrecida y dada
realmente a todos, fundada en el trabajo. Aprender no es solamente aprender
a conocer, sino igualmente aprender a hacer. “No debe haber alta cultura,
porque será falsa y efímera, donde no haya cultura popular”
Puntos de debate propuestos
Se propone abrir el presente debate, luego de las excelentes ponencias
de nuestro cuatro expositores, a ellos van dirigidas estas cuestiones a
discutir, como punto de partida. Ellas son:
1. ¿Cuáles serían los principales aspectos que deben ser trabajados
para fortalecer un movimiento de educación popular en América
Latina que contribuya a la transformación social?
2. ¿Cuál es la dialéctica actual, en nuestra América Latina entre la
Educación Popular y los Derechos Humanos y qué lugar tienen en
esta dinámica los sectores postergados y excluidos
tradicionalmente, y cuya marginación se ha visto acrecentada
brutalmente luego del neoliberalismo de la década pasada?
3. ¿Qué rol se le asigna al docente, desde sus concepciones (la de
cada uno de los disertantes) y cómo consideran su papel en la
transformación y el cambio social en pos de la ampliación de
derechos, y cuál es el rol y la responsabilidad del Estado frente a
esto?
4. En relación al punto anterior y siempre desde la visión particular
de cada uno de los disertantes, qué análisis haría cada uno de
Uds. de los hechos ocurridos México, donde el 26 y 27 de
septiembre, durante cuatro incidentes violentos que involucraban
a integrantes de la policía municipal y a hombres armados no
identificados, en la ciudad de Iguala, Guerrero, perdieron la vida 6
personas, entre ellas 3 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa; uno de los cadáveres encontrados tenía
señales de tortura. En estos incidentes, 20 personas más
resultaron heridas y 43 normalistas se encuentran desaparecidos
tras ser detenidos por la policía municipal.
Esperamos sus reflexiones…
Palabras de cierre
Luego de escuchar todas las voces que hemos participado de este
apasionado y riquísimo debate, agradecemos a todos su participación, a
los invitados y a los participantes, y para cerrar diré que:
La educación relativa a los derechos humanos es parte integral del
derecho a la educación y cada vez obtiene mayor reconocimiento en
tanto que derecho humano en sí misma. El conocimiento de los derechos
y las libertades está considerado como un instrumento fundamental
para asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. La
educación debe abracar valores tales como la paz, la no discriminación,
la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la
dignidad humana. Una educación de calidad basada en un enfoque de
derechos humanos significa que éstos se aplican a lo largo y ancho del
sistema educativo y en todos los contextos de aprendizaje.
En lo que se refiere a la intencionalidad política a la que hacen
referencia todos los disertantes en este debate está la cuestión de la
democracia, ciudadanía y poder.
Una problemática se ha incorporado en este debate a partir de su
experiencia es el “desarrollo local” “la educación de alta calidad para
todos los sujetos por igual” y “economía solidaria” en mira a construir
ciudadanía y poder. Y finalmente, rescatan entre los temas centrales de
esta necesaria reconceptualización a la cultura como elemento o parte
imprescindible del sujeto de la educación popular.
Sin desconocer la heterogeneidad de sus perspectivas, áreas de
acción, sujetos y prácticas, podemos identificar un conjunto de rasgos e
ideas fuerza que dan identidad a la Educación Popular:
1. Lectura y crítica e indignada del orden social y cuestionamiento
del papel reproductor del sistema educativo hegemónico.
2. Intencionalidad emancipadora ético-política hacia la construcción
de sociedades que superen las injusticias, dominaciones,
exclusiones e inequidades.
3. Contribución a la constitución de los sectores populares como
sujetos de transformación a partir del fortalecimiento de sus
procesos de organización y luchas.
4. Como acción pedagógica, busca incidir en el ámbito subjetivo
(conciencia, cultura, creencias, marcos interpretativos,
emocionalidad, voluntad y corporeidad).
5. Creación y práctica de metodologías de trabajo dialógicas y
participativas, como la construcción colectiva de conocimiento o el
diálogo de saberes.
La educación Popular y en Derechos Humanos requiere
necesariamente una propuesta política que parte del mundo real de los
sujetos y sectores populares, que explicite las relaciones y mecanismos
de opresión existentes, como así también a los procesos que los
transforman. Históricamente lo popular, a partir del proyecto de la
modernidad, fue y continúa siendo, el pueblo. El pueblo es visto todavía
hoy por el proyecto hegemónico como lo particular de lo universal
político, considerado el conjunto de los ciudadanos, de forma tal que en
la propuesta del proyecto el objetivo es elevar lo popular a la categoría
de ciudadano. La Educación Popular no puede practicarse en un
esquema cultural ni promoviendo vanguardias ilustradas alejadas de la
realidad de la vida cotidiana de las comunidades y movimientos de base.
La capacidad reflexiva y de discernimiento de las clases populares
resulta. En la pedagogía, un proceso educativo que debe renunciar al
adoctrinamiento para apostar fuertemente al diálogo. Solo así las
prácticas de educación popular se convertirán en instituyentes de
nuevos paradigmas emancipadores, donde se incluyan la diversidad y
las diferencias no como déficit, sino como pluralidad y riqueza cultural.
La liberación impulsada por los movimientos populares, sólo puede
ser efectiva en tanto apunta a la transformación de la sociedad, por lo
que la lucha de cada movimiento tiene un alcance universal, expresa las
ansias de liberación de todos los excluidos y oprimidos. Cuando la
globalización se impone con fuerza inaudita desde la hegemonía
neoliberal, la construcción de proyectos alternativos debe tener también
una dimensión de globalización. Ante la globalización del capital, es
preciso globalizar las respuestas, promoviendo una ética de la
resistencia, de la interpelación y de la construcción de alternativas de
vida desde los movimientos populares; una ética asentada en la vuelta
del sujeto viviente, que ha sido reprimido, negado, desplazado, por el
actual modelo dominante de sociedad. Sociedad que se halla en proceso
de transformación posible, al construir proyectos alternativos,
incluyentes y respetuosos de la diversidad y basados en la ampliación
de derechos e instauración de nuevos sujetos de derecho, cuya
dimensión ha de ser también de globalización. En esta construcción nos
jugamos nuestra identidad, la historia misma de nuestra américa india y
negra, nuestros derechos como pueblo y nuestro futuro como verdadera
Patria Grande Libre y Soberana.
MUCHAS GRACIAS
También podría gustarte
- Expansion Capital Transnacional Desarrollo y ResistenciasDocumento404 páginasExpansion Capital Transnacional Desarrollo y ResistenciasVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- PROPUESTA Jornadas Institucionales 2024 - NIVEL INICIALDocumento14 páginasPROPUESTA Jornadas Institucionales 2024 - NIVEL INICIALVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Dirección de Educación EspecialDocumento10 páginasDirección de Educación EspecialVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Damir Galaz-Mandakovic - Alianza Obrera y Huelga AnticapitalistaDocumento28 páginasDamir Galaz-Mandakovic - Alianza Obrera y Huelga AnticapitalistaVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Problemáticas IEDocumento25 páginasProblemáticas IEVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Protocolo Contorno Abreviado RorschachDocumento1 páginaProtocolo Contorno Abreviado RorschachVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Aportacion Complementaria Laminas Test Rorschach PDFDocumento25 páginasAportacion Complementaria Laminas Test Rorschach PDFVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Motricidad Fina Animales Con Pompones Algodones o GometDocumento11 páginasMotricidad Fina Animales Con Pompones Algodones o GometVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Evaluación Inicial Alumnos Con NEEDocumento6 páginasEvaluación Inicial Alumnos Con NEEVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Ficha de Observación General Del AlumnoDocumento1 páginaFicha de Observación General Del AlumnoVeronica FerreiraAún no hay calificaciones
- Guia 3 Literatura Del Renacimiento UniversalDocumento6 páginasGuia 3 Literatura Del Renacimiento UniversalPaula Galindo RinconAún no hay calificaciones
- ArchivoDocumento1 páginaArchivoAlejandra Mora ObandoAún no hay calificaciones
- Tesis Local 2019Documento92 páginasTesis Local 2019RICARDO ANTONIO ARMAS JUAREZAún no hay calificaciones
- r314501 Normas Del DF PDFDocumento444 páginasr314501 Normas Del DF PDFErickneitor ContrerasAún no hay calificaciones
- AyacuchoDocumento5 páginasAyacuchoSalomé PérezAún no hay calificaciones
- Tutoria Sesion N°09 Elaboración de Nuestro IkigaiDocumento1 páginaTutoria Sesion N°09 Elaboración de Nuestro IkigaiRuiz Bocanegra Manuel JuniorAún no hay calificaciones
- Kaplan Violencias en Plural PDFDocumento76 páginasKaplan Violencias en Plural PDFBauRoldanAún no hay calificaciones
- Tráfico y Seguridad VialDocumento13 páginasTráfico y Seguridad ViallbtorrecillasAún no hay calificaciones
- Perfil Del AdministradorDocumento20 páginasPerfil Del AdministradorKEVIN ANDRÉS ZEA CAÑONAún no hay calificaciones
- Capitulo 7Documento8 páginasCapitulo 7César Gerardo López DelgadoAún no hay calificaciones
- Marradi-Teoria Una Tipología de Sus SignificadosDocumento12 páginasMarradi-Teoria Una Tipología de Sus SignificadosAlan David GomezAún no hay calificaciones
- Proyecto Nacional y Nueva Ciudadania GuiaDocumento101 páginasProyecto Nacional y Nueva Ciudadania Guialchemistry10Aún no hay calificaciones
- El Secreto de La FelicidadDocumento1 páginaEl Secreto de La FelicidadMaria Jovita Tirado SimperteguiAún no hay calificaciones
- Rathus Modificado - ASERIVIDAD EN OPOSICIÓNDocumento2 páginasRathus Modificado - ASERIVIDAD EN OPOSICIÓNCindy Cordoba MadridAún no hay calificaciones
- Actividades 1,2,3Documento3 páginasActividades 1,2,3yeisonAún no hay calificaciones
- Tarifas 2023 EmpresarialDocumento1 páginaTarifas 2023 EmpresarialGustavo Adolfo Hernandez LorenzanaAún no hay calificaciones
- Silabo Desarrollado de Negociación y Resolución de ConflictosDocumento38 páginasSilabo Desarrollado de Negociación y Resolución de ConflictosRenato Jhon Valdivia BurgosAún no hay calificaciones
- Sesion 2 La Confederacion Peru-BolivianaDocumento5 páginasSesion 2 La Confederacion Peru-BolivianaCarlos Alberto Tinoco Huaman100% (2)
- 07) Latapí Sarre, P. (1998) PDFDocumento27 páginas07) Latapí Sarre, P. (1998) PDFKarla MirandaAún no hay calificaciones
- 2020 DCB Unidad 8Documento38 páginas2020 DCB Unidad 8John BondAún no hay calificaciones
- ARBOL DE PROBLEMAS - cOMUNIDAD SOCIEDAD Y CULTURA FASE 3Documento4 páginasARBOL DE PROBLEMAS - cOMUNIDAD SOCIEDAD Y CULTURA FASE 3MILENA ROCIOAún no hay calificaciones
- Resolucion Ag 151 2000Documento4 páginasResolucion Ag 151 2000Eivar Javier Villarreal SaucedoAún no hay calificaciones
- Cal IntroduccionDocumento5 páginasCal IntroduccionEveling Espinoza Portal0% (1)
- Bases ConceptualesDocumento15 páginasBases ConceptualesMariana JaenAún no hay calificaciones
- 4268 Mapa de Peligros y Medidas de Mitigacion Ante Desastres Ciudad de LimatamboDocumento148 páginas4268 Mapa de Peligros y Medidas de Mitigacion Ante Desastres Ciudad de LimatamboAlex Culqui AlvaradoAún no hay calificaciones
- Oficios SoadDocumento10 páginasOficios SoadadnellAún no hay calificaciones
- Certificación de Constancias Expedidas Por Jefes de Manzana. - Residencia y No Residencia Público en GeneralDocumento3 páginasCertificación de Constancias Expedidas Por Jefes de Manzana. - Residencia y No Residencia Público en GeneralconsaninoAún no hay calificaciones
- Pis-Nuevo 2Documento35 páginasPis-Nuevo 2Belen SalazarAún no hay calificaciones
- Mapaconceptual 131113185604 Phpapp02Documento2 páginasMapaconceptual 131113185604 Phpapp02DanielVelázquezRicoAún no hay calificaciones
- Prueba Mito PandoraDocumento3 páginasPrueba Mito PandoraCarolina Del Rio D100% (1)