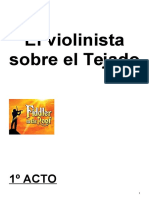Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Palomas
Cargado por
Daguedu LeduDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Palomas
Cargado por
Daguedu LeduCopyright:
Formatos disponibles
Palomas
Escribe: Julio César Buitrón
-¡No seas infantil! ¡No seas infantil! ¡Dale un plato de comida! -dijo apuntándome con el índice
acusador de su mano derecha.
Desde hace algunas semanas las palomas comenzaron a saber distintas. En un principio, creí que
mi madre era la culpable. Una de esas tardes me asomé para verla en la cocina y no encontré
nada especial. Los mismos cuadrados caían en la olla: tomates, cebollas, apios, zanahorias,
también el sudor de su frente. Una nueva manera de preparar la sopa no era la génesis de mi
desconcierto, porque ese sabor tampoco desaparecía cuando las palomas terminaban en guisos
o frituras. Y estas dudas se diluyeron cuando me atreví a preguntárselo:
-¡Estás loco! ¡Cómo voy a perder mi tiempo con esos pajarracos!
Tenía razón, ella no malgastaría su tiempo en esos bichos con alas. Les guardaba tanto rencor
como el que dirigía hacia mi padre.
Después de mi nacimiento, el negocio empezó a dar frutos. En diez se podían contabilizar los
ejemplares que mi padre, un simple obrero, a quien le agradaba el canturrear de las palomas,
tenía en unas jaulas, cinco a cada lado del corralón, como dos parlantes. Venía de trabajar, cogía
el periódico, tomaba una silla y, mientras repasaba las noticias deportivas, las escuchaba. Para él
no existía otro pasatiempo ni conocía la radio. Pero los semitonos de su apacibilidad se esfumaron
con la divulgación de un alado sabor. La demanda por la carne de paloma se originó de un modo
tan inexplicable como el Big Bang. El precio que se pagaba en los mercados despegó hasta las
nubes. Mi padre, que situaba en un primer peldaño, jamás alcanzado por las palomas, economizar
esfuerzos a la hora de conseguir dinero, decidió ofrecer sus concertistas al mejor postor.
Poco a poco, descubrió que si se dedicaba por completo a este oficio, esos ingresos superarían a
los de su salario. Renunció a su empleo. Y las cosas fueron por buen rumbo, al menos por un
tiempo. Sus cálculos no se habían equivocado: las ganancias se duplicaron, se triplicaron. Más
por complacer el capricho de mi madre, se casó con ella.
La casa creció hacia arriba y el último piso, el cuarto, se acondicionó con mallas como un gran
globo de flexibles rejas. Esa endemoniada arquitectura atemorizó al vecindario; luego la admiraron
al igual que un castillo, y como mi padre buscaba rentabilidad hasta en sus yerros, se le ocurrió
cobrar unos soles a quienes desearan ascender hacia ese boscaje de plumas.
Sin demasiadas virtudes de las cuales enorgullecerse, este sonriente usurero se convirtió en un
referente indiscutible de la crianza de paloma, título que ratificaba con unánime asentimiento en
las carreras aéreas que se celebraban a pocos días de la primavera y en las que las competidoras
debían volar hasta la plaza, travestida en kermesse, y donde el criador las esperaba con los brazos
estirados en cruz. Estas fiestas, que permitían a las alas victoriosas formar parte del banquete,
concluían en abotargantes comilonas sazonadas con alcohol.
Y así como la vida nos coacciona a creer que existe, el sabor duró lo mismo que un vuelo de
paloma. Su carne mudó en sinónimo de desprecio y de señal de mala suerte. Las personas dejaron
de comprarlas. Además, quizá por apretujarse en una plumífera esfera que daba la impresión de
arrancar en cualquier momento a mi casa de la tierra, comenzaron a salirle mocos de los picos.
Convertido en un ornitólogo heurístico, mi padre no abandonó la azotea. Ya no solo hacía sonidos
raros ni pasaba las horas tendido en su perezoso. Llevaba las cervezas de tres en tres, hablaba
con las palomas y al hacerlo parecía hallarse en un bar. No se molestaba en conversar conmigo.
Su tratamiento no debía interrumpirse. De algún modo las curaba, no sé cómo, y solo sobrevivió
un puñado de las más fuertes.
Hasta que un día mi madre se sublevó.
–¡No seas infantil! ¡No seas infantil! ¡Dale un plato de comida! –dijo apuntándome con el índice
acusador de su mano derecha.
Pasó casi un año, mi madre simplemente tomó a mi padre por otro pajarraco. Todos sabían que
desde meses atrás (¿cuántos?, no viene al caso) se veía con otro hombre. Para esas fechas, ese
individuo amable venía a casa, se sentaba a la mesa y comía acompañándonos. No nos preocupó
que pudiera encontrarse con quien afincado en su reducto debía ser considerado todavía su rival.
En eso no me equivoqué, mi equivocación fue creer que las palomas sabían distintas debido a
una receta diferente.
Conmovido por la paternidad que aún le sobraba, mi padre se desprendía de entre tres a cuatro
de sus camaradas -interdiariamente amanecían desplumados en un balde en la cocina. Más tarde
esa cuota se rebajó a dos, después a ninguna. La enfermedad, robustecida, había vuelto para
derrocar a los vestigios de su imperio. Arrinconado en las escaleras que daban a la entrada de su
reino, lo vi coger a las palomas, sobarlas frenéticamente y silbarles como preguntándoles qué les
pasaba o dónde les dolía. En medio del piso empantanado de un verdor viscoso, ninguna de sus
fórmulas tuvo éxito. En las mañanas, mi madre, amontonando en la acera los costales que iban
en aumento, no se demoraba en llamar al camión de la basura.
Regresaba. Desde la esquina, vi mi casa despojada de su arboleda mágica. El silencio, mi nuevo
silencio, me reveló cuán acostumbrado estaba al rumor de ese mar perpetuo. Vi a mi padre pararse
en la orilla de su locura. Los enflaquecidos supervivientes de su séquito se alzaron con él. Muchos
otros zureos arribaron desde ignotas direcciones. El cielo ennegrecido recibió el látigo de
incontables alas. Quien las dirigía estiró los brazos para después abrazarse a sí mismo. Ululó, las
palomas le respondieron y brincó. En ese instante imaginé que irían tras él. Veía que tiraban de
su cuerpo hasta llevarlo de retorno hacia el punto de su salto. Sus dedos, su cabello y sus ropas
eran halados para evitar el contacto contra el pavimento. Mi padre estaría suspendido en el cielo.
Eso imaginé.
Las palomas continuaron llegando.
Fiebre
El Viejo Asakabi mascó el sabor del té que contaminaba sus pensamientos aquella tarde, y demoró su mirada en
las flores del ajo encadenadas a la hierba irregular. Debía llevar el agua a su choza, donde su mujer lo esperaba,
y acercarle el pocillo con arroz a la boca. Ella era más vieja que él y se había vuelto una mujer inútil. Ya ni siquiera
podía juntar las ramas de los árboles vencidos por la muerte, ni encender una hoguera que los mantuviera calientes
por la noche. Permanecía postrada sobre unas esteras desde hacía un año, y unas llagas purpúreas decoraban su
lengua. Con lo cual no podía hablar, y el viejo Asakabi se sentía muy solo, a pesar de la persistencia del canto del
cuco.
Aquella tarde las fuerzas lo abandonaban y una sensación de frío le acariciaba el cuerpo entero con finos dedos.
Tanteó su frente y sintió brasas. Pero debía ir por agua para tomar el té y asearse.
Mientras observaba las flores del ajo recordó cuando el pueblo resplandecía, como ahora lo hacía la ciénaga de junto
a su choza, aunque el día no fuera especialmente soleado. Recordó la juventud de su mujer; la imaginó cortando
crisantemos prematuros, que abrían su olor durante la noche y perfumaban los sueños. Ahora su pueblo era el pellejo
sediento de un animal que se negaba a morir en medio del desierto.
Un silencio más perfecto ni en la cima del Kurobane, se dijo. Aunque quizá me haya quedado sordo, pues el cuco... Sin
embargo, el peso de los cántaros que balanceaba en sus hombros lo venció, y el agua buscó a la tierra y pronto
desapareció en ella. ¡No respetas las canas de este viejo!, dijo, agitando un puño contra el cielo. Giró sobre su pie
izquierdo, resignado a tener que regresar al río, pero el fango que se había formado y la torpeza de sus movimientos
lo hicieron resbalar. Sus débiles músculos cedieron y empezó a derrumbarse sobre su espalda, muy lentamente: era
como la flor de un duraznero que nadie ve caer en el bosque. Entonces, sintió que su hijo se acercaba, velozmente,
hacia él, como si siempre hubiera sabido que en ese preciso instante iba a caer.
—¡Una carpa, papá! ¡Picó una carpa colorada!
Asakabi se había adormecido bajo la sombra del árbol. Vio la enorme silueta del pez haciendo ochos bajo la túnica
del río, aún antes de despertar por completo. El sol está tan vertical que no dejaría escama sin encender, había
pensado mientras frotaba sus ojos. Parecía que bajo el agua era de noche, y el pez simulaba una antorcha de papel
de seda con que jugaba una diosa submarina. La vara de bambú de su hijo se encorvaba peligrosamente; soltó la
suya y anudó sus brazos al pecho de Senju, justo cuando parecía que el pez lo iba a lanzar a la corriente. Lo mantuvo
aferrado a sí, mientras los pies de ambos se fijaban en las penúltimas piedras de la ribera. El más pequeño descuido
los hubiera condenado a caer al agua y se hubieran ahogado irremediablemente. Asakabi no era precisamente un
buen nadador y le temía al agua, aunque jamás se lo había confesado a su hijo. Por eso nunca se internaba en el
gran lago situado detrás de las montañas a pescar en barca, como lo hacían todos en la provincia.
La ribera iba adelgazando cada vez más y las piedras se hacían redondas y resbalosas. Le susurró a Senju que
olvidara al pez, que mañana lo volverían a intentar y traerían una vara larga para apalearlo de lejos. Pero las manos
del niño parecían no entender; a pesar de la aspereza del bambú y los esfuerzos del animal por librarse, Senju forzaba
sus manos con necedad, aunque esto lo lastimara y le hiciera llorar. Asakabi intuyó las lágrimas de su hijo; sintió un
orgullo afilado que hizo trizas sus temores en un instante, y deseó que Senju siguiera luchando, aunque sus manos
empezaran a descarnarse.
Todavía ensimismado, pensó en el bello animal ya terminada la batalla; creyó verlo estremeciéndose sobre la hierba,
mudo, pero no silencioso, paladeando su ahogo con las branquias abiertas como dos sombrillas escarlatas, mientras
no se desvestía de su resplandor ni aún después de varios días. ¿Era posible llevarlo en el mismo bambú con que lo
habían pescado y mostrárselo, satisfechos, a su esposa?
Pero, entonces, el pez se sumergió en el aire; se tomó nítido por unos instantes para los ojos de Asakabi y de su hijo.
Era cierto: las escamas resplandecieron como un cuchillo que aún no ha conocido a su víctima. La cola del pez remó
en dirección contraria, y antes de volver al agua los salpicó con una lluvia invisible que consteló sus ropas.
Y eso fue todo.
Luego, el cordel se quebró, como si siempre hubiese sido de arena.
A pesar de seguir cayendo, el viejo Asakabi sintió el abrazo de Senju.
—Senju, hijo, cuánto tiempo...
La mano del hijo le cubrió la frente, y advirtió la fiebre. Y su mano se convirtió en nieve y le alivió un poco. Pareció
reconocerse en los ojos de su padre y volver a un tiempo imposible, en el cual padre e hijo tienen la misma edad, y
pueden pensar al unísono y ser la misma persona.
—Has crecido, Senju... te pareces tanto a mí.
Senju cerró los ojos; fue como cuando un río cierra los ojos y ya no es más el cielo. Al viejo le llegó la imagen intacta
de una tarde de pesca, cuando ya todo andaba cerca.
—¿Recuerdas esa carpa que casi atrapamos, hijo? Es decir, tú solamente... Debió habérsela comido un oso, río
arriba, ¿verdad, hijo? ¿Verdad...?
Senju no respondió. El viejo quiso aferrarse a sus brazos, pero cayó de todas formas. Mientras caía se iba
deshaciendo como polen atrapado en la luz de una ventana. Si no las hormigas habrían enterrado su cuerpo junto a
las flores del ajo que no volvería a ver jamás.
También podría gustarte
- PatiDocumento13 páginasPatiDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Cuentos Cajamarquinos Volumen 1 2003Documento44 páginasCuentos Cajamarquinos Volumen 1 2003Daguedu LeduAún no hay calificaciones
- 4º B Resultado Evaluacion - 2021!07!12Documento20 páginas4º B Resultado Evaluacion - 2021!07!12Daguedu LeduAún no hay calificaciones
- Magda Portal - Una Esperanza y El Mar (1927)Documento96 páginasMagda Portal - Una Esperanza y El Mar (1927)Daguedu Ledu100% (1)
- Entrevista A Georgete de VallejoDocumento8 páginasEntrevista A Georgete de VallejoDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Byron Katie - Amar Lo Que Es - Revisado 17-8-2007Documento216 páginasByron Katie - Amar Lo Que Es - Revisado 17-8-2007Trini Francés PuigAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Matematica I - Ciclo IIDocumento11 páginasTrabajo Final Matematica I - Ciclo IIDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Anexo - Episodios de The X-Files - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDocumento46 páginasAnexo - Episodios de The X-Files - Wikipedia, La Enciclopedia LibreDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Debate PoesiaDocumento18 páginasDebate PoesiaDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Manual VLCDocumento1 páginaManual VLCDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Sarah Kane - Psicosis 4 - 48Documento31 páginasSarah Kane - Psicosis 4 - 48Poët Chandon Librería de PoetasAún no hay calificaciones
- Tristan Tzara PoemasDocumento20 páginasTristan Tzara PoemasDaguedu LeduAún no hay calificaciones
- Cosmèticos NaturalesDocumento6 páginasCosmèticos NaturalesSergio GonzalezAún no hay calificaciones
- RS - 2254 - 2017 - Norma de Calidad Del Aire PDFDocumento11 páginasRS - 2254 - 2017 - Norma de Calidad Del Aire PDFoscar veraAún no hay calificaciones
- Ethel Fenwick, Una Vida Dedicada Al ProgresoDocumento11 páginasEthel Fenwick, Una Vida Dedicada Al ProgresoNatalia DazaAún no hay calificaciones
- Diccionario Judeo EspañolDocumento76 páginasDiccionario Judeo EspañolEmir AsadAún no hay calificaciones
- Origen de La Estrella Michellin y Su SignificadoDocumento11 páginasOrigen de La Estrella Michellin y Su SignificadoRandyCairoAún no hay calificaciones
- Practica de OrtopediaDocumento9 páginasPractica de OrtopediamelizaAún no hay calificaciones
- Quién Es El Paciente en ET (Elsa Coriat) PDFDocumento10 páginasQuién Es El Paciente en ET (Elsa Coriat) PDFColipan MarciaAún no hay calificaciones
- Samu-Sistema de Atención Movil de UrgenciaDocumento18 páginasSamu-Sistema de Atención Movil de UrgenciaKarol M.Aún no hay calificaciones
- Práctica Elaboración de VelasDocumento2 páginasPráctica Elaboración de VelasJessica Pinta AuquiAún no hay calificaciones
- HERMES Carta #11 Informe Ptar LlocheguaDocumento4 páginasHERMES Carta #11 Informe Ptar LlocheguaarturoAún no hay calificaciones
- Meteorología 1Documento16 páginasMeteorología 1MarialeBarretoAún no hay calificaciones
- Variacion y Temp PDFDocumento13 páginasVariacion y Temp PDFDaniel MartinezAún no hay calificaciones
- Pancreatitis CrónicaDocumento3 páginasPancreatitis CrónicaVirginia López BarberoAún no hay calificaciones
- 2 Accidentes e IncidentesDocumento36 páginas2 Accidentes e IncidentesEdwin ChahuaAún no hay calificaciones
- Matriz de Regisitos Legales Primera EntregaDocumento6 páginasMatriz de Regisitos Legales Primera EntregaCldudia OspinoAún no hay calificaciones
- Dermatitis SeborreicaDocumento24 páginasDermatitis SeborreicaRafael Cruz MAún no hay calificaciones
- L. MonocytogenesDocumento3 páginasL. MonocytogenesKatheryn Lezama GuerraAún no hay calificaciones
- Cuestionario # 1 Biología Molecular y CelularDocumento1 páginaCuestionario # 1 Biología Molecular y CelularFranklin Saavedra100% (1)
- Tripanosomiasis AfricanaDocumento17 páginasTripanosomiasis AfricanaJael Donaji Navarro MoralesAún no hay calificaciones
- Proyecto Integrador de InfotepDocumento13 páginasProyecto Integrador de InfotepPaola Espinal Batista100% (1)
- Manual Medicina TradicionalDocumento7 páginasManual Medicina TradicionalCitlali GonzálezAún no hay calificaciones
- 580 2012d Mkt485 Proyecto de Exportacion de Mermelada de UvillaDocumento29 páginas580 2012d Mkt485 Proyecto de Exportacion de Mermelada de UvillaJuan Pablo DazaAún no hay calificaciones
- Libreto IEF3Documento26 páginasLibreto IEF3Hector TreviñoAún no hay calificaciones
- SENTENCIA C-013 de 1997Documento4 páginasSENTENCIA C-013 de 1997juliethAún no hay calificaciones
- Cannalife CompanyDocumento5 páginasCannalife CompanyTatiana SuarezAún no hay calificaciones
- HINODEDocumento13 páginasHINODEjuan moreraAún no hay calificaciones
- Caso Clínico GinecologiaDocumento2 páginasCaso Clínico GinecologiaMelisa Camargo RamosAún no hay calificaciones
- El Violinista en El TejadoDocumento50 páginasEl Violinista en El TejadoRicardo WiemerAún no hay calificaciones
- Cocina PrehispanicaDocumento15 páginasCocina PrehispanicaWill Garcia-SantigoAún no hay calificaciones
- PoliuretanosDocumento19 páginasPoliuretanosÁlvaro Sánchez Del CidAún no hay calificaciones