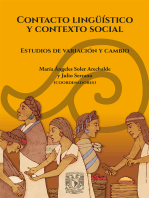Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rafael Lapesa Historia de La Lengua Espanola PDF
Rafael Lapesa Historia de La Lengua Espanola PDF
Cargado por
Julieta Abarzúa100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
283 vistas353 páginasTítulo original
rafael-lapesa-historia-de-la-lengua-espanola.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
283 vistas353 páginasRafael Lapesa Historia de La Lengua Espanola PDF
Rafael Lapesa Historia de La Lengua Espanola PDF
Cargado por
Julieta AbarzúaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 353
%
Amtoreca ROMANICA HISPANICA RAFAEL) LAPESA
Dba rox DAMASO ALONSO
Til, MANUALES, 45
HISTORIA DE LA
LENGUA ESPANOLA
PROLOGO DE RAMON MENENDEZ PIDAL
&
BIBLIOTECA ROMANICA HISPANICA
EDITORIAL GREDOS
SCOCOOO OOH OOOOH SOO SO OOOOOOOOOCE
©. RAFAEL LAPESA, 168,
EDITORIAL GREDOS, §. A,
‘Stachee Pacheco, 8, Madrid, Espasa
Nove tees, marzo de T58
ISBN 84249-00725, Riitica
ISBN 84249.00734, Tela,
Grafean Condor, S.A, Sénchce Pachee, 8, Madr, 158.— S08,
star
Ala memoria
de don Tomds Navarro Toimds,
maestro muy querido,
Por cuya iniciativa escribt
fl primer esboro de este libro.
PROSOSHSHOHOHH OHHH SOHHOHHOOOEHHHOHOOLOO
COcoeccoccvcccces:
PROLOGO >
La historia de le lengua espaftota ha sido ya objeto de
‘obras muy valiosas, a las que se viene a sumar, muy bien
venida, ésta del senor Lapesa, sin asomo de conflicio entre
ellas, Cada una busca su interés én campos muy diferentes,
‘ues la historia de un idioma se puede concebir y se ha con
cebido bajo planes mds diversos que cualquier otra historia,
debido a la vaguedad con que se ofrece la cronotogla de le
evolucién lingilstica, y, por consiguiente, las multiples ma
eras posibles de considerar y combinar el estudio de los
elementos gramaticeles y estilsticos, ora tradicionales, ora
individuates, que es preciso considerar.
EI plan que el sefior Lapesa adopta es sencllo y claro,
lademds de ser convententemente comprensivo. Toma como
hita conductor ta historia externa del idioma expefiol, y sinul-
tdneamente, a traves de ell, expone la evolucian interna gra-
matical y Iéxica. El lector profano (pues el libro no quiere
ser sdlo guia para tos que buscan la especlalieacton) no tro-
pieza con capltulos de pura técnica gramatical,y, sin embargo,
se inicia en esta técnica, encontréndola bajo forma fact, di
lwida en fa exposicién de las vicsitudes mas generales por que
idioma atraviesa.
Otra eualidad principal que mds puede desearse en un
libro de esta indole es ta de reflejar con precision el estado
2 Historia de ta lengua espasiola
de tas estudios referentes a tas euesttones tratadas. Bl sefor
Lapesa logra este mérito plenamente. No sélo conoce la bi-
Dliografia del vasto tema, sino que para manejarla le dan
articular aptitud sus trabajos personales, publicados en ta
‘Revista de Filologla Espaiolas, y su préctica en la enseflan-
4, siempre concebida dentro de una aspiracién @ difundir
el rigor de los métodos cientficas. Ast, puntos tan complica-
dos y diftciles como la sicuacién del lain hispano dentro de
lq Romania 0 el desarrollo preliterario det espaol primi
tivo, se hallan trazados con todo aclerto bajo los aspectas
mds esenciales que pueden hacerse entrar en una Breve his:
toria
También merece aplauso ta idea de ensanchar el estudio
lingstico con et de tos principales estilos literarios. En ta
descripcidn de ést0s hallamos ta oportunidad de observacién
que nos promettan anteriores trabajos especiales del autor,
——=cotio.su hermoso. estudio consagrado-al.P.-Ribadeneyra,
Esperamos que este libro, que sabe decir lo sustanctal
sabe decirlo bien, contribuya a difunclir conocimientos tin-
Billsticos a que tan poca atencién suele concederse
R. Menenoe2 Proat
(Madrid, 1942)
ADVERTENCIAS PRELIMINARES
‘A EDICIONES ANTERIORES
La pretente obra ha sido carta con el deseo de ofrecer, forma
compendlada, ona visiin histriea de Ia constituciin y detarollo de
Jn lengua expafala como refejo de nuestra evolulén cultural. Dirjo
‘a Intento a todos euantos se Ioteresan por tat custlones flava al
fiom, Inclute a lor no expeciliados. Por exo mo he eslorzada. en
tatiafacer in eslgenclas dal rigor clentiico sin sbandanar el tone de
BL lecfor advertid en Gis Hurcraas_y extenae tapas) en parte
eran imputabes al autor; en parte obedecen-a que muchos extras
fe hallan asi Inexplorados, Con todo, he eeldo til adelanta sat
Sosquelo, eeperando que sur defector sean estilo pare otos faves
Mentor constante de mi trabajo han sido las obras de don Ramin
Menénder Pidal y de Tos macstro procedentes de su eacutlflldgicn
Deo rientacion y sugerenciag a lor Ibrox, 72 clisios, de Kart
Vossler, Frankreichs Kult und Sprache, y W. von Wartburg, voir
Hon e structure deta longue frangzse, We terido muy en cueete The
Spanish Language, de W-1. Entwistle (Landon, 1936) la Iniiacton a
‘studio dele Historia de ta Leng expat, de mi boen amigo Jaime
‘Oliver Asin (Zatagor, 183),
Madria, mayo de 192, -
ara Is sepunds edicin he consderado ls observaciones hechas 8
Ja primera en Ins resehas del P. Ignacio Errandonen, Ratin 9 Pe, seD-
Hombre de 1982; Salvador Ferndnder Ramirer, Revista de Flelogta
Peceesceseeeesesesn
FSSOSOSHOSHSOSHOHSSSSHORHSSHOHOSESSESCOESCESS
4 Historia de la lengua espanola
‘Eepahoia, XV, 1982, pgs. SB1SIS; Yakov Melkel, Language, XO,
1, pier. 4649, 3. APalteno, Word, IT, 1947, pis. 26225 Henrich
Lausberg, Remarische Forschangen, LX, 19, pigs. 29328, y Robert
K, Spaulding, Romance Phtoogy, I, 18, pigs. 7227, asi como In
Gicaciones verbales de Amado Alonfo y se Manuel Mutor Cortés. A
fod elle expreao ago! mi recanoeimiento. He procurado Incorporar
f'texo ls aportaclons de la investigation en lor limos abs, be
fevlendo mis Pontos de vist en cada cussion y he amplinda lat ctas
Uibligrifeas. Suprimo Ia breve enologe fal, oan a plan orghario
Madesd ftlo de 190.
“viable proyecto refundir por completo la presente Historia para
ltteers eicion. No be tenide tempo de hacerlo, y. por To tant,
in limite a poner al ia, corregira,eliminar los puntos ms discs
{ible completar aos ¥ snlcipar daias de futros estdlos en coer
tienes gue estimo importantes. He tendo en cuenta Iasreseas 9 obser.
segunda ediclon por m maestro Américo Casto,
ntonio Tovar, Anaes de Filloga Clsce, Buenos Ales,
1982, 155157; Yakow Malkiel, Romance. Philofony, VI. 192, 32.
Robert K. Spaulding, Hisponie Review, XX, 193, 1086; Bernard
Potier, Romenia, LXXII, 152,104; Aranda, Analos de iz Uni
fersided de Murcia, ISDS, A148, y Juan M. Lope, Nueva Rev. de
Pilot Hisp, VIN, 195, 319323. A todos doy vivarente Is gracis.
Madrid, enero de 195.
Noevamente be tenido que difrie la refundcion de esta obra y
Uimitarme a poneia 1 dia para ls eusrta eden, Las Investigaciones
hechas en fom limos aor en el campo de lor substrates precromanos,
tal come sobre fos segenes del snd, su propbescn y O05 asec.
Ge im dilecologia Ropénice han obligndo » mosifar sobre todo
los capitlor correspondintes Ademae, he tenido en cuenta Ins reas
hechas a ediciones anteriores por Manuel Muroz Cortes (ClvileRo, 1,
51, nim. 1, Age, 1395, D. 1. Canfeld (Hispana, XXXIX, 16,
‘gs BUI), y Gregorio Salvador (Archivo de Fiofota Aragonese, VIN
19557, pags. 266285), 2 quienes quedo vvamente agredecido
‘Madeid, septiembre de 195
PARA LA OCTAVA EDICION
Sale de nuevo, tras peripecias que no vienen al caso, un
libre nacido hace mucho tiempo, en circunstancias que sf
‘merecen recuerdo. Corria el aio 1937; en el duro Madrid de
Ja guerra, yo estaba encargado de mantener Ia comunicacién
centre los restos del Centro de Estudios Histéricos y la Junta
para Ampliacién de Estudios, trasladada a Valencia, Con tal
‘motivo sostenia frecuente correspondencia con don Tomés
Navarro Tomés, que en una de sus cartas me propuso que
cscribiera un breve manual de divulgacién sobre la historia
de la lengua espafiola. Acepté y me Iancé con entusiasmo a
Ja tarea: en medio de la contienda fratricida se me brindaba
ccasién de hacer algo por la Espafia de todos, Meses des-
pués, en Ja primavera de 1938, el Nbro estaba east termina
4o; pero hube de interrumpir la redaccién de lo que faltaba,
pues, movilizada ml quinta, me destinaron a ensefiar las pr
‘eras letras a soldados analfabetos, quehacer inolvidable
como experiencia humana, Cuando terminé la guerra y volvi
‘a mi libro, comprenai que rebaraba los Kmites de la divulga
cién y podia ser instrumento util para la inieiacién de fl6-
logos. La acogida que: tavo en ambientes tuniversitarios y
revistas lnlisticas me hizo incorporar en ediciones sucesi
vas los frutos, de la investigacién propia y ajena. Ahora,
pasados quince afios desde la sexta, tltima realmente corre
gida y aumentada, se imponia una revisi6n a fondo; mientras
Ja hala, lef Ia noticia de que don Tomés habia encontrado
‘ Historia de la lengua espaviola
lejos de Espaia el eterno descanso, y decidf rendirle home-
naje con mi dedicatoria, :
La revisién ha sido ardua, como si preparase mi progra
sma de oposiciones a la cétedra que desempefié en Ia Univer-
sidad de Madrid durante més de treinta afios y que dejé
hhace dos al jubllarme. El bro se ha incrementado en més de
‘una tereera parte; aceso haya perdido atractivo para el lector
meramente aficionado; me alegraria si, en cambio, ha aumem-
tado su interés para el Unglista :
‘Quiero expresar mi gratitud a los alumnos que a lo largo
de tantos aflos me han slentado abriéndose a Ia vocacién,
déndome su asentimiento o ineiténdome con su perplejidad
‘cuando las cotas no estaban claras; a los jévenes profesores
{que colaboraron conmigo en Ia cétedra; 2 los colegas que me :
hhan tenido al tanto de sus publicaciones; a Manuel Mutior
(Cortés, Manuel Ariza y Félix Martin Cano, que me han sumi
nistrado importante bibliografia; a Francisco Marcos y Jestis———~
Cantera, que gentilmente atendicron mis consultas; a la Edi
torial Gredos, que con ejemplar diligencia ha compensado
‘mi irremediable lentitud; a sus habilisimos linotipistas; y
‘muy especialmente a u sablo corrector don Miguel José
Pérez, gracias al cual se han salvado no pocos descuides
rmios y a quien se debe el {ndice de nombres propios.
EI libro que en 1942 salié con atrevimiento juvenil reapa- i
rege cuando su autor ha entrado en eso que llaman ahora
sla tercera edads. Recuerdo inevitablemente la pregunta de
la Epfstola moral: «De la pasada edad gqué me ha queda
do?s; y me respondo que, por encima del cansancio, queda,
fl afin ilusionado de seguir inqulriendo el mensaje que se
‘uarda en el ser y el devenir de nuestra lengua.
Madrid, enero de 1980.
RL
Historia de la lengua espafiota 1
En esta novena edicién he completado Ia puesta al dla
representada por la octava, Corrijo algunos errores, amplio
Ia descripeién del espafol antiguo, incorporo datos nuevos
y aflado referencias a extremos que antes no habia tenido
fen cuenta, Agradezco valiosas observaciones y sugerencias a.
Fernando Gonzdlez Olié, Francisco Marcos Marfa, Pedro
Alvarez de Miranda y José Giner; y a Eduardo Tejero, ef
tiempo y esfuerzo dedicados al {ndice de topénimos y antro-
1Pénimos con que ha querido facilitar ef manejo del libro,
Madrid, 1 de enero de 1981,
RL
POOHOHSHSSHSOHSHOHSHHOHHHEOEHH HOO OOOCES
SIGNOS ESPECIALES USADOS
Las barras (/u/) encundran represntacones de fonemas y
twanscrigcones fonolégieas low cochetes (C3) delimit Fe.
Dresenaciones de sonidos 0 articuleciones, 9 uanserclo.
nes fonéticas: les letras en corsiva reprodusen ‘0 representan
Erafias: fantoacio/, (antoyedi@o},aniojadizo, EL signa < pre
‘ede i forma onginara: cho = Beto; > anecede« fa resulante
‘eto > ocho, Con + se da a entender ‘eeuido de haber de
Inno. EI parétesis indica que lor conido @fensrns comprendides
‘endl desapareciecon en la uiterior evolucidn de la palabra: OC u)TU3,
‘© también que desoparecen con frecwencla @ en ieras condelones
‘uiser(e, primer(e; el apéstofo marca el lugar donde previameate
Ihubo un sonido o Tovemm desapareido ba: o¢'lus
Vocal ar,
“Vocal patatallzda, coma tas del slemin en Trine,
Koni, wird.
oy de eeatiz palatal, como en calle, hache
co “I Jal de matis velar, como en pause, cafe
B10. Wns Vocal aber.
FW me Voce! cera,
Uiatuh «Ap fap sembvoeses, como en aire, caude
1 O27, fy semlconsonantes, como ea empo, sul
cus arena —2
» Historia de ts tenga expaota Signos especiales usados “
ine orem aver nal snow.
Consorares om » {nf dental, come en andar, puente,
pes Fonema bisa sonore, chien ero! antie fr Fever pina nea! snore, como en boo, pet
“ino fst, sein meat, em Pel in Foner alvesir irene snore sel ome
toda ar, poe
® (ef ecie,come an tober, ei m (ef fc ¥ asitads sonore, como ent saan
a. (a) tea, come en eter, ie
© {eh (2 a tna en tae endian aticl a (nF tcaten ¥ asad sore, como ne rolne
‘ibn taco rund ste foi, como en er oir
tonsvicines Fonama lvsar vibrant sonro mise, como en
ve ovens prepllafcads ord, come on chico, an, coor pera
vote 1 eaten, como en eile rev.
wr ones dental soner,ocasive © tiv spin a it Tomes sect feat sréa
es iar ‘Seen, como i castlann de so,
1a? ec, come en fle, ends ae ms mas
ta {at feat, cam ot redo, poder. /n ena oma on ete, Pt
i = Fonems anésloprepsatal“rerreso_ (ecm), a In dena @ detour cro! pina
ou sro sedge. far * [sf precrtoceta comers, como trance. de
a enum wee sonore, eta 0 fran sein 2 ‘avin, pozon
CNOMge ne he att entten tbe (ey, -
wm Taf ct coo oie ie i Fonemn det tseado oro, como et Haano de
i * fa Wate em en elas fore oe lamin te Zee
a ‘Arnon cones de sSdana i ttn Rain ™ Fone repantal tv oro, om dl algo
“as plear ane JV, come en gets, agit “ere pe Tala ore tis, an
Jr 0 () «« Font o ton pep sat sont fein SowisSe
we como el nee dea, one o alan de ” enema devia ‘ecasivo sor
von nasi ni In etn sos 1,
Inv 6 hh wo» Font 9 ston aire fran sero, como i “i siete 9 ahsloprepaata, spel rtroversa
Se mur era, mosea one romecion po tar nena vector sec prepa ald tons
: putas rrores.
im [nt oven sme i etemeta deme, Boi aa . Fonera tpcosiela atreadosord is retorets
i Foren seta le nel sonore im Fonome ib! treat toro et ep
th Ii aa como on at, fle “rade como (8)
MMi S‘AP tte o remind coma ene tin ptt ite einer note ena fon bled
nr Tove aaa tr somes ee sale 2, trcaive tnoro, facts vent atone vente
Tevo nn promncon ctl wil. a Fonenn past eta soma no tent, ieaig
Jos onc blab mas sonore @ acaae
cm Fl emordeis, como tn procaine 4 da, o in} tent, come fs caseans de eer, may
wh te/ol de mismo, pazmar, nel Mediodla de Es
I
i
COCCeeCeenooeseeoe
POSSHHSSSOHSSHSHSOSHHOSSOHOHHSSOHSHSCOSOEES
2
w
o
we
be
ne
i «
Bl
m1
Th 8)
Bah
Jat (0) «
wat
ti «
__ Foner 0 alfono prepaatalfrlcativ sonoro rehi
7) etrcads, come Is eastlians de conyugal o yur
_/o] ieatva sorda, como la elena de jefe 0 In ale
‘mans de ich, lechen.
zy! abeada sore det bable occidental en mucher,
‘agucha
Fonema fricatveslseante sonore.
Jil Spicostveolar ciara, como Ia cat
1 dents, como en desde, ls die
{af pedorso dental convess, como en ef Judeo spe
fol hermexe 0 en el
enema denial afreado sonoto, como el italiano de
te, coma el portugués de jane, el francés de
famas, gen a Sngis de pleasure et
Foca inferdental festive sordo ceeante, como el
Tatelano de cerca, dec
enema 0 al6fono Bilsbia fictive sordo.
Ponema velar frietivo tordo, como en ja
i, moter
cana, sabre todo ante /e/ /i/, gene, Méien.
1. LAS LENGUAS PRERROMANAS
§ 1. PUEBLOS ABORIGENES, INMORACIONES ¥ COLONLAS,
1, La historia de nuestra Peninsula antes de Ta conquista,
romana encierra un cdmulo de problemas ain distantes d
ser esclarecidos. Los investigedores tienen que const
sus teorfas apoyindose en datos heterogéncos y amblguos:
restos humanos, instrumental y testimonios artisticos de
tiempos remotes; mites, como el del jardin de las Hespéri-
des o Ja lucha de Hércules con Gerién, que, si poctizan al-
guna lejana realidad hispénice, s6lo sirven para aguzar mis
cl deseo de conocerla sin la envoltura legendaria; Indicaclo-
nnes —imprecisas muchas veces, contradictorias otras— de
autores griegos y romanos; monedas e inscripciones en len-
sguas Sgnoradas; nombres de multitud de pueblos y tribus
de diverso origen, que pululeron en abigarrada promiscub
dad; designaciones geogréficas, también de varia proceden
cia. Combinando noticias y conjeturas, etnégrafos, arques-
logot y linglistas se esfuerzan por arrancar espacio a Ia
nebulosa, que defiende paso a paso su secreto,
2. Al alborear los tiempos histéricos, pueblos con un
idioma comin que sobrevive en el vasco actual se hallaban
establecidos a ambos lados del Pirineo. Por la costa de Le-
vante y regiones vecinas se extendia, quiz4 como resto de
4 Historia de la lengua espanota st
on dominio anterior més ampli, Ia cultura de ts iberos,
Ge orien probabemente ortstricano: ellos debié Ta
Peninsula el nombre de Toeria, que Te dan Toe esrtres
® . La actual Baja Andalucia y el Sur de Portugal fueron
asiento dela civiizain tnresia oturdetana, qe Bubo 8
fectbir tempranaslntenciae de lo navegantss vides de
Oriente, So ha tlaconado 2 fos tartesioe con los tsenos
de Lidia, en Asia Menor, de fos cles proceden ls tirenot
f etriseos de Italia. Tnciso re ha dado como posible uma
Cotonzaclén erusca en las costs expats del Meda
J Levanto, ya que donde Musi at Piineo abo topssimos
Que reapareecn con forma igual o anslogs em Etruria 0 en
otras tas Tallanas (Patras, Subur, wn vio Armas, ce
tera)? Esperemos a que otras investigacions eontrmen ©
rechacea les histei
i orelmentde-le-ivacidn ares large
antigieded nos he transmitid curiosas notices acerca de
tia, La Biblia dice que Salomén enviaba ss oaves & Tar
fis —al nombre bilico de Tartssor— de donde volian
Cargudes de oro, Plata y mari, Tambin los fence soe
tenlanrelaciones comerciales con el Sur de Espa el pro
feta fssas menciona las nave de Taras como simbolo de
In prteitagrandeza de Tiro, Herdoto cienta que Arge
onto, rey de Tarteson, roporcon® a lor focsves Pata
Tastante para costar n muro, con el que resister a
fin tempo los tagues de Ciro, La Tongevided y riqeans
1 Sepin A, Garcia Belo, Los mds remotor nombres de Espata,
Astor, IMT, pigs. 32, la denomiecién de Theta procedera de unos
ieeres atentaos en Ta 2008 de Hueve, mejor que de ls Soeros del
EBste peninsular
Vaase Adc Schulte Die Btrusker in Spanien y Die Tyrsener
fn Spanien, Kllo, XXII, 190, y X0OXI, 1960
gt Las lenguas prerromanas 15
de Argantonio? se hicieron proverbiales en la Hélade, Estas
noticias responden al hecho indudable de que los dos pue-
bos navegantes de! Mediterréneo oriental, fenicios y griegos,
se disputaron el predominio en Ia regién tartesia, La pugna,
que acabé con la desaparicién de las factorias griegas, ba-
rridas por los cartagineses, herederos de los fenicios, debi6
de acarrear la ruina de Tartessos.
4. Los fenicios se establecieron, pues, en las costas meri-
‘ionates. Ya hacia el aflo 1100 antes de Sesucristo tuvo higar
Ja fundacign de GAdir, cuyo nombre equivalia a ‘recinto
amurallado'; deformado por los romanos (Gade) y érabes
(Qadis), ha dado el actual Cédiz, Otras colonias fenicias
eran Asido, hoy Medinasidonia, relacionable con el Sidén
asiitico; M4laka > Malaga, probablemente ‘factoria’ y Ab:
dera, hoy Adra. Més tarde, los eartagineses réafirmaron, in-
tentificindola y extendiéndola con sus conquistas la infer:
cla que hablan tenido. sus-antecesores-los-fenicios en el Sur.
‘los cartagineses se debe la fundacién de la nueva Cartago
(Cartagena), capital de sus dominios en Espaia, y Ia de
Portus Magonis> Makdn, que leva el nombre de un
hijo de Asdribal. De origen piinico se dice ser el nombre de
Hispania, que en lengua fenicia significa ‘tierra de cone-
jor’, asi como el de Ebusus > Ibiza, que originariamente
‘querrfa decir ‘sta o tierra de pines o ‘isla del dios Bes, divini
7 El nombre de Argantonio ha dado lugar a diversas ipétess
HL. Muert (Revue Calque, XL1V, D7, pées. 488) ve en l'un ee
fico srgentos, hermano dei lis argentum? ye fuse Argaw
toni eh nombre elective de un monetce, ya se tratata sSio del soe
tantivo que desigaba Ia plata, personiScedo milcamente como site
bola de as Havers teresa, revelria de todos modor a presencla
fe celts en Tertesor 0 terrax inmeiatas. En eamblo, Schulte
(Kilo, XXITT, 1850, pag. 39) cree deseubri en Argantonic un
trusco arenti con adiion de un sufjo eelego. Los topdeimos Ar.
fande, Argutdote, de otras reglones, spoyan ia hipétsis celtsta
Geese 81).
OSH HHHOCHH OHHH OOEHOHOOOCHOHOCOOOOEOE
16 Historia de ta tengua espanota st
dad epipcia cuyo culto, muy popular en el mundo piinica, se
halla atestiguado en monedas y figurillas de la isla‘
5. La colonizacién heléniea, desterrada del Sur, prosiguié
en Levante, donde se hallaban Lucentum > Alicante, He
meroscopion (Denia), Rhode (Rosas) y Emporion
> Ampurias. Al contacto con las civilizaciones oriental y grie-
4 se dessrrollé el arte ibérico, que alcanz6 brillantisimo
orecimiento: las monedas y metalisteria, las figurillas de
Castellar de Santisteban, las esculturas del Cerro de los Santos
Yel singular encanto de la Dama de Elche, demuestran hasta
‘qué punto acertaron los hispanos primitives a asimilarse
fluencias extrafias dindoles sentido nuevo
6. Respecto al Centro y Oeste de Ia Peninsula, las pri-
‘meras noticias claras de los historiadores antiguos y los he.
Iazgos de la moderna arqueologia atestiguan inmigraciones
Indoeuropeas que, procedentes de la Europa central, comen:
zaron con el primer milenio antes de nuestra era y se
sucedieron durante varios sighs. Parece ser que las prime-
ras corresponden a la cultura de los campos de urnas fune
‘arias. En el siglo v1 pueblos céhicos habian legado hasta
Portugsl y la Baja Andalucia, y estaban ya instalados all;
“a ellos se refiere, hacia el afio 445, Herédoto de Halicarnaso,
en dos pasajes donde por primera ver consta de manera
fidedigna el nombre de celtas. Es posible que hubiera otras
oleadas célticas posteriores. En este marco hay que enc:
ddrar las diversas afirmaciones e hipétesis sobre la presencia
< Veanse Albert Dietich, Phinissche Ortnamen in Spanien,
Avtandlungen fe die Kunde des Morgenlandes, XXI, 2, Leipig, 136;
oud Ms Millis, De foponimia pinicoespatol, Searad” 1,14 J. M,
Sole, La eiimologta punice de Toit, Int, XVI, 1885, y Topont
feniio inte, «Enciclopedia LingUstca Mispieay, 1, @249. Pare
‘tras eimologis dadas a Hispania, veaee B. Maurenbresher, Za
“Hispaniae und Besali (Gerona). De otros tipos tenemos
Uxima > Osa, que es probablemente un superlative
celta equivalente a ‘muy alta"; formaciones andlogas parecen,
Segisimo > Sasamdn (Burgos) y Ledesma (v. § 2).
Céltico es cl sufijo -acu superviviente en Luzaga, Buitrago,
Sayago y otros. Una ciudad antigua, donde ahora esté La
Badeza (Leén), se lamaba Bedunia, como hoy Bedofa
(Guiptizeoa), Begonia (Vizcaya), Bedoya (Santander), Bedoja
(Gonufia); derivan todos del celta bedus ‘zanja, arroyo"
Los celtas adoraban a los rios; recuerdo de este culto son
tor nombres Deva (Guipizcoa y Santander) y Riodeva (Te-
rel, euya raiz indoeuropea es Ia misma del latin divs,
deus. Conuia y Coruna det Conde (Burgos) som resultado
del celta Clu ia. Mas al Sur, se atribuye origen celta a Afco-
bendas, top6nimo hermano del nombre personal Alc ovin
dos ‘corzo blanco’; Caslada, de cosio, costa ‘avella
nna’; Arganda, Argandoa, Argance, de arganto ‘metal
brillante, plata’; Yebra < AebUra, y algunos mas de la
antigua Carpetania, En el Oceidente abundan os nombres
célticos; aparte de algunos ya mencionados, hay Evora, pro-
cedente de otro Acbara, Braga (< Bractna o Bra
efla, variantes de Bracara), el rio Témega (< Ta
mage), etc. Peculiar de los Artabros, que habitaban haci
Ta actual provincia de La Coruna, es la terminacién -obre de
Fiobre, Ilobre, Tiobre y not treinta pueblos més, todos
situados en Galicia’
7 Weonse Ins obras de Artois de Subalnile, Hubert y, Tovar
senclonadas onl nota $y Adem, A. Castro y G. Sachs, «Bed
ev de Fill. Esp. XXIl, 1935, 147; R, Mentader Pil, Toponimia
Drevroménice hspany 129220; A. Tovar, Numerales indocaropeos en
Hlspontar Zephyrus, V, B54, 1722; EI sutfo “ho: indowsropes ¥ ir
Cloterdocaropeo, Aichinio Glotoloico Talla, XXXIX, 195, S66
Gondnimes con nen Hspanc, 7 ef nombre de Salamanca, «Actes et
moires . Cingutme Congres Teterat. de Sciences Onomsstiques»,
52 Las lengues prerromanas a
2. LAs LENCUAS DE LA HISPANIA FRERRONARA.
1. En ts época de Augusto el gedgrafo griego Estrabén
afirmé que entre Tos naturales de Ia Peninsula hispana habla
diversidad de lenguas. Tal aserto ha sido plenamente corre:
bborado por los estudios que en nuestro siglo se han hecho
sobre las inscripciones de Idpidas y monedas antiguas-La
eseritura ibérica ofrece ya pocas dificultades para su lectura,
15 a que don Manuel GémezMoreno, el gran maestro
arqucologia hispdnica, descubrié en ella una combi-
nacién de signos sildbicos, como los de los sistemas gréficos
cretense y chipriota, con signos representativos de sendos
fonemas, como los de los alfabetos fenicio y griego. Tam-
bign GémerMoreno descifrs la escritura tartesia, precedente
de la ibérica y més arcaica’. La ibérica sirvié no s6lo para
TH, Salamanca, 1958, 95116; Més coneiones precttcas en hidrénimes
¥ ordninmos de Hispana, Homenaje. al Prof-AlareosGarts, Tl
ale," rnin carne iu Tron Sl,
Habis I 91, 39, 1. Corominan,Supgsrtions om the origin of some
lt piace names in Casiian Spain, sRomanies. Pestcheift fr 0.
Ronis, Hale (Seale), 13, 92120, Acerca del nombre del ro sla 9
otros catismon, Nucts Rev. de Fel Wisp, XV, 16), 30,9 Tépea
hespéricg, 2 voi Madr, [971972 3. Hubschmis, Topouimta prrro:
‘mana, sEncclopedia Lingistica Hispdnlae, 1, Madea, 190, 482-01;
ML Rabanal (y.m.6% A: Moralejo Lao, Topontmia gaiog 9 leonese,
Sentago de Compesela, 1977, ete
non GomecMorend, Detlef rien EL lomo de Alor
‘Homenaje 2 Mendnder Piss, IL, Madris, 1915, 4547; Las lengua
Ipinicas diservo de resepcibn en Ta Re head Esp, Tots La scr:
ture iia BLA. "Acad de In Histone CXIL 1th, 1 Dire
(Dispersa, emendata, twedita). Excerpta: La escritura ibérica y su
TevguafeSuptomanto de epieala toric, Made, 198-9 La eseré,
ture béstuoturdtane (primitiva Mpica), Rev. de Areivos, BIS
y's, UNIX, I86, 88981, 7. Vallejo, Eo esritwra thin. Estado
2 Historia de la lengua espanola $2
82 Las lenguas prerromanas 2
Ja propia lengua, sino también, lo mismo que el alfabeto
latino, para lenguas precélticas o célticas; pero no se ha
encontrado hasta ahora ninguna inscripeién que al lado de
Ia versién indigena contenga otra en una lengua bien cono-
ida, A pesar de ello el antlisis de Jos textos ha permitido
reconocer como elementos gramaticales o derivatives ciertas
secuencias de caracteres que se repiten en determinadas
clrounstancias. Su identifcacién, asi como la de no pocas
ralces, es relativamente facil en ¢l easo de inscripciones pre-
cediticas y céltieas por Ia comparacién con otras lenguas de
{gual rama ode otras lenguas indocuropeas. En bastantes
‘ocasiones s¢ ha llegado a inferir sentido plausible, aunque
ppocas veces seguro todavia, Cuando se trata de inscripeiones
ibéricas o tartesias, la dificultad es mucho mayor. Aun con
festas limitaciones, las principales zonas lingUisticas de la
Hispania prerromana pueden distinguirse con cierta claridad.
=-2ay-En-el- Centro, Oeste, Norte-y-Noroeste-las.migraciones
‘centroeuropeas dieron por resultado el afianzamiento de len:
guas precélticas y célticas, La de los lusitanos, representada
por las inseripelones de Arroyo del Puerco o de Malpartida
(Caceres), Lamas de Moledo (Portugal, cerca de Viseo) y
Cabego das Fraguas (también en Portugal, junto a Guarda),
‘mantenfa la /p/ indoeuropea (porcom) que el celta perdié,
Igual conservacién se daba en tierras hoy leonesss y palen-
finas (parimi, véase § 6; Palantia > Palencia). La
Tengua de los celtfberos se extendia por las actuales provin-
Gone de su conocimiento, Emerita, XI, 1913, AIS; A, Tovar, Los
Samos sabicosiberleor 9 las peronacions del sascuence, td 20%
Sli kengua 9 eseitra on el Sur de Espana y Portugal, Zephyrs,
ii, 19s 196, y Revision del tema de las Tenguas tdlgenas de Es
‘ata y Portucal, sncl4nen de Extodot a Joaquim de. Carvathor,
Figuita da For, 192, 7996 J. Casares, EI silbismo en fa eset
Itvea, Bel, Rr Acad Exp. XXIV, 1985, 1139, U. Schmol, Die sdse
tanischen Inechriften, Wesbaden, 186, et
cias de Burgos, Logronio, Soria y Guadalajara, Sur de Nava
ra y Oeste de Zaragoza y Teruel; a ella corresponden las
inscripciones murales de Pefialba de Villastar (Teruel), en
cearacteres latinos, y los bronees de Luzaga (Guadalajara) y
Botorrita (Zaragoza), ambos en escritura ibérica; el de Bo-
torrta, recientemente descublerto, es de considerable exten
sidn, El celtibérico era una lengua eéltica, pero arcalzante,
con notables diferencias respecto al galo. Las formas pre-
rromanas antecesoras del topénimo Ledesma (Soria, Logrofio,
y Salamanca) ilustran sobre las divergenclas entre las len-
gas celtibérica y lusitana: mientras en Celtiberia se ates.
tiga Ledaisama, en Lusitania aparece Bletisama,
que supone *Pletisiima ‘muy anche’, anterior © ajena
a la caida celta de la /p/. En los wltimos decenios se ha
‘avanzada mucho en el conocimiento de las lenguas hispé
nicas prerromanas de origen indoeuropeo: se ha reconstruldo
Jn. declinacin,celtohispénica; se han identifiade no pocos
‘elementos Iéxicos y nombres propios de lugar; y Ia onomés.
tica personal ha sido cstudiada a la vista de sus relaciones
con otras lenguas indocuropeas’.
9 Véase Ia iblogella indicada en tas notas 5, 6 ¥ 7, ast como
(c. Meranda Balmert, Sobre la tmacripcin Bllnge de Layias de Mo:
edo, Emerita, IM, 19%, T118, A. Towsr, Lar incricionesIbdreas 9
ta tongue de tot cllberar, Bol R. Rend. Exp, XXV, 196, 142) Ca
tv prerromaa, Madd, WS; Las iseripciones de Botorrita y de
Petatba de Viator 9 toe lites orientals de tos extuberos.Hisponle
Antigua, 3, 158, 364408, 9” "Ein neues, Denkmal der Keliberichen
die Brovge von Botorrta,Zeteeh. for Cettache Philo
BAIs1s, 148, J. Cero Barola, La geograia Unsica de ta Expane
antigua’ a la hz deta lectura de las nsriplones monetaes, Bo. R
‘Acad Bop, XXVI, 194, 17288, M. Lejeune, Celtiberte, Salamanca,
198, y La grande inscription eeibire de Botoria, Compter ends
de Académie es Tnseiptions et Balls Lettres 1913, 622647, Mf Pa
lomat Lapess, La onomdticn pertonal preteina de le antigua’ Lush
test sry. Antroponiniaprerromaa,_sEneiclopedia
ingtstce Hispéicse, i, Madea, 190, 34.387, ML. Albertos Frm,
SCOHSOOSCOH COOH OOCHOHOHOOCOE OOO HOOOO
FOSS SSHSHSSHHSHSSHSSSSHSHSHOSSSESSSSCOOOOCEES
a Historia de la lengua espaiola 82
3. En el Sur lleg6 a haber nticleos de poblacién painico-
fenicia que conservaron st Tengua hasta el comicnzo de la
época imperial romana. Independientemente, los turdetanos
© tartesios tuvieron sui lengua propia, que, segin Estrabén,
‘contaba con algin cultivo en poemas y leyes versificadas.
Parece que el tartesio, hablado desde el Algarbe hasta el
Bajo Guadalquivir, era distinto del ibérico®, extendido por
el Este de Andalucia, todo Levante y la parte oriental del
Valle det Ebro hasta llegar por el Sur de Francia mas allé
del Rosellén. A pesar de que cuenta con abundante docu-
mentacion y pasan del millar sus palabras registradas, es
‘muy paco lo que se sabe del ibérico: su sistema fonolégico,
algunas raices y sufjos, la relterada apaticion de otros ele:
‘mentos cuyo significado se desconoce. Nada hay seguro res-
ecto a su procedencia, aunque ciertos indicios la hacen
Siponer camitica, norteafricana. Sus coincidencias con ct
‘vasco se reducen a la carencia de /t/ y /f/ iniciales; pose-
sién de un sufijo -tar de gentilicios (saitabietar ‘saitabense,
de Sativa’, como bermeotar ‘natural de Bermeo'y; existen-
de un pronombre -en que parece corresponder a Ia desi-
Tr onomdstca personal primitiva de Hispania Terraconense y Béica,
Stlamancs, 19663. de Hor y L. Michelena, Le snscripeon celibdice
de Dotorrie, Salamance, 97%; Actas del Coloquio sobre Lenguas y
itunes Prerromanae de la Peninsula Tbericn.Salamarce 7731 de mayo
e097 Solana, 1916, y Actas del IT Cologio (.) Tibingen Tel)
{4 junio de 1916, Salamanca, 199 (con comniacions de LFleusiot ¥
it, Eohwertck sobre las nscripconer de Boforita Pefalba de Vil
tary sn Gl, Notes los broncer de Botorrita 7 de Lutees, Habs,
Vii, 197, tt, ee
1" Aparte de Ios studios de GomerMoreno, Tovar y Selimll cle
ose ta nota 8 relerentes la escritura yfengua tatesia © tude
tan, bdanse ottos de Tovar, Lenguas prevrom de la Pen. bere
{A} Langues no indoeuropeas. Testimonios antiguas, +Bacilop. Ling
Mspor' 860, 9,7 El oscuro problema deta tengua de ls tartstos,
en sTartesss y sis problemas. V Symposium internac. de Prehistoria
Peninsular, Barcelona, 156, 31346,
Las lenguas prerromanas a
‘oencia vasca de genitivo; abundancia de topénimos con
elemento inicial dk (Tlerda > Léride, 11ei > Elche,
T1iberis, etc) que hice pensar en el vasco ir, ull, uri
dad’; y'algiin antropénimo como Enneces, identifi
cable con Enneko > #figo. Pero el que las dos lenguas com
partan estos y otros rasgos no quiere decir que tengan ori
gen comin ni que una descienda de otra: el contacto entre
Jas dos pucblos hubo de originar mutuo influjo lingttstic,
‘mds activo probablemente por parte de los Iberos, dado el
‘mayor avance de st cultura, El conocimiento del vaseo ha
servido poco para interpretar las inscripeiones ibéricas:
caro aparentemente positivo es el de un vaso de Liria (Va-
Jencia) decorado con la figura de un guerrero y que tiene
igrabada la frase gudua deisdea, equivalente a ‘grito de gue-
ra’ o ‘llamada a la guerra’ en vasco actual; pero no hay
‘erteza de que gudu y del pertenezcan al Léxico vasco patti
rmonial; pueden ser préstamos del ibérico multisecularmente
ccanservados en vaseo'!
I problema linghfstico se ha mezclado durante largo
tiempo con cuestiones étnicas. Humboldt, apoysndose en
semejanzas de nombres geogrificos —muchas de ellas recha-
zadas hoy—, creyé probar la identidad lingistica y racial
GémeoMoreno, Sobre fos eros y su lengua, v. nota & 5. Caro
Baroja, Observacints sobre la hipoteits det vascoibertime, Ezra,
2 19, 236286, XI, 198, 13% Sobre al vocabuiario de fs nseripes
ins ibdrieas, BOL Re Ach. Expy XXV, 06) La, geografla. tingle
tise de ta ip. antigua, n-&) Tower, Estudos tbre lr prim. Teng,
The Ancent Languages» La tached lenguass¥ Bloring 83,
Lésico de las inscrpcones ibrieas (celbercg e brie), “Estos
fetieados x Menéndex Piss, 11, Madea, 1981, 77532: Lenpuas pre-
‘rom de la Pen. Toer. A) Lenguas no tndocurdpeas. Testimonies ante
hos, sEnciclop. Ling. Hispo, 1, 198, 1026" Fonolota del ibéico,
“Miseatinen Homenoje a Andra Martine. Eetractraliemo e Historan,
in, Univ. de La Laguna, 1962, TL; L. Mlchelena, La Tongue tere
shctas del Tl Cotogulo sobre Leng. y Cult. reerom. de Ta Pen. Ubi,
Salamanca, 199, 2339, ete
roweua esreta —3
52
de vascos e iberos, primitives pobladores de toda Ja Penin-
sula, y.aunque reconocié Ja importancia del elemento celta,
To supuso mezelado con el ibético en la mayor parte de His:
ppania. De este modo la teoria vasco-berista amparé Ja idea
de una primitiva unidad lingistica peninsular: ast Hubner,
fen 1893, titulé Monumenta Linguae Ibericae, con genitive
singular, su valiosisima coleceiéa epigrafic, donde hay ins-
cripeiones indocuropeas junto a las propiamente ibérica
y Schuchardt, en 1908, intent6 reconstruir Ia declinacién
Ibérica a base de morfemas vascos", Hoy no parece sos
tenible el parentesco —no ya la identidad— entre las dos
Jenguas. Tampoco se admite In comunidad de reza: aunque
‘algunos hayan defendido que los dos pueblos son ramas dis-
tintas del tronco caucésico, la procedencia africana de los
Iheros parece indudable, Luego examinaremos (§ 3:3) la post
Dilidad de que en época remotisima, anterior a las invasiones
indoeuropeas. ¥ quién.sabe, si incluso preibérica,,el,vaseo,0
Tenguas afines a él se hablaran en regiones peninsulares muy
alejadas de los modernos limites del eusquera.
‘4. La ioterpenctracién y superposicion de distintas gen-
tes y Tenguas debia de ser grande en toda Ia Peninsul
Hasta en Ja Gallaecia, considerada tradicionalmente como
céltica, hsbta pueblos de nombres birbaros, probablemente
tno celias y acaso relacionables con otros de Asturias y Can-
tabria, A su vez, por tierras de Lérida, los nombres de los
‘seaudillos Hergetes muertos por los romanos en el afo 205,
‘denuncian también Ia mezcla TingUstica: Indibilis 0 Ando.
7 W. von Humboldt, Prijs der Untersuchungen fiber aie Ur
‘bewohmer Mirpanent sermitetst der Vaskachen Sprache, Berlin, 162
(end. de F. Echebaela, Prinves pobladores de Espana lengua
tase, Madrid 13), I, Sehuchatat, Dee bere Detlneion, Sltranee
berchte der k. Akademie der Wist fa Wie, PHILS. Klasse, CLVIE,
1s 1, 150,
53 Las lenguas prerromanas a
bales parece un compuesto de elementos celtas e ibéricos;
Mandonio es un derivado de la misma palabra ilirio-celta,
‘que subsiste en el vasco mando ‘mul’. ¥ bdrscunes 0 bdsct
nes (< vascbnes) ha sido explicado recientemente como
tuna denominacién indoeuropea (precéitica 0 céltica) que
significaria, © bien ‘los montafeses, los de Iss alturas’, 0
bien, en sentido figurado, ‘los orgullosos, los altivos"
83. Bt VASCUBNCE SU EXTENSION PRIMITIVA.
|, Mientras ef resto de Ja Peninsula acept6 el Intin como
lengua propia, olvidando sus idiomas primitives, la region
vasca conserv6 el suyo, No por eso permanecié al margen
de la civilizacién que trajeron los romanos; la asimilé en
fran parte, y el enorme caudal de voces latinas que incor-
poré,_transformindolas hasta adaptatias a sus peculiares
‘estructuras, es a mejor prueba del influjo cultural romano.
Desde nombres como abere ‘animal’ (< habere ‘hacien-
da’, ‘bienes’), Kipula y tipula ‘cebolla’ (< cepulla)
‘errota ‘molin’ ( Calahorra y de los hioridos Gracchurris,
Cresenturri(v, antes, apartado 3, y § 99). Este mismo elemen-
to se encuentra en el nombre de los Gigurri, comunidad
Vénmee J. 5. B. MerinoUrruti, Boctin de te Sociedad. Geo-
cexSfica, DXOXT 9 VAIL (S319), 9 Revi
05, XXVI (136), La lengua vasa en
‘todo, 19%; . Caro Barola, Materiales para na historia deta lengua
Sasea 19; R. Mendndez Pidal, Orlgenes del espfl, 3+ edicion,
1413, Sobre ie toponimia iberovasca de la Celiberia, «Homenaje
don Soo de Urguios I, 18 S467; B. Alacos Llorach, Apuntes
fobre toponimia viojana, Berceo. Bol. de Est, Riojas, V, 180, 7%
Sine, Sanches Albornce, El nombre de Casille, Estadios dec. «
1M. Plato T, 1950, 86 m1 lor trabajos de varios autores reuridos
ch lo tomltes «Geogratin Mstrica de la Lengua Vasta, Zara, 199
astur que ocupaba una de las entradas de Galicia; el Fo-
rum Gigurrorum se llamaba en 1206 «usllem de Orrees
y hoy Valdeorras; Ia evolucién Gigurri o *Gigdrres
> Orres esté documentada en cada una de sus etapas. En
cl extremo occidental, cerca de la costa atléntica gallegs,
Iria Flavia ha hecho pensar, desde Humboldt, en el
vasco iri ‘ciudad’. En le meseta, por tierras de Leén, Valle
dolid y Zamora, discurre el Valderaduey, rio llamado antes
Araduey, y en el siglo x Aratoi; ara-toi significa en vasco
‘tierra de Uanuras', sinénimo de «Tierra de Campos, que
ces el nombre actual de Ia comarca regada por el Valdera
‘duey. En el Centro, la antigua Arriaea eoincidia con el
vvasco arriaga ‘pedregal; os érabes cambiaron’ el nombre
de la ciudad, sustituyendo Arriaca por Wad-al-ha
Bara, que significa también ‘rio o valle’ de piedras’ >
Guadalajara. Aranjuez (antes Arangues) y Aranzueque (Gus
alajara) guardan indudable relacién con aranz ‘espino’,
componente del vasco actual Ardnzazu Los nombres. pre
rromanos de la cordillera Ibérica, Idubeda, y de Sierra
Morena, Orospeda, han recibido explicacién satisfacto-
Fla por etimologia vasca (idi-bide ‘camino de los bueyes’
¥ orotz-pide ‘camino de los terneros’). En el Sut, T1i-
deriso11liberis, antecedente de la Elvira inmediata
‘8 Granada, se ha tenido por latinizacién de Triberri ‘ciu
dad nueva’; y en Astigi > Ecija (Sevilla), ALOSthgi >
Huécija (Ameria) se ha reconocide aspecto claramente vas
co, identificando su -t1gi con tegi ‘cabafa’™,
1 Humboldt, Primiswos pobladores, 2, 8, 307, 18, 4210, 17;
1M, Schuchaat, Die ierisohe Deklinaion, Sitzanererichte der K: Aka
demic der Wissenschaften in Wien Phios-Hist Klasey CLVIL 1908,
TR. Menéadee Pal, Orgenar del espa, §§ ye I,» Mg Tope
iia prerrom, 25,28 2, h. Tovar, Contbria prerremna Made,
1955 15 y'IZ, Esp amarraco, vase amar, amal 9 ef fopdnim Arye
‘Eshymetogia. W. von Wartvurg nom sicrleten Geburtsings, Tibi
u Historia de la lengua espariola 83
6, En casi toda la Peninsula se encuentran topénimos
‘con et sulijo -eno 0 -én, -ena. Su reparticién no es igual en
todas las regiones, tanto por el niimera como por el earde-
ter de la base nominal a que se aplica el sufjo. Escasean en
el Centro y Noroeste, donde Caracena (Soria y Cuenca), Nav
valeno (Soria), Teleno (Le6n), Borbén (Pontevedra) derivan
de gentilicios y apelativos prerromanos, y donde son pocos
os formados sobre nombres personales latinos, como Vi
datén < Vitalis (Orense), Visén < Visius (Corufa),
Toreno < Turius (Leén), En cambio, estos titimos abun.
dan en Aragén, Lérida, Levante, Murcia, Andalucia y Por-
tugal: Lecifiena < Licimius, Carliena < Carinius,
Mallén < Mallius (Zaragoza); Grafén (Huesca) y Grae
na (Lérida) < Granius; Cairén < Carius, Bairen <
Varius y muchos més en Valencia; Villena < Bellius
(Alicante); Archena < Arcius (Murcia); Lucainena <
Lucanius,-Purchena.<-Poreius (Almeria); Canena <
Canus, Jomilena < *Samellus (aén); Lucena < Lu-
cius (Cordoba y Huelva); Mairena < Marius, Marche-
na < Marcius (Sevilla; Lucena y Marchiena en”Por-
tugal, juntamente con Galiena < Gallius, Barbacena <
Barbatius, etc. La vitalidad del sufijo no sélo se man-
fen, 168, 421824, R.Lafon, Noms de iews daspect basque en Ander
Towie, «Ve Cong Intern, de Toponyiie et dAnthroponymie. eter et
Mérseices, Salamanca, 1988, 18138 J. Habschmid, «Encllop. Ling
Hisps, 1, 44shy 1. Coromina, Tépice Heapéres, I, 1812, 74%, De
lon mchos topénimon a Ton que estoy ottos autores atribuven orgen
vatce, eto sélo squclos que me patecen mls probaber 9 més Te
Dresentativos, Para los Gigueri, x. J- Mauger, Los puchlow cls
Hist de Espata dit por M. Pidsl 1) vol Itt, Madr, 1%,
FR. Menénder Pidsi y A. Tovar, Los sufjos con ren Espa fuera
de lla, especialmente et la toporinda, Bol. R. head. Esp. XLVI,
19s, USit6, A. Garela y Bellis, Le ltinlscin de Hispania, Archive
Esp. de Argueslgta, XL, 187, a, 6, ¥ Hubechmid, «Eecciop. Ling
Hisps, 1 466409 9 4
63 Las lenguas prerromanas 3s
tuvo durante la época romana, sino aun después, ya que
Requena (Valencia y Palencia) parece derivar del germé
nico Richkis. Geogréficamente el mayor arraigo corres
onde al Oriente y Mediodta peninsulares, lo que esta en
Armonia con el hecho de que topénimos y gentiiclos -enus ,
tena se den en etrusco y se extiendan por todo el litorel,
mediterréneo desde Asia Menor, En la onoméstica latina
existan Gallienus, «Luciena gens», Bellienus,
tc, y gentilicios en -@nus estén muy atestiguados desig-
nando pueblos y gentes de la Hispania antique, De otra
parte el vascuence posee un morfema -en (nia con el articu
1o -a; variante -enea) para formar derivados de apelativos
oarrena, de ib a® ‘vale, vega’) o°con valor posesive (ME
helena, Simonena, Errandoena ‘de Miguel, Simin o Fer-
nando’; en la toponimia aparece en ocasiones aplicado
nombres latinos antiguos (Manciena < Mancius, en Vir-
aya; -Urbinlenea-<-Urbinius ; en Guipizcoa). En et st
fijo -én, -ena de los topénimos peninsulsres de base antro-
pponimica parecen haber confluido factores de diverso origen:
uno de ellos ha debido de set vasco™.
7. Es innegable que, cuando se trata de topénimos si
tuados lejos de! Pats Vasco, Ia atribucién de vasquismo ha
de hacerse com reservas tanto mayores cuanto To sea la dis
tancia. Lo mismo cabe decir de elementos compositivos ‘0
derivatives extendidos por Areas de amplitud difuss. Uno
de los estudiosos que con mayor cautela ha abordado Ia
BR, Mendader Pidl, Ef sufio wenn, a difsion on ta onomds-
tice hispana, Emerita, VIL, 1810. ©. Rohifs, Aspecos de. tononiia
‘spotola (Boletim de Plog, Lisbos, XI, 1381, 2) J. ML Paben
Sobre ts nombres de la wilas romana on ndalucia (Estudos Sede
f¢ Menénder Pidte, TV, 18, 16L4) creen que lor topimos meritions
des en dn, vena pueden proceder, en perte al meno, del slo atin
“anus tahsformado. por In mela arabe, Veasosépicn de: Monénder
Pidal a Roblls en Toponinia prerromdnica Wspana, 15
PSSOSHOSOHSOHSHOHHHOHOHH OOOOH HOOHOOHCOOOS
PEOHOSHSHOHSSHHOSHSHSHOHOHSSOHHOHHSHOSOHOHSEOOES
36 Historia de ta lengua espariola 4
‘cuestién da como posible que la lengua vasca shace poco mas
de dos mil afios se extendiera a fo largo de os Pirincos
hasta el Mediterrinco», y reconoce que elementos topont:
rmicos vascos aereditan que hace tres mil afios esta lengua
1U otra afin se extendia por los montes y valles de Santander
y Asturias», Otro investigador, tras explicar por semejan-
2as con el vascuence nombres de lugar de regiones aparta:
das, se pregunta: «gVascos en In Costa Brava, en Valencia,
fen Andalucia, e incluso al Occidente de esta ultima region?
No, sin duda eran iberos y nos hallamos ante elementos co-
runes a fas dos lenguas. En consecuencia, més vale no
decidirse entre vasco e ihero cuando se trabaja en toponimia,
*roménica, y limitarse a hablar de iberowasco, De manera
totalmente provisional un nombre explicable mediante ef
| vaseo podré atzibuirse al vasco o al ibérico basindose en
razones geogrificas»". A estas consideraciones ha de alia:
dirse que tanto los indoeuropeos preceltas y celtas como
tos iberos se impusieron a habitantes previos cuyas lenguas
ppudieron tener conexién con el vaseo e influir como subs
trato en las de sus dominadores,
5 4. SuosraaTos LINOUISTICOS PRERROMANOS. EN LA FONO-
tocth ESPATOLA
1. La romanizacién de 1a Peninsula fue lenta, segin ve-
remos, pero tan intensa, que hizo desaparecer Tas Tenguas
anteriores, a excepeién de la zona vasca. No sobrevi
sms que algunas palabras especialmente signi
BA Tovar, BI Euskera y sus pariete, 199,
jeciones setpecio. al vaoqulsmo de Aratol, Tria Plavia, Ill
Deris y én, ena, Anales de Tleogia Clsia, V, 198, 15
2 T Corominas, Estas de Toponimia Cala, 1,58
84 Las lengues prerromanas Ea
arraigadas, y unos cuantos sufjos. Cuestidn muy discutida,
5 si, a través del lati, subsistieron habitos prerromanos en
Ja pronunciacién, tonalidad y ritmo del habla, y si e308 res:
coldos primitives influyeron en el latin hispénico hasta Ia
poca en que nacieron los romances peninsulares
EI historiador Espartiano da una noticia interesante so:
bre las diferencias entre ol latin de Roma y el de
siendo cuestor Adriano (emperador de 117 a 138 d. de C3,
higpano e hijo de hispanos, ley6 un discurso ante el Senado;
y era tan marcado su acento regional que desperté las risas
fe los senadores. Si un hombre culto como Adriano con-
servaba en Ia Roma del siglo 1 peculisridades fonéticas
provincianas, mucho més durarian ésias entre el vulgo de
Hispania. Sin duda, Ja jnfluencia de los substratos primi:
tivos no es el nico factor en Ja formactdn de los romances
Ja penetracién de la cultura latina hubo de reducirla mucho,
Pero cuando un fendmeno propio de una regién es muy
raro 0 desconocido en el resto de la Romania, sl en el idio-
ma prelatino correspondiente existian tendencias, parecidas,
‘debe reconocerse la intervencién del factor indigena, Vea.
mos algunos casos
B Véanse A. Alonso, Substrata, supestratm, Rev. de ll
lap, IN, 18h, 821K, RL Menender Pah, Modo de Obrar el Sube-
fo tneisice, Rev. de Pol. Esp.. XXXIV, 195, 16s y F, H. Jon
semana, La teorla del sustrato los diaectos hispanoromances
fssconer, Madi, 156
‘Hasta medlados de nucstro siglo se vno admitendo ave Is //
{picoatvelar del Norte y Centro de la Peninsula erm dine da
Inti y procoiia del strato pretromano asco 0 Tberic, Pero Toe
‘Studios de A. Martinct (Concerning some Slavic and. Arjan Refleses
of LB. s, Word, Vil, Wi, 9192), M. Joos (The Medieval Silane,
Language, XVII, 192, 22528), FH Jongemann (Le teora de sue
rato, {1} y Alvaro Galmés do Fuentes (Las sbllanies en la Rome
rig, Madrid, 1962) cigan a eceptar que I /8/ dplcoalvealr exstle
‘nginartamente en lati,
2 Historia de ta lengua espanola $4
2. La /A/ inca latina paso en castellano a (h) aspic
4a, que en una etapa mas avanzada ha desapareci¢o (fa
zea. > [haya] > (aya) El foco iniclal del fendimeno se
Timitaen tos sigos me al xt al Norte de Burgos, La Monta
Yy Rioja. Al otro ado del Prine, el gascén da igual trata,
miento a la /f/ latina (filiu > hith [hil]). Son, pues, dos
Fegiones inmediatas at pals vasco, Cantabria y Gaseu, ls
que colnciden. Gascufa (< Vascomia) es la parte ro
‘anizada de Ia primitiva zona vasa francesa, ¥ el vascuence
parece no tener /{/ orjginaia; en os ltinismos suste om
tinla (filu > ira: flew > iho) 0 susitirla con /b/ 0
Jol (tagu > bogo; festa > peste) Ademis, el vasco
incluso el vizcaino durante la Bad Media pose una
Taf aspirads que pudo sustitir también a In //, con Ta
cual altcrna a veces. Cantabria, la reglin espafola cuya ro-
ranizacin fe més tarda, debis de compartir Ix repugnan-
a. vasea, por Ia_/f/;-es.clerto. que los céntabros eran oe
crigen indocuropco, pero el substrato previo de la regién
parece haber sido semejante al vasco; por otra parte, los
Citabros aparecen constantemente asociads con los Yascom
durante las Gpocas romana y visigoda, La hipétesis de un
substrato cdnlabro que actuara desde los tiempos de la ro
manizacén cuenta con el apoyo de un hecho significative
fn el Este de Asturias y Nordeste de Leén In. dvisoria
dctunl entre In /{/y In 7h/ asprada coincide con Tos ent
guos lnites entre astures y cinabros™. Este substrato cine
{nbro ae vo felorzado decisivemente en Ia Alta Edad Media
por el adstrato wasco en Is Rioja, In Burebs y Juaros, donde,
BR. Mendader Pidal, Orlgenes del espofol, § Aly: 1, Rodriguer
‘castellano, La aspiracién de ta she onl Ovente de Asturias, Oviedo,
Inaitte, do Estudios Astoranos, 146, yA. Galmés de. Facntes
1. Catalin Menéndes ial, Un finite lingiitico, Revista de Diseeto.
Togln'y Tradiiones Populares, I, 1946, 19625.
o4 Las lenguas prerromanas 2»
sepin se ha dicho, subsistian en el siglo xttt micleos vascos,
no romanizados ain
3. A causa ansloga se ha atribuide Ia ausencia de /v/
labiodental en la mayor parte de Espatla y en gascén, siendo
as{ que el fonema existe en los demés palses roménicos, en
zonas laterales del Mediodia peninsular, y existid en espa:
fiol antiguo, aunque no en las reglones del Norte. El vasco
rho lo conoce, al menos desde Ia Edad Media, y en Ia pri-
‘mera mitad del siglo xvt la pronunciacién bilabial indistinta
para /b/ y /¥/ roménicas se atribuia especialmente @ gas-
cones y'vizcainos®. Ahora bien, In ausencia de /v/ tablo-
™ Veance $8 3 y 46, Fueta de Castiia y Gasca, A cambio
(1 > Uh) 0 1a ena de in 1) slo aparocen gn cates o'lugates ise
fades. s cierto que el Inercambio entre ¥[B) se ¥6
fjemplos dlalecales IsGnos (hireus-firces, he!
eum, ete): pero sempre habia gue pregvotstse por
‘undio tea "y precisamente = smobow Tndos de’ Vastonin, Vesne
.'Mentodes Pida, Ovieones del expo, 8 fy y Manual de Gramarica
Htried Espanol
Jclones de J. Ort. Tami las combate F. Lazaro Cartelen FF
ePenomeno ibésica 2 romance. shcias de In
‘Toponimia Prenseas, Zaragoea, 198.
7 "Conrendré aclarar concepios desde el princia: ta. semicon
sonante que el ltln Uanserbia'con uo v (wenloe venient
num, vinum: lewis, levis) y que se pronuachba {wl en
Ulan cisco, paso a avicutarse come (8) friction, Billa dense
ta época ‘det Tmpero,confuyendo ct con in (0) retultante de heberse
sojado ta fo/ intervocdica (habere, eaballuss provare),
Antes cctasve, Este fonemse /8/ de dobie eigen se hice mie trae
Je Ibiedental en seas zona del dominio romeo, pero se manta
bilabiaten ‘otras. Parece ser que en In Penfneul fa arictacen fo}
artalg6 princpalnente en la Yegiones ras romanizades, Levante 'y
Ia mltad meridional, lente gue en ol feito abel f(D) Et
‘espaol antigua transttbia con 0 el foncmm ficatvg (een sue
‘alo, wino © venir, aver, eavllo, vin), cxva pronncsclen’ desis
‘de sero] en unas regenes, (B] en otras, en cambio transertba con
bl fonema oclusivo bilabial /2/, procedonte de /o/ lating, tical,
(bene > bien, bracehtum > brags) edo /p/ tlina tntervoce
lice (sapere > saber, Lupus > fobo); pero fas contstones emt
pezaron muy Pronto en el Norte, y ee correron al Sut Rata cinioey
POOSHSHSHSHSSHSHHSHSHSHSHSHOHSSSHSOSHHSSOSEEESOEESE
0 Historia de ta lengua espaiiota sa
dental se extendia a fines de la Edad Media desde Galicia
y Norte de Portugal, pasando por Leén, Castilla y Aragén,
hasta la mayor parte de Cataluéa y algunas zonas del Me:
diod{a francés, aparte del Rosellén y Gascufa®. En este
‘caso el vasquismo parcce manifestacién parcial de un subs:
{rato més antiguo y extenso que et representado por Ia as-
piracién © pérdida de la /*/ inicial latina
4. Aparte de los casos més seguros de influencta, se
‘observan signifcativas semejanzas entre 1a fonologia vasca
Yy la castellana: En ambas, el sistema de las vocales consta
e sélo cinco fonemas, repartidos en tres-grados de aber
tura; dentro de los Mmites de estos grados, cada una de las
vvoeales, firmes y claras, admite variedades de timbre segtin
cel cardcter de Ia silaba y de los sonidos circundantes®. Los
(0 en la seganda mitad del sglo x0 salvo en Portugal, Levante »
alates (e655 ¥ 92).
Aa! fo he demstrada Dimaso Alonso, La fragmentaidn fontica
‘peninauar, Suplemeato al tomo I de Ta sEnciclog, Ling. Hisb, Mat
rig 1962, 188202. I betacemo del Norte penasular ha sido reac
fin surtdicn (ease desputs, § 22), por IE Likdike. (Sprachliche
Detiemargn der apulschen Dilebie ‘om Rumdnischen, Reve des
tudes Roumsines, II. 4, 1957, M6) y P- lamenthal (Die Batwckung
der romanischen Labialtonsonanten, Romanistoche. Versuche ind
Voracten, 3, Bonn, 197, 6081). Sera necesaso un examen mas
ete de estas analogs,
scentundas 79/9 de latin vol
bien, Bonu > bueno) y poraue lore
Aiptongos se ientieaton con Tos fon
orach, Fonalogte expat
aque i diptongecién.surgiia coando.hispanos acostumbrados ©
Sivtema socdlico de una sola /e/'y dou Soin fof trataron de adoptat
Ie dlstncn latina vlgareatce fey J, entre fy fe. bimatirando
tiamente las dos vocales bieras. sta hipétsis merece total
Sentiiento si st lege a probar que lor hispanor po vassoe del
Centro peninslar hablaban lenges ean eealismo de clnco fone,
‘Soma el sarco, no de des, como el tain lisico, o de siete, como
ft ata vulgar de Hispania. Vase luego, 4 1h
om (el, (we) (bene >
entor consitutvor de sles
s4 Las lenguas prerromanas a
tres foncmas /6/, (4, Je/ pueden ser oclasvos (bl, [2
{el 0 frcativos [b, (4),(e].sentin condiciones iguales en
fas dos lenguae. Tanto en vatcuence como en los romances
peninsulaes In /r/ de una sla vibracon y In /f/ de doe
{ més son fonemas distintos que se oponea en posiién
inervoclic; en poscién inill, donde nuestros romances
tienen s6lo Fel vaso exige prétesis de una vocal (erate
trvege.§ 3 arraca ‘Taz’ rosa ‘rosa, que también se da
fn espaol prelterario (erroturas ‘otwrss, rturacione),
4ej6 sella en topdnimos y apelides (Arriondas, Arredondo),
y aparece como prefio en multitud de dobletesIéxicos (rage
1 arruga, antigus roncer, raster, repentir junto & arancar
trrastrar, arrepentr,rebatar [ arrebaar,rebouar / arrebo
Zar, eto) ® Latinsmos como plan at han perdido la con-
fonante ical en sw adapteciin vascuence (tandtu); coma
fniloga sucedié en ln evolucién castellana de los grupos
Iniciaes latinos /pt/, /et/, /-/ (planu > “Cplenu) >
{lano])*. Estas y otras coincidence mo parccan casuals
5. En el Alto Arapin, las oclsivas sordas intervoclicas
Intnas se conservan frecuentemente sin sonoriar (ripe, fo
retar, lacuna). En algunos vales de Ta misma reqién (Fenlo
Y Secu) se sonorizan las oclusivas que siguen a nasal 0
Uiguida (combo “ampo’, puarde “puente’, chungo “unco’
aldo ‘alte’, suarde‘swere) restos dspersos en otras loca
Tidades denancian que el fendmenoalcanas antato a todo el
Pirineo aragonés En la Ripjn de los siglos x y xt fas Glo
Enilinnenses conservan de ordinaio las srdasintervocdicas
(lueco, mouetura, et), mientras sonorizan tes a ia /s/ de
aliquantas > olguandas; en documentos rijanos de Ia
cen Pia, rice, § M; Michena, Fon Mit. Vasc,
sa
Menénder Pidal, Orlgenes det espaol, § 102. F. H. Sungemson
1a teora dal sustrate, pgs 177 1, rechara, sin arguments com
asous eno, 4
2 Historia de ta lengua espafiota sa
poca hay otros ejemplos semejantes. Los dos rasgos se dan
fen beainés y colnciden con el tratamiento que da el vasco a
Ins oclusivas de los latinismos que ha adoptado: el vasco no
Altera las intervocdlicas (tipula ‘ceboll’, kuskula ‘cogolla,
fapatha ‘espada'); pero sonoriza las que van tras m, 1,7 0 [,
tanto en los latinismos (temp dra > dembora fronte >
boronde, altare > aldare) como en formaciones indigenss
(emenkoa > emengoa, Iruntik > Irundik). En vasco, el earde-
ter sordo © sonoro de una oclusiva depende de los sonidos
vecinos, sin constituir rasgo fonolégico diferencial; y la es-
critura ibérica empleaba tun mismo signo para sorda y sono-
ra, meras varlantes, sin duda, de un mismo fonema®.
6. Otros cambios fonéticos espafoles pueden atribuirse
1 substratos distintos del vasco. La sonorizacién de Ias och
sivas sordas intervocdlicas Iatinas parece coincidir origina
riamente en Ia Peninsula y en la Romania con Ia existencia
-de-un-anterior. dominio-céitico--Entre-los-celtasrhispanos-la
indiferenciicién de sordas y sonoras debia de ser grande,
‘8 jurgar por grafias alternas como Doitena y Doidena, Am.
atus y Ambadus, Arcailo y Argacta, Ataecina y Adaegina,
sbriga y -brica. Estas vacilaciones se extendian por todo el
7] Véanse ls distinas opiniones expuestis por Sarsinandy, Ves
tices de phondigue Weriewre on teriteire roman, Revista Tnteraais.
‘nae. Estudoe’Vaseon, Vi, 1913, R. Meoencer’ Plat, Orfener det
Cipahol, Hey 55, G. Roblls, Le Gascon, 138, 337, A
Ber hocharegaveteche Dialekt, Revue de’ Liegisique Romane, i,
Ns, TOT W. B, Bleork, De quelgues afonuds phondlgues entre
Ferogonaie et te bdarnois, 83 reseba de esta obra por T- Navarro
‘Toms, Revista de Flotogla Hispénes, 1, 199, 178176) A, Tovar, Les
Signos slihicertbércos Tas permatacones del version, Emerita,
XU, 20 y sina, y A. Martinet, De fa sovrtsaton des occusives
{nits en basque, Word, VI, 50,2433. Para las Gloss ¥ documentos
FHejanes, winse F- Gonzi Ole, La sonorizociim de las comonanter
ordar tras ronante ana Rioja. A propésito dl lomento etco em Iat
Gioses Enlanenss, Cand. de Tovert. loi, Logrono, 1V, 1979, 11s
im
a4 Las lenguas prerromanas 3
Noroeste peninsular a partir de In Moea LisboaMedellinstie-
ras de Soria; en las mismas regiones alcanzaron también
1 palabras latinas (imudauit por immutauit, per-
peduo, Perecrinus, Aucustinus en inscripciones
de la época romana); y hubleron de constituir base favora-
ble para la sonorizaciin de las oclusivas sordas intervocd-
licas, que en fos siglos 1X al xr aparece especialmente arral-
fgada en Galicia, Portugal, Asturias y Leén®,
7. En casi todos los paises roménicos donde estuvieron
asentados fos celtas, el grupo latino /kt/ evolucioné hasta
Hegar a /it/ © /¢/, soluciones en que se reparten los roman-
ces occidentales (lat. nocte, factu > port. noite, feito;
csp. noche, hecho: ea. nit, fet: prov. muech, fack; fe. nut,
{ait La primera fase del fendmeno (relajacion de Ia /k/ en
[jc sonido igual al de la jcastellana moderna) aparece en ins-
tipeiones galas y es general en irlandés. En inscripciones
~eeltibéricas-consian Rec tugenus~y-sucreduccion= Re
tugeno, que probablemente habré de leerse *Reituge
no; el nombre es el mismo de Rhetogenes, héroe nus
mantino mencionado por Appiano *. Como el grupo /ks/ ha
sequido una transformacién andloga a Ia de /Kt/ (lat. 1axa
re > port. leixar; esp. lexar; fr. lesser), con igual exten:
sién, podria ser también de origen eéltico,
FA Forse, Le sonoritaciin 9 calde de lar intervoedins y ts
‘rats indocntopeos on Hispania, Bolen de a R. head Exp, XVI,
Sobre le eronalogia de le sonortacs.. ala. Romina Ove.
i aMlomenafe a Fritz Keogers, 952, 918; The Acent Lang: of
‘Port, 1981, 95; La lace de tnguar. 1968, 7 Einfhrane
Wt die Sprachgeachichte der Uber. Halbinel, 197, MAI. 8. Ste
eto, tara da Lingua Portugusa, Rio de Taneeo, 12, 164151 No
echazan Ia posibllidad dl subseato ello A. Marne, Care Lent
fon and Wevters Romance Consonants, Language, XXVith, 1992, 192-
217, a Jungemana, op. cit 159 1
uP Ww MeyerLUbie, Inroduccén « lx Iingitstica roménica, Madi
1816, § 2st: Tovar, The Ancient Lane. of Sp. and Port, Bi, Siva Neto,
Historia, 6. ¢
POOOOOHHSHOOHOOHOEOOHSCHSEEOCOCOEOCOOOE
“ Historia de ta lengua espaiiota 85
8. Por witimo, en el Centro y Noroeste peninsulares y
fn otras zonas occidentales de Europa hay testimonios edt
ticos de vocales inflexionadas por la accién de otta vocal
siguiente; por ejemplo, a un nominative Ancetus corres
ponde un genitive Angeiti. En este fenémeno se ha visto
tun anticipo de Ia metafonia que con diversa intensidad y
aleance se da en la Romania occidental: lat. f8e%, vEni >
fr. fis, vins, esp. hice, vine, port. fiz, vim. Sera necesario
precisar las’ condiciones en que tal inflexién se produce en
Is Tenguas célticas y en los distintos romances,
S75. HUELAS PRERROMINAS EN LA MoRFOLoGiA. EsPAROLA
1. En lenguas célticas de Hispania —al menos en Ia
celtibérica— los nombres de tema en /-0/ tenfan /-08/ como
desinencia de nominative plural: en inscripelones aparecen
araticos, calacoricos, lutiacos, etc, en funcién
de sujeto. Ello pudo contribuir a que el nominative plural
latino en /4/ desapareciera en Hispania y quedase tna forma
Unica -os para nominativo y acusativo. Véase § 18,.
2; En espafol se conservan algunos sufijos derivatives
nominales de abolengo prerromano. De ellos, los que tienen
hhoy mayor vitalidad ‘son los despectivos -arro, -orr0, «urro
(buharre, machorro, baturro), de origen mediverrineo pri
mitivo¥. Por los siglos x1 y x11 subsistian eco y -ueco (Kart
nariecas, pennueco), procedentes de -8ceu y eeu no
latinos; ahora sélo se encuentran, con pérdida total de si
nificado, en palabras sueltas (muiiece, morueco) y en nom
bores de lugar (Barrueco, Batuecas)”. En peasco, nevasca,
A Tovar, The Ancient Lang. 95; Einfhnong, 2,
bs R. Menenden Pidal y A. Tovar, Lor zufjor con -rr en Espo
1 fuera de ai, Hol dei Reads Esp, RRAVIT, 188, L2H.
‘oem Pid, Origenes, #6
55 Las tenguas prerromanas 4
borrasca parece sobrevivir un sufjo ligur -asco%. Acaso
tenga el mismo origen el patronimico espafiol en z (Sducher,
Garciaz, Musiz, Mutioz, Ferru2); las tesis contrarias a su abo-
Jengo prerromano no han logrado ofrecer ninguna solucién,
satisfactoria, mientras que las terminaciones -at, -e2, -02,
‘bundan en toponimia peninsular y alpina presumiblemente
ligur; este sufjo -2 fue incorporado por el vasco con valor
posesivo 0 modal®. Del precéitica 0 eéltica -aiko,-aecu¥
‘muy atestiguado en inscripciones hispanas, proviene -iego,
bastante activo en otto tiempo, pero apenas empleado hoy
fuera de los derivados antiguos como andariego, nochernie.
80, mujeriego, solariego, palaciego, Jabriego, etc. °.
3. Aparte hay que sefislar I extrafia afcién del espatiol
a formar derivados mediante la afadidura de un incre:
mento inacentuado con vocal @ (reldmpago, eifnage, méda
no, edscara, agéllara, de lompo, cieno, meda, casca, agalla).
Las consonantes del suijo son indiferentes, segtin se ve en
Imurciégano y murciégalo > murcidlago, de murciego, © en
1B Meninder Pil, Teponinta prerom. hips, 7, OLED y 12165
‘Supone orgen no Hgut J. Hubschmi, saci Ling. Wisp 1 S283,
Die askousko.Sufie iid das Problane des Ligurzehen(v:. 6)
‘o"Aenendex Dida, Toponimia prervon: his, Ter I. Mentnder
ty A, Tovar, Dos suljos espatoler en wt 9 expectalmante for
pstrontnicos, Bl. R. Ae- Esp, XE, 1962, 714. Pore ores eaten,
‘ance Balt, Grindrss der’ fons. Pay Se Grier, Ty Bo ede 308
Cornu, Mid, 92: Carney, Le latin Espagne stapes ls inscriptions,
22285, W. MeyerLibke, Romanuche. Nomenstadien, Sitangsberts
‘er k Ad. in Wien, 108191751 9 Die beroromanchen Patrons
‘Spanish patrargmies i, Revie Wispansqe, LAVI, 1935, 166178,
LW. Gray Lortgie de le termination hipono-portugase ee, Balen
de Ia Soaité de Lingustigue de Para, NRVIL, PSS bios; 7 Caro
‘Boro, Haterisies pare wna historia de Te lengua vasea en ou rlscion
on fa Tain, 182, ND118, E- Garin omen, Hipocorsicr érabes 9
Detrontmicos Nspinizes, Acabics, 1934, B35
oy Mattel, The Hispanle Suffle (ess. A Morpholoicel and
Lexical Study based on Histocat end Disecal Sources, Berkley
‘ish
“ Historia de ta tengua espafiola $6
Jas alternancias sétano y antiguo sdtalo, Huéreanos y Huér-
cao) Overa. A veces sélo se conoce la forma derivada y no
Ja primitiva; ast ocurre en rdjaga, bdlago y tantos otros
Los esdrijulos latinos que se han conservado no bastan
para explicar un fenémeno tan amplio; en cambio, la topo-
hhimia prelatina abunda en nombres como Nai&ra y los
ya citados Tamagay Brac&ra, con sus variantes Bra
cana y Bractla, semejantes a lot actuales Huéreanos,
Nuévaios, Soléreano. El sustantivo paramo es indudable-
‘mente prerromano, y probablemente lo es también légamo
© légana, Parece tratarse, por lo tanto, de un habito heredado
de Ias lenguas peninsulares anteriores al latin“,
§ 6 VocAnULARIO ESPAFIOL DE ORIGEX FRERROMAND,
1, Son muy numerosas las palabras espafiolas ‘que no
encuentran etimologia adecuada en latin ni en otras lenguas
‘=comocidas, No=pocas, exclusivas- de I Peninsula; son” tah—
viejas, arraigadas y caracteristicas que invitan a suponerlas
ms antiguas que la romanizaciéa: por ejemplo, abarca,
artiga, aulage 0 aliaga, barda, barraca, barro, cueto, charco,
‘galdpago, manteca, perro, rebeco, samarugo, silo, ima, tamo,
toca, foj0 %; pero no se ha encontrado fundamento sufciente
© R Mendader Pidsl, Manual de Gramdtica histérice espateta,
44 Origenes del espanol, 61 y 61 bs, ¥ Suiosdlonat en ef Mede
derrineo Oeciavial, Nowra Rev. Ga Fil. Hip, Vil, 1S). S455, J. R
“Graddoek, Latin Legacy versur Substratum. Residue. The Unsiressed
“Derivationat” ‘Suffer in the Romatce Vernsctars of the: Western
Mediterranean, BerkeleyLow Angeles 16,
‘2 Veanse, ante todo, el Die erl. etm. de la logue castellena de
4, Coromins, Magra 1984, y ta Tépioa Hesperia, ly Medeldy It
18428, R. Menéodex Pidal, Ofgenes, $51) 9 8, 9 Toponimia yrerrom.
isp, 02M Siva Neto, Mistria, 27.308, Hubschod, sence. ing
isp, 12446 y LULL 'y A. Tova, Les traces lingitiguescetgues
dana fa Pninete Therigu,eCeltioun Vi- Actes dt Toishme Calogus
Intern, 'Etudes Gaulolses, Celgues et Protcetiquees, Rennes, 158,
Hua
96 Las tenguas prerromanas a
para sefalarles procedencia concreta de alguna lengua pre
romana conocida, Mayor es la probabilidad de acterto cuan-
do entre la palabra espatiola y una de lengua prerromana
hay afinidades fonéticas y signiicativas suficientes para su
poner entre ambas parentesco o relacién no explieables por
‘ia latina o posterior: vega tenfa en los siglos X y Xi las for.
mas beica y vaiga, semejantes al vasco ibaiko ‘ribera’; arto
‘eambroners’ corresponde al vasco arte ‘encina’; igiteda y
fl vasco akefo ‘macho eabrio’ postulan un étimo comin
Tekoto; vilorta significa lo mismo que el vasco bilur;
pestafa vale igual que el vaseo piztule, en conexién con
pitta ‘legafia; 10s altoaragoneses ibén ‘laguna’ y sarrio ‘es
pecle de gamuza 0 cabra montés’ parecen relacionarse con
Tos vascos ibai ‘rf! e izar ‘altura’ etc. Tal vez sea de origen
Tibio tamujo, port. tamuge, planta que sélo se da en una
franje de la Pengnsula y en una zona de Argelia donde estuvo
‘asentada Ia antigua, locallded de Tamugadi®. A. juzgar
por I geografia de sus posibles parientes parecen tbéricas,
rediterraneas 0 aceso ilitioligures barranco, carrasca, gn.
dara ‘pedregal’, lama "barro’, etc. Nava no sélo se extlende
por todo el dominio castellano y vasco, sino también por
zonas alpinas y en el celta insular. El Iéxico de origen pre-
fella o celta comprende sustantivos referentes al terreno:
errueco, légamo, sera; nombres de Arboles y_ plantas:
abedul, liso, dlamo, belefo, belesa, erro; xo6nimos
garea, puerco y toro (en Ia Inscripeién de Cabeso das
Fraguas poreom y taurom se anticipan a los latinos
porcus y taurus); terminologia relacionada con los
Guehaceres risticas: busto ‘cercado o establo para bueyes’
Cboustom en el bronce de Botorrita), amelga o ambelga,
‘colmena, gancho, gorar ‘incuba’, gilero, huero; y otras pa:
TV, Bertldi, Romance Philology, I, 171,
8 Historia de 1a lengua espaiiola 56
labras de campos seménticos diversos: baranda, basca, be-
rrendo, cantiga, tarugo, los verbos estancar, atancar, travcar,
virar, ete. El calzén era prenda caracteristica del vestido
celta, y el término correspondiente, braca, ha dejado el
espafiol braga; el uso de braca en Ia Peninsula est ase
gurado por la existencia de Brackra y los bracari,
Pueblo que habitaba la regién de Braga. El compuesto la
tinocelta Octavioles (ciudad situada entre Reinosa y
Aguilar de Campoo) atestigua el empleo de olca ‘terreno
cereado inmediato a la casa’, de donde el espaiiol huelga
(hoy casi olvidado; recuérdense nombres geogréticos como
sas Huelgas y compérese el francés ouche),
2. La epigrafia latina de la Peninsula no proporciona
‘muchos datos. En el ara votiva de Leén (siglo 11 d. de C),
Tullo ofrece a la diosa Diana los ciervos cazados vin pa
rami acquores; péramo no tiene aspecto ibérico; debe
pertenecer a la lengua precéitiea © protocéitica de los puc
blos que habitaban el Oeste de Ia meseta septentrionl,
Balsa figura como nombre de una ciudad lusitana encla-
vada en terreno pantanoso; es la primera muestra del es
F panol y portugués balsa, cat. basse, El bronce de Aljustrel
“Portugal, sigio 1) da «lausiae lapidese; de *lause vie
ren el espafiol l0sa, port. louse, cat. lose,
3. Los autores latinos citan como hispanas 0 ibéricas
hhasta unas treinta palabras, que en su mayoria no han le.
fgado al romance. De las que han perdurado, algunas no son
originarias de Espana, sino latinismos provinciales o voces
extranjeras®, Quedan, sin embargo, ciertos testimonios in
Veanse Cornos, Le ttn Espagne dprés tes inscription
elles, ts, y J. Une, Insericioneserstionay de la Espa ro
¥ vsigod, Bateslon, 2 ed 188
‘Por ejemplo, can thus ‘Alero con que se ce el borde dele
reat, african © espafal segin Qulotiane, e& el orien del cap
56 Las lengues prerromanas ”
teresantes: Varrén afirma que Lancea (> espafol lanza)
no ern voz latina, sino hispana; podria ser, en efecto, un
celtismo peninsular, Plinlo recoge arrugia ‘conducto sub-
terrénea’, antecedente de arroyo; da cusculium (> esp.
‘coscojo, caseoja) como nombre de una especie tbérica de
encina;_y atribuye origen hispano a cuniculus (> esp.
conejo), Quintiliene sefiala como oriundo de Hispania el
fdjetivo gurdus ‘estélido, necio’ (> esp. gordo, con car
‘bio de sentido); la palabra se usaba en latin desde varias
generaciones antes ®, Y en el siglo vit San Isidoro mencio-
nna en sus Etimologlas cama, sarna y stipa, variante
de stippa > estepa ‘mata resinosa parecida a la jara’.
Fs probable que el Iatin tomase de las lenguas hispénicas
Jos nombres de algunos productos que se obtenfan, princk
palmente en la Peninsula, como plumbum (> esp. plo-
mo), galena, minium (compdrense el nombre fluvial
Mino —en Galicia, tieréa de donde se extraia abundante
{xido de plomo— y el vasco min ‘vistoso, encendido’). His-
pania era ya gran exportadora de corcho: el latin suber
( esp. sobral, cat. surer, port. sovre, sobreiro, it. sughero,
sovero) parece ser una vor peninsular adoptada*,
poset i a ree
Sip sasha av Notas ee den ao
eee igeteha a io ES we nea
CH vpn Aum, XY, 2 He
READS Manat 2 Sia el
nts Hm Pp 28
Ce a it Re
wba
ee uo ma enn a at
suns eB i
__ de carpintero
so Historia de ta’ lengua espatiota g7
4." La influencia de tas lenguas prerromanas en cl voca:
bbulario romance de la Peninsula, segin lo que podemos
apreciar hoy, se limita a términos de signifeacién sume.
‘mente concreta, referentes en su mayoria a la naturaleza
ya la vida material. No pervive ninguno relativo a la orga
nizacion politica y social ni a In vida del espiritu,
87. Cmmiswos pen carte,
[No son pretromanos muchos celtismos que, tomados de
los galos, adquirieron carta de naturaleza en latin y pasaron
f todas o gran parte de las lenguas romances. Ast ocurrié
con un nombre caracteristica del vestido celta, camisia
(> esp. camisa), La vivienda celta dejé al latin capanna
(© exp. cabana); 1a bebida tipica de los galos se llamaba
cerevisia, origen del esp, cervera. Medidas agrarias de
inual,procedencia.son.are pennis->varpende-y lewea 3"
legua. Los romanos aprendieron de tos galos nombres de
Grboles, plantas y animales: alauda y salmo son en
espatiol alondra y salmdn. La habilidad de los galos como
constructores de vehiculos hizo que los romanos se apropia
ran los celtismos carrus > carro y carpentum ‘carro
de dos ruedas; carpentarius ‘carrero’ amplié su sem.
tido hasta hacerse equivalente de tignarius, yes el igen
os términos celtas que lograron gran difu-
% W. MeyerLibhe, Introd. @ Ja Ling. Romdnies, Madris, 1928,
ssa
Bl wo de carpentarius con cl valor de tlenarius apa
race yen Palaio (Therouruslinguae ltiaee Ts 190 ets 48), Car
Dintero no es un galicismo evidente, com pretende HW. Lausbery (Ro.
Imanische Forschungen, LX, 17, 2H); antigiedod ea Espat td
Ssemurnda por la del derivado arpencerla, que figura ean docimento
ovetense de os sigos ix © x (Moz ¥ Romero, Colcclin Ce Fuerey
Meats, 187, 1)
s8 Las lenguas prerromanas st
sidn en el Occidente de la Romania son *brigos ‘Tuerza’
(> esp. brlo) y vassallus (> esp. vasallo), que sirvié
para designar una relacién social que los romanos desco-
noclan, .
58 Vasoutsuos.
Después de la romanizacién el vascuence ha seguido pro-
porcionando al espaiol algunos vocablos. En la Alta Edad.
‘Media el dominio de Ia lengua vasea era més extenso que en.
Ja actualidad, y of crecimiento del reino navarro favorects
Ia adopcién de vasquismos. En el siglo x las Glosas Emi
ianenses mezelan frases éuscaras con otras romances; en
Ja onomdstica espafcla entraban nombres como Garsea
> Garcia, Enneco > ffigo*, Xemeno > Jimeno: y
snwel-x1tt-elriojano- Berceo- empleaba-humorfsticamente
bildur ‘miedo’ como términio conocido para sus oyentes, Por
esta época annaia ‘hermano’ y echa (< vasco aita “padre’)
formaban sobrenombres honorifics o afectivos («Minaya
Alvar Fafiers en el Poema del Cid; «Miecita don Ordonio
fen documentos del siglo x11)®, Siniestro, de origen latino,
contendia con izquierdo (< vasco ezker), que habla de
Imponerse. De zati ‘pedazo' y su diminutive zatiko, vie-
fen zato y gatico ‘pedazo de par’, ‘pequefia cantidad’, usado
or Berceo; en las cortes medlevales se llsmaba gatiquero
al eriado que levantaba la mesa de los sefiores,
El vocabulario espafiol de origen vaseo seguro 0 proba
ble incluye adem&s términos alusivos a usot hogarefios,
3 GM. Verd, 5.3, thige,Iigues, Hustega Mistorla y Merfoogta,
Miscolinea Comins, NXXIL. 194, $61 y 20733,
BR Menéader Badal, Centar de Mo Ci, TI, 16,1211, y Chamer
tin, en Toponinia rer. isp, 2.
PO SOOO OS OOOO H0OCO8O0OHCCCOOO CEES
POSS SHSSSSHSHOHSHHSHHSSHSSSHSHHSSEOHOHEOEHEES
2 Historia de la lengua espafola 58
como socarrar; nombres de minerales, plantas y ant
‘males, como piearra, chaparro, acaso tumaya; prendas de
vvestir, boina y zamarra; agricultura, treecién y- ganade.
ra, faya ‘pala de labrar’, narria, cencerro; navegacién, ge.
‘arra; metalurgia, chatarra; supersticiones, aquelarre: juego,
Srdago, etc. Del vasco buruz ‘de cabeza’, cruzado probable.
‘mente con una vor Arabe, vienen los espafioles de bruzos,
de bruzas, de bruces, y el port. de brugos™, En ocasiones Ia
palabra vasca es, a su vez, de origen Iatino @ roménico: ast,
del latin augurium proviene la interjeccién vasea de sm
Judo o despedida agur, de donde el espaol agir, usado como
ddespedida a partir del siglo xvzt por lo menos: el latin cs.
tells dio en vasco tristera, que ha pasado al castellano en
In forma chistera: nuestra chabola es adopcion reciente del
vaseo tsabola, pero éste procede del francés antiguo jaole
‘jaula 0 c&rcel’. A cambio de estos y otros escasos présta-
‘mos, la influencia léxica del espafol sobre el vasco ha sido,
Y sigue siendo, enorme.
35. Corominas, Revista de Flo. Hispnica, V ply. &
4,8 A. Tovar, Boietio de Flog, Vill Lisboa: fat, 267
A, Castro, Rev. de Filo. Esp, XX, 185), G04) 3. Corominas,
hee. ert etm
TT, LA LENGUA LATINA EN HISPANIA
9% Romanazacron ow Hiseansa
1. La segunda guerra piniea decidié los destinos de
Hispania, dudosa hasta entonces entre las encontradas in
fuencias oriental, helénica, celta y africana, En el afio 218
antes de Cristo, con el desembarco de los Escipiones en Am
Purias, empfeza la incorporacién definitiva de Hispania al
‘mundo grecolatino. Gades, el ultimo reducto cartaginés, st
ccumbe el 206, y Jos romanos emprenden la conquista de la
Peninsula. A principios del siglo 11 les quedaban sometidos
el Nordeste del Ebro, ef litoral mediterréneo y la Bética,
La contienda sostenida por lusitanos y celtfberos duré més;
‘aun después de la destruccién de Numancia (133) se regis-
‘tran nuevas insurrecclones, En el siglo t repercuten en mes
tro suelo las discordias civiles de Roma. La paciicacion del
territorio no fue completa hasta que Augusto dominé a cén-
bros y astures (aio 19 a. de Jesucristo,
‘Mientras tanto el seftorio romano se habia ido exten-
diendo por todo el mundo entonces conocido: a Italia y
' Véanse A. Garcia y Bed, Le ftintzacén de Hispania, Archivo
Esp. de Arqueclogta XL, 197, 9 la bibliogratinctada por K. Baldinger,
{Le formacisn. de los dominion lingilicos en la: Peninsula Toone,
Madri, 197, 104106.
4 Historia de la lengua espariola 59
sus islas circundantes se afiadian en el siglo 11 Wiria, Mace
onia, Grecia, el Norte de Africa y la Galia Narbonense;
en el, Asia Menor, Galia, Egipto, el Sur del Danubio y los
Alpes. ‘Ast el Oriente, colosal y refinado; la Hélade, cuna
Gel-saber y la belleza, pero incapaz de unificarse politica:
mente; y el Occidente europeo, habitade por pueblos dis
cordes en mezcolanza anérquica, quedaban sujetos a Ia dis
ciplina ordenadora de un Estado univers
La primitiva Roma quadrata se habia engrandecido gra
cias a virtudes supremas: ruda en un principio, como puc-
io de agricultores y soldados, posela un sentido de energia
viri, de dominio, que le sbrié el camino para cumplir su
‘excelsa misién histérica. La cultura romana traia el concep:
to de Ia ley y la ciudadanta; pero el Estado no representaba
‘slo garantias para el individuo, sino que era objeto del
servicio més devoto y abnegado. Al conquistar nuevos patses,
Roma acababa con las luchas de, tribus, los desplazamientos.
‘4e"pucbios, las pugnas entre ciudades: imponia a los dems
cl orden que constituls su propia fuerza, Consciente de esta
providencial encomienda, Virgilio la hacia saber a sus com-
patriotas
Tu retere imperto poputos, Romane, memento
(ae fb runt arts), pactsque tmponere more,
Darcere sicctis et debllare superbos
EE sentido préctico de los romanos los hizo maestros en
“1a administracién, el derecho y las obras piiblicas. Roma
tent6 la base de Ins legislaclones occidentales. Calzadas,
[puertos, faros, puentes y acueductos debidos a sus técnicot
Ihan detafiado el transcurso de los siglos. Y si, por natura
lez, el romano no sentia aficién hacia et escape desintere,
sado del espititu y de la fantasta, acerté a aproplarse Ia
ccultura helénica, bebiendo on ella lo que le faltaba, De este
‘modo, Ia escuela romana Mevaba a las provincias, a la vez
39 35
{que el nervio latino, et pensamiento y las Jetres griegas, la
cereacién més asombrosa del intelecto y arte europeos
‘Como consecuencia de Ia conquista romana hubo en His
pania una radical transformacién en todos los érdenes de
Ja vida: téenica agricola e industrial, costumbres, vestido,
lorganizacion civil, juridica y militar. La religién de los con.
quistadores, con sus dioses patrios y los extranjeros que
{ba cobijando, convivié en la Peninsula con el culto a divi-
nidades indigenas. La mitologla clisica alz6 templos con
segrados a Diana, Marte o Héreules, y poblé de ninfas los
bosques hispanos. Atin hoy subsiste en Asturias Ia supers:
ticidn de las xanas, hermosas moradoras de Ias fuentes, que
tejen hilos de oro y favorecen los amores; sana es evolucion
fonética y semantics de Diana, Is diosa virgen de los bos
ques y Ja caza,
2, La romanigacién més intensa y tomprana fue Ia de
-=la-Bétlcarcuya'culturarsuperior-avla'de las demés'regiones,
facilitaba Ia asimilacién de usos nuevos. La feracidad de las
comareas andaluzas atrajo desde muy pronto a Jos colon!
zadores; ya en 206 a. de J. C. tuvo lugar Ia fundacién de
Itdllea, pare establecimiento de veteranos; leplonarios casa-
‘dos con mujeres espafiolas constituyeron 1a colonia liberta
de Carteya (17), y Cérdoba, més sefiorial, fue declarada
colonia patricia (169). En la época de Augusto efirma Es
‘rabiin que los turdetanos, especialmente los de las orrillas
del Betis, habian adoptado las costumbres romanas y ha-
bian olvidada su lengua nativa. Esta noticia ha de referirse
a las ciudades importantes, pues en los pequefios miicleos
de poblacién y en el campo el apego a las costumbres y
Tenguas nativas hubo de ser mucho més duradero.
‘Alas costas mediterrdneas y al valle del Ebro acudieron
también muchos colonos. La politica de atraccién dio ex:
La lengua latina en Hispania
PSCOSHHHOSHHOHHOHHSSOOCHOOCOOHO HOO OOOEE
p Occccccceccececccccoeccecoeoneecoes
56 Historia de la lengua espatola 59
celentes y tempranos resultados con los indfgenas. En el
‘fio 90 a, de J.C, durante la guerra social de Italia, com-
batian en las filas del ejército romano caballeros nativos,
de Salduia (Zaragoza), quienes merecian por su valor Ia ci
adanfa romana y otros honores. Sertorlo fundé la escucla
de Osea (Huesca) a fin de dar educacién latina a los jévenes
e la nobleza hispana, preparindolos para la magistratura,
a la vez que se procuraba rehenes. Segin Estrabén, la roma:
nizacién de levantinos y celtfberos no estaba tan avanzada,
hacia el comienzo ide nuestra era, como la de los turdetanos,
‘Mas retrasada se hallaba todavia la de Lusitania; y los
pueblos del Norte, galaicos, astures y efntabros, recién do-
minados, seguian viviendo con arreglo = sus rudos hébitos
seculares
3. Con la civilizacién romana se impuso la lengua latina,
importada por legionarios, colonos y administrativos, Para
‘su difusién no’ hicieron falta coacciones; basté et peso de
las cireunstancias: cardcter de idioma oficial, accién de le
escuela y del servicio militar, superioridad cultural y con-
veniencia de emplear un instrumento expresive comin a
todo el Tmperio. La desaparicién de las primitivas lenguas
peninsulares no fue repentina; hubo un perlodo de bilin:
flismo mAs o menos largo, segin los lugares y estratos so-
Ciales. Los hispanos empezarian a servitse del latin en sus
relaciones con los romanos; poco a poco, las hablas indige-
nas se irfan refugiando en Ia conversacién familiar, y al fin
Negé la latinizacion completa,
4. Son interesantes a este respecto algunos nombres
de Tugar que mezclan elementos latinos con otros ibéricos 0
celtes. No es de extrafar que en Gracchurris (Alfaro)
se jumte al recuerdo de su fundador, Tiberio Sempronio
Graco, la palabra vascona urri, integrante del native y
re) La lengua latina en Hispania 3
cerceno Calagurris, hoy Calahorra®: la fundacién de
la ciudad ocurrié en el afo 178 a. de Jesucristo, muy al prin-
ciplo de Ia conquista, Pero Juliobriga (cerca de Reino
sa), Cacsarobriga (Talavera), Augustodriga (Clu
dad Rodrigo), Flaviobriga (Bilbao o Portugalete), Tria
Flavia y otros, demuestran que en tiempo de César, de
‘Augusto 0 de los Flavios el celta briga y el iri conservado
‘en vasco guardaban su valor significative. Para Octaviol=
ca, véase § 61, Coinciden con esta deduccién los testimo-
nios de escritores latinos y griegos. Cicerén, en su tratado
De divinatione, compara el desconcertante efecto de los suc-
fos incomprensibles con el que producirfa oft en el Senado
cl babla extrafia de hispanos o cartagineses. EI historiador
‘Técito (852-120) refiere que un aldeano de Termes, en 10
‘que hoy son tierras de Soria, acusado de haber intervenido
fen el asesinato del pretor Lucio Pisén (afo 25 d. de J. C.), se
neg a declarar quiénes eran sus cémpliees, dando grandes
‘voces en su idioma native, Plinio el Mayor (2379), al des-
cribir las explotaciones auriferas de la Peninsula, registra
fabundante nomenciatura minera prerromana. Recordemos
‘que, segiin Estrabén, en la época de Augusto sélo estaba
préxima a consumarse Ia latinizacién de la Bética, En Le-
vante el alfabeto ibérico sigulé empleéndose hasta muy en
trada la época imperial, 1o que implica supervivencia de
las lenguas nativas, Mas tarde un tratado De similitudine
ccarnis peceati, atribuido a San Paciano, obispo barcinonense
del siglo 1v, o a Eutropio, que lo fue de Valencia en el vt,
falaba Ia caridad de una dama que hablaba en Iengua ver
nécula a desvalides paganos que no sabfan latin’. Bs de
suponer que en el Centro, Oeste y Norte Ia latinizacién no
Vests $3555
3 Garcia y eld, at eit, 2028
iva arena —S
38 Historia de la lengua expafiola s10
se generalizaria sino més tarde ain, La toponimia asturl
nna abunda en derivados de nombres Intinos de terratenien:
tes (Antofana, Cornellana, Jomezana, Terenzana, de Anto-
nius, Cornelius, Diomedes, Terentius); pero
1a epigratia de Ia misma regién ofrece nombres indigenas
de dioses, individuos y gentilidades hasta fines del siglo 1v
por Io menos’
$10, Be arte,
Entre las lenguas indoeuropeas, la latina se distingue
por su claridad y precisidn. Carece de Ia musicalidad, rique-
za y finura de matices propia del griego, y su flexién es,
comparativamente, muy pobre. Pero en cembio pose jus
teza;,simplifca el instrumental expresivo, y si olvida dis-
tincfones sutiles,-subraya-con firmeza:las-quevmantiene o
crea; en la fonética, un proceso paralelo scabs. con cast
todos los diptongos y redujo las complejidades del conso-
nantismo indoeuropeo. Idioma enérgico de un pueblo prée-
tice y ordenador, el latin adquirié gracia y armonia al con-
tacto de Ta literatura griegs. Tras un aprendizaje iniciado
en el siglo 11 antes de J. C., el latin se hizo spto para la
poesia, Ia elocuencia y la flosofia, sin perder con ello la
Concision originaria, Helenizada en cuanto a téenica y mo-
elos, pero profundamente romana de espirity, es Ia obra
ide Cicerén, ¢ igualmente In de Virgilio, Horacio y Tito Livio,
los grandes clésicos de la época de Augusto,
+ Masia del Carmen Dobes, Le toponimia romana en Asturias,
Emerita, RAVIIL, 19, M128, 9 XXIX, 18, 12) F- Diego Santor,
Romanicacion de’ Asturias e travls deou epigrafia romana, OvieSo,
we
9
su
Hispania contribuyé notablemente al florecimiento de t
letras latinas; primero con retdricos como Porcio Latrén
y Marco Anneo Séneca; después, ya en Ia Edad de Plata,
Con las sensatas ensefanzas de Quintiliano y con un bri
ante grupo de escritores vigorosos y originales: Lucio
‘Anneo Séneea, Lucano y Marclal. En sus obras —especial-
‘mente en las de Séneca y Luceno—, espafioles de tiempos
modernos han crefdo reconocer alguno de los rasgos funda:
imentales de nuestro espiritu y literatura
a lengua tatina en Hispania
11, Havextsaos§
1, El influjo cultural de ta. Hélade se dej6 sentir sobre
Roma en odes los momentos de su historia. El contacto con
far cludades griegas del Sur de Italia —ia Magna Grecia—
_fue-decisivo. para, la evolucién_espiritual de Jos romanos.
Un cautivo de Tarento, Livio Andrénico, inaugurd en él
siglo 11 fa Uteratura latina, traduciendo o imitando obras
rlegas, La conquista del mundo helénico familiariz6 « Tos
Fomanos eon une civilizackén muy superior. Grecia les pro-
porcioné nombres de conceptos gezerales y actividades del
Copirity: idea, phantasia, philosophia, musi-
ca, poesis, mathematica; tecnicismes literarios:
{ragoedia,comocdia,seaena,rhythmus, ode,
Thetor: palabras relativas a danza y deportes: chorus,
palaestra, athleta; a ensefianza y educacién: scho-
Ta, paedagogus: en suma, a casi todo lo que repre
senta refinamiento espiritual y material
+ Vase M, Fermfader Galano, Helenismos, nce Ling. Hap.
Sie S177 (excelente isin de confunto).
PO HOOSOHCHOHHHHEHOHOHOCOOOOROOOOOOROS
SOCOCOHSSOHOSHHHHSHOHHHASHHOHOHHOOOHOOES
« Historia de ta lengua espariota su
2. La lengua popular se llené también de grecismos mas
concretos y seguramente mds antiguos que los de introduc-
cién culta: nombres de plantas y animales, como ori g&-
num, s8pia(> esp. orégano, jibiay; costumbres y vivien-
da: balneum, caméra, apothéea (> bafta, eda
1a, bodega); utersilios e instrumental: amp Ora y el dim
nutive ampilla (por amphora > dnfora), sagma,
chrda (> ampolla, jalma, cuerda); navegacién, comer.
clo, medidas: ancéra, hemina (> ancia, dicora, he
mina); lnstrumentos musicales: symphonJa, elthira
(> zampora, zanfona, cedra, eltara), ete.
fs Durante el Imperio, nuevos helenismos penetraron en el
{atin vulgar. La preposicidn katé tenfa valor distributiva
in frases como kata duo, kata treis ‘dos a dos’, ‘tres
‘a tres; introducida en latin, es el origen de nuestro cada,
EL sufjo verbal -izein fue adoptado por el latin tardio
en las formas -lzare, -Idare; la primera, més er
dita, sigue siéndolo en el espafol -izar (autoricar, realizar,
“Fiaiculizar), mientras que -1dtare ha dado el sufijo po-
ular -ear (guerrear, sestear, colorear), mas esponténeo
‘prolific. El adjetivo macarios “dichoso, bienaventura
do’, se empleaba como exclamacién en felicitaciones; de su
vocativo macarie proceden el italiano magari y la antix
sua conjuncién espafiola maguer, maguera ‘aunque'®, Luego
G13) veremos le importantisima contribuciéa del griego al
vocabulario y terminologia cristianos.
7 Para el cambio de sentido, compdrese In equivalencia entee
sthlgalo_enhorabuens; no 10 aprabaite no Io aprobere iengue to
Inna. El portugués ermbora“aungue’ es Grgiariamente emt ea here,
‘cahoraboena. El italiane tagartofrece mtn los sinew grades de
st evolucdn. En espaol dl plo X macare ke era ya eaulvaleate
fe quamuts (Gloss Sllenses 28). Sin embargo doe sigan det
pots Ben Quzinin emplee mathar con el sigifeado de ‘oj’ que
{mbién et ital. mopar poses (Gareta Gomes, Todo Ben Quam, HH,
Masia, 172, 43)
ou La lengua farina en Hispania a
Las datntas épocas en que se introdujeron en Tati
tos Helnismos enumerados se Fevelan en las adapaciones
fSadtean que sufreron. Los primeros y mis populares fueron
(erkidos al otto, Como el grego possia fonemas extrafos
Ai'inin, fueron veemplazados por ios sonidos Iatnos mis
2 edoe: In era aenejente 2 laa franest, pero en Ita
yard a welary Ios spiradas 9, 0, xs transformaron ©
Pee GAR, wa dlo mints, de donde el esp. mente
Qeyoe > “tamum > exp tml; nope Opa > PAr”
eet See rccuente em el latin araicoy desputs en el wih
aa gue la ccTunva soda a8 converta en gen har d°
Be Scherpondiente latina: xopepvay > gabermare >
Si Gobermar; xeqyapog > gammatus > esp. gdmbare,
Si ado de edmaro y camardn.
eeado ee Intense) Te heleniaacin de Ia sociednd le
sade, Tos hombres cults Intentaron reprodueir con is
Tatad la promuncicion griege. La o se transrbié 9, ¥
tee osu soni dew france, 6, 6 representa
san th, ch, reapetivamente. Esta costumbre s© gener
Wed durante el perodo cisco, eatenddndose of Iti vu
Pero en boca del pusblo ny a8 pronuncio como f, 18 pt
rey try ok como t De esa manera xO wa > °Y
set ma dio en espaol cima; yogos > EYPSUM >
ipsum. > 70m; mos, > copa > cae
Spoons > orphanus > fuérfro
tant reismos mais velentes adoptads por el atin mucs
tran Tr cambios fndens ppl dl glee moderne La
sen griegoclasico equivalia «ese cetrd en fs inBla
‘Yordeiea spercra dwodfyn, a través de apotheca, haba
‘reado a bodega, peso sep ix pronunciaion grlega moder
rey probublementc, con erolulén sracut, result tam
thea botcn. Las oclusvassordas x, x sonaizaron des
pase de macy neq hubo de dare latin no slo cama
a Historia de la lengua espantola su
sino también camba, gamba, exigldos por el esp. ant. y
cat, cama ‘pierna it. gamba, fr. jambe; de ovtadov Pro
nunciado s4ndaton, viene el espafiol séndalo,
4. La influencia del griego sobre el latin no debié de
imitarse al vocabulario. Se han seftalado parslelos sintéc-
ticos muy significativos entre el latin vulgar y el griego mo-
derno: las peritrasis verbales dicere habeo y serip-
tum habeo, origen del futuro y del perfecto roménicos
(G 179, corresponden exactamente a fyo elneiv, Eye yevpaite
iévov; las romances estoy diciendo, va y dice, tomo y me
voy tienen igualmente precursores griegos. En las oraciones
subordinadas las lenguas roménicas se apartan del latin y
coinciden con el griego en el uso de los todos verbales, in-
finitive y gerundio. Estas y otras muchas semejanzas, toda
via no estudiadas a fondo, parecen responder a que tanto
~construcciones, ya existentes.en.griego,clésico.o.helenistico——
‘como las que actuaban en é1 para transformario en el mo-
@erno, penetraron como fermento en el latin hablado y ast
Negaron a las lenguas roménicas
5. La introduccién de grecismos continud tras 1a cafda
el Imperio Romano. La dominacién bizantina en el litoral
mediterrineo de nuestra Peninsula durante Ia segunda mitad
Gel siglo vr y buena parte del viz hubo de ocasionar la adop-
n directa de algunos, A esta época parece corresponder
“TE Conary, Das Problem dee griechischen Einfluses uf das
Vulpiriatein, Sprache und Geschichte. Festschrit fir Harr! Mele
Munchen, 197), HSI; Toro y me says. Ein Problem vergleichen:
der europdtcher ‘Syria, Vor Romania, XXV, 1966, 1838. ©. Bor:
{ante (au e Greets, «To honor Romoan Jekabrone, The Hague Pars,
{be1, S637) ‘relaconn tambien con el gileyo transformeciones scen.
tual y voces en a latin vulger, a como ln redaccn de os enon
‘Veanee edemss W. Dietrich, Der periphrarizche Verblaspekt in den
scher Sprachen, Beiette nur Zetec rom Philly CXL, Ti
908, y resela de H. y Re Kahane, Rom. Pile, XXX, 197%,
‘Vesse C. B, Duble, Sobre la erdnica ardbgo-bicantine de 741
_G 3g) veremos ng poves aie vinieron a
au La tengua latina en Hispania 6
tn entnda de Grog, cela lat. ardlo thins, thin, que re
Guplataron a avoneulus, patruus, matertera y
Sites (csp lo ta); thiws era todavia grepo para San
Isidore Bntada la Edad Media o ya en la Modern el comer
fio y ie navepacén trajeron (Bgéytg > set, xdmed
(tis de sede tl ver ouvbdy > lat cendalum, con
Cibin 2 sj, > esp endl) yohés > a8 een de
ler; xatye. “quemadura, valor’ > calm, que de
ented boshoms paso tora el de ‘Donanaa xPAeuoye
‘Stders mandeto ‘canto del cite para acompasar el mov
wists de lon remeros’ > at tardio "elusima.> genovds
Bie aldgma > esp. chusma ‘conjunto de galeotes; vaxhnov
Scant tapie > esp. tapi, el. La historia de estos presi
Zee inedieraes es muy compleje, por tratarse de voces au,
Th gran mayort,legaron por va indrecta™ Més adelante
ds del babe
ei lea yt acentsas'y mo-
dernat totrleron ¥ nutren s termisologla con sbundante
‘oporactén de helenismos: unor, fomadas ya por el Itin
we iP antigledad: otros, dirctamente del lego; muchos
son compucstos y derivados de muera formacién, que nt el
Sieg clisice ni el Bizantno conocleron (efalépodo, tat
vrogla:anafilsi, megalomano, dlacrona, tecnocaci,
re ey eaniumo literal, exisente ya en In Edad Media,
Fie tluencie bleantina en fa Pentnsute Tbérica, ALAndalus, Xt, 16
ae ee Hy Ratan, Abend od Bran: Sorat, Ra
vel Blatt e ea fora, a
Ieee ria alchonins homenae « FDolger, Helder.
Ne ee ret iene a toor BL
a I team yne creak someml
Se aia
DOCOSOHHSCHOSSHOHOSLEHOHOOOHCECEHOCOOOOESE
PHOSOSHSSHSSHSHSSHOHSSSSHSHSHOHSSOSEHOOOEES
64 Historia de ta lengua espariola sa
pero de importancia estilistica desde el Renacimiento, seré
estudiado al historiar cada periodo de nuestra lengua, junto
con las restantes manifestaciones de las tendencias cultas.
912. Hispaera a430 EL Isrenro,
La dlvsién admiistratva de a Penowule sues vain
ciones alo largo dela domioaion romana A ls dos pt
Imeras provnis,Citerior y Uleroe, scedié la repartison
ds Agipa (27a. de J.C) en Tartaconense 0 Clerion, Blea
Y, Lusitania, En ttypo de Caracalla se consituys come
Frovinca aparte la GalneciaAstrin, que comprenia
Noroese basa Cantabria Dioceclane ceil Tattace:
sense, separando de ela Caraginense, con ia fan com
tral de Buros, Toledo, Valencia ¥ Cartagena, Desde Diss
cin es provi penises, ona Basra 9
ingtana, formaron la iscsi de Misania, que dependia
de la prefectura de las Galias. * ne
IA principio det Impero, Roma gozaba de una serie de
privieios que no slenzaban a las provincspers a ces
lene Incorporacién activa de ésas a a vide Toman exe
fue disminuyera In desigialda. El darech latino, y nee
fin Ia cludadania romana, slo eran ctorpador ses de
Tala come honor 0 zeconipenea, Pero cuando Mspanis era
ya —sepin Pinio~ ol segundo pals del Imperl, Vspacone
Extend a tds los hispanos el derecho latina. tas dst
de Clsares Favon eran rovtanay; con ln de lo hatotnos
comicnan ios emperadoes provinces. Migpas ea Tet
Jno y Adriano, lv priniper que deren mayor prospered
a Imperio: despues siguen otros aeanos © lion, Roma
fede sus prerrogativas¥ Caracalla (212) converte en che
anos romanos # ties Tov sibitos Imperes,
52 La lengua latina en Hispania 6
513, Et Crrsrianssuo,
Conseguida la unifcacién jurfdica, faltaba a espiritual.
[No bastaba el culto al emperador como sfmbolo de unidad
suprema, Se Sentia el ansia de una comunién universal, y
encia de Ia vida interior, desdefaba las grandezas
terrenas, equiparabe el alma del hombre libre y Ia del es:
clavo y abrazaba a toda Ia humanidad redimida, por encima
de los limites del Estado, Hispania ofrendé a la fe salvadora
da sangre de sus numerocos mArtires, Ia enérgica actitud de
Osio frente a la herejia arviana, y 1a obra del mayor pocta
cristiano del Imperio, el cesaraugustano Prudencio,
E] Cristianismo ayudé eficazmente a la completa Iatini
acién de las provincias. Muchos latinismos del vasco se
ddeben indudablemente a las ensefianzas eclesidsticas. En los
romances, la Influencta espirltual del Cristlanismo ha dejado
innumerables huellas. El andlisis de Ia propia conciencia,
fda por ver en los actos la intencion con que se realizaben,
cexplica el crecimiento de los compuestos adverbiales bona
mente, sana mente, aunque hubieran empezado a usar.
se antes ®, El griego, como idioma més extendido en Ia parte
friental del Imperio, fue en los primeros tiempos instru
mento necesario para la predicacién a los gentiles; en él
fueron escritos casi todos los textos del Nuevo Testamento.
La doctrina y organizacién de la Iglesia estin lenas de tér
rminos griegos, que constiuyen Ia éltima capa de helenismos
scogida por el latin; evangelium, angélus, apos-
tolus, diabolus, ecclesia, basillea, episcd:
pus, diacénus, catechuménus, asceta, mar-
K Wossler, Metodooglefoléice, Made, 193. 3.
“ Historia de ta lengua espafola 5
su La lengua latina en Hispania a
tyr, efemita, Daptizare, monasterium, coc-
meterium, Muchas de estas voces grecolatinas han
tomado un sentido especial al emplearias la Iglesia: Logos
Verbum, charitas, angelus (en griego ‘mensajero’),
martyr (en griego “testigo), asceta (originarlamente
‘el que se ejercita en algo, sobre todo el atleta), ete. Es
pecial difusién tuvo parabolare, formado sobre el grie-
go parabdla ‘comparacién’: el vulgo lo tomé del lenguaje
teclesiéstico y le dio el sentido de ‘hablar’ (fr. parler, it. par
lore); de parabola vienen el esp. palabra, catalén paraui,
fr, parole it. parola. Un simil del Evangelio (San Mateo, 25,
vers, 140) habla del sierva que no supo obtener provecho
de la moneda (talentum) que le dio su sefior; la imagi
nacién popular sustituyé la acepeién directa de ‘moneda’
por la alegorica de ‘dotes naturales, inteligencia’: y en una
—~época afectiva, como-la.Edad. Media, talento.y.talante valie-
‘ron como ‘voluntad, deseo’, En la terminotogia militar ro-
‘mana pagans ‘paisano, civil’ se contraponia al miles;
¥, como los cristianos primitives se consideraban milites
Christi, paganus vino» significer el no adepto a la
nueva fe!
= $14 LA pecapencta oa. Ihr
AA partir del siglo 1tt empiezan a asomar en el Imperio
sfntomas de descomposicién. Las legiones eligen emperado-
tres y se convierten en mesnadas personales de sus caudillos.
{as exacciones tributarias, cada ver més duras, resultaban
Insostenibles para los terratenientes modestos, quienes te-
W Vane H, Rheinfelder, Kultsprache und Profansrache tr den
reimanischen Landon, 136 pag.
‘ofan que vender sus predios para defenderse del fsco, 0
se procuraban el amparo de los poderosos mediante Ia ce-
sién de Ia propiedad. De esta manera aumentaban 10s lati
fundios, sparecta la adscripcién del hombre a la gleba y se
iniciaban formas de relacién social que habfan de conducir
la servidumbre, encomendaclones y behetrias. Senior
wnciano’ adquirié el sentide de ‘amo, sefior’, en oposicién
al junior ‘mozo, siervo'.
‘Cuando la invasién germénica amenazaba ya las desmo-
ronadas fronteras del Imperio, empez6 a cundir el nombre
de Romania, que designs el conjunto de pucblos ligados por
fl vinculo de Ia civiizacién romana,
POSOHHSHOSSHHSHOHOHOHOHOHOHOHSCOEOCOOOEEOS
También podría gustarte
- La ForLA-FORMACION-DE-PALABRAS-EN-ESPANOL-macion de Palabras en Espanol Manuel Alvar EzquerraDocumento26 páginasLa ForLA-FORMACION-DE-PALABRAS-EN-ESPANOL-macion de Palabras en Espanol Manuel Alvar EzquerraCătălina ElenaAún no hay calificaciones
- El Comentario Fonologico y Fonetico QuilisDocumento259 páginasEl Comentario Fonologico y Fonetico QuilisNat252100% (3)
- Los 1001 años de la lengua españolaDe EverandLos 1001 años de la lengua españolaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3)
- Manual de Fonologia Historica Del Español by Ariza Viguera ManuelDocumento196 páginasManual de Fonologia Historica Del Español by Ariza Viguera ManuelRosa VázquezAún no hay calificaciones
- Estudios de Lexicografía-Seco 2003Documento236 páginasEstudios de Lexicografía-Seco 2003Caos2260% (5)
- Hacia una sociolingüística críticaDe EverandHacia una sociolingüística críticaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Historia de La Lengua Espanola Lapesa Rafael 1981 PDFDocumento692 páginasHistoria de La Lengua Espanola Lapesa Rafael 1981 PDFGlaiber100% (9)
- Diacronía y Gramática Histórica de La Lengua Española PDFDocumento134 páginasDiacronía y Gramática Histórica de La Lengua Española PDFSpitty Agadar100% (12)
- Rafael Cano-Historia Del EspañolDocumento7 páginasRafael Cano-Historia Del EspañolHecsil Coello0% (2)
- Estudios de Lingüística Románica PDFDocumento336 páginasEstudios de Lingüística Románica PDFMaría Luciano100% (2)
- Ignacio Bosque - MorfologíaDocumento20 páginasIgnacio Bosque - MorfologíamitsuhiratoAún no hay calificaciones
- Herman J. - El Latín Vulgar (1997) PDFDocumento86 páginasHerman J. - El Latín Vulgar (1997) PDFsalvanrb89% (9)
- Fonología variable del español de México.: Volumen I: Procesos segmentalesDe EverandFonología variable del español de México.: Volumen I: Procesos segmentalesAún no hay calificaciones
- Estudios Lingüísticos IIDocumento141 páginasEstudios Lingüísticos IIDari Ral MaidAún no hay calificaciones
- Fonetica y Fonologia de La Lengua EspañolaDocumento37 páginasFonetica y Fonologia de La Lengua EspañolaSofía Peñata Doria100% (3)
- Historia de La Lengua EspañolaDocumento101 páginasHistoria de La Lengua EspañolaHéctor Albornoz PeñaAún no hay calificaciones
- Las Lenguas RománicasDocumento66 páginasLas Lenguas Románicashirundina100% (1)
- LYONS - La SemánticaDocumento19 páginasLYONS - La Semánticalinguistica_textos100% (5)
- Eugenio Coseriu - El Llamado Latín Vulgar y Las Primeras Diferenciaciones Romances. Breve Introducción A La Lingüística Románica (1954)Documento101 páginasEugenio Coseriu - El Llamado Latín Vulgar y Las Primeras Diferenciaciones Romances. Breve Introducción A La Lingüística Románica (1954)salvanrbAún no hay calificaciones
- FRADEJAS - RUEDA - HLE 1 GUIA Libre PDFDocumento70 páginasFRADEJAS - RUEDA - HLE 1 GUIA Libre PDFVanessa SsaAún no hay calificaciones
- El Comentario de Texto FilológicoDocumento82 páginasEl Comentario de Texto FilológicoElvira80% (5)
- Español de América, Español de África y Hablas Criollas Hispánicas. Cambios, Contactos y ContextosDocumento479 páginasEspañol de América, Español de África y Hablas Criollas Hispánicas. Cambios, Contactos y ContextosIgor de Poy80% (5)
- Las Lenguas Romances Rebeca PosnerDocumento415 páginasLas Lenguas Romances Rebeca PosnerE Ai Err Elz100% (10)
- Coment FilológicoDocumento24 páginasComent FilológicoChema Bellido100% (2)
- Estudios de fraseología y fraseografía del español actualDe EverandEstudios de fraseología y fraseografía del español actualAún no hay calificaciones
- Sociolingüística: Enfoques pragmático y variacionista - 2da ediciónDe EverandSociolingüística: Enfoques pragmático y variacionista - 2da ediciónAún no hay calificaciones
- El español en América: Aspectos teóricos, particularidades, contactosDe EverandEl español en América: Aspectos teóricos, particularidades, contactosAún no hay calificaciones
- En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual: Aspectos cognitivos, semánticos, (morfo)sintácticos y lexicogenéticosDe EverandEn torno al sustantivo y adjetivo en el español actual: Aspectos cognitivos, semánticos, (morfo)sintácticos y lexicogenéticosAún no hay calificaciones
- Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas.De EverandSintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas.Calificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Avances de la Lingüística y su aplicación didácticaDe EverandAvances de la Lingüística y su aplicación didácticaAún no hay calificaciones
- El verbo español: Aspectos morfosintácticos, sociolingüísticos y lexicogenéticosDe EverandEl verbo español: Aspectos morfosintácticos, sociolingüísticos y lexicogenéticosCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (3)
- Contacto lingüístico y contexto social. Estudios de variación y cambioDe EverandContacto lingüístico y contexto social. Estudios de variación y cambioAún no hay calificaciones
- Evidencialidad en el español americano: La expresión lingüística de la perspectiva del hablanteDe EverandEvidencialidad en el español americano: La expresión lingüística de la perspectiva del hablanteAún no hay calificaciones
- Ramon Menendez Pidal Crestomatia Del Espanol Medie PDFDocumento3 páginasRamon Menendez Pidal Crestomatia Del Espanol Medie PDFYelms RemcoAún no hay calificaciones
- Manual de Versificacion EspanolaDocumento442 páginasManual de Versificacion EspanolaDaniel Attala100% (3)
- Discurso Sobre La Lengua Castellana - Ambrosio de MoralesDocumento22 páginasDiscurso Sobre La Lengua Castellana - Ambrosio de MoralesJose MoralesAún no hay calificaciones
- Rafael LapesaDocumento24 páginasRafael LapesaCeleste MorelAún no hay calificaciones
- Literatura HispanoamericanaDocumento465 páginasLiteratura Hispanoamericanamaruca81100% (7)
- TH 03 123 344 1Documento2 páginasTH 03 123 344 1Xime Uriona CáceresAún no hay calificaciones
- Historia de La Lengua Española PDFDocumento22 páginasHistoria de La Lengua Española PDFRocio ColladoAún no hay calificaciones
- Trazas para Una Historia de La GramaticaDocumento32 páginasTrazas para Una Historia de La GramaticayacineAún no hay calificaciones
- MERINHO, DEL VALLE - Español CastellanoDocumento9 páginasMERINHO, DEL VALLE - Español CastellanoDiegoAún no hay calificaciones
- Villada, Zacarías G. - Paleografía EspañolaDocumento388 páginasVillada, Zacarías G. - Paleografía EspañolaCórdova Donoso Ignacio100% (12)
- Manual de Versificación EspañolaDocumento219 páginasManual de Versificación EspañolaBeto Cha-Cal100% (4)
- José Luis Aranda Romero Ángel Rosenblat y La Población Novohispana. Siglos XVI-XVIIDocumento248 páginasJosé Luis Aranda Romero Ángel Rosenblat y La Población Novohispana. Siglos XVI-XVIIEnrique Martínez RuizAún no hay calificaciones
- Melusina en España TesisDocumento423 páginasMelusina en España Tesisadriana de miguelAún no hay calificaciones