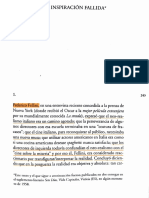Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
KARUSH, - Matthew Cultura de Clase. Radio y Cine en La Creación de Una Argentina Dividida (1920-1946)
KARUSH, - Matthew Cultura de Clase. Radio y Cine en La Creación de Una Argentina Dividida (1920-1946)
Cargado por
Guille Caballero0%(1)0% encontró este documento útil (1 voto)
315 vistas42 páginasHistoria Argentina
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoHistoria Argentina
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0%(1)0% encontró este documento útil (1 voto)
315 vistas42 páginasKARUSH, - Matthew Cultura de Clase. Radio y Cine en La Creación de Una Argentina Dividida (1920-1946)
KARUSH, - Matthew Cultura de Clase. Radio y Cine en La Creación de Una Argentina Dividida (1920-1946)
Cargado por
Guille CaballeroHistoria Argentina
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 42
ata ee ie Gr te Oe |
Kee ge) YP ele a
RADIO Y CINE EN LA CREACION DE
UNA ARGENTINA DIVIDIDA (1920-1946)
Weare Uren eas
“Tilo otiginal: Gubure of Clas. Radio and Cinema in the Making ofa Divided Argentina, 1920-
1946 de Mauthew B. Kecush
Publicado en inglés por Duke Universiy Press (EEUU)
Disefio de cublerc: Gustave Macti
Imagenes de cabiere fotogramas exaldos de La guere gauche (Lucas Demare [di Argentina,
1942) y Cuprichony milloneria (Batique Santos Discépolo(dir], Argentina, 2940), Museo del
Cine "Pablo C. Duzrés Hicken"
ee
Karush, Matinew B.
‘Cultura de clase: radio y cine en la crescién de una Argontina dvi (1920-1846) -1* ed.-
Chicas Autonoma de Suenos Alves: Ariel, 2018,
908 pp.: 28418 om.
“Traducida por: Pavla Cortés-Rlocca
ISBN 976.907-1496-60-1
1. Historla Argentina. 2, Estudios Cultures. |. Cortés-Rocea, Pai, ad. I. THulo i
cob 892.061 Para Alison, Eli y Leab, con amor.
Ie icin, agosto de 2013
Reseevados todos los derechos, Queda rigurosamente prohibiday sin la sucoriacién escrica de
les reulares del copyright, bajo lee eanciones estableidas en las leyes, In reproduccién parcel o
feral de ess obra por cualquier medio 0 procedimiento,Incluidos la reprografiay el teatamienro
informatica.
© 2012, Duke University Press, Culture of Clas. Rio ana Cinema inthe making of Divided
Argreting, 1920-1945
2012, Masthew B. Karush
2013, Paola Coceés Rocea (por la traducciéa) :
2013, Ezequiel Adamovsky (por el préiogs) :
‘Museo del Cine "Pablo C. Ducros Hicken” (por imagenes de cubieres)
2015, de coda lay ediciones e castellano:
Edicorial Paidés SAIC
Publicado bajo su sllo Arie”
Independencia 1682/1686,
Buenos Aices ~Azgeacina
E-mu: difosion@sreapaldos.com.ar
swmipaldorergensina com.ar
e0000
‘Queda hecho el depésito que prevene la Ley 11.723
Timpreso en la Acgention ~ Printed in Argentina
Iunpreso en Primera Clase,
CCalifornis 1231, Ciudad Ancénoms de Buenos Aies,
en julio de 2013, f
“Peeada: 3.000 ejemplaces
ISBN 978-987-1496-65-1
INDICE
Agradecimientos .... ioe i i un
Prélogo, Ezequiel AGOMOVSKY siisnnunenne omunnennnenee 13,
17
19
Introduecién
La importancia de la cultura de masas.
El contexto transnacio: modernidad periférica
de Argentina...
Una historia cultural interdiseiplinaria.
La cultura de masas en los origenes del populismo..
23
30
33
Capitulo 1. La formacién de la clase en los Battios wes 39
Movilidad ¢ integracién étnica en un perfode de crecimiento... 42
La formacién de las identidades de clase .. 50
Capitulo 2. Competir en el mercado transnacionalnnnnnne 69
Ta industria discogrdfica, el jazz y el surgiznieneo del tango... 71
La radio y la homogencizacién de la cultura de masas.. 88
El cine y la segmentaciGn de la audiencia...... 103
Capiiuic 3. Redisefiar el melodrams populer. 121
‘Variedades de melodeama popular: teatro, miisica, literatura.....124
Melodrama cinematogréfico: José Agustin Pereyra
y Libertad Lamarque .. cose 4B,
La comedia populista-melodramatica: Luis Sandrini
y Nini Marshall oo 154
tot MATTHEW B. KARUSH
Copftule 4. Construir la nacién pormedio dela cutura
le nicisais Sitar ete tilde
Es posible que el tango mejore?
a busca de la nacién en ef intetiOr nse
‘La rubia del camino y el feacaso de la construccién
de un mito nacional...
Capitulo 5. Politizar el populismo ... a
El advenimiento de la intervencién estatal 1:0
Ruptura y continuidad: la cultura de masas bajo Peron
La apropiacién peronista de la cultura del melodrama
Epilogo. El surgimiento de la clase media (1985-1976) wv 267
Biblogratia
Filmografla
Discografia selecta
Otras fuentes...
Inclice onoMAStICO.... eee
|
i
AGRADECIMIENTOS
Este libro es una traduccién de Culeure of Class: Radio and Cinema
in the Making ofa Divided Argentina, 1920-1946 (Dutham y Londres,
Duke University Press, 2012). Agradezco al Grupo Planeta, y par-
ticularmente a Emilce Paz, por su interés en publicarlo, y a Duke
University Press por su buena voluntad. También debo agradecerle a
Paola Cortes-Rocea por haber producido una traduccién tan hicida
y accesible. Es un gran placer poder compartir los resultados de esta
investigacién con lectores argentinos.
‘Tanto la Fundacién Nacional para las Humanidades de los Estados
Unidos como George Mason University me oworgaron los fondos ne-
cesarios para hacer varios viajes de investigacién a Bucnos Aires. Alli
me ayudaron mucho los bibliotecarios y archivistas que trabajan en el
Archivo General de la Nacién, la Biblioteca Nacional y el Museo del
Cine Pablo Ducrés Hicken, entre otros.
‘Muchos colegas argentinos y norteamericanas han colaborado con
este proyecto, entreellos, Ezequiel Adamovsky, Oscar Chamosa, Christine
Ehrick, Eduardo Elena, Federico Finchelstein, Florencia Garramufio,
Mark Healey, Joel Horowitz, Daniel James, Alison Landsberg, Andrea
Matallana, Natalia Milanesio, Mariano Plotkin, Mary Kay Vaughan,
Oscar Videla, y Barbara Weinstein. Agradezco, también, a Patricia Inés
‘Conway, Damiin Dolcera, y Ludy Grandas por su ayuda en la investi-
gacién.
Pot iltimo, quiero agradecer a mi farnilia y, en particulay a mis
hijos, Eli y Leah. A ellos les encanta Argentina, y espero que algiin dia
les interese leer este libro. Si lo leen en castellano, mejor.
PROLOGO.
Ezequiel Adamovsky
Conocfamos a Matthew Karush por un notable libro sobre los
trabajadores rosarinos publicado en 2002 y por el interesante volu-
men sobre la nueva historia cultural del peronismo que compilé jun-
to a Oscar Chamosa en 2010, ambos publicados en Estados Unidos
(Karash, 2002; Karush y Chamosa, 2010). Con el libro que el lector
tiene en sus manos, el trabajo de Karush por fin encuentra un canal
para difundirse entre los lectores de habla hispana, Su obra, hasta
ahora solo conocida entre los especialistas, promere contribuir a una
profunda renovacién en la historiografia argentina.
En esca ocasién, Karush reroma su interés por el “populismo” con
un audaz estudio de Ja cultura de masas de la Argentina de entre-
guerras. La tesis fundamental aparece en las primeras paginas de le
"{ntroduccién”: los films, las canciones y los programas radiales de
consumo masivo en los afios veinte y treinta del siglo pasado, sin du-
das, difundian mensajes conformistas y fantastas de ascenso social, tal
como lo hacfan en otzos paises. Pero también “diseminaban versiones
de la identidad nacional que reproducian e intensificaban las divisio-
nes de clase”. Los directores, locutores, guionistas, misicos 0 duefios
de industrias culvurales participaban de [a produccién de ese tipo de
‘mensajes, incluso sin proponérselo. Enfrentados en una competencia
desigual con el jazz y los films norteamericanos, encontraron en la
busqueda de una “autenticidad nacional” ¢l nicho que les permitia
dispurar una audiencia, Para dar con el tono auténtico que buscaban,
retomaron elementos de le culeura popular previa, del tango, el sainete
y el discurso criollista, inserténdolos en una nueva cultura de masas
estructurada segiin el cédigo del melodrama, que plantealva una opo-
14) MATTHEW 8, KARUSH
sicién binaria entre un mundo de los pobres/trabajadores, definido
como terreno de la ética, la solidaridad y la autenticidad nacional, y
tun plano de las clases altas marcado por el egoismo, la inmoralidad y
Ja vinculacién con los intereses extranjeros. Asi, a diferencia de otros
paises, la cultura de masas en Argentina no conteibuyé a forjar “mi-
tos de unificacién nacional”, sino que generé imagenes polarizantes
sta”. A su curno, estas imagenes
y divisivas, de fuerte contenido “cl:
proveyecon mucha de la “materia prima discursiva con la que Perén y
Evita construyeron su movimiento de masas”. ;
Finamente argumentado y con una s6lida base empirica, el ra-
bajo de Karush tendré con seguridad wn importante impacto en la
historiografia argentina por lo novedoso y estimulante de sus hips-
tesis generales, pero eazabién por la relacion que sus hallargos estax
blecen con varios de los nudos probleméticos que han vertebrado
el campo. En primer lugar, con toda certeza, se convertiré en una
obra de referencia para los estudios de la cultura popular y la cultura
de masas de la época, un drea que contintia estando relativamen-
te subdesarrollada. Dos cualidades se destacan entre las que asi lo
anuncian: por un lado, se crata del primer estudio que presenta un
anilisis integrado de la radio, el cine y los diversos ritmos de la ma-
sica de consumo popular (tango, jazz, folclore), que hasta ahora ha-
bian merecido estudios més bien separados, vinculéndolos, ademés,
con expresiones anteriores como el criollismo, el citco y el sainete
csiollos y con los cambios en Ia cultura politica y en Ia construccién,
de la identidad nacional, A esta mirada holistica, se afiade el enfoque
transnacional y comparativo que recorre el trabajo y que se traduce
en un aporte particularmente iluminador. ;
En segundo lugar, tal como su libro sobre os trabajadores de
Rosario, esta obra pone en cuestién un paradigma largamente domi-
nante en la historiografia del perfodo, articulado en tozno al concepto
de “sectozes populares”. Apartiridose de aquellas miradas que concluian
que, luego de 1920, el escenario portetio se habia caracterizado por la
disolucién de las identidades de clase, la integracién social de la po-
blacién y la aparicién de una cultura civica ajena a todo antagonismo,
Karush restituye a las diferencias de clase un ugar central einsoslayable.
De hecho, toda la argumentacién gira alrededor de la demostracién de
la profunda hostilidad hacia los ricos que matcaba la cultura de masas.
Ese rasgo se explica por la situacién periférica en [a que operaban los
PROLOGO ns
directores, locutores, miisicos y empresarios locales, pero también por
la persistencia de una cultura popular previa a la emergencia de la cul-
tura de masas, que ya tenéa caracteristicas semejantes. En ste punto, el
cuidadoso trabajo empitico de Karush contrasta con la limitada apo-
yatura empfrica en la que se afirmé aquel paradigma. Asi, por ejemplo,
contra los estudios del desarrollo urbano portefio que postularon el
triunfo del dispositivo de integracién de la ciudad y la caducidad de la
distincién centro-barrio, Karush demuestra la existencia de diferencias
en el consumo de films entre ambas zonas, que responden al perfil so-
cloeconémico de cada una. Su argumentacién, sin embargo, avanza un
aso més alld del debate que el concepto de “sectores populares” suscité
en su momento. Porque Karush no lo discute afirmando la persiscencia
de una cultura obrera que se expresaba en los términos propios de la
tradicién de izquierda, sino echando luz sobre tn tipo de antagonismo
“populista”, en el que los deseos de bienestar, consumo y ascenso social
conviven sin contradiccién inevitable con la hostilidad hacia los ticos.
Dicho en otros términos, un tipo de clasismo que se exptesaba a través
de una identidad “popular” més integradora que la obretista y que no
implicaba un rechazo de rafz de la sociedad capitalista (lo que no le im-
pedia gencrar un profundo clivaje social de efectos bien reales). En este
Punto, es esperable que esta obra reavive y entiquezca un postergado
debave sobre el perfodo de entreguerras.
En tercer lugar, el trabajo de Karush abre un nuevo eje en el
campo de estudios del peronismo, particularmente (pero no solo) el de
sus origenes. La vigorosa tesis sobre la reapropiacién de la cultura
melodramitica por parte de Pern —que ya habia esbozado, al pasar,
Daniel James (2004: 248-249, 268)-, sin duda mereceré debates, ya
que contribuye a “normalizar” el fenémeno peronista, pero de un
modo inverso al que viene ensayando la historiografia local desde
hace algdn tiempo. A la luz del trabajo de Karush, el peronismo no
aparece como una anomalfa, pero tampoco como un paso més en la
historia de la integracién social argentina y de la ampliacién de la
ciudadanfa. Por el contrario, se lo reinterpreta como el desenace es-
perable de una historia dislocada y con antagonismos irresueltos. El
cardeter “herético” del peronismo, desde esta mirada, aparece como
un componente bastante més independiente de la figura del lider y
de la coyuntura de su encumbramiento. Es la propia cultura de ma-
sas previa la que esté saturada de “herejias”.
rr] MATTHEW B, KARUSH
Finalmente, ¢ libro también resulta une inesperada contribucién al
nacience campo de estudios histéricos de la clase media en Argentina.
Por un camino distinto y apoyandose en el estudio de otro tipo de
faentes, el trabajo de Krush confirma (y a la vez ayuda a explicat) lx
persiscencia de visiones binarias de la sociedad hasta entrada la década
de 1940, una de las resis cencrales del estudio sobre la formacién de
la clase media que quien eseribe publicé en 2009. All, la ausencia de
tun espacio “intermedio” en el modo de imaginat lo social se explica-
boa pot la imercia de las visiones previas (que las tradiciones politicas
dorinantes no habian tenido demasiado interés en desafiar) y por la
existencia de fuertes lazos de solidaridad politica que unfan a Jos tra-
bajadores con parte de los sectores medios. A estos motivos, el trabajo
de Karush agrega la presencia de unz poderosa culeura de masas con.
componentes “populistas”, que reproducia una visién de Io social en
la que el “pueblo” se oponia (en bloque) a los ricas. Por lo demés,
este libro también hace suya la resis que ubica la consolidacién de una
identidad de clase media en tiempos del peronismo y por efecto de
su inrupcién: segiin Karush, fue la politizacién de los mensajes me-
Jodraméticos por obra del régimen peronista y la identificacién del
pueblo espectficamente con los trabajadores lo que terminé de dividir
a un piblico/ pueblo que con anterioridad petmanecfa indiferenciado,
abriendo la puerta, ahora si, 2 Ja posterior aparicién de una cultura de
masas de manera especifica orientada a la clase media y purgada de
mensajes antagonistas.
Por la centralidad que le ovorga 2 la categoria de “clase” em ta lec-
cara de los fenémenos culturales y politicos, y por la heterodoxia con
que la utiliza, la obra de Karush seguramente serd recibida con algunas
reservas tanto entre los colegas que comulgan con los paradigmas hoy
dominantes como entre los que se afirman en una visién marxista més
‘ortodoxa. Sin embargo, la coherencia en su argumentacién, la solidez
de su andamiaje empicico y la novedad y relevancia de sus plantea-
mientos hacen de su aparicién algo digno de celebrarse.
INTRODUCCION
En 1932, el escrivor Roberto Arle describe cl desaffo que enfren-
tan Jos lideres comunistas en Argentina: “De cien proletarios [...] 90
ignoran quién es Carlos Marx [...] pero 90 pueden contestarle en qué
estilo daba besos Rodolfo Valentino, y qué bigote usa José Mojica”
(Ary, 1999: 95). BL pesimismo de Ade en relacién con el porencial
revolucionario de los trabajadores nacionales era premonitoric. Mal
‘que les pese a una generacién de intelectuales de izquierda, la gran ma-
yorla de la clase trabajadora argentina rechazaria al Partido Comunista
y al socialismo, apoyando en cambio el movimiento populisca lidera-
‘do por Juan y Eva Perén a mediados de la década de 1940. Pero més
iluminador que el diagnéstico de Arle acerca de la conciencia de la
clase trabajadora es su referencia al cine. Arlt reconoce ne solo que
los ccabajadores constituyen una porcién significativa de la audiencia
de la cultura de masas en Argentina, sino también que la cultura de
masas que consumen debe de haber tenido un impacto significative
en su conciencia, pozencialmente tan decisiva como la experiencia de
Ja explotacién o la participacién en la lucha de clases. El hecho de que
‘Arlt mencione a dos estrellas de Hollywood para sostener este punto
es también reveladar. Al invocar a Valentino y Mojica, llama la aten-
cidn sobre la poderosa influencia de América del Norte en Ja culeura
comercial en Argentina,
La sugerencia de Arie de que fa cultura masiva tiende a diluic la
conciencia de clase anticipa el planteo de los historiadores contem-
1. Elcomentorio de Arlt ere porte de un debate con eliter de! Partido Comu-
Fislo, Rodalfo Gholi (veoee Solfo, 2001: 405),
18] MATTHEW B. KARUSH
porineos que desctiben la década del veinte y del treinta como un
perfodo en el cual la conciencia de clase trabajadora y militante de los
aflos anteriores cedi6 paso a una identidad menos clasisca. Para estos
académicos, la foreciente economia argentina dio lugar a una suerte
de integracién nacional en la que las ideologias radicales fueron reem-
plazadas por la biisqueda de una movilidad ascendente. A principios
del siglo XX, los politicos y los intelectuales estaban acechados por el
espectro de una numerosa clase trabajadora inmigrante deslumbrada
porel sindicalismo y el anarquismo. Unas pocas décadas después, estos
temores se habjan disipado. Los nuevos “sectores populares” —funda-
mentalmente hijos argentinos de inmigrantes~ se concentraban en el
desarrollo personal y eran mucho menos hostiles al Estado y a la na
cién que lo que habfan sido sus padres; apoyaban la integracin ala so-
ciedad argentina como un modo de acceso a una vida més confortable
(Gutiérrez y Romero, 1995).? La radio y el cine se ven como contribu-
clones a este,proceso. A través de las distribuidoras cinemacogrdficas y
las emisoras fadiales instaladas en Buenos Aires, los argentinos de todo
el pais se vieron expuestos de manera creciente a una cultura nacional,
comin. Es mds, esta nueva cultura masiva supuestamente alenté el
consumismo y las aspiraciones de las clases medias y, por lo tanto,
reforzé al declive de la milicancia proletaria.
A pesar de esta dinamica, Argentina estaba més dividida en 1950
gue lo que estaba en 1910. Aunque toda una generacién de traba-
jadores se habia alejado de las ideologias de izquierda ostodoxas, su
entusiasmo por él peronismo revela que permanecian dispuestos a
adscribir a una identidad de clase. Juan y Eva Perén movilizaron a los
trabajadores de la nacién alrededor de un proyecto de organizacién
social corporativa y de una industrializaci6n liderada desde el Estado.
Se ditigicron a sus seguidores como “trabajadores”, celebrando asi su
cardcter proletario. El peronismo polarizé al pals a partir de una fron-
tera de clase y creé una identidad nacional fragmentada que persistiria
por décadas. De algiin modo, una sociedad caracterizada por la inte-
gracién étnica y Ia caida de las ideologias de izquierda también con-
tenfa Ja semilla de la explosi6n populista y de la intensa polarizacion
2. Elargumento de “los sectores populares” se ho convertida en une suerte
de acuerdo histodogratico, Por un resumen, véare Gonzales Leonel (2001:
201-237),
INTRODUCTION le
clasista que la sucedié. Este libro sostiene que la clave para entender
esa paradoja reside en una revisién de la cultura masiva de las décadas
de 1920 y 1930.
Adlt tenia raz6n al enfatizar el entusiasmo de los trabajadores por
el cine, pero estaba equivocado al suponer que este pasatiempo-se.dio
a expensas de la conciencia de clase. El cine, la miiticay:laradio que
se produjeron en Argentina entre los afios veinte y-tréinta pusieron'a
circular el conformismo, el escapismo y la fancasia de ascenso social;
pero también diseminaron versiones de la identidad nacional que re-
producian ¢ intensificaban las divisiones de clase. Enfrentando una
dura competencia con el jazz y el cine de Hollywood, los productores
culturales argentinos intentaron competir a partir de ofrecer aquello
que la cultura extranjera no podia dar: la autenticidad nacional. Los
directores de cine argentinos, as{ como las radios y las discogrificas
nacionales, letristas, mtisicos, actores y guionistas, comaron prestados
elementos de formas culturales anteriores como el tango y esa forma
teatral breve y cémica conocida como el sainete. El resultado fue una
cultura masiva profundamente melodramética que alababa la digni-
dad y la solidaridad del teabajador humilde, mientras denigraba al rico
como egoista ¢ inmoral. A pesar de los esfurerzos por modernizar y me-
jorar la cultura masiva nacional, los medios argentinos tendéfan 2 ge-
nerar imagenes y una narrativa en las que la identidad nacional estaba
prototipicamente asociada con los pobres. Los historiadores que han
visto la radio y el cine como instrumentos de integracién nacional y de
formacién de las clases medias han pasado por alto este clasismo pro-
fundo. En lugar de mitos nacionales unificadores, la industria cultural
argentina generé imdgenes y narrativas polarizantes que funcionaron
como el material narrativo en bruto con el cual Juan y Eva Perdn cons-
truyeron su movimiento de masas.
La importancia de la cultura de masas
El objeto central de andlisis de este libro son las mercancias de la
cultura de masas: peliculas, grabaciones y programas de radio produci-
dos por capitalistas que buscaban atraer a una audiencia pare producir
un rédito econémico, En tanto tales, estas fuentes presentan un parti=
cular desaflo para el historiador. En el sentido més bésico, no pueden
20 MATTHEW 8, KARUSH
ser vistas como seficjo directo de la conciencia popular. Los artistas
que hacen las canciones y las peliculas populares estén bastante lejos
de ser el cludadano medio. Incluso algo més importante: la relacién
‘encre estos artistas y la gente que consume los productos que hacen ¢s
cualquier cosa menos simple o directa. Las compafiias grabadoras, los
estudios de cine, las emisoras radiales y los anunciantes intervienen,
al igual que el Estado, los intelectuales, las revistas populares y los
ctiticos, Como resultado de las mitltiples mediaciones, el mercado de
Ja cultura masiva no le da a la gente simplemente lo que ellos quieren.
A través de estrategias dle marketing, segmentacién de audiencias, de-
Gnicién de género, y de muchas otras formas, los medios capicalistas
de pot si sometidos a complejas y competitivas presiones externas—
contribuyeron a delineae los gustos de la audiencia.? Muchos de estos
efectos cambian de manera impredecible a través del tiempo, aunque
algunos son universales. Como sefialé Stuart Hall hace mucho tiem-
‘po, los medios masivos tienden a dirigir su atencién hacia el consumo
y alejarla de la produccién, y, por lo tanto, a fragmentar a los grupos
sociales en consumidores y @ disefiar nuevos modos de segmentacién
que facilicen la acumulaci6n capitalista (Hall, 1979: 315-348). En sin-
resis, la culcura masiva no ¢s tanto un teflejo de las actitudes, valores
y cosmovisién de su audiencia, sino més bien una de las fuerzas que
los forman.
‘Dentro de la tradicién marxista, los argumentos que describen a
Jos medios masives como centralmente manipuladores suzgen de los
trabajos de Theodor Adorno y Max Horkheimer. En su ataque a la
“industria cultural” publicado en 1947, enfatizaron Ia predictibilidad
y homogencidad de le cultura masiva. Sostuvieron que las peliculas
Fla mésica comercial alentaron una respuesta pasiva sin dejar nin-
gin espacio para la imaginacién de Ja audiencia. El resultado fue una
Clase trabajadara despolitizada, incapaz de pensar por si misma o de
generar cualquier critica al statu quo (Adorno y Horkheimer, 1979).
Esta mirada va mas all de fa afirmacién de que la cultura de masas
ayuda a modelar la conciencia popular, para sostener que es siempre ¢
inevicablemente un instrumento de control social y de manipulacién
3. Por ejemplo, Keel Hagstrom Miller ha demostrade recientemente eémo. a
Conientos de! siglo 30: la ncustie dlscoaratico en Estaces Unidos he forma
13o las percepciones y azociaciones raciales (Miley, 2010}
INTRODUCCION j2u
vertical. Desde 1970, los investigadores del érea de estudios culturales
y de historia cultural tienden a rechazar esta mirada pesimista y que
incluso se podria considerar como condescendiente. Dentro de los es-
tudios culturales, se ha reconceptualizado el consumo como un pro-
‘ce30 activo en el cual los consumidores producen sus propios sencidos
a partir de las mercancfas que oftece la industria cultural. Desde esta
perspectiva, la culeura es un espacio en dispura; la gente comin est4
formada por las imagenes y los sentidos diserninados por la cultura de
masas y, al mismo tiempo, reformulan esos sentidos de acuerdo con
propésitos propios.* Historiadores culturales como Lawrence Levine
entienden el consumo de la cultura masiva de un modo parecido: “Lo
que la gente puede hacer y efectivamente hace es reforrnar los objetos
creados para ellos para que asi se ajusten a sus propios valores, necesi~
dades y expectativas” (Levine, 1992: 1373).
Lejos de los todopoderosos y monoliticos productos que Adorno
y Horkheimer imaginaron, las mercancias de la cultura de masas per~
miten lecturas opuestas. Para Jiirgen Habermas, los medios masivos
ayudan a que el capitalismo supere su perpetua “crisis de legitimidad”,
pero no sin generar una serie de contradicciones. El capitalismo, segiin
Habermas, busca expandir la conciencia del consumo privilegiando
la libre eleccién del consumidor privado por sobre la responsabilidad
social y civica; pero en tanto esta nueva forma de conciencia amenaza
valores y pricticas culturales establecidas, es que requiere de legiti-
macién, Asi, la cultura masiva evoca la antoridad moral de antiguos
patcones de la vida comunitaria y familiar con el objeto de legitimar
tuna sociedad caracterizada por el consumismo y la mercantilizacion
del ocio. Las referencias sepetidas a esos antiguos valores proven a los
consumidores de los medios para criticar el capitalismo (Habermas,
1975). Siguiendo a Habermas, George Lipsitz ha mostrado cémo al-
gunos programas de la televisi6n norteamericana de la década de 1950
mostraban a fannilias no blancas y de clases trabajadoras para fomentar
‘al consumo en los espectadores. Estas familias les recordaban a los
espectadores un pasado querido y enraizado en la solidatidad de las
clases trabajadoras y de la comunidad, y al mismo tiempo les sugerian
que todas Jas necesidades individuales podfan set satisfechas a través
4, Pore un detaile de esto tendencie dentro de los estudios cultwrales, véaxe
Storey (2008: 48-62).
221 MATTHEW B. KARUSH.
de la adquisicién de objetos. A pesar de que esta reconciliacién del
pasado con ef presente era titil para los anunciantes, se trataba de algo
inherentemente inestable (Lipsitz, 1990: 39-75). La critica de cine
Miriam Hansen llega a una conclusién similar en su estudio sobre el
cine mudo norteamericano. El primer cine, sostiene Hansen, hizo de
Jas formas de entretenimiento y de las tradiciones culturales anteriores
sit material de base, despolitizéndolos en el proceso de apropiarse de
ellos. Pero esta despolitizacién nunca fue absoluta. La persistencia
de estas tradiciones anteriores indica que el cine contenfa la posibili-
dad de “esferas puiblicas alternativas”. Grupos subordinados, como las,
mujeres y los trabajadores inmigrantes, a veces podian encontrar en
el cine un espacio pare elaborar puntos de vista propios y autSnomes
(Hansen, 1991: 60-125).
Los trabajos de Lipsitz, Hansen y otros sugieren que las mercancias
dela cultura masiva son inherentemente polisémicas. La subordinacién
dela produccién cultural al capitalismo no oblicera Ia existencia de sen-
tidos alternativos u opuestos. Por el contrario, la biisqueda de un rédito
fomenta el reciclaje y la reutilizacién de elementos que van en contra
del impulso privatizador del consumidor capitalisca. Como resultado,
Ja cultura de masas, como la cultura en general, posibilitan y restringen,
entregando un limitado y variado set de materiales discursivos en bruto
a partir de los cuales los consumidores pueden producir sus propios
sentidos, El andlisis del proceso de produccién de sentido necesita pres-
tar atenci6n al contexto de recepcién ~cbmo y dénde los consumidores
interactiian con la cultura de masas-, asf como alos puntos de tension
© a las contradicciones latentes que existen en los textos mismos.
Finalmente, las mejores teflexiones de los estudios culturales y de la
historia cultural nos recuerdan la importancia politica de la cultura de
‘masas. El cine y la radio constiruyen lugares importantes para la elabo-
racién de identidades, valores y aspiraciones que pueden ser la base para
fa accién politica
5. Lo posiiided de lecturas cltemotivas de la clase traboladore sobre tos pro
gromos de felevision que recupera Lipsitz dialoga con las conciusiones de
Otros historiodores de ta cultura norleamertcons. Michael Denning 1987]
revela, por ejemple, sonticos subversive: conteniias en la “novela de diez
Gentoves" dat siglo 5k
INTRODUCCION 123
El contexto transnacional: la modemidad periférica
de Argentina
Tanto la produccién como el consumo de la cultura masiva habi-
tualmente se dan en contextos transnacionales. Aunque la gente asisca
a cines locales y escuche la radio en el living de su casa, mucho de lo
que consume es importado, ¢ incluso la cultura de masas producida en
el pais se créa en didlogo con estilos y practicas extranjeras. Las audien-
cias argentinas descriptas en este libro disfrucaron de las peliculas y la
miisica importadas igual que de los productos locales, y ese contexto
formé el modo en que interpretaban lo que vefan y escuchaban. Por
su parte, los productores argentinos comperfan de manera conscien-
te contra los objetos importados que gozaban de privilegios técnicos,
econémices y culturales. En suma, se traté de una cultura de masas
formada de manera decisiva por lo que Beatriz Sarlo ha llamado “la
modernidad periférica” de Argentina. Al examinar los circulos inte-
lectuales y literarios del Buenos Aires de los afios veinte y treinta, des-
cribe una “cultura de mezcla, donde coexisten elementos defensivos y
residuales junto a los programas renovadores; rasgos culturales de la
formaciéa ctiolla al mismo tiempo que un proceso descomunal de
importacién de bienes, discursos y practicas simbélicas” (Sarlo, 1988:
28). Extendiendo el concepto de Sarlo a toda América Latina, Nicola
Miller enfatiza cl cardcter “desparcjo y dependiente” de la modernidad
atinoamericana, en la que la soberanfa politica formal se combina
con la dependencia econdémica (Miller, 1999: 3).° En los afios vein-
te y teeinta, los argentinos estaban completamente absorbidos por la
modernidad y adoptaban con entusiasmo los estilos, la tecnologia y
los gustos més recientes. Al mismo tiempo, la posicién visiblemente
subordinada del pafs en los circuitos econémices, politicos y culturales
también producfa aimbivalencia, un nacionalismo defensivo y nostal-
gia localista, Algo similar a esa “cultura de mezcla” que Sarlo encuentra
en la novela de vanguardia es también visible a nivel del consumo
masivo.
Como Benjamin Orlove y Arnold Bauer han argumentado, la
particular crisis de la identidad poscolonial en América Latina pro-
duce una demanda casi incesante de productos importados (Orlove
6. Para ore formulactén, véase Gorcla Canetn (1995).
24 MATTHEW B. KARUSH
y Baues, 1997: 1-29).? Luego de independizarse de los imperios euro-
peos a comienzos del siglo XIX, las elites redefinieron su relacién con
Europa y buscaron nuevas justificaciones para las jerarquias raciales
enraizadas en la experiencia colonial. El consuro fue un elemento
clave en este proceso de formacion de ‘a identidad nacional. Al con-
suinir las importaciones euzopeas, los latinoamericanos se abocaron
ai esfuerzo de crear versiones locales de le modernidad, que, segiin
‘entendian ellos, debia tener su centro en Europa. En el siglo XX, al
Tocus de Ia modernidad fue deslizindose de manera creciente hacia
stados Unidos, y una cultuca activa del consumo fue extendiéndose
mis alld de las elices. Las corporaciones estadounidenses penetraron
cen los mercados latinoamericanos de un modo que no tenfa preceden-
ces hasta entonces, produciendo el ambicioso esfuetzo de diseminar la
“culcura corporativa” norteamericana en ¢l extranjero: Junto con los
productos norteamericanos vino la fascinacién con la novedad, el eshas
individualista y el ideal del sedmade man (O’Brien, 1999). Como de-
muestra Julio Moreno en el caso mexicano, la llegada de productos,
negocios y agencias publicitarias desde Estados Unidos no produjo un
proceso de americanizacion de diseccién tinica. Por el contratio, los
negocios nosteamericanos tuvieron éxito solo cuando adaptaron sus
mensajes al nacionalismo mexicano, produciendo una suerte de “zona
intermedia’ en la que la modernidad cosmopolita podia reconciliatse
con la tradicién de México (Moreno, 2003).8 La creciente influencia
comercial de Estados Unidos cuvo consecuencias profundas y comple-
jas para América Latina, produciendo discursos hibridos mds que una
dominaciéa culeural directa.
las investigaciones recientes sobre la influencia de la cultura de
‘masas norteamericana en América Latina han alcanzado conclusiones
similares. Bryan McCann ha mostrado que Ja introduecién del jazz
cen Brasil en la década del eceinta, asi como la dominacién de fa in-
dusttia discogratica local en manos de las multinacionales Columbia
y RCA Victor, no americanizaron Ia musica popular brasilera. Por el
7. Véose fombién Saver {2001; 150-152}.
8. Pora une revision que remarque a influencio de los productos nerteamericn-
hos. vouse Paver (1999), én at contexto argentino. Ricardo Salvatore (2005:
2)6.235] musta Como lo ogencia J. Walter Thomason se apropié del men
Soje nasionaiitte para vencer objet0s cle consumo.
INTRODUCCION 125
contratio, estas corporaciones apelaron 2 los aficionados brasileros
con nuevos hfbridos que mezclaban los ritmos locales con arregios
cosmopolitas (McCann, 2004: 137-145). Al igual que otros negocios
norteamericanos que buscaban triunfar en los mercados latinoamert-
canos, los productores culturales tuvieron que adaprar sus productos al
contexto local. Sin embargo, América Latina también recibié un flujo
de productos importados de la cultura de masas que estaban disefia-
dos originalmente para el mezcado norteamericano. Aqui también, los
historiadores tienen abordajes complejos. Eric Zolov argumenta de
manera convincente que la adopeién del rock por parte de la juventud
mexicana en las décadas de 1960 y 1970 no deberia ser considera-
da una instancia de imperialismo cultural. Una generacién de chicos
mexicanos de clase media se apropiaron de ciertas preferencias y préc~
ticas culturales norteamericanas con el objeto de disefiar una identi-
dad nacional alternativa y contracultural (Zolov, 1999).? De manera
similar, el jazz y las peliculas de Hollywood ejercian en Latinoamérica
luna atraccién irresistible como simbolos de la modernidad, Pero los
atinoamericanos no capitularon simplemente a la dominacién cultu-
ral, Por el contrario, se apropiaron de las formas culturales importadas
para sus propios propésitos, generando asi alternativas nacionales que
buscaban reconciliar lo local y lo cosmopolita.
En la Argentina de los afios veinte, tras varias décadas de un répido
crecimiento econémico, se habia producido un amplio espectro de
productos nacionales e importados disponibles para un siempre as-
cendente segmento de la sociedad. Junto con la creciente demanda en
gastronomia, cigarrillos ¢ indumentaria, Argentina también importa-
baun creciente némero de maquinas de escribir, bicicletas y teléfonos.
1Las agencias de publicidad locales imitaban las técnicas de sus colegas
norteamericanas, usando sondeos de mercado y sofisticados disefios
para expandit los mercados. Al mismo tiempo, la introduccién de la
radio y el cine extendié la democratizacién del consumo a la esfera cul-
tural. Casi de un dia para otro, las nuevas tecnologies transformaron la
vida cotidiana de muchos argentinos, en particular la de aquellos que
vivian en Buenos Aires y otras ciudades. En los afios treinea, haba 18
9. Otros trabajos recientes que examinan e! complejo uso que s letinasme-
fegnos hicleron Ge la culture oe mosar de Estados Unidos son los de Seige!
(2008) y Allerio (2009: 239)
26) MATTHEW 8, KARUSH
radioemisoras en la capital y se exhib(an peliculas en més de 150-cines
en los distintos barrios de Ja ciudad. Junto con las producciones nacio-
rales, estas radios y cines oftecian a sus anunciantes una programacién
fija de miisica jazz y peliculas de Hollywood. En 1927, Argentina se
habfa convertido en el segundo mercado para el cine de Hollywood,
superando asi a su més extenso vecino, Brasil.!°
‘Como en otras partes de América Latina, la adopcién entusiasta de
tecnologia y contenidos culturales de Estados Unidos no obliteré las
pricticas culturales nacionales, pero si ejercié una poderosa influencia.
Los representantes argentinos de las comparitas discograficas multina.
cionales producian muchos discos de tango marcados por la influencia
de los arreglos y la instrumentacién del jazz. Pero, a pesar de esta in-
fluencia, esos discos seguian ofreciendo al piiblico una alternativa clara
al jazz importado y doméstico. Las radios nacionales desarrollaron una
férmula de programacién que enfatizaba el tango y el jazz, més un
creciente grupo de radioveatros, modelados en parte por los guiones de
Hollywood, en parte por las tradiciones teatrales y literarias naciona-
les. De modo similar, los estudios de cine argentinos elaboraron un es-
tilo cinematogréfico que combinaba elementos de Hollywood con un
localismo autoconsciente. As{, las industrias culturales producian lo
que llamaré, parafraseando a Miriam Hansen, “modernismos alterna-
tivos’, que reconciliaban la modernidad cosmopolita con la tradicién
local (Hansen, 2000; 10-22). En otras palabras, los productores cul-
turales argentinos competian por las audiencias locales emulando los
estindares técnicos y estilisticos fijados por los productos norteameri-
canos importades, incluso cuando distinguieran su propia produccién
y remarcaran en ella su angentinidad,
Este esfuerzo autoconsciente de representar la nacién era visible
en el rechazo de muchas orquestas de tango a incorporar baterfas, en
Jas letras de tango que recurrlan al lunfardo, en los guiones y persona:
jes cinematogréficos extrafdos de la tradicién nacional del melodrama
popular y en incontables otras formas. Todos estos gestos significaban,
esfuerzos por construir y metcantilizar la autenticidad. Como sefia-
la Michelle Bigenho, cualquier afirmacién de “autenticidad cultural
10, Sobre le evolueién del consumo en Argentina, véase Rocchi (2008: 131-189).
Acerca de la importecion de pelcuios, Rocchi (2008: 181) y sobre elnomers
de estacione: de roadie y cines, Rocchi (2003: cap. 2)
i
INTRODUCTION \27
¢ histérica [...] proclama una continuidad con an punto de origen
imaginacio, situado en un pasado histérico 0 mitico” (Bigenho, 2002:
18." Al evocar una supuesta esencia inmutable, las representaciones
de lo auténtico offecian una consoladora experiencia de pertenencia
para quienes enfrentaban un mundo ea répida y descontrolada trans-
formacién. La evocacién de la aurenticidad fue la unica estrategia dis-
ponible para los pequefios productores culturales. Al carecer de los
recursos de sus competidores del Norte, podian esforzarse por obtener,
pero nunca lograr del todo, un estilo y una técnica moderna. Pero su
marginalidad global les dio acceso privilegiado a la tradicién local.
‘Los modernismos alternatives en Latinoamérica han sida visibles
para los investigadores fundamentalmente como elementos de los pro-
gramas intelectuales y oficiales del nacionalismo cultural. El etnomusi-
célogo Thomas Turino describe asi el proceso:
Binacionaismo culural hativolmente incice que una nueva culture nacional
:ex6 creda @ port de lo mejor Ge lo cultura necional "recicional" y de 6
mejor de fa culture extranjeta y "moderna". es deck cormopolta, Les elomen.
tos lecalistas (@). souchos, mdsice folcibrica) dela mezcio etn ahi corn une
Para hacerle frenté a la crisis provocada
5, Sobre | cdvenimiento det protecciorisme cinematogrénce después de
1943, vase Kiger [2009: 27-85).
POLITZAR EL POPULISMO 1231
por la escasez de pelicula virgen, los estudios intentaron negociar me-
jores condiciones con las cadenas de cines nacionales, y cuando ese
esfuerzo fracasé, el conflicto llegé a manos de Perdn, secretario de
Trabajo y Previsién Social. Perén respondié con un decreto a favor
de los estudios que establecfa un sistema de alquiler a porcentaje asi
como una cuoza de peliculas nacionales que los cines tenian que exhi-
bit. Bajo una forma levemente modificada, este decreto modelaria la
industria del cine nego de la cleccién de Perén en 1946: una ley san-
cionada en 1947 requeria que las peliculas nacionales constituyeran el
25 % de los estrenos en los cines portefios y el 40% en los del resto del
pais. A la vez, el Banco de Crédito Industrial comenz6 a oftecer finan-
Clamiento para los productores nacionales, que también recibieron un,
subsidio sustancial generado por una pequefia tarifa agregada al precio
de la entrada. Aunque estas medidas no logaron restaurar Jas ventas
internacionales, si revivieron los niveles de produccién cinematogré-
Scos; en 1950, la industria estrené 56 peliculas, llegando finalmente
al alto mimero alcanzado en 1942. La agresiva intervencién estatal
también tuvo un efecto significativo sobre la naturaleza de los films
que se producfan. Los bajos niveles de capitalizacién combinados con
las peculiaridades del aparato proteccionisca argentino fomentaron la
produccién de peliculas de bajo costo que recibfan la mayor parte de
su financiamiento de los subsidios y que tenfan asegurado un tiempo
en cartel, independientemente de su calidad. El gobierno peronista
también buscé moralizar y nacionalizar el cine local. Ademds de la
censura, ef régimen usé varias herramientas para lograr estos objetivos.
Las peliculas consideradas “de inverés nacional” disfrutaban de acceso
preferencial a los créditos gubernamentales; pero, ademés, el gobierno
centralizaba le distribucién de pelfcula viegen, emulando a le OCIAA
al repartir el material entre los productores a los que favorecia, En
1949, con la designacién de Ratil Alejandro Apold, el ex jefe de Prensa
de Argentina Sono Film, como subsecretario de Prensa ¢ Informaci6n,
el régimen habia creado una indusccia cinematogesfica en la que cadz
decisién artistica estaba sujeta al control politico (Maranghello, 2000a:
56-100; Schnitman, 1979: 91-106; Barnard, 1986: 41-43).
Los empresarios radiales argentinos nunca confrontaron el tipo
de crisis que enfrentaron sus colegas en el cine. Sin competidores ex-
tranjeros y libres de Ia coerci6n que supone depender de la impor-
tacién de materiales de base, las estaciones de radio no necesitaron
232 MATTHEW 8, KARUSH
de la proteccién del Estado. Pese a eso, los pedidos de intervencién
escatal fueron frecuentes. Muchos observadores sentfan que la mala
calidad de la programacién radial combinada con su poderosa influen-
cia sobre las masas requerfa de intervencién del Estado. A fines de la
década de 1930, la campafia para “nacionalizar” la radio gané muchos
adherentes que estaban preocupados por la vulgaridad generalizada y
esperaban que la radio promoviera “la elevacién espiritual de la masa
de trabajadores y de la gente humilde” (cit. en Marallana, 2006: 174)
Yel gobierno parecia acordar; un informe producido por la Comisién
para el Estudio y la Reorganizacién del Sistema de Radio, formada por
el gobierno de Ortiz en 1939, proponia un importante control escatal.
Sin embargo, al enfrentar la resistencia de las emisoras, el gobietno no
logré sancionar la propuesta. La radio argentina, como la industria
cinematografica del pais, experimentaria una vigorosa intervencién
estatal solo después del golpe de Estado del 1943 y particularmente
después del surgimiento del régimen peronista.
La politica del gobierno militar fiente 2 la radio estaba profunda-
mente influenciada por la Iglesia catdlica y en particular por monsefior
Gustavo Franceschi, que querfa moralizar y proteger a la juventud ar-
gentina, resguardndola de la influencia corruptora del tango y ense-
Aandoles a hablar el verdadero castellano. A los dias de asumir el poder,
el gobierno promulgé un decreto contra el uso del lunfardo en Ia ra-
dio, una medida apoyada con entusiasmo por La Nacién y otros parti-
darios del esfuerzo por higienizar la cultura de masas. Durante los tres
afios siguientes, el gobierno militar decreté que las estaciones de radio
debian tener propierarios argentinos, debian dedicarle cierto tiempo a
Ja misica folelérica nacional y limitar la transmisién de radionovelas.
‘Apenas unos meses antes de que Pern asumiera la presidenci, el go-
bierno lanzé una serie completa de regulaciones radiales destinadas a
seemplazar las reglas que funcionaban desde 1933. Consagraban el rol
del Estado como “guardién moral” encargado de vigilar los contenidos
de los programas radiales y contrarrestar la influencia de los intereses
comerciales. Las nuevas replas dictaban que si una red emitfa varias
obras de radioteatro, al menos una “debia estar vinculada a le historia
o la tradici6n argentina’. Ninguna radionovela podia desarrollarse en
tun lugar frecuentado por criminales o incluir prostitutas 0 alcohélicos.
Es més, las reglas prohibfan ciertas afectaciones cémicas, incluyende
timbres nasales, “distorsiones afeminadas’ o gritos cxagerados. ¥ tal
tee
POUTIZAR EL POPULISMO. [233
vez lo més oneroso era que Jas estaciones estaban obligadas ahora a
ptesentar una copia por escrito de cada radioteatro, cada cancién
cada anuncio ante la Direccién General de Radiodifusién, varios dias
antes de la emisién. La oficina entonces cortarfa o corregirla los guio-
nes y las letras como le pareciera conveniente (cit. en Matallana, 2006:
48-51; Castro, 1991: 209-215).
El régimen de Perén mantuvo esencialmente inalterado este sis-
tema de censura mientras expandia de manera dramética el rol del
Estado en la industria radiofénica. Como propietario de las ondas
radiales, el gobierno forzaba a los duefios de las radios a vender sus
licencias. En julio de 1947, la transmisién de un discurso de Peron
en Radio Belgrano fue interrumpido por una voz que decfa “no crean
nada; son todas mentiras”. El régimen respondié cerrando la estacién
hasta que el duefio, Jaime Yankelevich, acepté venderla. A cambio,
Eva Perén nombré a Yankelevich administrador de la emisora. Al aco.
sar a otros duefios de radios con inspecciones frecuentes y costosas
demandas de emisién, el gobierno los obligé a seguir su ejemplo. A
fines de ese afio, Ia vasta industria de radio comercial en Argentina
habfa sido sustituida por dos redes de propiedad estatal: una en torno
ala red de Yankelevich y la otra alrededor de la de su antiguo compe-
tidor, Radio El Mundo (Sirvén, 1984: 116-118). Al mismo tiempo, el
régimen de Perén utilizé la escasez internacional de papel prensa para
obligar a los principales periédicos del pais a vendérselos a sus aliados.
En 1951, cuando La Prensa—el tiltimo que resistié— fue forzado a ven
des, el gobierno habia silenciado a la oposicién y montado un disposi-
tivo de medios masivos oficiales bajo la direccién de dos entidades: la
compafia privada Editorial ALEA, dirigida por el secretario privado
de Perén, Carlos Vicente Aloé, que tenia la cadena de diarios oficial
asi como la red radial El Mundo, y la Subsecreratia de Informacién y
Prensa, bajo la direccién de Apold. En unos pocos aftos, los medios
masivos comerciales de Argentina habian desaparecido, reemplazados
por una vasta maquina de propaganda (Cane, 2011: 199-232)
Ruptura y continuidad: la cultura de masas bajo Perén
__Eladvenimiento de una extendida intervencién estatal de los me.
dios masivos tuvo un efecto dramatico sobre las vidas y los resulta-
234 MATIBEW 8. KARUSH
dos creatives de miisices, actores y otros artistas populares argentinos,
Letristas, muisicos, guionistas de eeatro y cine, directores y radiopro-
gramadoves tenfan que ubicarse dentro de la maquina de censura im-
puesta por el gobierno milicar y mantenida por el régimen peronista,
‘La creacién de productos culturales permanecia en manos de artistas
independientes que buscaban atraer a una audiencia en
También podría gustarte
- Remi Lenoir - Reseña Objeto Sociológico y Problema SocialDocumento2 páginasRemi Lenoir - Reseña Objeto Sociológico y Problema SocialGuille CaballeroAún no hay calificaciones
- Los Ojos Del 29 - Sergio Carreras - La Voz Del Interior (2009)Documento2 páginasLos Ojos Del 29 - Sergio Carreras - La Voz Del Interior (2009)Guille CaballeroAún no hay calificaciones
- Cinema Novo - Glauber Rocha - Neo-Realismo Inspiración FallidaDocumento5 páginasCinema Novo - Glauber Rocha - Neo-Realismo Inspiración FallidaGuille CaballeroAún no hay calificaciones
- Tropicalismo PDFDocumento6 páginasTropicalismo PDFGuille CaballeroAún no hay calificaciones
- BAZIN Andre - Que Es El CineDocumento46 páginasBAZIN Andre - Que Es El CineGuille Caballero100% (1)