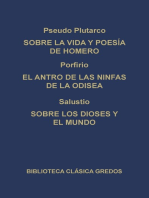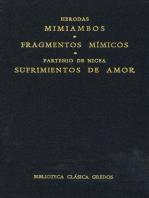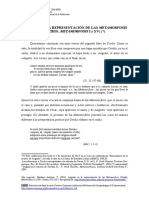Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Homero
Homero
Cargado por
heart100Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Homero
Homero
Cargado por
heart100Copyright:
Formatos disponibles
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO*
ARISTIDES QUINTILIANUS HOMER
PEDRO REDONDO REYES
Universidad de Murcia
predondo@um.es
Recibido: 19 de octubre de 2009
Aceptado: 15 de marzo de 2010
RESUMEN: El tratado de Aristides Quintiliano Sobre la msica, fechable entre los siglos II y IV d.C.,
utiliza a Homero como argumento de autoridad en aspectos como la educacin musical, las figuras
retricas y el alma humana. Este artculo constituye un primer acercamiento a la presencia en este
tratado del poeta pico, sobre todo como ejemplo del uso apropiado de recursos retricos, cercano a
otros escritores como Trifn o Demetrio, y como material para una exgesis alegrica que sigue de
cerca no slo a Herclito sino tambin a Porfirio. Se concluye, adems, que Aristides maneja un texto
de Homero similar al de la vulgata transmitida, al igual que otros autores de su poca.
ABSTRACT: Aristides Quintilianus treatise On Music, datable II-IV A.D., quotes Homer as an
authority regarding musical education, rhetoric figures and human soul. This article is a primary
attempt to study the presence of Homer in the text On Music as an example of the appropiate use of
rhetorical devices similarly to other writers such as Tryphon or Demetrius, and as material for an
allegorical interpretation following not only Heraclitus but also Porphyrius. To conclude, it is stated that
Aristides Quintilianus uses a similar text as that of Homers vulgata, as other authors in this period.
PALABRAS CLAVE: Aristides Quintiliano, Homero, msica, retrica.
KEYWORDS: Aristides Quintilianus, Homer, Music, Rhetoric.
Aristides Quintiliano ocupa un lugar central para el conocimiento de la
musicografa griega antigua, desde una perspectiva centrada, sobre todo, en el
Este trabajo es resultado del Proyecto de Investigacin Homero: texto y tradicin
(05675/PHCS/07), financiado con cargo al Programa de Generacin de Conocimiento Cientfico de
Excelencia de la Fundacin Sneca, Agencia de Ciencia y Tecnologa de la Regin de Murcia.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
100
PEDRO REDONDO REYES
Neoplatonismo. De l conservamos nicamente su en tres libros1, un
tratado que, junto a Aristxeno y Ptolomeo, forma un trptico completo por
importancia histrica y calidad de conservacin. Sobre Aristides Quintiliano slo
tenemos los pocos datos que se pueden extraer de su obra. El trmino post quem es
seguro puesto que menciona a Cicern2; y, de otro lado, parece claro que el libro IX
del De nuptiis Philologiae et Mercurii de Marciano Capella (entre los siglos IV-V
d.C.), dedicado a la msica, hace uso del material del tratado de Aristides3.
En poca imperial, cuando escribe Aristides, la mtrica y la msica estn
plenamente consolidadas como discursos tcnicos, y sus elementos son los mismos
desde su regularizacin y enumeracin en el perodo alejandrino. Pero nuestro autor
pretende, con su tratado, superar los meros tecnicismos de los escritos totalmente
escolsticos que tiene a su disposicin, y demostrar el carcter abarcador de la
msica, en lo que se refiere a la educacin del hombre y a los beneficios de que
provee al alma. Su tratado, pues, quiere ser completo, con lo que a su juicio quedar
demostrado por qu la msica, especialmente, es un saber tan importante o ms que
los otros:
Pero, ciertamente, ello tambin es por culpa de aquellos que, si bien aportaron no poco amor a
este arte, al no haber investigado todas sus partes, ni transmitieron a sus seguidores nada valioso
ni por causa de la msica gozaron entre ellos de alguna consideracin. Y sobre todo se debe a que
ninguno de los antiguos, casi dira, registr de manera completa en un solo tratado los
razonamientos sobre la msica, sino que cada uno explic parcial y dispersamente algunas
cuestiones (I 2, 3.8-15).
Este carcter totalizador se apoya en la tradicin de la antigua, y de ah
que el texto de Aristides contenga numerosas citas de autores y poetas: Homero,
Hesodo, Herclito, Herdoto, Aristfanes, y otros. De todos ellos, el ms
1
La edicin crtica moderna, por la que citamos, es la de R. P. Winnington-Ingram (1963).
Traducciones en Mathiesen (1983), Barker (1984), Duysinx (1999) y la castellana de Colomer y Gil
(1996), que seguimos en este trabajo.
2
II 6, 61.4; cf. Duysinx (1999) 5, Mathiesen (1999) 521.
3
Ramelli (2001) lxxxv. Para una duda razonada, cf. Duysinx (1999) 6. Mathiesen no cree que
Marciano tuviese el texto de Aristides delante; quiz dispusiera de una traduccin latina (Ramelli
[2001] lxxxv). Ms all de estos dos lmites temporales no hay nada verdaderamente concluyente. Su
nombre aparece mencionado en dos escolios (vid. Mathiesen [1999] 524 y Duysinx [1999] 6), uno de
ellos atribuido a Porfirio, lo que, de confirmarse, retrasara el floruit de nuestro autor. En cuanto a la
obra, tiene mucho en comn con el contenido de otros tratados de los siglos III y IV (Alipio,
Gaudencio), pero su perspectiva neopitagrica y neoplatnica no tiene por qu ser tan tarda. Poco ms
puede decirse, y mientras la mayora se resigna a situarlo entre el siglo I d.C. y el final de la
Antigedad, su editor, Winnington-Ingram, lo adscribe al siglo II d.C.: vid. Winnington-Ingram (1963)
xxiii; cf. Duysinx (1999) 7, y Zanoncelli (1977) 87 n. 137 para una revisin crtica de los intentos de
datacin (esta autora [1977] 93) lo sita en Antioqua, contemporneo de Libanio, en el siglo IV).
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
101
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
interesante en el tratado, con mucho, es Homero, pues es utilizado tanto de una
manera externa, es decir, como autoridad para la presentacin de asuntos de potica
y retrica (al modo de otros autores ms o menos contemporneos como Dionisio
de Halicarnaso o Longino), como de una forma interna, esto es, a travs de una
interpretacin profundamente alegrica que da sustento a consideraciones de ndole
metafsica, muy presentes en el . Por tanto, es a los testimonios
homricos en este texto adonde debemos acercarnos para examinar la relacin de
Aristides con el poeta: una relacin que sirve para dar fuste al tratado, y para
lograr un texto que, inscrito en la tradicin de los tratados sobre la
, adquiere su anunciada completud al emparentarse no slo con los
tratados retricos de poca imperial, sino con la tradicin filosfica de corte
neopitagrico y neoplatnico. Este acercamiento situar, adems, al tratado en el
marco de la recepcin de Homero en poca imperial, tanto por la Segunda Sofstica
y tratadistas de retrica, como por los prosistas de corte filosfico.
Puesto que el est organizado en bloques temticos bien
diferenciados, articularemos el estudio de los testimonios homricos de igual modo,
esto es, tras establecer su tipologa, atenderemos a los intereses a que obedecen: la
retrica, la educacin del individuo, la constitucin del alma y el entusiasmo.
1.TIPOLOGA DE LAS CITAS EN EL
El tratado contiene treinta y cinco referencias a Homero, junto con tres de
Platn, dos de Herclito y slo una de Herdoto y de Aristfanes4. Las referencias
homricas a la Ilada (20, un 57 % del total homrico) superan ligeramente a las de
la Odisea (15, un 47 %), lo que era de esperar. Si bien las de los dems autores son
citas literales, Aristides es mucho ms flexible en el caso de Homero, e introduce
los testimonios del poeta no slo de manera directa (en la mayora de los casos)
literalmente, sino tambin en forma de breve compendio o bien citando, con
algunas modificaciones, palabras o expresiones aisladas. Por otra parte, no hay un
Homero oculto en el texto, esto es, dada la funcin del poeta como argumento de
autoridad, su presencia viene indicada oportunamente.
Normalmente Homero aparece citado al principio de un tema determinado
como testigo de lo que escribe Aristides Quintiliano. Por ejemplo,
Para el listado de los testimonios homricos, vid. el apndice final. Estn citados Platn (R 399a, =
86.6-7, 403c = 186.22, 546c = 194.13); Aristfanes (V. 1022 = 139.13); Hesodo (Op. 287-292 =
185.10-14); Herclito (B 118 D.K. = 154.2-3, B 36 D.K. = 154.4), y Herdoto (IX 43 = 203.24).
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
102
PEDRO REDONDO REYES
75.12-13, ,
.
88.6-7, ...
129.15-16, <> , (...) ...
131.7-8, ' , .
Este Homero asegura y certifica el tratamiento de los temas de
contenido ms original (por ejemplo, acerca del destino humano o de la semejanza
del alma con un instrumento musical en su descenso del mundo supralunar),
asegurndolos y anclndolos en la tradicin; es una o utilidad al desarrollo
argumentativo de la obra5. En cambio, cuando en II 9 Aristides trata de los efectos
de los recursos retricos, no cita a Homero con este carcter, sino como la cantera
inagotable de ejemplos para recursos elocutivos en los tratados de retrica (lo que
alinea esta parte de su tratado con las obras de Longino, Demetrio o Dionisio de
Halicarnaso).
Homero, pues, es entendido como soporte de la tradicin literaria para muy
diferentes aspectos, si bien esto no impide que un mismo pasaje pueda ser, de modo
econmico, utilizado para fines diferentes, como ocurre aqu con el episodio de los
armores de Ares y Afrodita ( 267-280). Aristides utiliza algunas palabras de los
hexmetros 267-268 (II 9) para explicar el uso de la metfora por Homero; ms
adelante (II 10) hace una parfrasis breve del encadenamiento de estos dioses (que
llega hasta 280), aduciendo que tal episodio servira para corregir la lujuria de los
feacios (74.25), es decir, para demostrar el poder paidetico de la msica; y luego
vuelve a los mismos versos, esta vez a 278-280 (88.14), para explicar la
constitucin del alma y del cuerpo humano. Esta economa lleva a la conclusin de
que un mismo pasaje no est ligado, para Aristides, a una nica perspectiva crtica:
el episodio de Ares y Afrodita es tan rico que sus diferentes interpretaciones no
colisionan. Longino en su representa el lado opuesto, cuando
ejemplifica con hexmetros homricos de distinta procedencia, en un centn,
aquellos aspectos poticos que al autor le interesa destacar6.
En el , Homero es presentado en el texto, la mayora de las
veces, por su nombre; slo en algunas ocasiones aparece como , como es
ampliamente reconocido: en 69.9, 88.7, 129.15 y 132.11. Esta forma de ser
Daz Lavado (1994) 691, quien diferencia aqu entre la cita de autoridad y la cita de erudicin; cf.
Kindstrand (1973) 32-33 y 87, por ejemplo, para el uso de Homero como autoridad en los autores de la
Segunda Sofstica.
6
Cf. LONGIN., 9.6 y 8, por ejemplo, donde ambos grupos de hexmetros proceden de cantos diferentes
formando ahora una unidad estilstica; centones homricos realiza tambin, con diverso objetivo, D.
CHR., Or. XXXII, 4 y 82-85, sobre cuya autora vid. Kindstrand (1973) 19 n.12.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
103
nombrado, de origen helenstico, ya est en poca imperial completamente
consolidada7. En cuanto a los testimonios, para su tipologa en el
seguiremos a Daz Lavado en su exhaustivo trabajo sobre el Homero de Plutarco8.
Aristides nombra al poeta pico la primera vez como una noticia acerca de
l, y de la poesa en general: en 52.8-10 se menciona al poeta pico, con la forma
que tambin se ha llamado a veces testimonio-mencin9, esto es, una simple
indicacin del nombre del autor, a menudo con su obra: '
. ,
. En este pasaje, Aristides distingue los poemas de aquellos
formados por grupos de dos metros, como los dsticos, o de tres. El nombre de
Homero como ejemplo de poesa es algo habitual en los tratados de la
poca (cf. HEPH., Metr. I, 58.16).
Pero, como hemos indicado, Homero es introducido, en su inmensa mayora,
; como, adems, el discurso de Aristides est organizado temticamente,
esto es, por captulos, la referencia a Homero slo es usada la primera vez en cada
uno de ellos, sirvindose el autor de algn tipo de nexo para las siguientes
ocasiones.
Los nexos verbales son verba dicendi en los que predomina . Cuando
hay una sucesin de citas, Aristides puede omitir tambin el introductor:
(69.18, 70.8 y 14, 71.8, 72.8, 72.21, 74.31, 88.7, 89.3, 131.8, 131.13, 132.11 y 15) y
su pasado (71.10); (75.11); (69.27, 88.12), que puede adoptar la
forma de participio (70.3, 73.3, 129.18) o aparecer en aoristo ( 69.14,
70.27, 71.3, 129.16); (71.16).
Existen otras formas de presentar una cita, pero se trata de una minora de
casos: (71.19), (75.2), (72.16); tambin introduce
un breve compendio con la expresin , en 74.14, a
travs de la yuxtaposicin. Una yuxtaposicin pura se da en 88.28.
Estos introductores presentan, del total de testimonios, dos compendios y
treinta y tres citas literales, de las cuales cuatro son trminos aislados, y veintinueve
citas hexamtricas. Por compendios entendemos, de acuerdo con Daz Lavado10,
un resumen parcial de la trama, no incurriendo en los detalles de la misma; se
Cf., por ejemplo, GAL., 4, 771 Khn, LUC., IConf. 39; vid. Daz Lavado (2001) 96 ss., DIppolito
(2007) 66, y la discusin en diferentes autores de Kindstrand (1973) 14, 43, 74.
8
Daz Lavado (2001) 87; cf. la tipologa equivalente pero menos desarrollada de Sanz Morales (1994,
pp.16-18), aunque para un contexto diferente, as como la discusin de Kindstrand (1973) 3-11.
9
Sanz Morales (1994) 17.
10
Daz Lavado (2001) 87.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
104
PEDRO REDONDO REYES
trata de 75.14-18 (= 185-189) y 74.25-28 (= 266-366). En cuanto a los trminos,
Aristides acude slo a palabras aisladas o a sintagmas de versos aislados, utilizados
tan slo para ejemplificar smiles: 70.22 (= 267-270), 71.15 (= 22-25) y 71.20
(= 51-61). En estos casos, estas palabras o grupos de palabras quedan insertadas
en el discurso de la prosa, y por tanto aparecen diferencias en la flexin. Como
sucede en otros autores que citan profusamente a Homero11, la insercin de los
trminos citados en la prosa del discurso conlleva significativas desviaciones
morfolgicas y lxicas, que llevan a pensar en errores de memoria o adaptaciones
(ya del autor, ya ajenas).
No obstante algunas modificaciones se presentan junto con el trmino original,
con lo que hay una deliberada adaptacin de la diccin potica a la prosa. Por
ejemplo, cuando cita 282 (= 70.9),
seguidamente se refiere, comentndolo, al participio no de modo literal
sino con su correspondiente sustantivo:
(70.13-14). Esta indiferencia verbal, aun siendo
citado el hexmetro, implica una adaptacin lxica que vamos a ver en los ejemplos
de trminos citados (aqu se trata de un caso de explicacin etimolgica relacionada
con el hexmetro). La adaptacin lxica no llega a ser una parfrasis, naturalmente,
pero la contiene in nuce porque las parfrasis (cuyo origen est en la tradicin
alejandrina de aclarar los trminos poticos u obscuros con explicaciones
interlineales) sustituyen generalmente el lenguaje potico por su equivalente en
prosa12. Es posible que Aristides se sirviera de alguna parfrasis retrica para las
menciones, pues coincide in verbis con Eustacio, quien se refiere en los casos
citados, precisamente, a procedimientos retricos. Pero las menciones en el
o son tan escasas que no nos es dada una conclusin segura13.
Estas desviaciones de la literalidad nos permiten distinguir estos trminos
citados de las citas puramente literales. En estos casos, sus dimensiones van desde
un simple hemistiquio hasta un mximo de tres hexmetros, si bien lo normal es
siempre uno o dos versos14. En lo que sigue, veremos el grado de fidelidad de
11
Por ejemplo el caso ms estudiado de Plutarco, cf. DIppolito (2004) 18-19, que se refiere a ellas
como citazioni letterali variate.
12
Daz Lavado (1996) 435.
13
Cf. EUST., IV 1095 14.9 .
14
Compendios: I 185 ss., 266-366; trminos: 386, 51-61, 22-25, 268-269 y 476; citas
hexamtricas: de distinto nmero de pies, 59, Z 160, O 128, 388, 304; de un hexmetro, A
3 y 477; 275, 282, 488, 421-422, 1, 336, 1, 219, 259, 296; un hexmetro ms ,
59-60, 326-327, 363-364, 492 y 494, 511-512; dos hexmetros, I 133-134, M 137-138, 8-9,
19-20; y dos hexmetros ms hemistiquio, T 221-223, 278-280.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
105
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
nuestro autor al texto homrico de la vulgata, que es siempre muy elevado
(comentaremos los casos textualmente ms relevantes)15, atendiendo a los grupos
temticos que el propio Aristides delimita en su tratado.
2. HOMERO Y LA RETRICA: LOS TESTIMONIOS DE II 9
El tratado de Aristides como texto tcnico sobre la msica y su poder
educativo contiene y da sentido a una revisin de los recursos retricos ms
importantes. Para ello, se sirve de Homero como autoridad principal, pero a
diferencia de otros autores de similares intereses de la poca, descarta ejemplificar
tales recursos con nombres bien conocidos y ledos de la oratoria y la poesa
clsicas. La razn es que Arstides desea, aqu como en el resto del tratado, acentuar
el papel paidutico del poeta pico.
En II 9 (68.22 ss.) Aristides lleva a cabo una clasificacin de la educacin
tica ( ). Un poco antes (II 6, 59.29 ss.) haba establecido, siguiendo
a Platn, que la educacin slo acta y tiene efecto mediante una afeccin directa
( ) o mediante persuasin ( ), ejerciendo la msica su
influencia de ambas formas. Aristides prueba que la educacin de la juventud
mediante la msica es necesaria gracias a la equivalencia entre y tanto a
nivel individual como poltico. Efectivamente, la msica es un buen frmaco contra
los desrdenes civiles, una idea sta que procede de Damn y Aristides recoge del
platonismo antiguo.
Pues bien, esta educacin tica tiene dos especies: la teraputica (
), mediante la que se corrige el vicio, y la beneficiosa (
), con la que el individuo se mantiene en su virtud o la aumenta
(veremos cmo se ejemplifican con versos de Homero estas dos especies). Para
ellas, dice Aristides, el arte de la educacin es doble: por un lado estn los sentidos
tiles para la seduccin del alma en la materia inherente a cada tema (
,
69.2), y por otro los procedimientos de tipo retrico. En otras palabras, Aristides va
a utilizar los textos homricos como una forma de crtica literaria para el caso en
que los , la primera opcin, no sean accesibles; en este sentido, una
verdadera hermenutica literaria16. Pues la poesa no slo es diccin pura, sino
15
Para la Ilada hemos cotejado la editio maior de Allen (1931), Van Thiel (1996), Blanco-Maca
(1991-) y West (1998-2000); para la Odisea, las de Ludwich (1889 = 1998), Allen (1920), Von der
Muehll (19623) y Van Thiel (1991).
16
Cf. Mathiesen (1983) 118-119, n.32.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
106
PEDRO REDONDO REYES
meloda, ritmo e incluso danza (II 4, 56.12 ss.), una idea comn en las definiciones
antiguas de la 17. Y cuando no disponemos efectivamente de estos
elementos, entonces slo queda el anlisis de la diccin potica (), aunque
Aristides reconozca que no siempre sta, sin la meloda o el ritmo, sea capaz de
poner el alma humana en contacto con lo que subyace tras ella (),
entendindose por tal la materia potica o la fsica18.
Este captulo del libro II contiene el mayor nmero de testimonios homricos
de todo el tratado: trece en total. Esto no es extrao si recordamos la vinculacin del
poeta homrico con la retrica en tanto que principal educador de la Hlade: no es
casual que la retrica de poca imperial busque sus fuentes en Homero19. As pues,
Aristides, ejemplificando con varios tropos retricos que extrae de los hexmetros,
expone la utilidad de la diccin pura, , para la educacin del
individuo (sobre todo, del joven), en el marco del estudio de los conceptos o
. Para ello anuncia ejemplos de 20 retricas, los ms tiles
(pues la retrica tiene el mismo efecto persuasivo que la msica, y organiza la
)21: eptetos, metalepsis, metforas, smiles, sincdoques, perfrasis y alegoras.
La revisin de los tropos y recursos retricos, ejemplificando con Homero,
tiene antecedentes claros en Aristteles (Rh. III, 2-4, 10-11), y es lo comn en los
tratados de poca imperial: entre otros, Dionisio de Halicarnaso (Comp. 5, por
ejemplo), Demetrio, Trifn, Hermgenes y, en latn, Quintiliano (VIII 6, 19, 37,
etc.). Aunque esta insistencia en los mencionados es tpica de poca
imperial, la particularidad de Aristides es su conexin de la retrica con una
educacin tica en la perspectiva general de la (algo que estaba ya
apuntado en los escritos que se haban ocupado de potica y retrica en este
perodo), y que en la poca de la Segunda Sofstica est justificado por la similitud
de efectos sobre el auditorio de los grandes oradores y los virtuosos musicales.
17
Cf. ARISTOX., El. Rhyth. II 19, 15, , , .
Cf. ARISTID. QUINT., II 8, 9 y III 7.
19
Cf. Roisman (2007) 429-430, quien seala que it is not surprising that some classical rhetoricians
viewed Homers characters as rhetoricians and Homer as the fount of their art, or that they searched his
writings for the rhetorical figures that were formally categorized only centuries after he lived. El papel
de Homero como fuente de autoridad en asuntos ajenos a la retrica se ve en ARIST. Rh. 1375b 29.
20
De acuerdo con HERMOG., Id. I 1, 125 ss. Rabe, es equivalente a figura de pensamiento, cf.
Rutheford (1998) 115-117.
21
Siguiendo a Platn acerca del musical, Aristides se sita frente a determinadas corrientes que
niegan los efectos psicolgicos de la msica en el alma, como el caso del Papiro Hibeh. Un ejemplo
explcito en relacin a Homero es Filodemo de Gdara, que en un pasaje (de Mus. IV 131.4 ss., p.251
Delattre) advierte de que no hay razn para pensar que la msica mejore los poemas homricos: la
opinin contraria la expone PS.PLUT., de Mus. 1146E, citando tambin a Homero.
18
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
107
As, por ejemplo, Longino establece la semejanza entre la composicin de las
palabras en un cierto orden ( )22 y su efecto, y las
consecuencias sobre el individuo de la aultica y la citarstica: por la combinacin
de sus sonidos, introduce en las almas de los que lo rodean la pasin que domina al
orador23. Pero es Dionisio de Halicarnaso quien provee de una comparacin ms
explcita, cuando establece que la oratoria pblica es una especie de msica, de la
que slo la separa una cuestin de grado:
,
(Comp. 11, 64-68 Us.).
Tal paralelismo msica-retrica, presente tambin en Demetrio, constituye el
marco en el que Aristides realiza su crtica de Homero. Los mtodos de persuasin
citados de la pura son:
a)Tropos: Eptetos, metalepsis y metforas. Aristides cita H 421-422 (=
65.19)24 como ejemplo de uso de eptetos para la lentitud, en este caso del sol ms
exactamente, como apunta el autor, del agua que refleja sus rayos y la parsimonia
de su ascenso:
De este modo, puesto que los eptetos estn en el segundo de los hexmetros,
Aristides entiende que el primero est construido precisamente para introducir esta
idea de lentitud, dado que el sol es el ms rpido de los astros (69.12). Mientras
que H 421 es citado completo y de una vez, el siguiente es introducido en el cuerpo
del texto mediante dos introductores (, , 69.18 y 20) que evitan, como
sucede en otras referencias a Homero, la adaptacin flexiva o lxica al cuerpo de la
prosa.
Por el contrario, la rapidez es ejemplificada mediante la metalepsis de 1 (=
69.28; precisamente aplicada, sin contradiccin, al mismo sol).
' ,
Aqu, de acuerdo con Aristides, la rapidez no es denotada por un adjetivo, sino
por el verbo : esta anomala es debida a que Aristides busca conceptos
similares, , en versos cuyo lxico se ve como equivalente (H 422,
22
LONGIN., 39.1, vid. Malosse (2002) 49.
LONGIN., 39.3,
. Cf. asimismo D. H., Dem. 22.1, DEMETR., Eloc. II 68-74.
24
Para la situacin en el captulo de la cita, en la edicin de Winnington-Ingram, vid. el apndice final.
23
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
108
PEDRO REDONDO REYES
, 1 )25. Por ltimo, tambin se refiere a
los eptetos para el carcter femenino con dos hexmetros: , de 1, y
, de A 477).
En la tradicin retrica, Aristides consigna el uso de eptetos a las
denominaciones naturales, (70.10; cf. PHamb. 128 fr.a,
, D. T. 34.3,
). De ah que el siguiente paso sea la metfora, que desde la
Retrica aristotlica es una superacin del epteto; para Aristides aqulla expresa lo
que el epteto no puede debido a su naturalismo: cf. DEMETR. Eloc. II 82,
,
. Como metforas son citados (en este orden) 282, 59-60, 268-269,
296, I 133-134.
La persuasin de la metfora homrica viene dada por su propiedad, algo que
ya adverta Aristteles (Rh. 1405a 10-11): del primer ejemplo dice Aristides que
cuando se oye produce casi el mismo efecto que si se estuviera viendo. La
propiedad queda asegurada por la primaca de estos dos sentidos, equivalentes tanto
en el ritmo musical (ARISTID. QUINT., 31.19-20) como la educacin conseguida
con la palabra y la meloda26; pero en la tradicin retrica se trata de la rei ante
oculos ponendae causa de Rhet. Her. 4.45, tambin en Aristteles (Rh. 1405b 17).
De hecho, cuando se refiere a 296 (= 70.28),
lo hace a su combinacin de significados contrarios, algo a lo que ya se haba
referido en 67.19 como una oposicin () existente tanto en las pasiones
como en los objetos externos correspondientes, atendiendo a los cuales dicen que
el alma recibe imgenes ( )27.
En el caso de 282 (= 70.9),
las metforas se hallan en , sombras, y , erizadas, que
hacen encogerse (, un terminus technicus musical, como veremos) al
oyente, siempre desde el efecto visual. Por su parte, en 59-60 (= 70.16-17),
conlleva el concepto de agitacin () en algo inanimado:
'
25
Aristides entiende as como una designacin potica del Ocano, cf. 69.29,
.
26
Cf. ARISTID. QUINT., 56.9-10, 59.11, 129.9.
27
Cf. ARISTID.QUINT., 67.13.14,
. Vid. Mathiesen (1983) 131, n.148.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
109
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
Tanto en 282 como en 59 tenemos variantes alejandrinas no contempladas
en el texto de nuestro autor:
Aristides Quintiliano
Alejandrinos
282
Zen., Arist.
59
Aristoph.
La forma atemtica de Aristfanes para 59 (cf. adems 218)
est presente en un importante grupo de cdices (de las familias b y h, adems de
BN1V1); sin embargo, la lectura del hexmetro en cuestin ya la
atestiguan contemporneos de nuestro autor como Trifn (Trop., ap. Rhet. Gr. III,
192.7 Speng.), Porfirio (in Cat. IV.1, 67) o Clemente de Alejandra (Paed. III 2,
13.5). En estos casos (y de otros como A 3, M 138 y 494) se puede observar que
el texto homrico que maneja Aristides no se hace eco de determinadas variantes
alejandrinas, siguiendo en esos casos la vulgata de los cdices medievales28.
A diferencia de los casos anteriores, 268-269 (= 70.22-23) es un ejemplo de
trminos mencionados en el cuerpo de la prosa29, de nuevo para ejemplificar
metforas. Pertenecen a la de Ares y Afrodita, un pasaje muy aprovechado
por Aristides. As los introduce en 70.22 ss.:
,
. Estas tres palabras (, y ), ahora
introducidas por , no contienen el grado de desviacin que, como veremos,
presentan otras menciones (por tanto, procede aqu como en el caso visto de H 422).
Vienen precedidos por el artculo que les confiere mayor aislamiento, con lo que
en realidad son citas directas.
Segn nuestro autor, la es narrada con palabras speras, en
contraposicin a la nobleza ( ) de la siguiente cita, 296. Cada uno
de los trminos citados, pues, es interpretado negativamente ( = ,
= , = ), al igual que los alegoristas del
mismo pasaje (cf. HERACLIT., All. 69.3). Como se ha dicho, 296 es citado como
contraste a 268-269: se trata, en efecto, de la misma idea, pero ahora la accin es
justa y legtima ( , 70.26) gracias al trmino ,
28
Vid. el apndice final; de acuerdo con Kindstrand (1973) 39, 67, 93, lo mismo ocurre para los autores
de la Segunda Sofstica.
29
A medio camino entre la mencin y la cita literal se encuentra el testimonio de 275 (71.9), del que
Aristides cita slo el segundo hemistiquio de manera acorde con la transmisin homrica.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
110
PEDRO REDONDO REYES
que sanciona una unin legtima. Por ello es significativo que en la ltima cita de
este apartado, I 133-134 (= 71.4-5), Aristides subordine la a la que
identifica en estos hexmetros:
, .
Aqu, la combinacin de contrarios ( ) es el
recurso lxico para expresar lo intermedio o (71.3), de modo que estos
dos hexmetros son el contraste final al exceso del adulterio divino ( 268-269) y lo
amable del lecho de Ulises de 296. En I 133-134, Agamenn jura que no ha
deshonrado a Briseida, de modo que se escapa del adulterio negando el mismo
verbo de 268 ( = ... ) al tiempo que se recuerda la
legitimidad establecida en 296 ( = ). Esta conexin intertextual
muestra una bsqueda deliberada de las formas lxicas que adopta una misma
(la unin sexual) sobre la base de una valoracin moral que legitima la
lectura alegrica, presente en el tratado ms adelante, precisamente en el pasaje de
la unin de Ares y Afrodita. De este modo, se ha virado desde la metfora como
de Aristteles (Rh. 1405b 12) a los
de Plutarco (Mor. 19E 9)30, pasando por el anlisis de la sonoridadsignificacin de las palabras para la obtencin de las metforas, que Aristteles
(ibid. 1405b 18 ss.), al igual que Aristides citando A 477, ejemplifica con
.
Aadamos finalmente un apunte textual sobre I 134, que incide en el texto que
maneja Aristides. La lectio communis homrica es (tambin existe , AD), pero
de acuerdo con Allen la lectura superior es (B Bm5E3E4H1Le1P7, cf. B 73).
b)Smiles. Se cita aqu 275, 51-61, 22-25 y 304. Todas las citas estn
seleccionadas en la idea de que el smil es un recurso que incide en los del
oyente (Aristides escoge sobre todo smiles de color, , uno de las motivos
que ataen al segn TRYPH., Trop. II 5)31. En el caso de 275 y 304,
' ' ( 275 = 71.9)
( 304 = 71.11)
se trata, de acuerdo con Aristides, de smiles con efectos psicolgicos contrarios, ya
que el primero encoge nuestro nimo, , mientras que
el segundo lo relaja, . Aristides demuestra la conexin entre el retrico
30
Cf. Daz Lavado (2000) 81.
Cf. ARISTID. QUINT., 71.17-19, ,
. A su vez, el , segn Trifn (loc.cit.) es uno de los de la
junto con y , distincin retomada por los autores romanos.
31
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
111
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
y el musical en el uso de , un verbo para un tipo de carcter codificado en
los 32: l mismo clasifica las melodas en 30.12-17 en (aquellas
que producen pasiones aflictivas), y . Se trata de la
retrica, cuyas variaciones lxicas Dionisio de Halicarnaso conecta con las de tipo
meldico (Comp. 19).
Desde el punto de vista textual, son interesantes las menciones de palabras
aisladas, referidas al color. En primer lugar, 71.15-16 = 22-25:
ARISTID. QUINT., 71.15-16
22-25
... ,
, '
, '
' .
Los acusativos del texto de Aristides vienen determinados porque estos
sintagmas dependen del participio , un verbo tpico para la presentacin
de citas33. La mencin de 25 es la nica leccin diferente. Los cdices del texto
homrico dan la forma jonia; la prosa tica utiliza siempre , de modo que
estamos ante una regularizacin, como se puede ver por ejemplo en el comentario
ad locum de Eustacio34. Dado que todos los trminos estn dentro de la misma
seccin del tratado, se tratara de otro caso de regularizacin que no atiende a la
literalidad del verso, sino a una mencin en el mismo registro dialectal de la prosa
utilizada, a un re-decir los trminos (en general los testimonios homricos de
Aristides presentan una casi total fidelidad a la transmisin de los cdices
homricos).
A continuacin se refiere Aristides al caso de 51-56 (71.19 ss.), que recoge
smiles, segn este autor, referidos a la expresin de la luminosidad:
32
Cf. CLEONID., Harm. 203.3-18 Jan; para el caso de Aristides, cf. Boccadoro (2002) 228-229.
Daz Lavado (1994) 684-685.
34
Cf. EUST., IV 1128, p.127.1-3, ,
; cf. HSCH., s.v. .
33
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
112
PEDRO REDONDO REYES
ARISTID. QUINT., 71.19 ss.
51-56
[scil. en
51 ss.] ,
,
,
', .
, ' ,
, .
El texto de Aristides, como en el caso anterior, supone algunas modificaciones
flexivas de los trminos homricos, incluso con diferencias lxicas notables. En los
dos primeros hexmetros, Aristides vuelve a regularizar con su prosa el dativo eolio
, e ignora la lectura de Zendoto ; adems, el pico
viene sustituido por . Probablemente, nuestro autor no tiene aqu
el texto homrico delante, pues el adjetivo , que en el hexmetro determina al
femenino , es ahora masculino en la cita, aplicado a ; este masculino
no tiene que ver con la variante de los cdices (Ve1). Aristides no slo ha
modernizado la lengua, sino que ha reinterpretado sintcticamente el hexmetro.
Significativamente, Eustacio glosa este pasaje utilizando el mismo sustantivo que
aqul: IV 1094 (p.13.3-7),
(...) (el escolio al
hexmetro aclara como ).
En el caso de , Aristides simplifica las conjunciones al
considerarlos desligados, enumerativamente; el caso de ambos sustantivos viene
determinado por su ejemplificacin de . Pero otro es el caso de
, que remite al homrico . De nuevo el jonismo homrico
no aparece, mientras que el adjetivo cambia a un sinnimo: no aparece en
los poemas homricos. En todos estos casos se vuelve a la regularizacin tanto
dialectal (, cf. ) como lxica (, cf. ).
Lo mismo vemos en los trminos siguientes, con mayores diferencias. El
homrico corresponde a (aqu el potico
se convierte en un participio prosaico y se modifica el sustantivo); el
hemistiquio siguiente es ahora
, con una nueva dislocacin sintctica y reescritura lxica (sta en funcin de
una cierta analoga paradigmtica y aliterativa, -, - (cf. schol. ad loc.
), sin duda motivada por la leccin comn de los cdices
, frente a de Zendoto [cf. 240] y Ve1W3, cf. v. 56
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
113
). No obstante, en este punto Eustacio introduce una interesante aclaracin que
utiliza el mismo trmino que Aristides: IV 1095 (p.14.8),
. ,
. Est claro que Eustacio aqu, como antes, depende
de alguna parfrasis retrica que probablemente tuvo delante tambin Aristides,
como indica el criterio de la 35.
Otra regularizacin y reduccin supone respecto al homrico
. Aunque a diferencia de lo anterior Eustacio no
coincide, es interesante relacionar el compuesto con los del escolio y el
comentario bizantino, formados con el mismo prefijo: EUST. IV 1094, p.14.10
, '
; cf. schol. (Er. Il.) '
. Por ltimo, aade Aristides en la enumeracin un
ejemplar luminoso y muy preciado de flor, que corresponde a la luminosa
del ltimo hexmetro del pasaje36.
c)Sincdoques. Se presentan como sincdoques los pasajes M 137-138, 388
y 259, todos ellos escogidos de acuerdo con las ideas grandeza / humildad.
Aristides coincide, respecto al primer testimonio, M 137-138 = 71.27, con
Demetrio (Eloc. IV 204) en el hecho de que a mayor magnitud o ,
corresponde mayor :
'
' .
Se trata, para Aristides, de un caso de imagen conceptualmente
irreprochable ( ) de acuerdo con lo
establecido al principio del captulo 9: '
(68.14). Como declara en II 7, 65.22 ss., lo necesario para la
educacin mediante la msica es no slo la armona y el ritmo, sino el concepto
conveniente y la diccin: , que procede de Plotino.
Los otros dos testimonios tambin los refiere nuestro autor a grandeza ( 388 =
72.9) y humildad ( 259 = 72.17): por ejemplo, en el primero,
35
Para el carcter de una palabra, cf. DEMETR., Eloc. 176,
, , , ' .
36
Sobre el carcter de esta flor, cf. EUST., IV 1095 (p. 15.24) y la relacin primitiva con
la acrpolis de Atenas, ,
. , ,
.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
114
PEDRO REDONDO REYES
lo conveniente, , se consigue, segn Aristides, por medios retricos: el
epteto engrandece la mera salpinge, mientras la preposicin aumenta la amplitud
local de su sonido. Esta idea de lo conveniente es central en la intepretacin
retrica, como se lee, por ejemplo, en Demetrio (Eloc. II 120,
, ' , ,
).
En lo que se refiere al texto, el testimonio M 137-138, a pesar de las variantes
de las copias de Aristides, no provee de lecciones nuevas (adems, ignora la
variante alejandrina : de Zendoto y Aristfanes). Es, adems,
interesante que presenta la mejor lectura homrica ' (Allen A), frente a las
omnipresentes ' y ' (sta slo en algunas copias de Aristides) de toda la
tradicin. Por su parte, en 259,
el texto homrico flucta entre y . La primera es la leccin ms
comn en los cdices homricos, y probablemente est determinada por el verso
siguiente, 260 ' . Sin embargo est atestiguado en Aristteles
(quien precisamente ejemplifica con este hexmetro el uso correcto de los recursos,
cf. Poet. 1458b 22) y Ateneo, y es la leccin de Eustacio, as como la de las familias
ajk de Allen. Como en el caso de I 134 o 59, el texto homrico de Aristides
corresponde al de la mayora de los cdices, pero no es la mejor leccin, ni la
acreditada por fuentes antiguas.
d)Perfrasis. Segn Aristides, la variedad de la perfrasis produce claridad en
el carcter () y suavidad en la frase; cita 386 (= 72.21) y 476 (=
72.22). Ambos testimonios aparecen ligados y slo son dos palabras de cada
hexmetro, es decir, extractos literales de trminos (a diferencia de la libertad lxica
que demuestra Aristides en el caso de 51 ss. y 22 ss.):
( 386), ( 476).
Los ejemplos aducidos son los habituales en los escritos retricos de poca
imperial, aunque la consecuencia de la perfrasis segn nuestro autor ( ,
) no es exactamente lo habitual (LONGIN., 28-29 presenta esta figura como
productora de , mientras que ALEX., Fig. II 10 tambin habla de ). El
tipo de ejemplos de Aristides ser recogido ms tarde por Eustacio (ad Od. I
p.106.18, , . , , .
).
e)Alegoras. Se citan T 221-223 (73.4); y lo son como , pues el
verdadero uso de la alegora por Aristides lo veremos despus en II 17 con el
episodio de los amores de Ares y Afrodita; aqu la alegora es mencionada como
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
115
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
recurso retrico37: Vuelven la mente a una cualidad distinta, '
(72.26), dice nuestro autor, como ya Trifn (Trop., ap. Rh.
Gr. III, 193.9 Speng.), . Trifn, como el alegorista
Herclito (V, 15), recala en el mismo pasaje de la Ilada que Aristides (quien seala
la equivalencia muerte en el combate / recoleccin de trigo):
,
,
' .
Los dos editores de Aristides corrigen de todos los cdices por el
homrico . Aqu hay una probable contaminacin, de acuerdo con Duysinx38,
con el final de A 236 , con el mismo sujeto para ambos verbos.
3. HOMERO Y LA EDUCACIN: LOS TESTIMONIOS DE II 10
Aristides recurre a Homero para demostrar que la educacin musical utiliza los
elementos () de la potica, esto es, y ; a su vez, sus partes
() respectivas, y . Esta distribucin sigue de cerca a
Platn y Aristteles39. Una etopeya, pues, es la de I 185 ss. (= 74.14), que Aristides
no cita literalmente sino como compendio40:
,
' '
.
A diferencia del caso anlogo de la Odisea ( 326-327) que Aristides cita justo
a continuacin, la escena de Aquiles sorprendido por Ulises y Ayante taendo la
forminge41 supera los tres hexmetros, la medida que no sobrepasan nunca los
testimonios de Aristides (Ps.Plutarco, en cambio, cita todos los versos). Para evitar
la reescritura, nuestro autor habra tenido que combinar hexmetros de diferente
procedencia, al modo de Longino. Esta reescritura viene dada porque, aunque I 189
se refiere, l solo, a la msica ( , ' ), a
Aristides le interesa destacar que el contraste se produce entre los
37
Cf. Long (1992) 42 ss.
Duysinx (1999) 144 n.1.
39
Cf. PLAT., R. III 8-9, ARIST., Po. 1448a.
40
O adaptacin, en la nomenclatura de Sanz Morales (1994) 18.
41
Mientras en Homero se lee aqu , Aristides emplea, en un caso tpico de anacrona,
(Duysinx [1999] 145 n.5), pero tambin de identidad entre dos instrumentos diferentes, corriente en el
caso de lira y ctara en los textos.
38
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
116
PEDRO REDONDO REYES
cantados y el ms novelesco: esto ltimo no est explcito
en esos versos y tampoco as en la Ilada, donde la prisionera sirve slo como
(A 161). Aristides tambin interpreta el homrico como un
virilizar el alma, (relacionado con la inclinacin del alma
hacia lo masculino o femenino ya expuesto en II 8, donde en la parte masculina de
aqulla abunda la ira y el coraje)42. El pasaje homrico es citado literalmente por Ps.
Plutarco (de Mus. 1145 E) precisamente para demostrar que la utilizacin de la
msica es til para el hombre. Ps.Plutarco se concentra en el hecho de que la clera
de Aquiles es canalizada contra Agamenn mediante el canto, pero tambin, como
Aristides, seala que cantar las acciones de los hroes ... convena a Aquiles. La
etopeya de Aquiles servira, en palabras de Aristides, para persuadir mediante la
semejanza utilizando con cada alma tales rasgos especficos trasladados a la frase:
en el caso de lo masculino, la rapidez, la insistencia o el gusto por el esfuerzo43.
Cierran el captulo las citas literales de 326-327, 492 y 494, 19-20, ms la
alusin a 266-366. Se trata de pasajes en la tradicin del valor psicaggico de la
msica, a la manera en que las fuentes hablan de cmo Pitgoras o Demcrito
cambiaban, mediante aqulla, el carcter violento de ciertos jvenes. En la Odisea
( 326-327), es Femio quien canta el regreso desgraciado de los hroes para al
decir de Aristides calmar los mpetus de los pretendientes, y Demdoco ( 266366, de nuevo la ) quien canta el encadenamiento de Ares y Afrodita para
refrenar la lujuria de los feacios. El mismo Demdoco ( 492 y 494) induce al
deseo de los feacios de conocer a Ulises, pero dentro del anterior objetivo (
, 75.4), esto es, avisar de los peligros
de uniones ilcitas. Este largo pasaje del canto octavo de la Odisea es reescrito,
reteniendo slo una palabra clave, de 274, que, referida de manera
alegrica a las ligazones del alma alejada del cuerpo, constituye su interpretacin
ms original44:
<>
, ' (74.25-28).
Como se ha dicho, el episodio de los amores de Ares y Afrodita era habitual en
las exgesis alegricas, pues mostraba lo inconveniente de los amores prohibidos;
no obstante, frente a aqullas, la que Aristides desarrollar en II 17 (vid. infra) es
42
Cf. II 10, 73.13 ss., II 13, 78.8 ss., entre otros; en II 15 se trata del de los ritmos.
73.20 ss., cf. II 8-9 para la fisiognmica de lo masculino y lo femenino; en el tratado, Aristides hace
una relacin de sonidos de cada gnero. La persuasin por similitud es el tipo que Aristides llama
(II 9), mientras que la que se hace por disimilitud es llamada .
44
Festugire (1954) 73, y cf. D. L., VIII 24 ss. con ecos en textos pitagricos. La doctrina de la cada
del alma tambin contiene elementos de la medicina pneumtica y hermticos.
43
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
117
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
original45: en 89.1, Aristides cita incluso dos hexmetros pertenecientes al pasaje
del apresamiento de ambos dioses (363-364), interpretndolo como la marcha del
alma desde regiones menos puras. Pero el resumen de Aristides en II 10 es
inevitable por la extensin del episodio, que, sin menoscabo de la alegora que
percibe en l, sirve ahora como ejemplo de las consecuencias de un desorden en el
alma y como motivo educativo ( , de modo
similar a la apologa que de la alegora hace Longino [9.7]). A continuacin, se
vuelve a la cita literal de hexmetros en la continuacin del mismo canto, para
destacar aspectos concretos de la influencia musical en el alma.
En 494 (= 71.3)
' .
todos los cdices de Aristides presentan , que en la tradicin homrica alterna
con , la forma editada por Meibom, cf. 88.10. El dativo es una variante
alejandrina (Aristarco y Aristfanes), y la leccin de la familia d (Allen). Estamos
ante un caso similar al de los testimonios mencionados: Aristides sigue el texto ms
comn de los poemas, independiente de las ediciones alejandrinas.
Finalmente ( 19-20 = 75.12), el mismo Ulises se presenta gracias a la msica
como en 75.10:
' ,
, .
En los cdices de Aristides se lee invariablemente ,
. Todas las ediciones homricas dan ' y ,
correcciones que incorpora Winnington-Ingram a su edicin. Meibom (88.23) slo
corrige por . En el segundo hexmetro los cdices presentan la
superior lectura (acd Allen) , forma que compite en las copias homricas con
.
4. EL ALMA Y LA MSICA: LOS TESTIMONIOS DE II 17
Este captulo, que versa acerca del poder de los instrumentos musicales sobre
el alma, representa el mayor esfuerzo de Aristides en la interpretacin alegrica de
Homero. Es decir, sta supera la mera indicacin de la como recurso
retrico: si bien en II 9 es citada como retrico junto a los tropos y dems
45
Cf. ATH., I 14c ,
, ' , PLUT. Mor. 19E 7 ss., o
HERACL., All. 69.2 con el mismo pasaje homrico que Aristides, vid. Festugire (1954) 74.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
118
PEDRO REDONDO REYES
recursos, ahora es una va interpretativa utilizada para sus propios intereses
(musicales), y de manera semejante a otros autores con este mismo acercamiento
(sobre todo, Porfirio, Herclito o Din)46. Frente al Homero filolgico-gramatical
ya visto, Aristides presenta aqu al filosfico-alegrico (la expresin es de
DIppolito), a pesar de las graves reservas hacia el procedimiento de Plutarco,
precisamente respecto a este mismo pasaje homrico (Mor. 19E), o de Demetrio
(Eloc. 102). Para el Aristides alegorista debe tenerse en cuenta el precedente de
Porfirio con su Sobre la gruta de las Ninfas, centrada en la relacin entre alma y
cuerpo47.
La cuestin de los instrumentos y el alma se explica ahora al recoger la
doctrina pitagrica del alma-armona (86.20, '
); adems, se seala que la naturaleza de un instrumento est estrechamente
conectada con el alma48. Para desarrollar esto, Aristides aduce que sta se llena de
irracionalidad e imgenes terrenas en su viaje desde las regiones etreas al cuerpo.
En este viaje, el alma recoge de las regiones superiores parte de su ensamblaje
corpreo ( , 87.10), como unos lazos a
partir de los crculos etreos y unas membranas con la materia luminosa. Estos
lazos o cuerdas, junto a las membranas y el viento aadido en la regin sublunar
componen esta raz del cuerpo, , que es . Esta compleja
doctrina reelabora a Plotino y Porfirio49, y Aristides lo fundamenta citando pasajes
de Homero y Herclito, junto con doctrinas mdicas. La presencia de Homero no
slo aporta autoridad (ya la tradicin estoica ve a Homero como maestro de ),
sino que eleva el discurso metafsico de Aristides a un plano potico alentado por
Homero, de tal modo que el carcter abstruso de la narracin del autor se compensa
con su genealoga potica (lo que, como establece DEMETR., Eloc. 150, eleva su
encanto o ). Al mismo tiempo, constituye una interpretacin propia acerca
del alma, frente a la de Porfirio, de la que parece una consciente rplica dado que
citan los mismos pasajes de Herclito50.
46
DIppolito (2007) 69; sobre los alegoristas de Homero vid., en general, Daz Lavado (2000) y el
trabajo exhaustivo de Ramelli (2007); cf. Long (1992) 42 ss. para una revisin del papel de los
alegoristas estoicos en torno a Homero.
47
Vid. Lamberton (1992) 130.
48
Festugire (1954) 61.
49
PLOT., IV 8 (6), IV 3 (27), V 2 (11) y IV 7 (2); PORPH. Sent. 32. Tampoco debe olvidarse que la
matriz ltima de la discusin y desarrollo del alma como armona procede del Timeo platnico (esp.
37b-e). Cf. Festugire (1954) 56-69 y Smith (1974) 1-19.
50
HERACL., frs. 22B 118 y 22B 36 D.K., cf. PORPH., Antr. 10.16 y 11.18 (vid. Long [1992]). Mientras
que a Porfirio le interesa la especulacin puramente metafsica, Aristides elige otro pasaje homrico
capaz de proporcionar una disposicin musical del alma.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
119
Hay, as pues, una evidente similitud de la constitucin del alma con los
instrumentos (viento y cuerdas), y aqulla resonar simpatticamente con stos,
dentro del cuerpo ostroide51. Esta constitucin la muestra, segn Aristides, Homero
en 219 (= 88.8) al que cita literalmente: en este hexmetro, los nervios ya no unen
carne y huesos52.
.
El siguiente pasaje es 278-280 (= 88.14, que en II 9 apareca como ejemplo
de metfora):
' ' ,
,
' .
De acuerdo con su interpretacin alegrica, aqu Homero llama al alma,
Afrodita; a la naturaleza corporal, Ares; y al demiurgo, que es quien los une,
Hefesto. Se trata del pasaje que describe la trampa que Hefesto tiende a estos dos
amantes: as, de una manera ms edificante, dice Aristides que
Los pies de la cama [] que reciben su nombre de Hermes, el elocuente [], son las
razones [] y proporciones [] mediante las cuales el alma est atada al cuerpo;
que las telas de araa son las superficies y las formas con las que est definida la figura humana;
y que el techo mismo es, sin duda, el habitculo fabricado para el alma [88.17-22].
Esta interpretacin alegrica es original frente a otras del mismo pasaje (en
tanto describe una relacin armnica entre el alma-Venus y el cuerpo-Ares)53, si
bien es rastreable una cierta amalgama de ideas pitagricas sobre la constitucin del
cuerpo, de acuerdo con Digenes Laercio (VIII 24 ss., 30-31).
Segn Aristides, 363 y 364 (= 89.1 y 4) demuestran la correccin del anlisis
alegrico, pues al separarse Ares y Afrodita, el primero regresa a la regin de la
irracionalidad, junto a los brbaros, mientras que Afrodita vuelve a Chipre, a la que
purifica (de acuerdo con 364). Estamos aqu ante una alegora del alma tal como
haba sido expuesta antes en II 2 y 8: el alma posee una doble naturaleza (cf. 54.7
ss.), racional que concierne a todo cuanto concierne a la sabidura e irracional
ocupada en lo que se refiere al cuerpo.
Estos hexmetros ofrecen una variante excelente:
... .
51
Cf. Moutsopoulos (1971) y Mathiesen (1999) 554. La forma ostroide del cuerpo la toma Aristides
de PLAT., Phdr. 250c y PROCL., in Crat. 62.3 Pasq., vid. Zanoncelli (1977) 65.
52
Cf. PORPH., Antr. 14.
53
Festugire (1954) 76-77.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
120
PEDRO REDONDO REYES
El verso 363 presenta que, frente a la comn de todas las
copias homricas y de los escolios (Schol. Hom. E 422, cf. h. Hom Ven. 59), slo
aparece en P6Z (Allen), y es considerada la mejor por todos los editores de la
Odisea.
5. LA MSICA Y EL ENTUSIASMO: LOS TESTIMONIOS DE III 25
Esta seccin est dedicada al entusiasmo y la locura del alma, y su relacin
con la msica. Este tema haba sido postergado desde II 4-5 (58.1); el entusiasmo se
conecta ahora, de acuerdo a lo establecido ya por nuestro autor, con la parte racional
del alma54. El captulo tambin trata de la meloda que consigue el ,
con las cualidades de las letras que sirven para su anlisis (tratadas antes en II 14).
Homero no aparece aqu como modelo central del poeta del (idea
que procede al menos de Demcrito y es desarrollada en poca imperial)55, sino
como fuente de sabidura y filosofa56 (cf. MAX. TYR., XVI, 1), ofreciendo as
pasajes en los que fundamentar sus postulados: toda pasin () es locura
(). Antes, ha declarado que la locura es efecto de la situacin de ignorancia y
olvido a que est sometida el alma, que, sin embargo, es restituida mediante la
msica. Una variante, dice Aristides, es la msica de carcter bquico, que servira
para purificar la enajenacin de los ms ignorantes (129.11 ss.).
Las dos citas de Homero no son hexmetros completos, sino slo lo que de
ellos sirve a los intereses de Aristides. La primera es 160 (= 129.17),
que cuenta el deseo de Antea por Belorofontes; muestra una pasin correspondiente
a la parte del alma, de acuerdo con II 5 (58.19). La segunda cita,
128 (= 129.20),
54
En 58.21. Cf. II 3, donde se establece que la msica modela los caracteres y por eso gobierna la parte
irracional del alma; en este aspecto, Aristides sigue la doctrina platnica de la divisin del alma.
55
Vid. DEMOCR., fr. 68B 21 D.-K., D. CHR., Or. LIII, MAX. TYR., XXVI; DIppolito 2007, pp.66-67.
56
Cf. MAX. TYR., XXVI 1c,
, ' . ;
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
121
que llega hasta su cesura trocaica, es el comienzo de la dura increpacin de Atenea
al enfurecido Ares, y por tanto es un ejemplo de la parte del alma (ibid.,
58.20)57.
6. LA MSICA Y LAS TRANSFORMACIONES: LOS TESTIMONIOS DE III 26
Esta seccin desarrolla la modulacin o , que ya haba sido
adelantada en I 11 y 19, y II 14. Aqu es tratada como un fenmeno que afecta a
todos los niveles de la vida humana, tanto a nivel social como individual. Este
tratamiento tiene antecedentes muy antiguos desde Damn y Platn (R. 424c), y
despus Aristteles (cf. EE VII 1241b); no obstante, la forma en que la presenta
Aristides tiene un paralelo cercano en Ptolomeo (Harm. III 7). Los cambios en el
universo, las plantas y las constituciones polticas son comparables a las
modulaciones meldicas; pero, a su vez, los cambios pueden ser de tipo artificial o
artstico, y tambin azaroso; incluso pueden no existir, de acuerdo con la generacin
inicial, siguiendo en esto a Plotino (Enn. III 1, 1)58.
Para probarlo, Aristides se sirve una vez ms de Homero: en 488 (= 131.9),
Hctor le dice a Andrmaca que nadie escapa a su destino; 336 (= 131.10)
muestra a Poseidn aconsejando a Eneas no llegar al Hades antes de su destino. Por
su parte, 3 (= 131.14) indicara, segn Aristides, que la destruccin predestinada
de los aqueos hubiera sido un nuevo camino abierto por culpa de la clera de
Aquiles; y 8-9 (= 131.17-18) presenta asimismo un cambio en los destinos de los
hombres al comerse los bueyes de Helios.
Aristides distingue dos tipos de futuro: uno es invariable y necesario
(), el otro variable y no del todo determinado (), correspondiendo respectivamente al dominio supralunar y al de aqu ( , 131.25)59.
Un ejemplo de ello es un orculo ptico citado procedente de Herdoto (IX 43), del
que Aristides analiza el adjetivo :
, 60
57
Cf. II 5 58.19-21, ,
, .
58
Cf. III 7, 9 y 25; PLAT., Lg. 70a-c, 923a; PLOT., II 3, 9.
59
Cf. PLOT., II 3, 9; tambin PLAT., Ti. 41e-42d, 47e-48e. Vid. Zanoncelli (1977) 59-60.
60
Texto de la edicin de Winnington-Ingram (la tradicin textual herodotea presenta ).
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
122
PEDRO REDONDO REYES
Segn l (132.9-10), ste significara de acuerdo con el destino que ha de ser
( ), una interpretacin que apoya en el testimonio
homrico 511-512 (= 132.13; el segundo hexmetro slo es citado hasta la cesura
trocaica) con la palabra :
,
.
El dilema expuesto aqu por Aristides reside en que, segn el orculo dlfico,
el destino se cumple a pesar de Lquesis ( )61. Nuestro autor apunta
otro significado, oportuno, propio ( ) que abriga bajo la
autoridad de 59 (= 132.16) ' :
, '
Aristides resuelve la apora apelando de nuevo a la doble cualidad del destino
expuesta al principio del captulo.
7. CONCLUSIN
de Arstides Quintiliano debe ser visto como un texto orientado
sobre todo a la musical con el discurso de los tratados de retrica y
mtrica de poca imperial, con los que comparte mucho de sus aportaciones y
pensamiento. La utilizacin que de Homero hace, ms en concreto, nos lleva a
situarlo, en la distincin de DIppolito62, en el tipo de escritos que usan al poeta
pico como medio para establecer relaciones intertextuales al servicio de un
propsito determinado: en su caso, el reforzamiento de temas propios de la msica,
de acuerdo con modelos de tipo retrico (Dionisio de Halicarnaso, Longino,
Demetrio y otros) o filosfico (Porfirio, Plotino).
En la enumeracin de los tropos, sin embargo, renuncia a modelos de oratoria
y tragedia, porque focaliza el papel educador de Homero. Respecto al otro gran
inters de Arstides, un Homero alegorizante, se muestra original frente a Porfirio y
Herclito pero comparte con el primero un fondo de ideas de procedencia
neoplatnica y neopitagrica, sobre todo en lo que al alma respecta.
Textualmente, el poeta pico es fcilmente identificable, y no existen en la
obra de Aristides referencias problemticas desde el punto de vista de su fuente, ya
que el desvo del discurso propiamente musicolgico hacia terrenos poticofilosficos est bien orientado con el anuncio correspondiente de su : en
61
62
Sobre esto, vase el trabajo de Valverde (2010).
DIppolito (2007) 60.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
123
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
el caso de Homero, su propio anuncio revela el papel central del poeta pico en el
tratado que comentamos. Mientras que, en la mayora de los casos, Aristides cita
literalmente, en muy pocas ocasiones parece citar de memoria o apoyado en
reescrituras que entraan transformaciones lxicas y sintcticas. Por otra parte, el
texto homrico de Aristides Quintiliano con las prevenciones a que obliga lo
exiguo de su volumen sigue, como ocurre generalmente en autores contemporneos a l (Mximo de Tiro, Elio Aristides o Din)63, la tradicin de la vulgata, sin
hacerse eco de determinadas variantes alejandrinas. Ese texto homrico usado por l
y por otros autores de los siglos II-V a.C., que es base de la tradicin medieval,
conformara el material de uso y lectura tanto para las antologas escolares como
para el uso retrico. Su estudio en los autores de este perodo aclara no slo qu
variantes alejandrinas no prosperaron, sino tambin, a la inversa, cules otras,
reconocidas o no, fueron aceptadas. Vase el texto de Aristides y las variantes en
los mismos loci:
Homero
Aristides Quintiliano
Alejandrinos
Apol. Rhod.
282
Zen., Arist.
51
Zen.
138
Zen., Aristoph.
59
Aristoph.
494
Arist., Aristoph.
63
Kindstrand (1973) 39, 67, 93, quien establece la cuestin en trminos de influjo del trabajo de los
alejandrinos sobre estos textos.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
124
PEDRO REDONDO REYES
APNDICE
Relacin de pasajes homricos en de Aristides Quintiliano:
3 (III 26, 131.14); 477
(II 9, 70.6).
59 (III 26, 132.16).
275 (II 9, 71.9), 282 (II
9, 70.9), 386 (II 9, 72.21).
160 (III 25, 129.17);
488 (III 26, 131.9).
421-422 (II 9, 69.15
ss.).
1 (II 9, 70.4).
133-134 (II 9, 71.4); 185
ss. (II 10, 74.14).
137-138 (II 9, 71.27).
128 (III 25, 129.20).
51-61 (II 9, 71.20).
22-25 (II 9, 71.15).
221-223 (II 9, 73.4).
59-60 (II 9, 70.16); 336
(III 26, 131.11).
388 (II 9, 72.9).
8-9 (III 26, 131.17);
326-327 (II 10, 74.23).
1 (II 9, 69.28).
268-269 (II 9, 70.22; II
10, 74.24 [= 266-366]);
278-280 (II 17, 88.14);
363-364 (II 17, 89.1); 492,
494 (II 10, 75.1); 511-512
(III 26, 132.13).
19-20 (II 10, 75.12).
304 (II 9, 71.11).
219 (II 17, 88.8).
476 (II 9, 72.22).
259 (II 9, 72.17).
296 (II 9, 70.28)
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Ediciones
ALLEN, TH. W. (1931), Homeri Ilias, Oxford, Clarendon.
ALLEN, TH. W. (1920), Odyssea, Oxford, Clarendon.
GARCA, J.-MACA, L. M. (1991-1998), Ilada, Madrid, Alma Mater.
LUDWICH, A. (1998 = 1889), Odyssea, Stuttgart-Leipzig, Teubner.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
125
EL HOMERO DE ARISTIDES QUINTILIANO
MEIBOM, M. (1977 = 1652), Antiquae Musicae Auctores Septem, graece et latine. Vol. II, msterdam,
Broude Brothers.
VAN THIEL, M. (1991), Homeri Odyssea, Hildesheim-Zrich-Nueva York, Olms.
VAN THIEL, M. (1996), Homeri Ilias, Hildesheim-Zrich-Nueva York, Olms.
VON DER MUEHLL, P. (19623), Odyssea, Stuttgart, Saur.
WEST, M. L. (1998-2000), Homeri Ilias, Mnich-Leipzig, Teubner.
WINNINGTON-INGRAM, R. P. (1963), Aristidis Quintiliani de Musica libri tres, Leipzig, Teubner.
Estudios y traducciones
BOCCADORO, B. (2002), Ethos e Varietas. Trasformazione qualitativa e metabole nella teoria armonica
dellAntichit greca, Florencia, Leo S. Olschki Ed.
COLOMER, L. y GIL, B. (1996), Arstides Quintiliano. Sobre la msica, Madrid, Gredos.
DIPPOLITO, G. (2004), LOmero di Plutarco, en I. GALLO (ed.), La biblioteca di Plutarco. Atti del IX
Convegno plutarcheo, Pavia 13-15 giugno 2002, Npoles, DAuria, 11-35.
DIPPOLITO, G. (2007), Omero al tempo di Plutarco, en P. VOLPE CACCIATORE y F. FERRARI (eds.),
Plutarco e la cultura della sua et. Atti del X Convegno plutarcheo Fisciano-Paestum, 27-29 ottobre
2005, Npoles, DAuria, 59-84.
DAZ LAVADO, J. M. (1993), Homero y la Segunda Sofstica: el texto homrico a travs del testimonio
de Plutarco, Anuario de Estudios Filolgicos 16, 71-90.
DAZ LAVADO, J. M. (1994), Tipologa y funcin de las citas homricas en el De audiendis poetis de
Plutarco, en M. GARCA VALDS (ed.), Estudios sobre Plutarco: Ideas religiosas. Actas del III
Simposio Internacional sobre Plutarco, Madrid, Ediciones Clsicas, 681-696.
DAZ LAVADO, J. M. (1996), Parfrasis homricas en Plutarco, en J. A. FERNNDEZ y F.
PORDOMINGO (eds.), Estudios sobre Plutarco: Aspectos formales. Actas del IV Simposio Internacional
sobre Plutarco, Salamanca-Madrid, Universidad y Ediciones Clsicas, 429-445.
DAZ LAVADO, J. M. (2000), Homero y sus alegoristas: de Tegenes a Plutarco, Anuario de Estudios
Filolgicos 23, 77-88.
DAZ LAVADO, J. M. (2001), Las citas de Homero en Plutarco, Universidad de Extremadura.
DUYSINX, F. (1999), Aristide Quintilien. La Musique. Traduction et commentaire, Ginebra, Droz.
FESTUGIRE, A. J. (1954), Lme et la musique daprs Aristide Quintilien, TAPhA 85, 55-78.
KINDSTRAND, J. F. (1973), Homer in der zweiten Sophistik. Studien zu der Homerlektre und dem
Homerbild bei Dion von Prusa, Maximos von Tyros und Ailios Aristeides, Uppsala, Universitat.
LAMBERTON, R. (1992), The Neoplatonists and the Spiritualization of Homer, en R. LAMBERTON y J.
J. KEANEY, Homers Ancient Readers. The Hermeneutics of Greek Epics Earliest Exegetes, Princeton
University Press, 115-133.
LONG, A. A. (1992), Stoic Readings of Homer, en R. LAMBERTON y J. J. KEANEY, Homers Ancient
Readers. The Hermeneutics of Greek Epics Earliest Exegetes, Princeton University Press, 41-66.
MALOSSE, P.-L. (2002), : Invitation une lecture musicologique de
certaines catgories de la rhtorique grecque antique, en F. MALHOMME (ed.), Musica Rhetoricans,
Presses de lUniversit de Paris-Sorbonne, 45-55.
MATHIESEN, TH. J. (1983), Aristides Quintilianus On Music, Yale University Press.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
126
PEDRO REDONDO REYES
MATHIESEN, TH. J. (1999), Apollos Lyre. Greek Music and Music Theory in Antiquity and the Middle
Ages, University of Nebraska Press.
MOUTSOPOULOS, E. (1971), Sur la participation musicale chez Plotin, Philosophia 1, 379-389.
RAMELLI, I. (2001), Marziano Capella. Le nozze di Filologia e Mercurio, Miln, Bompiani.
RAMELLI, I., ed. (2007), Allegoristi dellEt Classica. Opere e Frammenti, Miln, Bompiani.
ROISMAN, H. M. (2007), Right Rhetoric in Homer, en I. WORTHINGTON (ed.), A Companion to Greek
Rhetoric, Oxford University Press, 429-446.
RUTHERFORD, I. (1998), Canons of Style in the Antonine Age. Idea-Theory in its Literary Context,
Oxford, Clarendon.
SANZ MORALES, M. (1994), El Homero de Aristteles, msterdam.
SMITH, A. (1974), Porphyrys Place in the Neoplatonic Tradition: A Study in Post-Plotinian
Neoplatonism, La Haya, Nijhoff.
VALVERDE SNCHEZ, M. (2010), Zeus en la Odisea, Actas del XII Congreso Espaol de Estudios
Clsicos, vol. II, Madrid, SEEC, 583-592.
ZANONCELLI, L. (1977), La filosofia musicale di Aristide Quintiliano, QUCC 24, 51-93.
Minerva 23 (2010), pp. 99-126
2010. Universidad de Valladolid.
También podría gustarte
- La Fantasmal Aventura Del Nin-O Semihuerfano - Ficha Del MediadorDocumento6 páginasLa Fantasmal Aventura Del Nin-O Semihuerfano - Ficha Del MediadorAldo Marin40% (5)
- El Reposo en Hebreos 3 y 4Documento13 páginasEl Reposo en Hebreos 3 y 4Jeremy SamAún no hay calificaciones
- La Iliada y La Odisea - AnalisisDocumento12 páginasLa Iliada y La Odisea - AnalisisSabina SotsubAún no hay calificaciones
- Muros de Troya, playas de Ítaca: Homero y el origen de la épicaDe EverandMuros de Troya, playas de Ítaca: Homero y el origen de la épicaAún no hay calificaciones
- Aristote 2les - Poetica Ed. AlianzaDocumento88 páginasAristote 2les - Poetica Ed. Alianzaヴェラ ベレン100% (3)
- González Pérez, Aníbal (Ed.) - Aristóteles, Horacio, Boileau - Poéticas PDFDocumento105 páginasGonzález Pérez, Aníbal (Ed.) - Aristóteles, Horacio, Boileau - Poéticas PDFEdward Hyde100% (1)
- Literatura Latina de La Edad Media en España (Bodelón, Serafín) .Documento92 páginasLiteratura Latina de La Edad Media en España (Bodelón, Serafín) .Rubén A.Aún no hay calificaciones
- Fixture (4 Equipos) Fixture (3 Equipos) : Voleibol VaronesDocumento1 páginaFixture (4 Equipos) Fixture (3 Equipos) : Voleibol VaronesJose Rivero HerbosoAún no hay calificaciones
- Clasificación de La PalabraDocumento9 páginasClasificación de La PalabraRuben Jack Mallqui ChinchayAún no hay calificaciones
- Cuentistas de HondurasDocumento5 páginasCuentistas de Hondurassuyapa100% (2)
- Alsina Pequeña Introduccion A HomeroDocumento35 páginasAlsina Pequeña Introduccion A Homeron_neirasanchezAún no hay calificaciones
- La Catomiomaquia de Teodoro Pródromo PDFDocumento69 páginasLa Catomiomaquia de Teodoro Pródromo PDFdumezil3729Aún no hay calificaciones
- Pérez Pastor - Horacio - Ars Poética o Epístola A Los Pisones, Traducción de CascalesDocumento20 páginasPérez Pastor - Horacio - Ars Poética o Epístola A Los Pisones, Traducción de CascalesIvandroMagno Filo Heleno HierogramataAún no hay calificaciones
- La Mirada de Odiseo. El Símil en El Poema HoméricoDocumento10 páginasLa Mirada de Odiseo. El Símil en El Poema HoméricoDianny SilvaAún no hay calificaciones
- 04 HesíodoDocumento21 páginas04 HesíodoFranagraz100% (1)
- La CatomiomaquiaDocumento42 páginasLa CatomiomaquiaJachipirguAún no hay calificaciones
- Literatura. 2º Bachillerato. Poesía Épica.Documento7 páginasLiteratura. 2º Bachillerato. Poesía Épica.domingofsanzAún no hay calificaciones
- Las Literaturas ClasicasDocumento40 páginasLas Literaturas Clasicasestigweb100% (1)
- Grecia: La Música y HomeroDocumento0 páginasGrecia: La Música y HomeroCarlos EspinalAún no hay calificaciones
- Rousseau HerderDocumento14 páginasRousseau HerderNorberto Smilg VidalAún no hay calificaciones
- Informe AcadémicoDocumento12 páginasInforme AcadémicoUbaldo Luis Sebastián Sánchez GarcíaAún no hay calificaciones
- Libros y Lectores en El Mundo GriegoDocumento30 páginasLibros y Lectores en El Mundo Griegocami_geAún no hay calificaciones
- El Himno en Grecia, Un Género Narrativo.Documento16 páginasEl Himno en Grecia, Un Género Narrativo.Ignasi Vidiella PuñetAún no hay calificaciones
- Castoriadis - HomeroDocumento24 páginasCastoriadis - HomeroGabriel MuscilloAún no hay calificaciones
- Introducción A Las Letras Mod II U1 Tragedia 2018Documento13 páginasIntroducción A Las Letras Mod II U1 Tragedia 2018Thomás Ochoa FernándezAún no hay calificaciones
- OdiseaDocumento6 páginasOdiseajoseAún no hay calificaciones
- Grecia Clásica - Resumen Literatura GriegaDocumento6 páginasGrecia Clásica - Resumen Literatura GriegaRavl1Aún no hay calificaciones
- Ruiz Montero Vida de Homero HerodotoDocumento24 páginasRuiz Montero Vida de Homero Herodotodumezil3729Aún no hay calificaciones
- Helmántica 1973 Volumen 24 N.º 73 75 Páginas 511 526 El Teatro Latino en La Época de AugustoDocumento16 páginasHelmántica 1973 Volumen 24 N.º 73 75 Páginas 511 526 El Teatro Latino en La Época de AugustoNuberherAún no hay calificaciones
- Heraclito y DemocritoDocumento8 páginasHeraclito y DemocritoLucía Fernanda Peña GonzálezAún no hay calificaciones
- Antistenes y SocratesDocumento43 páginasAntistenes y SocratesCarlos Tanta LopezAún no hay calificaciones
- Alvares Proverbios HomeroDocumento25 páginasAlvares Proverbios Homerocarlos gustavoAún no hay calificaciones
- La Deposicion de La Colera FilosofiaDocumento24 páginasLa Deposicion de La Colera FilosofiaElebro Carpio GonzalezAún no hay calificaciones
- Editum, 13Documento3 páginasEditum, 13kripton2013Aún no hay calificaciones
- Los Poemas HoméricosDocumento8 páginasLos Poemas HoméricosMartín RomeroAún no hay calificaciones
- Biografia de HomeroDocumento4 páginasBiografia de HomeroJavier SolisAún no hay calificaciones
- Horacio - AsensiDocumento8 páginasHoracio - AsensiVale Rojas GonzálezAún no hay calificaciones
- 44Documento8 páginas44NOE MARCOS SANGA CONDEMAYTAAún no hay calificaciones
- Dialnet ErasmoDeRotterdam 5616001Documento21 páginasDialnet ErasmoDeRotterdam 5616001elcrackpc0Aún no hay calificaciones
- 07 Rodriguez de VergerDocumento12 páginas07 Rodriguez de VergerGustavo FigueroaAún no hay calificaciones
- Luzan y El Teatro Dieciochesco EspañolDocumento17 páginasLuzan y El Teatro Dieciochesco EspañolJoselin MejíaAún no hay calificaciones
- Sobre la vida y poesía de Homero. El antro de las ninfas de la Odisea. Sobre los dioses y el mundo.De EverandSobre la vida y poesía de Homero. El antro de las ninfas de la Odisea. Sobre los dioses y el mundo.Aún no hay calificaciones
- Tema 2Documento6 páginasTema 2Ana Lilian Ramirez GomezAún no hay calificaciones
- Aristóteles - Armonía (Notas)Documento5 páginasAristóteles - Armonía (Notas)david_bisettiAún no hay calificaciones
- Porqueras Mayo - Cervantes y La Teoría PoéticaDocumento16 páginasPorqueras Mayo - Cervantes y La Teoría PoéticaNoelia VitaliAún no hay calificaciones
- Mimiambos. Fragmentos mímicos. Sufrimientos de amorDe EverandMimiambos. Fragmentos mímicos. Sufrimientos de amorCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (8)
- Alfabeto GriegoDocumento8 páginasAlfabeto GriegoNeburNochAún no hay calificaciones
- Dionisio de HalicarnasoDocumento3 páginasDionisio de Halicarnasoteseo_4Aún no hay calificaciones
- Cornelio Fronton Elogio Del Humo y El PolvoDocumento12 páginasCornelio Fronton Elogio Del Humo y El Polvoalexia_sinoble776Aún no hay calificaciones
- Elegia RenacentistaDocumento27 páginasElegia RenacentistaleavesyAún no hay calificaciones
- El Enigma de HomeroDocumento4 páginasEl Enigma de Homeroapi-3809522100% (1)
- Garcia Cataldo Hector - Introduccion A La Lirica GriegaDocumento42 páginasGarcia Cataldo Hector - Introduccion A La Lirica GriegaPipe Jara0% (1)
- Retórica CicerónDocumento3 páginasRetórica Cicerónjuan nieblesAún no hay calificaciones
- Examen Libre de Lenguas Clásicas I (Coniglio)Documento10 páginasExamen Libre de Lenguas Clásicas I (Coniglio)Giani Peralta MartinezAún no hay calificaciones
- Discurso Musical RetoricoDocumento28 páginasDiscurso Musical RetoricoAlbertoPelisierAún no hay calificaciones
- San Jeronimo en La Historia de La TraducciónDocumento10 páginasSan Jeronimo en La Historia de La Traducciónosrari5525Aún no hay calificaciones
- Cultura Clasicos ArtesDocumento6 páginasCultura Clasicos Artesbeth shalomAún no hay calificaciones
- Horacio. Introducción A La Carta A Los PisonesDocumento4 páginasHoracio. Introducción A La Carta A Los PisonesMaite VanesaAún no hay calificaciones
- C IX La Civilización Arcaica Griega: ApítuloDocumento35 páginasC IX La Civilización Arcaica Griega: Apítulo2023 His ROMERO PEREZ ANGEL URIELAún no hay calificaciones
- Vocabulario Contextual de La IliadaDocumento3 páginasVocabulario Contextual de La IliadamportillacrAún no hay calificaciones
- 165-Texto Del Artículo-864-1-10-20231216Documento15 páginas165-Texto Del Artículo-864-1-10-20231216Sarana SousaAún no hay calificaciones
- Texto 1Documento15 páginasTexto 1Pablo FuentesAún no hay calificaciones
- Literatura ClasicaDocumento12 páginasLiteratura ClasicaOmar Quispe RojasAún no hay calificaciones
- El Capítulo de Tropis Del Grammaticale Compendium (1490), de Daniel SisónDocumento20 páginasEl Capítulo de Tropis Del Grammaticale Compendium (1490), de Daniel SisónsamuelsgAún no hay calificaciones
- Ejemplos de DescripciónDocumento4 páginasEjemplos de DescripciónRafa MeloAún no hay calificaciones
- Tipos de TextosDocumento15 páginasTipos de TextosRosa Cassiani Reyes100% (1)
- Ensayo Sobre La Naturaleza Por Ralph Waldo EmersonDocumento7 páginasEnsayo Sobre La Naturaleza Por Ralph Waldo Emersonafmoiabes100% (1)
- Cuaderna ViaDocumento3 páginasCuaderna Viahamaraini100% (2)
- Contrato de Arrendamiento de Herramientas de Montaje ElectromecanicoDocumento4 páginasContrato de Arrendamiento de Herramientas de Montaje ElectromecanicoChristian EstevesAún no hay calificaciones
- Literatura de ParaguayDocumento18 páginasLiteratura de ParaguayvalentinoAún no hay calificaciones
- Ensayos Sobre HispanidadDocumento62 páginasEnsayos Sobre HispanidadGastón GuevaraAún no hay calificaciones
- Lista de Libros Lectura Complementaria 6° BasicoDocumento2 páginasLista de Libros Lectura Complementaria 6° BasicoPaola Carcamo0% (1)
- Haz Lo Que Tú Quieras Será El Todo de La LeyDocumento4 páginasHaz Lo Que Tú Quieras Será El Todo de La LeySaroff Yataco IrrazábalAún no hay calificaciones
- Coordinación ObservaciónDocumento5 páginasCoordinación Observacióncecil004Aún no hay calificaciones
- Aunque No Soy LiterariaDocumento605 páginasAunque No Soy LiterariaVerónica JiménezAún no hay calificaciones
- El Tiempo en La Narracion 1217872597603499 9Documento14 páginasEl Tiempo en La Narracion 1217872597603499 9Janitou RuizAún no hay calificaciones
- Ensayo WhiskyDocumento2 páginasEnsayo WhiskylibbuyAún no hay calificaciones
- Macedo Manual de MisionesDocumento139 páginasMacedo Manual de MisionesJesus Martínez100% (2)
- Comprensión Lectora 5°Documento3 páginasComprensión Lectora 5°Priscilla Dinamarca VarasAún no hay calificaciones
- Apocalipsis en Cifras y en ColoresDocumento18 páginasApocalipsis en Cifras y en ColoresAndrés MartinezAún no hay calificaciones
- Epoca JustinianaDocumento6 páginasEpoca Justiniananidios niamo nipatriaAún no hay calificaciones
- 14.º Certamen Nacional de Poesía José Gautier BenítezDocumento2 páginas14.º Certamen Nacional de Poesía José Gautier BenítezRedacción WaloAún no hay calificaciones
- El Retrato de Doriam GrayDocumento2 páginasEl Retrato de Doriam GrayKhaled Rashid SChAún no hay calificaciones
- 01 Laboratorio PoéticoDocumento1 página01 Laboratorio PoéticoNatalia García PizarroAún no hay calificaciones
- Roberto Jorge Santoro - El Poeta de Buenos AiresDocumento5 páginasRoberto Jorge Santoro - El Poeta de Buenos Airespaflores4Aún no hay calificaciones
- Práctica Dirigida N. 9. Fases de La Lectura: Unidad III. Comprensión y Comentario de TextosDocumento4 páginasPráctica Dirigida N. 9. Fases de La Lectura: Unidad III. Comprensión y Comentario de TextosBrayanAún no hay calificaciones
- ¡Todo Esta Cumplido!Documento35 páginas¡Todo Esta Cumplido!Anonymous FpxLJWwAún no hay calificaciones
- Janequeo Las Transformaciones Del PersonDocumento18 páginasJanequeo Las Transformaciones Del PersonSNAún no hay calificaciones
- 2do. Robot MasaDocumento2 páginas2do. Robot Masanoea77aque4592Aún no hay calificaciones