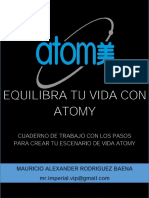Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Problemática Sociocultural
Problemática Sociocultural
Cargado por
gioia claro0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas9 páginasglobalización cultura y escuela
Título original
Problemática sociocultural
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoglobalización cultura y escuela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas9 páginasProblemática Sociocultural
Problemática Sociocultural
Cargado por
gioia claroglobalización cultura y escuela
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
ISFDA 814
Problemtica Sociocultural y Diversidad.
Prof.: Marcelo Ayos
Estudiante: M. Gioia Claro
Condicin: libre
Cmo opera en las instituciones educativas el
proceso de seleccin de "los elegidos"?
Para la sociologa constructuvista estructuralista de Bourdieu,
la institucin educativa constituye uno de los mecanismos de
violencia simblica que legitiman, producen y reproducen las
relaciones de dominacin y desigualdad social. Estos
mecanismos y condiciones, estn ocultos a la percepcin
habitual, ingenua. Quienes con-viven en una sociedad,
comparten y naturalizan visiones y sistemas dxicos
legitimados, que estructuran lo real a travs de relaciones
asimtricas de poder material y simblico.
La institucin educativa se encarga, para este autor, de
reproducir, reforzar y legitimar el orden desigual existente. La
escuela crea sus propios mecanismos de seleccin de los
elegidos, aquellos que son los privilegiados por su origen
econmico -social y sus conocimientos y capacidades
culturales que traan de sus trayectorias previas y de su
entorno, invisibilizando la relacin desigual en categoras de
rendimiento, capacidades y dotes personales. Desde los
modelos tradicionales de divisin de trabajo en femenino y
masculino que derivan en elecciones o selecciones en
determinadas reas (letras y ciencias respectivamente, por
ejemplo). El origen socioeconmico, los hbitos culturales,
suelen ser determinante, para este autor, en las vocaciones
educativas que se perciben como posibles o imposibles, o
normales. El pasado social, la herencia de saberes y el saber
hacer, el acceso a la cultura, son cualidades premiadas para
los elegidos. Pero al mismo tiempo, esta misma institucin
est ignorando las desigualdades iniciales. Quien no posee
estas cualidades se encontrar ante una ruptura con su
historia cultural personal, en un escenario desfavorable, en
una escuela que en vez de ser un espacio de apropiacin y
construccin de saberes y sentidos que los incluya, los har
avanzar sorteando todos estos mecanismos que los relega y
niega sus necesidades, determinando las expectativas
docentes, institucionales, sociales y tambin personales sobre
los propios sujetos de la educacin. Frente a una igualdad
formal una desigualdad real. La ceguera frente a las
desigualdades sociales, condena y autoriza a explicar todas
las desigualdades () como desigualdades naturales,
diferencia de talentos.
A qu remite Bourdieu al hablar de "capital
simblico"?
Bourdieu define, estructura su pensamiento social en base a
relaciones de poder y relaciones de SENTIDO. Un poder
reconocido y a la vez desconocido, generador de poder y
violencia simblica. El capital simblico es una creacin
colectiva, donde tanto los privilegiados como los perjudicados,
legitiman y naturalizan las desigualdades sociales, articulando
las dimensiones objetivas y subjetivas del fenmeno social a
travs de relaciones de poder, material y simblico.
El capital simblico entonces, cristaliza una valoracin social,
un significado construido, que otorga a determinados
elementos objetivo-materiales y subjetivos culturales de una
sociedad, valor y legitimacin, frente a otras culturas, hbitos,
costumbres, discursos y realidades materiales (generalmente,
aquellos valores, saberes y costumbres que pertenecen a los
sectores sociales de la burguesa capitalista adinerada),
logrando desde lo simblico, asentar las relaciones de
dominacin de los grupos privilegiados sobre los
desfavorecidos, quienes tambin internalizan este capital
como legtimo, reforzando las relaciones de poder existentes.
Segn el texto de Dussel y Southwell: cules son
los valores y criterios que deben guiar a las
instituciones educativas para ser consideradas
buenas escuelas? Cules son los aportes e ideas
personales para lograr dichos objetivos?
El texto de Dussel y Southwell dialoga y reflexiona con las
distintas problemticas que atraviesan la escuela de hoy, a la
luz de los aportes de distintos docentes de diferentes regiones
del pas. En este dilogo aparece la urgencia de rever y
reinventar la institucin educativa para que responda a las
nuevas caractersticas y demandas de un mundo donde la
produccin y reproduccin del conocimiento ha tenido
profundas transformaciones. La educacin en general, la
infancia, la adolescencia y juventud, los sujetos de la
educacin como sujetos de derechos, la educacin a lo ancho
y largo de toda la vida, son visiones relativamente nuevas en
la historia del sistema educativo y an resta mucha reflexin
colectiva y sobre todo mucha puesta en prctica de estas
visiones en el cotidiano de la escuela. Del mismo modo, la
informacin y saberes, as como las fuentes de acceso, hoy en
da estn al alcance de todos. Los medios de comunicacin,
internet, las bibliotecas, estn por todos lados.Pero la escuela
an reserva la potencialidad de poner estos conocimientos y
estos saberes en reflexin y cuestionamiento. Antes, la
escuela era el espacio para acceder a toda esa informacin y
el espacio de aprendizaje de estos saberes universales. Hoy
en cambio la escuela debera ser el laboratorio donde esos
saberes se experimentan, vivencian y ponen en prctica.
Donde el conocimiento se d a partir de la construccin de
saber, a partir de toda la informacin que circula, que posee el
docente, pero que tambin traen los chicos de sus casas, de
sus barrios, de sus problemticas e inquietudes. Los
estudiantes de hoy nos exigen que les propongamos
descubrimiento. Ante tan apabullante circulacin de mensajes
e informacin, es necesaria la reflexin, la seleccin de
fuentes, el anlisis crtico y la construccin de saberes a partir
de la experiencia y el descubrimiento de las herramientas que
nos permitan desentraar la realidad que nos rodea de una
forma activa y participativa, donde los estudiantes puedan
sentir que lo que aprenden en la escuela, lo refuerzan y
aplican fuera de ella, donde los jvenes se sientan
empoderados para participar de la vida ciudadana no de
manera pasiva o relegados o negados y estigmatizados sino
como protagonistas de la historia de sus vidas y de sus
comunidades.
La escuela buena debiera revisar en sus principios y
prcticas, los valores democrticos y de participacin
colectiva para construir un sentido legtimo de la labor
educativa, de docentes y estudiantes y de la funcin misma
de la institucin escolar. Nadie puede tener dentro de la
escuela menos derechos que los que posee fuera de ella en
tanto ciudadano afirman las autoras. Y si afuera se
estuvieran vulnerando tales derechos, la escuela debera
poder cuestionar el contexto y en conjunto reforzar estos
derechos empezando por casa, abrindose a la comunidad.
Una buena escuela es aquella que permite la voz de los
estudiantes y su entorno y la considera, la incluye en los
espacios de discusin y decisin. La Escuela justa, inclusiva,
abierta, no autoritaria pero con una autoridad legitimada a
travs del sentido construido conjuntamente con la
comunidad educativa. El igualitarismo no es sinnimo de
equidad o igualdad de oportunidades. La buena escuela debe
buscar atender y recomponer aquellos saberes, actitudes y
valores que esta sociedad desigual no contempla, protegiendo
a los menos favorecidos de la excusin y promoviendo
condiciones de participacin y accin de todos sus integrantes
en el proceso de enseanza aprendizaje, de modo compartido.
Con herramientas e instrumentos materiales que permitan la
exploracin y creacin de conocimiento (que promueva la
autonoma pero tambin la solidaridad) la creatividad y la
libertad. Que promueva desde el ejemplo el respeto por el
otro, los espacios de debate, ensear a pensar, ensear a
aprender, a elegir, en un pensamiento crtico y reflexivo con
base en la participacin de las ideas y aportes de todos los
integrantes de la comunidad educativa. En cuanto al
Curriculum, se espera que a la vez que se constituya en
garante de un saber comn y universal, garantice un espacio
para las caractersticas, saberes y necesidades de la escuela
particular, de la comunidad educativa y su contexto
especfico, local y regional. Una buena escuela debe luchar
por la justicia social, que atienda la dimensin de diversidad
que comprende el contexto de cada escuela.
Establecer diversos mecanismos de participacin y
evaluacin, debatir y acordar, re- construir los valores de la
vida en comunidad, a partir de la escucha, el debate abierto,
la autocrtica institucional y docente, el trabajo en conjunto
con los estudiantes, atender sus necesidades, escucharlos,
escucharlos y escucharlos. Ponernos todos en una situacin
de conflicto cognitivo que nos movilice a nuevos espacios
de construccin colectiva donde estudiantes, docentes,
comunidad educativa, contexto, etc. permitan la redefinicin
de lo escolar que incluya y defienda todas las voces, nos
acercar a una mejor escuela.
Bourdieu: por qu decimos que el
comportamiento de los roles femenino masculino y
su relacin, se inscriben en un esquema que les
excede?
Toda la sociedad occidental capitalista est organizada
androcntricamente (visin de las relaciones sociales
centrada en el punto de vista masculino). sta organizacin
responde a una dimensin simblica de la dominacin
masculina, que se refleja en todos las esferas de lo social, lo
pblico y privado, econmico y poltico, fsico y pscolgico,
etc.
Bourdieu plantea por un lado una deshistorizacin de la
accin histrica de las relaciones femenino- masculino,
producto de estas mismas relaciones desiguales de poder. Y
una eternizacin por parte de instituciones interconectadas
como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, la justicia, los
medios de comunicacin, los deportes, etc. a travs de
mecanismos complejos e histricos, que producen una
sumisin paradjica de la violencia que se ejerce
simblicamente.
A partir de sobreentendidos intersubjetivos que constituyen el
sentido comn, se ejerce una dominacin naturalizada que se
hace habitus (estructura esctructurante) admitida por los
mismos perjudicados. Conforman para este autor, estructuras
objetivas y cognitivas inconscientes que operan en la
percepcin social, en la construccin de la personalidad y en
los modos de pensamiento. La diferenciacin anatmica de lo
femenino y masculino opera como justificacin natural,
legitimando la diferenciacin social construida. el mundo
social construye el cuerpo como realidad sexuada y como
depositario de principios de visin y divisin sexuantes.
Es en este sentido que nos excede la relacin de dominacin
masculina. Porque sta relacin es parte del inconsciente
androcntrico que nos con-tiene. El mismo autor advierte que,
para poder analizar la dominacin masculina, debemos
esforzarnos por no recurrir a modos de pensamiento que ya
son el producto de la dominacin. Hbitos, estructuras
objetivas y cognitivas, esquemas de percepcin, arraigados en
instituciones, en las relaciones cotidianas, en los medios, en
las formas y contenidos de la educacin, que significan a lo
femenino y masculino como opuestos, homologados a otros
opuestos, que conforman la metfora social encargada de
producir y reproducir estas relaciones de dominacin.
Qu nos queda por hacer frente a esto? La lucha cognitiva a
propsito de las cosas del mundo y de las realidades sexuales
construidas. El cuestionamiento, la mirada crtica que eche un
poco de luz all donde las invisibilizaciones del habitus nos
esconden las bases de las relaciones de poder y violencia
simblica.
Duschatzky. La escuela como frontera: cul es el
vnculo que se construye entre la escuela y los
jvenes de sectores populares? qu significa el
trmino la escuela como frontera?
Dentro del mbito escolar, la pobreza del contexto de vida del
estudiante de los sectores populares, planteada en trminos
de carencias, han servido de justificacin a las situaciones
de fracaso escolar y desercin y a la estigmatizacin de los
sujetos, ejerciendo una violencia simblica que reproduce las
desigualdades sociales, bajo un manto de igualdad de
acceso y oportunidades.
Como bien advierten las autoras, la cuestin de lo popular
merece ser pensada en trminos de una TENSIN. A los
jvenes, y a las personas en general, les suceden cosas
esenciales en una cultura popular, como consecuencia de
estar restringida a funcionar como cultura dominada, como
cultura de la denegacin, subcultura o contracultura. Una
cultura popular es tambin capaz de productividad simblica,
sin embargo lo popular se perfila como una prctica de
sentido anclada en un escenario de desigualdad y disputa.
La institucin escolar no es ajena a esta relegacin. El dficit
cultural atribuido a los sectores populares por correlacin a
un dficit material, establece una jerarqua cultural, donde
la institucin oficial y su punto de vista predominan como la
mejor opcin, como La Cultura, respondiendo a la visin
civilizatoria de la escuela. La accin pedaggica contribuye
a ocultar el carcter arbitrario de la cultura que se impone
como legtima, constituyendo una violencia simblica que
queda naturalizada a travs del habitus y los esquemas de
percepcin internalizados. la escolaridad obligatoria arranca
de las clases dominadas, un reconocimiento del saber y el
saber hacer legtimos, a la vez que desvaloriza el saber y el
saber hacer propio, que en efecto ellas dominan.
Los significados y sentidos que construye la escuela son sociohistricos, pero no homogneos. Los contextos y las
experiencias subjetivas de los que la transitan crearn
nuevos escenarios de sentido. Los jvenes de sectores
populares no son algo homogneo tampoco. Existen dentro de
lo popular, vivencias muy diversas que exceden cualquier
intencin de generalidad. Estn quienes acceden a la
educacin y quienes no, aquellos que permanecen unidos a
sus familias y quienes se cran solos en las calles desde muy
pequeos. Aquellos que delinquen y los que trabajan, los que
se consideran humildes pero honrados y los que se asumen
sobrevivientes. Los que creen en dios y los que se basan en
las leyes de la calle, y un sinfn de posibilidades ms. Y cada
vivencia particular en las diferentes esferas de la vida diaria,
construirn una experiencia particular sobre el vnculo del
sujeto con su entorno y con la institucin escolar. Los jvenes
de sectores populares se relacionan y negocian con la escuela
dentro de este espacio de formas simblicas que nutren las
relaciones de significados. La experiencia del paso por la
escuela ser resultado de las relaciones que los sujetos que la
componen establezcan, los acuerdos y disputas, los silencios y
los encuentros. Es en el contraste de la experiencia escolar
con la experiencia cotidiana donde se revela el plus de
significacin de la prctica escolar.
En este sentido, las autoras proponen la reflexin de la
escuela como frontera. Frontera entendida como puente,
como espacio de unin, encuentro y disputa de las diferentes
esferas de experiencias.
La escolaridad es una de las tantas experiencias que vive el
jven en su vida cotidiana. Es un fragmento de la experiencia
total de vida diaria e histrica, que no cierra por s misma
todas las expectativas y los horizontes de vida. Y el sentido
con que se construya cada experiencia institucional, la
escuela, la iglesia, la familia, depender de la red de
experiencias en las que participe el sujeto. La escuela como
frontera reconoce estos otros espacios de experiencias, no los
niega, y propone un espacio de intercambio y de discusin
entre lo familiar y lo ajeno, complementando otros saberes y
lgicas de aproximarnos a la realidad, proponiendo nuevos
puntos de vista y complejizacin. Es una escuela frontera
propuesta como horizonte de posibilidad hacia una
resignificacin que contenga y contemple todas las dems
esferas de experiencia y la polifona de subjetividades, una
posibilidad de construccin de nuevos espacios simblicos y
de re significacin de la experiencia cotidiana, las relaciones
sociales y la autopercepcin, lo que implica un abanico ms
amplio (y no un solo camino, una sola Cultura, un solo
modo) de posibilidades, de visiones, de proyectos de vida y
de vivencia presente, que invita a la proyeccin, al
descubrimiento, a la socializacin, al encuentro.
La escuela como frontera constituye un espacio de una nueva
socialidad, una comunidad con valores compartidos que
pone interaccin los discursos sociales (polticos, cientficos,
econmicos, culturales, etc.) y a su vez permite la apropiacin
de los cdigos necesarios para dialogar con el mundo.
Bibliografa:
-Bourdieu, Pierre. Los Herederos los Estudiantes y la Cultura.
-Bourdieu, Pierre. La dominacin masculina.
- Dussel Ins y Southwell Myriam. Qu es una buena escuela.
- Duschatzky, Silvia. La escuela como frontera. Ed. Paids.
Bs.As.(1999)
También podría gustarte
- 3 Cosas Que Dios Espera de NosotrosDocumento6 páginas3 Cosas Que Dios Espera de NosotrosMoises Antonio Ruano67% (6)
- Contesta CaducidadDocumento3 páginasContesta CaducidadAnonymous LUNkKUq75% (4)
- Trabajo Final Historia de Las Artes Visuales IVDocumento2 páginasTrabajo Final Historia de Las Artes Visuales IVgioia claroAún no hay calificaciones
- Dime Algo LindoDocumento1 páginaDime Algo Lindogioia claroAún no hay calificaciones
- Taller Teatro de SombrasDocumento4 páginasTaller Teatro de Sombrasgioia claroAún no hay calificaciones
- Entel Alicia Las Infancias, Diversas y PluralesDocumento3 páginasEntel Alicia Las Infancias, Diversas y Pluralesgioia claro100% (1)
- Derecho de Petición Jal SubaDocumento2 páginasDerecho de Petición Jal SubaIvan Dario Beltran RippeAún no hay calificaciones
- Ideas para El Comentario de TextosDocumento3 páginasIdeas para El Comentario de TextosJenifer Andreu SanchezAún no hay calificaciones
- Jean Paul Sartre Ensayo Sobre Baudelaire IDocumento3 páginasJean Paul Sartre Ensayo Sobre Baudelaire IAlejandro CifuenteAún no hay calificaciones
- Ficha de Análisis EstáticoDocumento2 páginasFicha de Análisis EstáticoRosa Elena BetancourtAún no hay calificaciones
- Cuaderno Escenario de Vida ATOMY ColombiaDocumento26 páginasCuaderno Escenario de Vida ATOMY ColombiaRyu M Tejeda100% (1)
- DS 017 2015 emDocumento20 páginasDS 017 2015 emCarlos SanchezAún no hay calificaciones
- María de Los Angeles Alvarez CamachoDocumento2 páginasMaría de Los Angeles Alvarez CamachoLa LeyAún no hay calificaciones
- Autonomia PersonalDocumento16 páginasAutonomia PersonalJMRDAún no hay calificaciones
- Everest Simulacion Segunda SemanaDocumento6 páginasEverest Simulacion Segunda Semanacarmene lena chuqui infanteAún no hay calificaciones
- Personal de Apoyo PedagógicoDocumento9 páginasPersonal de Apoyo PedagógicoQG QG AndrésAún no hay calificaciones
- Las Mujeres CristianasDocumento7 páginasLas Mujeres Cristianastuxve_7350% (2)
- Discreción e Interpretación Judicial, Dworkin PDFDocumento9 páginasDiscreción e Interpretación Judicial, Dworkin PDFKiven GassetAún no hay calificaciones
- Mis Amigas Las Almas Del PurgatorioDocumento48 páginasMis Amigas Las Almas Del Purgatoriomarregui2100% (12)
- Contrato de SuministroDocumento2 páginasContrato de SuministroJikary CapristanoAún no hay calificaciones
- Tarea Sintesis - U1Documento6 páginasTarea Sintesis - U1Marus Aviles VarasAún no hay calificaciones
- Modelo Contrato de Arrendamiento Maturin1Documento7 páginasModelo Contrato de Arrendamiento Maturin1corporacion san ignacioAún no hay calificaciones
- MP Proceso de EvaluaciónDocumento176 páginasMP Proceso de Evaluaciónmaria isabel caceres perezAún no hay calificaciones
- Educación para La Justicia Serie de Módulos Universitarios Integridad y Ética Módulo 14 Ética ProfesionalDocumento6 páginasEducación para La Justicia Serie de Módulos Universitarios Integridad y Ética Módulo 14 Ética ProfesionalDavid MejiaAún no hay calificaciones
- Plan de Manejo y Conservacion de La Zona de Monumentos Historicos de Santiago de QueretaroDocumento60 páginasPlan de Manejo y Conservacion de La Zona de Monumentos Historicos de Santiago de QueretaroSalvador E Milán0% (1)
- La Diferencia Entre Grupo y Equipo de TrabajoDocumento3 páginasLa Diferencia Entre Grupo y Equipo de TrabajoHellen LopezAún no hay calificaciones
- FOL Actividades 1-7Documento16 páginasFOL Actividades 1-7THE DIAMONDAún no hay calificaciones
- J. Cardoso - Eagleton, Terry: Los Extranjeros. Por Una Ética de La SolidaridadDocumento9 páginasJ. Cardoso - Eagleton, Terry: Los Extranjeros. Por Una Ética de La SolidaridadMariano VivasAún no hay calificaciones
- Anthony Giddens La Teoría de Las Clases de MarxDocumento6 páginasAnthony Giddens La Teoría de Las Clases de MarxFede TicchiAún no hay calificaciones
- U1 Cenci, Laera y Lythgoe - Etica Cap 1Documento9 páginasU1 Cenci, Laera y Lythgoe - Etica Cap 1Juan Maria MocorreaAún no hay calificaciones
- La Rueda de La Vida (Opinion)Documento2 páginasLa Rueda de La Vida (Opinion)Daniel WhiteAún no hay calificaciones
- Resumen de Derecho Procesal Penal IDocumento8 páginasResumen de Derecho Procesal Penal IThanya Canepa100% (1)
- Factor de AtribucionDocumento11 páginasFactor de AtribucionElizabet MendozaAún no hay calificaciones
- Trabajo Sobre Los Cuatro Pilares de La EducacionDocumento6 páginasTrabajo Sobre Los Cuatro Pilares de La EducacionJorge FigueroaAún no hay calificaciones