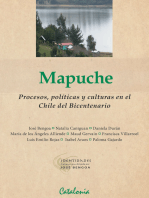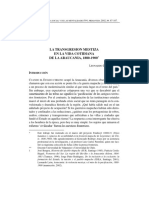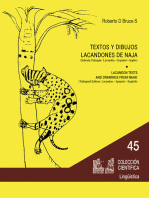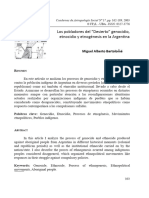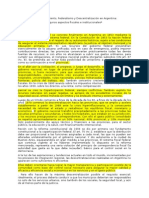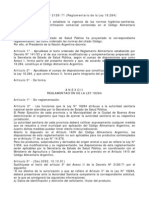Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Repartimento de Prisioneros Indigenas PDF
Cargado por
Gerardo BuccheriTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
El Repartimento de Prisioneros Indigenas PDF
Cargado por
Gerardo BuccheriCopyright:
Formatos disponibles
El repartimento de prisioneros indgenas
en Mendoza durante la Campaa del Desierto
y otros itinerarios del debate intelectual mendocino1
Diego Escolar
Dedicado a Arturo Andrs Roig, in memorian
esde fines del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, numerosos
miembros de pueblos originarios del rea Pampeana y Patagnica fueron
incorporados en las sociedades provinciales habitualmente denominadas
criollas, luego de ser trasladados y confinados, torturados, distribuidos como
mano de obra servil, fragmentados sus grupos familiares y ocultadas sus identidades.
Sus descendientes, que en algunas regiones o provincias integran una poblacin
numerosa, cuentan pocas generaciones a partir de quienes vivieron dicho proceso de
confinamiento y relocalizacin. Sin embargo, para muchos argentinos las campaas
militares de ocupacin de los territorios indgenas de Pampa y Patagonia entre 18791885, reducidas en el evento Campaa del Desierto, han quedado inscriptas como
tpico de una compleja y mltiple mitologa del estado y de la nacin argentinas.
Primero, como mito de desaparicin de los pueblos indgenas del territorio nacional
que subsume contradictoriamente la continuidad de la poblacin indgena con su
incorporacin en una ciudadana poltica tnicamente desmarcada representada como
matriz identitaria de la nacin. Esto es notorio en sociedades provinciales como la de
Mendoza que, pese a haber absorbido una gran proporcin de indios relocalizados, se
han asumido histricamente como libres de indios. En efecto: si bien durante dichas
campaas se realizaron acciones de eliminacin fsica, incluso masiva, de algunos
1
Este captulo recoge un trabajo (Metforas tnicas de la nacin: el repartimento de prisioneros indgenas en Mendoza y la teorizacin nativa del criollo) presentado en el Concurso Hernn Vidal Fronteras, Naciones e Identidades, del Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur-IDES
en 1999, en el cual obtuvo el segundo premio. Parte de ese premio era la publicacin del artculo en
la revista Desarrollo Econmico, pero por diversos motivos eso finalmente no ocurri. Por ello se lo
ofrece en este libro prcticamente con sus caractersticas originales, dado que as ha circulado informalmente y expuesto en reuniones cientficas. Soy consciente que desde esa poca se han desarrollado
nuevas investigaciones vinculadas con el tema, incluidas las propias, pero para no alterar el artculo
original evitar incorporar, salvo en forma limitada, nuevas referencias.
174
Intelectuales, cultura y poltica
grupos, la mayora de los indgenas de los territorios tomados fueron confinados
en reservas, campos de concentracin y presidios, distribuidos en obrajes, ingenios
y estancias o repartidos a familias y particulares. Aqu, ms incluso que en otras
provincias, el imaginario de exterminio indgena se impuso, adems de como mito
de fin de la poblacin indgena, como mito de origen de una comunidad que, como el
resto de la nacin, fue refundada como blanca y europea.
Un imaginario histrico todava hegemnico asoci entonces la abrupta prdida
de libertad de las sociedades polticas indgenas respecto al estado nacional con su
desaparicin, cuando en realidad una descripcin ms ajustada de lo ocurrido sera un
masivo y veloz proceso de desmarcacin identitaria en el cual el genocidio indgena,
ms all de su realidad histrica, fue instalado como mito de paso tnico. Ms que
producir la transformacin de los indgenas de soberano en grupo tnico, como reza
la conocida tesis de Martha Bechis,2 la incorporacin estatal soberana de estos grupos
fue lo que en el contexto argentino produjo la desarticulacin de su carcter tnico
previo, en un proceso poltico y social acompaado por la eliminacin o rearticulacin
hegemnica masiva de sus diacrticos de pertenencia y distincin grupal. La dinmica
implic por cierto y en esto la historiografa fue, por accin u omisin, una agencia
central la exitosa invisibilizacin de los procesos por los cuales los indgenas sometidos fueron desetnicizados e incorporados en la sociedad nacional en los aos posteriores a la campaa del desierto. Una de las claves o condiciones de posibilidad de este
proceso fue, precisamente, el trabajo intelectual que posibilit la conceptualizacin y
posterior eliminacin dxica de la brecha entre la presencia emprica de los sujetos
indios y su ausencia deseada, imaginada y postulada. En este trabajo exploraremos
el proceso de relocalizacin forzada y repartimento de prisioneros indgenas en Mendoza y las representaciones y elaboraciones intelectuales sobre los sucesos de incorporacin de los prisioneros indgenas en la sociedad mendocina.
El reparto de indios en Mendoza durante y despus de la Campaa del Desierto
En un parte militar del coronel General Conrado Villegas, comandante en jefe de la
lnea de fronteras en el Ro Negro, de julio de 1879, se hace mencin de Mendoza
como mejor destino para un grupo de quinientos indios y cautivos en Choele-Choel:
Ya tenemos ms de quinientos prisioneros y espero orden con respecto a ellos. Algunos mocetones buenos los destino a los cuerpos
[] Me permito indicar a V.S. que el camino ms conveniente para
esta gente ser el de Mendoza, cuando podamos hacerlos transportar.
BECHIS, Martha Interethnic Relations During the Period of Nation States Formation in Chile and
Argentina: from Sovereign to Ethnic, Ph Dissertation, New School for Social Research, 1984, en CORPUS, Archivos virtuales de la alteridad Americana, seccin Tesis, 2, 2011 [n lnea] http://www.ppct.
caicyt.gov.ar/index.php/corpus/article/view/753/660.
El repartimento de prisioneros indgenas
175
La desnudez de los indios es grande y el fro intenso [] El nmero
de indios prisioneros aumentar.3
A lo largo y despus de las campaas militares numerosos prisioneros indgenas de las
reas pampeana y patagnica, de Neuqun, Sur de Mendoza, Ro Negro, La Pampa
y San Luis fueron trasladados a departamentos de Mendoza, al norte de la antigua
frontera sur e incorporados en la sociedad mendocina. Los indgenas tomados que
no fueron enrolados en la marina y el ejrcito, tanto las lanzas (guerreros) como la
chusma (viejos, mujeres y nios) al igual que su ganado, tejidos, aperos y objetos de
plata, fueron tratados en la prctica como botn de guerra y distribuidos para el servicio domstico, como mano de obra agrcola y pastoril o para la realizacin de obras de
construccin pblicas y privadas en fincas, estancias o canteras. Los nios indgenas
eran entregados a familias en general pudientes, quienes los bautizaban cambindoles
sus nombres y colocndole el apellido de sus padrinos. La modalidad de repartir los
indios capturados ciertamente no era nueva. En la primer Campaa al Desierto de
1833, el gobernador de San Juan, por ejemplo, se quejaba el 4 de junio de 1833 de que
once indios y siete pequeos apenas han bastado para los primeros amigos.4 Los
indgenas del sur de Mendoza, interactuando con una sociedad colonial desde haca
tres siglos, eran conscientes de esta dinmica. En 1846 Caep, uno de los principales
caciques pehuenches o picunches rechazaba una propuesta de tratado de paz porque:
Lo que quiere el gobierno de Mendoza es concluir por traicin con los indios de las
Barrancas y seguir despus aprisionando sus familias para hacerlos servir en las casas
de la ciudad.5 Luego de las campaas militares de 1879-1885, los testimonios de indgenas del sur de Mendoza, Neuqun, Ro Negro y La Pampa confirman cabalmente
el amargo pronstico de Caep.
El historiador neuquino Enrique Mases describi ampliamente las modalidades
del reparto en Buenos Aires y otras provincias. Los indios eran entregados a
contratistas para ser utilizados como mano de obra. Muchos eran apropiados por los
militares o repartidos entre parientes y amigos. Los que quedaban eran concentrados
en predios para su distribucin a quienes lo solicitasen; las damas de la alta sociedad
portea, por ejemplo, generaban una permanente demanda sobre indgenas cautivos,
en especial sobre las chinas y los nios.6 En este sentido, el reparto de indgenas en
Mendoza no difiri de lo analizado por Mases, como se aprecia en el siguiente artculo
3
4
5
6
SCUNIO, Alberto Del Ro IV al Lime Leuvu, Crculo Militar, Buenos Aires, 1980, p. 218.
GASCN, Margarita Frontera y Poder durante el siglo XIX. Clientelismo poltico y servicios de
frontera en Mendoza, en Xama, nm. 2, 1989, p. 139.
HUX, Meinrado Caciques Pehuenches, Marymar, Buenos Aires, 1991, p. 45.
MASES, Enrique Estado y cuestin indgena. El destino final de los indios sometidos en el sur del
territorio (1978-1910), Prometeo, Buenos Aires, 2010 [2002]; Estado y Cuestin Indgena: La incorporacin de los indios sometidos en el sur del Territorio Nacional. 1878-1885, ponencia presentada en
la Universidad Torcuato Di Tella, 1998. Hemos incluido la referencia al libro de Mases de 2002 (en su
segunda edicin de 2010), que no estaba publicado al momento de la realizacin de este manuscrito, ya
que contbamos solamente con avances de su investigacin.
176
Intelectuales, cultura y poltica
del peridico El Constitucional sobre prisioneros de la primera campaa arribados a
Mendoza hacia fines de 1879:
Se colocaron- Lleg el jueves ltimo la nueva remesa de indijenas (sic) que habamos anunciado.Constaba de noventa y tantos individuos; entre los cuales haba 35 indios de lanza, siendo el resto
mujeres de 16 aos arriba y uno que otro nio de pechos. El sitio
donde se los aloj bien pronto fue invadido por numerosas seoras
y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio, y
en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la
chusma. No fue posible atender la totalidad de las solicitudes, por lo
reducido de la cifra, de manera que quedaron ms de 300 peticiones
sin proveer. Procurose, en todos los casos, que madres e hijos se
colocaran en un mismo domicilio. Tal ha sido la gran afluencia de
pedidos, que creemos no equivocarnos al asegurar hubieran tenido
provechoso acomodo mil indiecitos de uno y otro sexo, siempre que
su edad fluctuase entre 6 y 12 aos, que son los ms preferidos. Los
35 indios de lanza estn destinados a la escuadra de la Repblica.7
Los traslados masivos a Mendoza se efectuaron principalmente entre 1879 y durante
la primera mitad de la dcada de 1880, aunque se habran producido desde antes, con
las campaas preliminares efectuadas en el sur de Mendoza en 18788 y probablemente
tambin con posterioridad.9 En un documento salesiano sobre la misin de 1887 a
Chinchinales un rea de concentracin de prisioneros indgenas, en la actual provincia de Ro Negro el padre Cagliero mencion que durante su presencia el gobierno
nacional orden la deportacin de 80 familias de la tribu de Sayhueque con destino
a una colonia en Mendoza, para lo cual tenan que trasladarse dos meses a pie,
como veremos un procedimiento tpico narrado por algunos sobrevivientes de otros
traslados.10
El Constitucional, 22 de noviembre de 1879. Mases cita el mismo documento pero con varios errores
de transcripcin cuya causa desconocemos pero que creemos significativos y, por lo tanto, necesaria
su correccin, principalmente falta la oracin: Tal ha sido la gran afluencia de pedidos, que creemos
no equivocarnos al asegurar hubieran tenido provechoso acomodo mil indiecitos de uno y otro sexo,
siempre que su edad fluctuase entre 6 y 12 aos, que son los ms preferidos. MASES, Enrique Estado
y cuestin, cit., p. 128.
8 MASSINI CALDERN, Jos Luis Mendoza y sus tierras y frontera del sur en torno a 1880. 18751895, Editorial Estudio Alfa, Mendoza, 1985.
9 Algunos sobrevivientes mencionaron fechas muy posteriores, como Antonio Ortiz quien dice haber
sido trado del sur de Mendoza en 1995. RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre y Posthispnicas de
Mendoza, Ed. Oficial, Mendoza, 1961, p. 126.
10 Bolettino Salesiano XI-5, TORINO, Maggio, 1887, p. 55, citado en DELRIO, Walter Confinamiento,
deportacin y bautismos en la costa del Ro Negro, en IV Jornadas de Investigadores de la cultura,
Instituto Gino Germani, noviembre de 1998, p. 8; DELRIO, Walter Memorias de expropiacin. Sometimiento e incorporacin indgena en Patagonia (1872-1943), Editorial de la Universidad Nacional de
7
El repartimento de prisioneros indgenas
177
Entre 1979 y 1892 existieron en la provincia de Mendoza diversos campos de
concentracin o centros de confinamiento de indgenas prisioneros.11 Estos consistieron en unidades militares, sedes policiales y municipales, propiedades de particulares
o espacios pblicos. Segn nuestros datos, las guarniciones del Fuerte San Martn o
El Alamito en Malarge y de Cuadro Nacional en San Rafael; las estancias de Rodeo
del Medio (actual departamento Rodeo del Medio), Caada Colorada (Malarge) y
Mosmota (Santa Rosa), propiedades del teniente coronel Rufino Ortega; los potreros
del seor Bermejo en el departamento San Vicente;12 un depsito de la municipalidad
de la ciudad de Mendoza, el Departamento de Polica de Mendoza, y un corraln del
sr. Custodio Lemos en la calle San Nicols (actual Avda. San Martn) en el centro de
Mendoza; la plazoleta Barraquero, en la misma calle y otro depsito en la calle del
Colegio Nacional esquina Unin. Por ltimo, la actual localidad de Los Campamentos en el departamento Rivadavia, cuyo nombre se debe precisamente a la colocacin
de varios grupos de prisioneros indgenas que fueron repartidos en distintas propiedades de ese distrito en pleno desarrollo de unidades agrcolas.13
Uno de los aspectos destacables del caso mendocino es el importante involucramiento de oficiales del ejrcito como beneficiarios de indgenas prisioneros utilizados
como trabajadores serviles en sus propiedades. El teniente coronel Rufino Ortega,
hombre de confianza de Julio A. Roca, fue el principal responsable y ejecutor de los
traslados y distribucin de indgenas sometidos hacia Mendoza. Ortega fue el ms
importante pionero de Malarge, paraje del sur de Mendoza poblado en la poca principalmente por grupos indgenas. En sus tierras se construy el fuerte San Martn o
El Alamito, clave para el corrimiento de la frontera sur hacia Neuqun. Entre fines de
1874 y 1877 fue comandante de la frontera indgena de Mendoza.14 En 1879, como
segundo comandante a las rdenes de Napolen Uriburu, parte de El Alamito con la
IV Divisin Expedicionaria hacia el norte de Neuqun. En enero de ese ao, Ortega
Quilmes, Buenos Aires, 2005, p. 106.
11 Estos datos provienen de avances de una investigacin en curso al momento de la actual publicacin y
que tratar en otro trabajo con mayor profundidad.
12 Manuel Bermejo, un poltico adicto al principal gestor del traslado y reparto de prisioneros indgenas,
el coronel Rufino Ortega (sobre quien trataremos a continuacin), era entonces presidente de la municipalidad de Mendoza y sera nombrado gobernador en 1889.
13 Segn Carlos Rusconi varios miles de aborgenes de diversas parcialidades (puelches, pehuenches,
etc.). RUSCONI, Carlos Algo sobre toponimia antigua de Mendoza, en Revista del Museo de Historia Natural de Mendoza, Vol. XIII, entregas 1-4:3-106, 1960, p. 5.
14 En 1858 Rufino Ortega se instala en Malarge con el entonces Regimiento I de Caballera de Lnea
y va obteniendo concesiones de gran cantidad de tierras para ganadera. Entre esta fecha y 1864 se le
conceden sus primeras tierras en Malarge (MATEU, Ana Mara San Rafael, zona de frontera antes y
despus de la campaa al desierto, en Xama, nm. 2, 1989, p. 151). En 1874, como una poltica para
atraer colonos a Malarge bajo gestiones del padre Manuel Marco y Ballofet, principales colonos de
San Rafael, se le dan en concesin temporaria los campos de El Chacay de 48.000 hectreas, donde
ya haba explotacin ganadera. En 1891 se le acordaron ttulos definitivos de propiedad (MASSINI
CALDERN, Mendoza y sus tierras, cit.).
178
Intelectuales, cultura y poltica
atac al cacique Udalman, apresando varios indios, hacendados chilenos y recogiendo
mucha hacienda.15 Finalmente, se produce el avance del ejrcito sobre el Ro Agrio
donde capturan herido y luego muere el cacique Baigorrita.
Durante la campaa de 1879 el coronel Napolen Uriburu fund el fuerte IV
Divisin en el norte neuquino, el cual sera la base del futuro poblado de Chos Malal.
Despus, Ortega qued a cargo del mismo como jefe de las fuerzas de la IV Divisin.
Desde all, en 1880 y luego de un sostenido hostigamiento, apres al cacique Feliciano Purrn y redujo a varias tribus.16 Las operaciones contra los indgenas entraron
en un impasse en 1881 debido a que las tropas fueron movilizadas a Buenos Aires para
contener la revolucin de Carlos Tejedor. Entre 1882 y 1883 se produjo una nueva expedicin de la divisin comandada por Ortega17 como parte de la campaa del general
Conrado Villegas, incursionando en los cajones cordilleranos del actual territorio neuquino para atacar a Namuncur y otros refugiados provenientes de la Pampa Central y
Ro Negro, a Reuque Cur, Sayhueque y otros caciques norpatagnicos.
Hasta 1892 contamos con datos de la existencia de prisioneros masivamente instalados en la propiedad de Rufino Ortega en Rodeo del Medio. Un artculo en el diario
Los Andes denominado indios esclavos denuncia el reparto de indgenas que haban
habitado la propiedad de Ortega como una tribu y que eran repartidos a nuevos
amos separando las madres de los hijos.18 Ortega responde en el mismo diario con
una carta que, pese a atribuir la denuncia a sus enemigos polticos, reconoce que hasta
hace poco tena en su propiedad 200 indgenas, la mayora mujeres y nios, los cuales
vivan en dos o tres grupos de toldera en una seccin de la finca. Admite tambin
haberlos echado por los perjuicios que le causaba mantenerlos y su ineficacia laboral,
siendo repartidos por la polica.19
Durante todo este periodo la gran mayora de los prisioneros capturados en las
expediciones a Neuqun y contrafuertes andinos habran sido trasladados (o re-trasladados luego de una estancia, en ocasiones, de varios aos en campos o reas de
concentracin de la Patagonia) a Mendoza. Hasta el momento, sin embargo, no se ha
efectuado una investigacin en profundidad sobre la cantidad de indgenas trasladados ni sobre su experiencia de traslado, cautiverio y su ulterior devenir en la sociedad
mendocina. Sobre ambos aspectos estamos trabajando en nuestra investigacin, de
la que este artculo constituye un avance. Podemos anticipar, sin embargo, que entre
1879 y 1883 habran sido enviados a Mendoza no menos de 2.500 prisioneros, 800
de la primera campaa y ms de 1.700 de la segunda, si nos basamos en partes mili15 HUX, Meinrado Caciques, cit., pp. 57, 71; OLASCOAGA, Manuel Memoria del Departamento de
Ingenieros Militares presentada al Exmo. Seor Ministro de Guerra y Marina. Anticipacin al Informe
de la Comisin Cientfica Exploradora de la regin Austral Andina, en La Tribuna Nacional, Buenos
Aires, 1883, p. 114.
16 SCUNIO, Alberto Del Ro, cit., p. 224.
17 Antes IV Divisin y ahora denominada Primera Brigada de la Segunda Divisin del Ejrcito.
18 Los Andes, 1 de abril de 1892.
19 Los Andes, 6 de abril de 1892.
El repartimento de prisioneros indgenas
179
tares oficiales. Pero esta cifra habra sido sustancialmente mayor, tal vez el doble, si
tomamos en cuenta otras fuentes y situamos la serie de traslados a su periodo real, en
principio entre 1878 y 1888. Por ejemplo, el traslado de 80 familias desde Chinchinales en 1887 que ya sealsemos agregara un aproximado de 400 personas asumiendo
un promedio de 5 individuos por familia segn la evaluacin numrica de lo que se
consideraba familia indgena en el proyecto para la fundacin de colonias indgenas
presentado por Julio A. Roca al Congreso de la Nacin en 1885.
Entre 1884 y 1887 Rufino Ortega se desempe como gobernador de Mendoza
siendo sucedido por Tiburcio Benegas. Al poco tiempo su influencia poltica decae
y muere en 1917, siendo enterrado en un mausoleo en Rodeo del Medio, junto a la
capilla de Mara Auxiliadora, frente a lo que fuera el casco de su estancia.
En Mendoza los sucesos que hemos comentado han concitado escasa atencin
de los investigadores locales, o bien han sido minimizados y distorsionados. Esto es
notorio inclusive en trabajos locales que, si bien abordan tangencialmente la cuestin
de la convivencia entre indios y blancos en el sur de Mendoza, omiten sin embargo
todo dato de poblacin indgena luego de 1880.20
Esta escasa representacin de los traslados de prisioneros indgenas a Mendoza
parece haber afectado en parte tambin a expertos nacionales en la temtica, tal vez
por haberse basado en las escasas referencias existentes en la produccin historiogrfica local. Enrique Mases,21 quien produjo la contribucin ms amplia en el estudio
sobre el proceso de repartimento de prisioneros indgenas en Argentina, no encara un
estudio suficiente de lo acaecido en la regin cuyana. Tal vez esto se deba al recorte
territorial que Mases produce para tratar los sucesos (con ms nfasis en los debates
nacionales y el traslado de los prisioneros indgenas a Buenos Aires), o a carencias
atribuibles a sus fuentes bibliogrficas.22 En su estudio se reproduce la intrigante escasez de referencias de Pedro Santos Martnez al caso mendocino, slo menciona un par
de artculos del diario El Constitucional de 1879 sobre llegada y reparto de indgenas
a Mendoza,23 unas 800 a 900 personas aproximadamente, que en modo alguno representan los totales de prisioneros que habran sido trasladados ni la extensin temporal
de los traslados.24
20 MATEU, Ana Mara San Rafael, cit., pp. 149-166.
21 MASES, Enrique Estado y cuestin, cit.; Estado y Cuestin, cit.
22 Mases, en efecto, parece haber reproducido muchos de los tpicos del artculo del mendocino Santos Martnez (La asimilacin de los indios sometidos), incluyendo descripciones de los repartos
en Buenos Aires y Tucumn, el anlisis de los proyectos discutidos o aplicados para la solucin del
problema indgena en el Congreso Nacional, y la actividad de los misioneros salesianos en torno a
los indgenas durante y despus de las campaas militares (vase SANTOS MARTNEZ, Pedro La
asimilacin de los indios sometidos, en Revista de la Junta de Estudios Histricos de Mendoza, nm.
7, Tomo I, 1972, pp. 45-58). Estos documentos (como las memorias de los padres Milanesio, Cagliero
y Costamagna y los libros de sus bigrafos) fueron la base para trabajos posteriores como los de Mases
y Delrio (vase MASES, Enrique Estado y cuestin, cit., y DELRIO, Walter Memorias, cit.).
23 SANTOS MARTNEZ, Pedro La asimilacin, cit., p. 47.
24 SANTOS MARTNEZ, Pedro La asimilacin, cit., p. 47.
180
Intelectuales, cultura y poltica
Excepto esa escueta referencia, Santos Martnez no realiza ningn anlisis ni
comentario sobre el modo en que el proceso se produjo en la provincia. Esto es ms
significativo tratndose de un historiador local y director por dcadas de la Junta de
Estudios Histricos de Mendoza. Pero no sorprende si tomamos en cuenta los antecedentes de ocultamiento o minimizacin de los hechos en los textos de historiadores
locales y de la propia Junta, rgano de las posturas ms reaccionarias (y hegemnicas)
de la historiografa local. Podemos apreciar una muestra de las operaciones de maquillaje de las fuentes sobre el tema, en este caso sutiles, analizando la traduccin que
la revista de la Junta publica de un artculo del famoso antroplogo suizo Alfred Mtraux. En su monografa sobre las lagunas de Guanacache, Mtraux afirm conocer la
presencia de indgenas araucanos establecidos en la provincia luego de la Campaa
del Desierto. El texto original en francs seala lo siguiente:
Tout ce que je sais cest que quelques groupes de ces Indiennes furent tablis dans cette rgion aprs la campagne du dsert conduit par
le gnral Roca, et dont le rsultat fut la brutale extermination des
anciens matres du dsert. Ceux qui habitaient le sud de la province
de Mendoza furent traits avec une cruaut toute particulire. Les
survivants de ces affreuses et sauvages tieries furent disperss dans
la province o on en fit don diverses personnes comme domestiques ou, plus exactement, esclaves.25
En la traduccin publicada por la Revista de la Junta de Estudios Histricos de Mendoza se suprimieron o reemplazaron los adjetivos y sustantivos que enfatizaban y
cualificaban la violencia ejercida contra los indgenas y la responsabilidad de las elites
mendocinas (destacado con cursivas). Para su mejor comprensin, colocamos los trminos ausentes o reemplazados entre corchetes, traducidos al espaol.
Todo lo que s, es que algunos de estos indios se haban establecido
en esta regin despus de la campaa del desierto dirigida por el
general Roca, cuyo resultado fue la [brutal] exterminacin de los antiguos dueos del desierto. Los indios que habitaban el sur de la provincia de Mendoza, fueron tratados con bastante rigor y severidad
[con una crueldad especial]. Los sobrevivientes fueron enviados a
distintos puntos de la provincia y repartidos entre diversas personas
en calidad de sirvientes [o, ms exactamente, esclavos].26
Un ao despus de conocida esta traduccin, el entonces director de la Junta de Estudios Histricos de Mendoza, Fernando Morales Guiaz, public un libro compre25 MTRAUX, Alfred Contribution a letnographie et a larcheologie de la province de Mendoza
(R.A.), en Revista del Instituto de Etnologa de la Universidad del Tucumn, Tomo I: 5-73, 1929, p. 8.
26 MTRAUX, Alfred Contribucin a la etnografa y arqueologa de la Provincia de Mendoza, en Revista de la Junta de Estudios Histricos de Mendoza, Tomo VI, nm. 15 y 16:1-66, Mendoza, 1937, p. 4.
El repartimento de prisioneros indgenas
181
hensivo sobre historia indgena de Mendoza.27 Si bien escribe extensamente sobre la
participacin de tropas y oficiales mendocinos en las campaas militares, no menciona
en forma alguna la existencia de prisioneros indgenas relocalizados en la provincia.
Las causas del ocultamiento o minimizacin de los repartos de indios prisioneros
en Mendoza no son difciles de entrever. La mayora de las familias ms importantes
de la poca al igual que, en menor medida, muchas familias pobres o de clase media
recibieron prisioneros indgenas bajo su custodia. Las tierras del sur de Mendoza, la
mitad del actual territorio provincial, la parte de los actuales departamentos San Rafael, General Alvear y todo Malarge, eran territorios indgenas en gran parte reconocidos previamente por el Estado mendocino a travs de tratados. Estas reas fueron
concesionadas, parceladas o vendidas a colonos y terratenientes mendocinos. Otro
factor, como veremos, fue el racismo militante de las elites mendocinas, que oscilaba
paradjicamente entre discriminar por supuestos rasgos raciales a los subalternos para
mantener estamentos de casta y denegar la existencia tnica de indgenas para evitar
reconocer ese ltimo capital que toda identidad tnica se reserva como sentido de
honorabilidad ante la ausencia de otras formas de capital poltico o social.28
Pero la relacin de los historiadores mendocinos con la figura de Rufino Ortega,
principal responsable y beneficiario de los traslados, tambin parece haber sido un
factor decisivo. Es considerado hasta la actualidad uno de los principales prceres
provinciales, hecho ms notorio durante las primeras dcadas del siglo XX, hasta el
punto que la propia Junta de Estudios Histricos de Mendoza coloc una placa en su
mausoleo en el centenario de su nacimiento.29 Ortega fue tambin el creador del actual
Archivo Histrico de Mendoza, lo que podra ser tambin una de las causas tanto de
la escasa o nula disponibilidad de fuentes oficiales sobre el proceso como de la importancia de la figura para la historiografa mendocina de la poca. Hasta la actualidad
los historiadores provinciales evitaban referirse a la crueldad del trato hacia los indgenas y la magnitud de los hechos, aunque espordicamente refirieron informacin o
comentarios de la poca que aportan a su conocimiento.
Isidro Maza, quien escribe una Historia de Rodeo del Medio,30 ensaya una estimacin de prisioneros trasladados a Mendoza muy superior a las cifras de Santos
Martnez o Mases, afirmando que se trasladaron 1721 indgenas, de los cuales habran
27 MORALES GUIAZ, Fernando Primitivos Habitantes de Mendoza (Huarpes, puelches, pehuenches, aucas, su lucha, su desaparicin), Best Hermanos, Mendoza, 1938.
28 ALONSO, Ana Mara Thread of Blood. Colonialism, Revolution, and Gender on Mexicos Northern
Frontier, The University of Arizona Press, Tucson, 1996.
29 La Junta de Estudios Histricos de Mendoza al Teniente General Don Rufino Ortega, Gobernador
de Mendoza, Senador de la Nacin, Guerrero del Paraguay y la segunda campaa del Desierto en el
primer Centenario de su nacimiento -1847-22 de agosto-1947. Sirvi a la Nacin y a Mendoza con patriotismo y honor. MAZA, Juan Isidro Rodeo del Medio desde sus primeros colonizadores, Ediciones
Culturales Mendoza, Mendoza, 1992, p. 44.
30 MAZA, Juan Isidro Rodeo del Medio, cit.
182
Intelectuales, cultura y poltica
llegado 1666. Maza extrajo seguramente estas cifras31 aunque sin proporcionar la
referencia de las que como veremos obtiene Carlos Rusconi32 de uno de sus informantes indgenas. Pero tambin, la cifra parece una transcripcin, con un leve error,
de los 1.722 prisioneros que el general Conrado Villegas menciona en su informe
sobre los resultados de su campaa de 1882-1883.33 Pero pese a estas referencias, el
mismo Maza evidencia una de las limitaciones centrales de los historiadores provinciales a la hora de profundizar en el estudio de los sucesos. A pesar de proporcionar estos datos, dedica slo un par de pginas para mencionar el reparto de indgenas y evita
cuidadosamente calificar a Ortega, hroe fundacional del Departamento, como as
tambin describir los detalles de la explotacin, desmembramiento familiar, maltrato
y asesinato de prisioneros.34 El temor a represalias en los crculos sociales de los que
dependan (las fuerzas vivas locales, la comunidad acadmica, la prensa, pueden
desprestigiar, marginar, atentar contra cargos y puestos de trabajo) o los vnculos de
descendencia, o bien, su compromiso ideolgico, constituyen muy posiblemente los
motivos de esta ausencia de tratamiento serio del tema entre los historiadores locales.
Ms an: muchos de ellos en su niez fueron servidos o incluso criados por indios
prisioneros.
El propio historiador Edmundo Correas, principal gestor y primer rector de la
Universidad Nacional de Cuyo en 1939, co-fundador y presidente de la Junta de Estudios Histricos de Mendoza, habra sido criado en su infancia por una de dos indias
entregadas por Ortega a su familia.35 Por su parte Isidro Maza, luego de enumerar en
su libro una breve lista de diecisiete indgenas trados por Ortega, termina recordando
que:
Don Ignacio Segundo Rodrguez y su esposa Serafina Maza, tos
del autor de estos relatos, que residan en su hermosa finca de Coquimbito, recibieron un indio al que se le dio el nombre de Sandalio
y una india a la que se llam Nicolasa, naturales estos pehuenches
que fueron parte de mis algarabas y felicidades de mi niez.36
31 Que recoge tambin LACOSTE, Pablo La generacin del 80 en Mendoza (1880-1890), EDIUNC,
Mendoza, 1995, pp. 128-129.
32 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre y Posthispnicas de Mendoza, Ed. oficial, Mendoza, 1961.
33 Del informe de Villegas del 5 de mayo de 1883, publicado en El Ferrocarril de Mendoza en el artculo
Campaa de la Patagonia, el 23 de mayo de 1883. El mismo parte se encuentra publicado en otras
fuentes, como el libro Campaa de los Andes al sur de la Patagonia. Ao 1883. Partes detallados y
diario de la expedicin. Ministerio de Guerra y Marina, Eudeba, Buenos Aires, 1978.
34 Vase MAZA, Juan Isidro Rodeo del Medio, cit.
35 BUSTOS DVILA, Nicols La segunda campaa la desierto en Mendoza y Neuqun, Revista de
Historia Americana y Argentina, Ao 6: nm. 11 y 12, 1966-1967, p. 206.
36 MAZA, Juan Isidro Rodeo del Medio, cit., p. 45.
El repartimento de prisioneros indgenas
183
Carlos Rusconi y los testimonios de los prisioneros indgenas
en las dcadas de 1930 y 1940
A contramano, o ms bien atravesando contradictoriamente esta tendencia general,
existieron intelectuales que dentro de ciertas condiciones, se refirieron crticamente a
los sucesos e incluso denunciaron indirectamente a Ortega y otros personajes ilustres
locales. El principal y que motivar nuestro siguiente anlisis fue Carlos Rusconi.
Entre fines de la dcada de 1930 y principios de la de 1950, este naturalista y
antroplogo autodidacta, discpulo de Carlos Ameghino y radicado primero en Buenos Aires desarroll luego una extensa y diversificada tarea de investigacin en la
provincia de Mendoza. Habiendo trabajado principalmente como paleontlogo en
Buenos Aires y Entre Ros desde 1928, y habiendo renunciado en 1936 (por motivos
desconocidos) a la jefatura del Departamento de Masto zoologa del Jardn Zoolgico
de Buenos Aires, acept en 1937 el cargo de director del Museo de Historia Natural
de Mendoza. Segn el propio Rusconi, esto se debi a una circunstancia fortuita motivada por una oportunidad laboral, ya que no posea ningn contacto con la comunidad
local.37 El director del Jardn Zoolgico de La Plata, Dr. Carlos Marelli, lo haba recomendado para el cargo frente a una solicitud del gobierno de Mendoza, motorizada
por el ya mencionado Edmundo Correas. Desde el museo, el naturalista desarroll
una vasta tarea de recoleccin e investigacin, algunos de cuyos rasgos fueron la
diversidad de campos y temas abordados, la variedad de metodologas y tcnicas, y a
veces, el franco desorden en la presentacin de sus avances. As, la obra de Rusconi
se desgran en una serie de artculos y libros publicados a partir de 1928 sobre temas
de paleontologa, botnica y mineraloga, a los que poco despus se agregaran otros
sobre arqueologa, antropologa fsica, lingstica, folklore y etnografa. Estos se basaron en numerosos trabajos de campo, segn l ms de 360,38 en los cuales reuni un
corpus de informacin etnogrfica que convierten su obra en la nica fuente etnogrfica extensa con la que contamos para la provincia en la primera mitad del siglo XX.
Pero el estilo eclctico de Rusconi y, segn numerosos contemporneos, su spero carcter, abonaba el terreno para los cuestionamientos. Salvador Canals Frau,
primer director del Instituto de Etnografa Americana de la recientemente creada Universidad Nacional de Cuyo, fue una de las cabezas visibles de la oposicin de los
acadmicos de la Facultad de Filosofa y Letras de la universidad contra Rusconi y
el Museo de Historia Natural.39 Canals Frau cuestion entre otras cosas el hecho de
que Rusconi tratara tan amplia variedad de temas, a veces con evidente falta de rigor,
lanzara arriesgadas hiptesis sin fundamentos o sin demostraciones ulteriores y se
aferrara a algunas teoras ya perimidas para su poca. Por ejemplo, habiendo sido
formado en la escuela de Florentino Ameghino y un discpulo de Carlos Ameghino,
37 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., I, p. 7.
38 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., I, p. 8.
39 BRCENA, Roberto La Arqueologa Prehistrica del centro-oeste argentino, en Xama. Publicacin
de la Unidad de Antropologa, rea de Ciencias Humanas, CRYCIT, Mendoza, 1989, pp. 9-60.
184
Intelectuales, cultura y poltica
Rusconi mantuvo firme, hasta su muerte en 1969 la conviccin en la existencia del
hombre fsil argentino.40
Para contextualizar el debate y el momento que nos ocupa, sealaremos algunos
aspectos, tal vez poco conocidos, de la figura de Canals Frau. Habiendo estudiado
en Alemania y con una vasta formacin humanstica, era el prototipo de etnlogo
e historiador acadmico que contrastaba con el perfil autodidacta de Rusconi, y un
representante conspicuo de la escuela histrico-cultural, de origen alemn, en la que
participaban figuras como Lehman-Nitsche y Oswald Menghin, asociado ideolgicamente, especialmente el segundo, al nacionalsocialismo. Pero Canals Frau, cataln
como el famoso fllogo tambin arribado a Mendoza Juan Corominas, lleg en 1937
como exilado de la guerra civil espaola en la que estuvo asociado al bando republicano. Fue prcticamente obligado por las autoridades nacionales a radicarse en Mendoza, un lugar perifrico aceptable para un discreto asilo por el rgimen conservador
de la poca. En un contexto intelectual provincial simpatizante con el franquismo y
el fascismo pero raqutico en trminos acadmicos, le fueron ofrecidas dos ctedras
en la universidad pero, como seala el filsofo mendocino Arturo Roig,41 bajo una
constante vigilancia ideolgica. Arturo Roig, al momento de escribir este artculo
prximo a cumplir 90 aos y con una extraordinaria lucidez, conoci personalmente
a Canals Frau porque era ntimo amigo de su padre, el pintor tambin cataln Fidel
Roig Matons. Entre las cosas que el muy reservado Canals Frau conversaba con su
padre es que deba ser muy cauteloso con sus expresiones, temas de investigacin y
publicaciones para no exponerse a represalias que pudieran provocar la expulsin de
sus cargos o peor an, su expulsin a Espaa. Uno de los puntos ideolgicos de mayor
cuidado, nos cuenta Arturo Roig, era el anti-indigenismo y elitismo oligrquico militante de las elites mendocinas. En parte por esta situacin Canals Frau, cuyo campo
de investigacin era el estudio de las culturas indgenas mendocinas, hizo foco en los
huarpes, un pueblo considerado extinguido en la poca colonial, versin que contribuy a fortalecer.
Favorecido por su marco terico, evit cuidadosamente toda alusin a continuidades sociales de grupos indgenas con poblaciones contemporneas, o cualquier consideracin de la existencia contempornea de pueblos indgenas. Asimismo, jams
habra hablado ni realizado entrevistas con pobladores de las reas rurales de Cuyo.
Su amigo Fidel Roig Matns, por el contrario, realiz al igual que Rusconi numerosos
40 Esta teora, elaborada por el famoso antroplogo y naturalista Florentino Ameghino en 1890, postulaba
que el Hombre haba surgido en la era terciaria en las pampas argentinas y desde all haba emigrado
paulatinamente al resto del mundo. El antroplogo checo Alex Hrdlicka rebati ya a principios del siglo XX esta teora mostrando que Ameghino se haba basado en restos de primates mezclados con huesos humanos mucho ms recientes y que los estratos excavados eran del cuaternario y no del terciario.
Vase BRCENA, Roberto La Arqueologa, cit., p. 23; RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre,
cit., I, pp. 40-52; CANALS FRAU, Salvador Etnologa de los huarpes. Una sntesis, en Anales del
Instituto de Historia Americana, Tomo VII, Mendoza, 1946, pp. 9-147.
41 Arturo Roig, comunicacin personal, 2011.
El repartimento de prisioneros indgenas
185
viajes a las Lagunas de Guanacache para pintar lo que consideraba folklore y biotipos
huarpes existentes. En 1946 realiz la primera exposicin de esos cuadros conmemorando por primera vez en Mendoza el Da del indio Americano. Pensaba colocarle a la
serie pictrica el ttulo de Huarpes. Pero Canals Frau lo aleccion acerca de que no era
correcto, desde el punto de vista cientfico, considerar a los huarpes como un pueblo
existente. Entonces sugiri a Roig Matns el ttulo que finalmente qued: Vestigios
huarpes.
Es interesante notar que hasta cierto punto Rusconi tambin era una suerte de
exilado interior. Porteo, Rusconi lleg a Mendoza donde menos pensaba yo desarrollar mis actividades puesto que no me hallaba vinculado con nadie.42
A diferencia de Canals Frau, era un obsesivo trabajador de campo y posea menos elementos para una vigilancia (o autocensura) epistemolgica. Sea por su perfil
intelectual o por diferencias ideolgicas, ambos investigadores tuvieron una apreciacin muy distinta sobre la presencia o historia contempornea de individuos o poblaciones indgenas.
En efecto, uno de los enfrentamientos solapados entre Canals Frau y Rusconi parece haberse dado en cuanto a la existencia o no de indgenas en la provincia o de una
historia indgena reciente eventualmente signada por conflictos, despojos y crmenes.
A poco de ocupar Rusconi su cargo en el museo en 1937, un centenar de pobladores de las lagunas de Guanacache se movilizaron para peticionar al gobierno
provincial algunas mejoras para esas regiones olvidadas. Esta movilizacin parece
haber puesto en crisis las percepciones tnicas y raciales de parte de la sociedad urbana mendocina. Segn cuenta el autor: En este contingente humano, algunas personas creyeron ver a los aborgenes puros y cuando no a los representantes de la tpica
nacin huarpana.43 Muchos de esos laguneros fueron a visitar el propio museo, donde
Rusconi los entrevist y fotografi, dando origen al inters del naturalista sobre los
relictos raciales y culturales huarpes que lo llev a realizar numerosos trabajos de
campo en la zona.44
Pero movido por una preocupacin y curiosidad similar, Rusconi tambin comenz a hacer algo que jams realizaron Canals Frau ni ningn otro investigador
mendocino: buscar y entrevistar a los ancianos indgenas repartidos luego de las campaas militares. A travs de sucesivos trabajos de campo desarroll en diversas localidades de la provincia de Mendoza una serie de entrevistas a ancianos indgenas
relocalizados en la dcada de 1880. Ese material, presentado dentro de su monumental
obra Poblaciones Pre y Posthispnicas de Mendoza45 y diversos artculos, constituye
un testimonio invaluable sobre la perspectiva de los indgenas sobre su experiencia de
42 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., I, p. 7.
43 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 111.
44 ESCOLAR, Diego Los Dones tnicos de la Nacin. identidades huarpe y modos de produccin de
soberana estatal en Argentina, Prometeo, Buenos Aires, 2007.
45 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit.
186
Intelectuales, cultura y poltica
las campaas militares que llevaron a su sometimiento a fines del siglo XIX y sobre
todo, del proceso de traslado, reparto, reduccin a servidumbre, asesinato o eventual
reinsercin en la sociedad criolla. Marginados, discriminados, aislados de sus comunidades de origen; transformados en criollos o manteniendo su calificacin de
indios; los entrevistados se muestran invariablemente nostlgicos de su pasado en las
tolderas y recuerdan con dolor las circunstancias de su deportacin, la prdida de
su territorio y su incorporacin forzada en la sociedad provincial.
Pese que el discurso de los informantes aparece casi siempre referido en segundo
grado, diseminado en ms de setecientas pginas y desorganizados cuarenta y tres
captulos la obra de Rusconi es uno de los escasos documentos que rescata la voz de
los propios indgenas a medio siglo de los sucesos que vivieron.
Como hemos sealado en otra oportunidad,46 la investigacin etnolgica e histrica regional ha desestimado tanto el valor de las voces indgenas o, en general,
subalternas, como restado a los mismos agencia social y capacidad de accin poltica.
Poca o ninguna documentacin ha sido sistematizada teniendo en cuenta los sentidos
de pertenencia o autoconciencia nativos. La indagacin sobre las identidades indgenas, especficamente, ha extractado asertos de cronistas, evangelizadores y abogados,
sobre distribucin geogrfica, cultura, economa, caracteres biolgicos y en ocasiones
organizacin social y poltica, dando por sentado que alguno de estos elementos por
s mismo implicaba la pertenencia a un grupo. Evolucionismo, determinismo ecolgico, difusionismo o kulturkreise, filosofa de la historia son los principales marcos
explicativos incorporados en la exgesis de la cuestin indgena. Paralelamente al
desarrollo de una narrativa de la extincin biolgica las teoras de la aculturacin y
el mestizaje se constituyeron en argumentos maestros de desaparicin tnica. La impureza o mezcla racial o cultural fueron consideradas evidencias que impugnaban
la identidad indgena de estos grupos. Y al mismo tiempo, la proximidad (o ms bien
internalidad) y falta de exotismo de estas poblaciones, los haca poco interesantes
como objetos etnogrficos.47
Pero tambin es cierto que las crticas ms explcitas e incisivas de Canals Frau a
la labor de Rusconi discurrieron ms sobre la metodologa que utilizaba en sus excavaciones arqueolgicas o sobre sus arriesgadas interpretaciones que sobre sus trabajos
etnogrficos.48 En rigor, poca legitimidad exista para criticarle a Rusconi una prctica
de investigacin relativamente indita en la provincia, y esto lo defenda Rusconi:
46 ESCOLAR, Diego Paisajes etnogrficos de Guanacache: la problemtica huarpe en la actualidad, en
III Congreso Argentino de Americanistas, Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1999.
47 Cfr. Joao Pacheco de Oliveira y su anlisis de los indios misturados como poco interesantes para
los estudios antropolgicos para una etnologa que privilegiaba la pureza y distancia cultural de
sus objetos, y que a la postre denegaba su existencia como indios. Vase OLIVEIRA, Joao Pacheco
Hacia uma etnologa dos indios misturados, en Mana, UFRJ, 1998.
48 CANALS FRAU, Salvador Etnologa de los huarpes..., cit., pp. 46-49.
El repartimento de prisioneros indgenas
187
Si no me hubiera impuesto la tarea de realizar ms de 360 viajes
por las ms apartadas zonas de Mendoza y regiones limtrofes, no
se habran podido obtener millares de piezas [] Para los hombres
de estudio que actan en medios donde abunda o son frecuentes las
familias aborgenes y hacen all una vida ms o menos primitiva, no
les resulta difcil obtener, al final de su jornada numerosos informes
tnicos. Pero en Mendoza, San Juan, San Luis, parte de Neuqun
etc., donde el aborigen de toldera ha desaparecido por completo y
slo se encuentran individuos aislados, confundidos con la poblacin criolla, o bien alejados de los centros urbanos, haciendo vida de
ermitaos en los perdidos valles, quebradas del sud occidental mendocino [] Por eso, toda vez que llegaba a mis odos la existencia
de algn aborigen, de inmediato acuda a entrevistarlo: obtener sus
mediciones antropomtricas, examinar su fsico, averiguar su ascendencia y descendencia; su localidad de nacimiento, etc..
Y refirindose implcitamente a Canals Frau:
no se hace ms que repetir las mismas versiones, a veces con distintas palabras de corte acadmico, como algunos que escriben temas
de etnografa, de antropologa de arqueologa, etc. sin conocer los
medios geogrficos y hasta desconocer la materia que tratan [] y
hasta pueden desorientar a los lectores con sus aseveraciones hechas
sobre el pupitre de una biblioteca.49
Como un ambicioso y anacrnico sabio renacentista, Rusconi atesoraba errores pero
tambin poderosas intuiciones. Su manejo de fuentes, conocimiento de primera mano
del campo y la mirada totalizadora capaz de establecer arriesgadas conexiones entre
disciplinas y aplicar procedimientos dispares, le permitieron quiz un grado de libertad mayor que sus oponentes para construir sus objetos de estudio e interpretaciones.
La audacia y desorden de Rusconi fue probablemente lo que le permiti salvar el
escollo epistemolgico y poltico de la visibilidad de los indios. Y esto, sumado probablemente a un error o coraje poltico, o un menor compromiso con la elite provincial, lo habilit para la identificacin de la magnitud, condiciones y responsabilidades
del repartimento. Uno de los aportes principales que este material ofrece, entonces,
es el de constituir una excepcin, dentro del marco general la escasez de fuentes, que
proporcionen una perspectiva nativa indgena sobre los sucesos de relocalizacin, repartimento, insercin en el mercado de trabajo, invisibilizacin o desmarcacin tnica
de los indgenas. Por ello, pese a la controvertida evaluacin de su obra, al recoger testimonios de mendocinos que rememoran su vida en las tolderas, captura y posterior
distribucin en Mendoza 50 o 60 aos despus, Rusconi representa tanto una cesura
49 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., I, pp. 8-9.
188
Intelectuales, cultura y poltica
en las representaciones hegemnicas de la historia provincial como en su propio corpus etnogrfico y cuerpo poblacional.
Segn los testimonios que recaba Rusconi, los prisioneros fueron trados desde
distintos puntos de los territorios recientemente sometidos: fundamentalmente Neuqun, Ro Negro, sur de Mendoza, La Pampa.
Tomasa Culipis realiz el viaje entre sus tolderas y la localidad donde la ubic el
general Rufino Ortega a pie, a caballo y en carreta.50 Por su parte Froilana Ochoa, una
entrevistada no indgena, alcanz a ver en la estacin de Palmira gran cantidad de indgenas trados por el General Rufino Ortega en cinco trenes de carga, con excepcin
del cacique que iba en el furgn. Luego llegaron a Rodeo del Medio, con taparrabos
los hombres y las mujeres cubiertas con chales y adornos, y all fueron distribuidos
en distintas familias de las fincas y la ciudad. Muchos relatan marchas forzadas y
muertos en su viaje.51 En cuanto a las cantidades, es arriesgado asegurar un nmero
preciso: si nos dejamos guiar por el limitado eco que ha dejado el asunto en el sentido
comn histrico de los mendocinos, nos informaremos por ejemplo que: Rodeo del
Medio (actualmente 8268 hab.), estancia colonial, fue adquirida por Ortega en 1886
cuando era gobernador de la provincia [] al terminar la segunda campaa en 1879
radic en ella 300 aborgenes y caciques oriundos del sur contribuyendo a consolidar
su poblamiento.52
Sin embargo, los comentarios recogidos por Rusconi permiten suponer que la
cantidad fue mucho mayor, y su localizacin no se redujo a Rodeo del Medio. Rusconi refiere que en las propiedades de Rufino Ortega habran quedado finalmente unos
1.000 indgenas de Purrn y Can,53 de los que quedaran a fines de la dcada de 1930
186 sobrevivientes. Otro informante menciona que fue trasladado con una toldera
completa de 1.666 indios, tambin sujetos a Can.54 Este testigo, Antonio Calcuer,
menciona que su toldera era slo una de tres que conformaban una unidad bajo la
autoridad de Caen, en la zona de Salinas Grandes, cerca del lmite con Chile en Neuqun. Cada una de ellas estaba formada por 2.500 personas aproximadamente.55
Entre otras referencias que nos pueden brindar aproximaciones sobre la cantidad
de indgenas trasladados, tenemos el comentario mencionado ms arriba sobre que
uno slo de estos contingentes ocupaba cinco trenes (o vagones?) de carga. Luego,
50 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., I, pp. 123-125.
51 Unepeo y Calcuer, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 185.
52 BRMIDA Eliana y YANZN, Mario Gua Turstica YPF Centro Oeste: Mendoza, San Juan, San
Luis, Catamarca, Editorial San Telmo, Buenos Aires, 1995, p. 73.
53 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 185.
54 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 131.
55 Este dato parece concordar con cifras referentes al tamao de las poblaciones del rea antes de la conquista militar aportadas por Olascoaga: atribuyndoles un ambiguo origen chileno-indio, refiere que:
...desde Nahuel Huapi hasta el Ro Barrancas [] [se han formado] varias poblaciones de dos y tres
mil almas que nunca han alcanzado sino a la categora de tribus. OLASCOAGA, Manuel Memoria
del , cit., p. 79.
El repartimento de prisioneros indgenas
189
algunos de los entrevistados refieren traslados sucesivos, a lo largo de varios aos.
Rusconi mismo afirma que el traslado de indios a Mendoza habra sido de varios
millares.56
Adems de Rufino Ortega, en los testimonios se mencionan otros responsables o
beneficiarios de los traslados, en general polticos, altos funcionarios y militares como
por ejemplo Luis Saenz Pea (h), en su finca del departamento Rivadavia,57 el Dr. Galiniana, en su casa particular,58 el Dr. Ortiz, en sus fincas de San Rafael y Tunuyn, el
Dr. Lagomaggiore, en su casa de Mendoza59 y el militar Angelino Arena.60
Al evocar estos testimonios Carlos Rusconi invariablemente cita que sus informantes hablan con mucho desagrado del General Ortega a quien responsabilizan
de todos sus males. Agrega que las personas ancianas que fueron tradas a Mendoza
desde La Pampa, el Chad Leuv, Ro Negro, Neuqun, etc. en la primera mitad de
la dcada de 1880, an crean que all existan tolderas habitadas por aborgenes:61
A Unepeo le gustaba conversar cosas de su tierra y las recordaba con mucha tristeza.
Crea ella de que existan an, tolderas en los parajes en donde habit desde joven.
Tambin comenta Rusconi que Teresa Manquel se quejaba de no saber nada de los
cachiques de mi pas y reiteraba con nostalgia que de muchos aos no saber nada
de mi pas y no ver ahora los caciques que mandaban tierra ma, ni mis familias.62
Finalmente, todos los entrevistados correspondientes al grupo de los nacidos y
criados en tolderas preferan la vida en el campo a las garantas de la civilizacin,
como narra con cierto candor Rusconi de Isabel Unepeo: En su opinin prefera la
vida de toldera, de libertad, a la vida de la ciudad que consideraba ella como una gran
crcel de sacrificios y miserias pese de que (sic) gozaba de los beneficios acordados
por la caja de Jubilaciones y Pensin (sic) a la Vejez e Invalidez.63
56
57
58
59
60
61
62
63
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 131; RUSCONI, Carlos Algo sobre, cit., p. 80.
Antonio Ortiz, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 126.
Marciana Fernndez, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 127.
Mara Isabel Unepeo, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 128.
Antonio Calcuer, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 130.
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 336.
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 135.
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 719.
190
Intelectuales, cultura y poltica
Teoras eco-sociales del cambio racial
Mi hermano fue trado junto con mis padres, ms yo soy mendocina, nacida en Tunuyn64
Me daba vergenza depilarme ante mis nuevos amigos, y por eso comenc por afeitarme, y
dicho arreglo me cost caro, porque la cara parece estar cubierta de penepes65 cundo tardo en
afeitarme66
20.000 individuos que hemos trado a nuestras poblaciones en las que se han asimilado
totalmente slo con cambiar de traje y hablar nuestra lengua67
Los pocos indgenas sacados de sus tolderas (varios millares) en su mayor parte jvenes,
han seguido viviendo en medios diferentes y bajo costumbres distintas. Fueron raleados o
entregados a casas de familias de Mendoza, y de algunas otras provincias y si bien no continuaron con pintarse sus rostros, por lo menos quedaron en sus memorias las costumbres de
sus antepasados68
Cul es la frontera antropolgica entre el indio y el criollo? Rusconi, como parte de
sus impolticas disquisiciones terminar reinstalando la duda genealgica sobre el
carcter criollo o blanco de los mendocinos.
En principio, cuestiona un puntal de las estrategias de construccin de identidad
blanca o europea de los subalternos criollos por parte de la oligarqua conservadora local. La portacin de apellido europeo: muestra cmo los indgenas adoptaron nombres
espaoles o incluso italianos hasta en pocas recientes, para lavar su ascendencia
indgena.69 Entre otros ejemplos contemporneos de indios puros, el autor cita el de
Calcuer, que fue nombrado Antonio Ferreyra por Ortega, y que mantuvo ese apellido
para no despertar sospechas luego de fugarse de Mendoza. El de Teresa Manquel, que
adopt el nombre de Teresa Benavidez. El de varios que tomaron el apellido Filippini.
El de Marciana Fernndez, trada por Ortega a los tres aos de edad. En forma indirecta, los informantes refieren muchos casos ms. Significativamente, para la propia
visin nativa el hecho de llevar apellido blanco y particularmente espaol, tampoco
implicaba que estos no pudieran ser indios puros. Segn Rusconi, Marciana Fernndez refiere que conoci a varios indios puros trados por Ortega desde distintos
64
65
66
67
68
69
Mara Diamante, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 721.
Pequeas espinas de cactus.
Antonio Kalcuer, en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 720.
OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit., p. 80.
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 339.
RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., pp. 712-713.
El repartimento de prisioneros indgenas
191
puntos del sur de Mendoza entre los cuales se encuentran los viejos Villarroel, Jos
Lucero, Sixta Morales.70
Rusconi se debate sobre una brecha al parecer insalvable: dar cuenta de su propio
hallazgo etnogrfico y al mismo tiempo responder a las narrativas hegemnicas de
asimilacin o extincin tnica. Esta tensin es visible a lo largo de su obra, manifestndose en contradicciones flagrantes entre una ideologa civilizatoria que promueve
el shock cultural y la desestructuracin social de los indios para su inmediata desaparicin como sujeto colectivo, y el lamento por la violencia y la falta de reconocimiento
de la sociedad hacia esos mismos indios. No es arriesgado pensar que el nivel de exposicin que adquieren estas contradicciones se deba, ms que a su falta de coherencia
cientfica, a la indita voluntad de situar en primer plano lo que resultaba invisible
(e inasible) para el establishment, al esfuerzo que implicaba dar cuenta de los trapos
sucios de una reciente y an viva historia local.
El exponente ms claro de esta situacin nos ha sido legado bajo la forma de una
teora que trata en un mismo movimiento de explicar por qu la poblacin mendocina es criolla, aunque gran parte pueda descender en forma directa y sin mezcla de
poblacin indgena reciente: Las modificaciones que se han operado en los rboles
genealgicos de acendrado tipo criollo, no solamente se han debido a la mezcla de
sangre, sino tambin a las condiciones ambientales, alimentacin costumbres, etc.,
dice Rusconi.71
El autor terminar formulando y expandiendo una teora de blanqueamiento
ecolgico que ya estaba presente con fuerza en la poca del repartimento de indios.
Distintos datos permiten inferir que hacia la ltima mitad del siglo XIX, en el sur de
Mendoza, las lneas de frontera no coincidan con la distribucin imaginada de los
colectivos nacionales y tnicos. Una sociedad mixta de indios y afincados criollos
argentinos y labradores chilenos se insinuaba poco a poco como una experiencia pacfica de integracin intertnica en los contrafuertes cordilleranos.72 Basndose fundamentalmente en los informes de Manuel Olascoaga,73 se ha sealado una situacin
comparable de coexistencia intertnica en el norte neuquino.74 De hecho, es llamativo
70 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 128.
71 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 713.
72 Segn refiere Ana Mara Mateu en 1845 ya se haba fundado una poblacin entre Malarge y el Chacay
llamada Villa del Milagro con 120 pobladores [criollos] y 96 indios, creada por el primer propietario del Chacay, Cap. J. A. Ortiz, por entonces comandante de la frontera sur. En todo San Rafael se
censaron segn observa la autora 694 personas y un regular nmero de indios. Ms adelante, en
un censo levantado en 1865 se cuentan, en el departamento San Rafael 160 casas de familia y 80
toldos (MATEU, Ana Mara San Rafael, cit., p. 151).
73 OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit.; Topografa Andina. Aguas perdidas, Biblioteca de la
Junta de Estudios Histricos de Mendoza, Librera del Colegio, Buenos Aires, 1935 [1901].
74 Es conocido el caso de Varvarco y la convivencia de indgenas, pastores y labradores chilenos: los
pastores y pequeos labradores, empujados por la demanda de tierras de la pujante agricultura trascordillerana se haban ido afincando en los valles cordilleranos de Neuqun arrendando a los indios.
Hacendados chilenos ocupaban mano de obra indgena para el movimiento de ganado y tambin arren-
192
Intelectuales, cultura y poltica
que entre los prisioneros de Neuqun y sur de Mendoza repartidos por Ortega, hubo
chilenos trados junto con indgenas.75 Los valles y faldeos cordilleranos del Neuqun,
sealaba Olascoaga, eran lugares donde siempre se han acumulado poblaciones de
indios y cristianos, segn lo ha patentizado la Comisin a mi cargo, y donde ahora
mismo se empean en venir.76
Nos interesa destacar cmo en la visin de Olascoaga, significativa para nuestro
estudio por ser mendocino, parecen encontrarse los antecedentes de las teoras ecolgicas de Rusconi para definir diferencias tnicas entre indios y blancos. En primer
lugar, Olascoaga se muestra confuso en el uso de categoras de pertenencia para definir a las poblaciones del norte de Neuqun y desarrolla una argumentacin sobre la
indiferenciacin entre los indios y los chilenos en el rea:
Esa rica faja de tierra es vecina de un pas populoso donde el noventa por ciento de sus habitantes se compone de proletarios, los cuales
desde hace muchos aos buscan con todo empeo en el territorio arjentino que ellos llaman adentro, local para trabajar en su labor ms
apetecida que es la agricultura [] Esta inmigracin que la tenemos
desde hace ms de un siglo [] desde el Nahuel Huapi hasta el ro
Barrancas ha formado varias poblaciones de dos y tres mil almas que
nunca alcanzaron sino a la categora de tribus.
En la vida que hacan en el contacto de los indios, sin sujecin a
ninguna administracin ni autoridad civilizada, han dejenerado en
indios, aumentando y refundiendo de tal modo esta raza que, si bien
se averigua, muy pocos son los indios que en el sud aparecen tales,
que en realidad no sean chilenos o de su procedencia directa. [] El
desamparo de toda autoridad en que hemos tenido nuestras tierras
del sud ha hecho indudablemente los indios.77
Pero luego, esa dinmica no se reduce al indio y el chileno. Como vemos en una de las
citas de Olascoaga que encabezan este apartado, entre el indio y el criollo argentino
el lmite tnico se revela como igualmente lbil, si pensamos en los 20.000 individuos que hemos trado a nuestras poblaciones en las que se han asimilado totalmente
slo con cambiar de traje y hablar nuestra lengua.78
75
76
77
78
daban campos de pastaje a los indios (OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit.; BANDIERI, Susana; FAVARO, Orietta y MORINELLI, Marta Historia de Neuqun, Plus Ultra, Buenos Aires, 1993;
HUX, Meinrado Caciques, cit.). Por ltimo, tambin haba pequeos pastores que subarrendaban el
talaje o pastaje de los campos a los hacendados chilenos (OLASCOAGA, Manuel Memoria del,
cit.).
Ma. Gatica Urrutia, Artemisa Flores, Froilana Ochoa, por ejemplo.
OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit., p. 82.
OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit., pp. 79-80.
OLASCOAGA, Manuel Memoria del, cit., p. 80.
El repartimento de prisioneros indgenas
193
Estos postulados dan la pista de la fuerza del proceso de invisibilizacin indgena
pero tambin, si los comparamos con la teora de Rusconi, de la persistencia de este
mito de paso racial. La ambigedad del discurso de Olascoaga se comprende en sus
circunstancias histricas. Fue forjado por la necesidad de construir como tnicos a
los grupos que habitaban el Neuqun, entre otras cosas para justificar luego en trminos evolucionistas su sometimiento y la conquista de su territorio. Pero tambin, la
exigencia de invisibilizar esa misma etnicidad en la va argentina de incorporacin
de los indgenas, impulsaba a mantener cierto grado de flexibilidad de su inscripcin
en el seno de la nacin. Una contradiccin anloga mantiene Rusconi, reproduciendo
elementos centrales presentes en Olascoaga: as, para Rusconi los indios se transforman en criollos y viceversa de acuerdo al medio social, cultural, geogrfico y psicolgico en que se insertan, y estos cambios modelan su psiquis, su habitus y sus caracteres somticos, de tal modo que la transformacin puede darse en un lapso histrico
relativamente corto.
Rusconi expone que para los mendocinos es natural definir como indio o criollo a un sujeto segn su aspecto fsico: En que nos basamos para hacer tal aseveracin? Precisamente en su aspecto fsico. Esta primera impresin objetiva nos basta;
ya no indagamos acerca de su origen.79 El autor se har cargo de esta heurstica y
la usar de principal basamento de su teora pretendidamente cientfica. El principal
recurso que utilizar para demostrar su teora ecolgica del acriollamiento o blanqueamiento, es la observacin y exposicin del aspecto fsico general de los entrevistados a partir de una impresionante batera fotogrfica: presentar fotos de ms de
cien entrevistados, haciendo menciones clasificatorias del tipo indio puro, criollo,
tipo criollo, con rasgos indgenas, criollo con pocos rasgos indgenas, mestizo
con muy poca mezcla, tipo puro puelche, tipo puro pehuenche, etc.
As, nuestro autor explicitar una teora del blanqueamiento que se basar en
la prdida generacional de rasgos aunque no haya cruzamiento. Fiel a su estilo,
equiparar el cambio de nimo y aspecto fsico de los indgenas resocializados en
Mendoza con la domesticacin de las fieras salvajes en el zoolgico. Al igual que lo
ocurrido con los animales salvajes reducidos a cautiverio o domesticacin, los indios
cambian de actitud, costumbres, hbitos, reduciendo su agresividad, con su inclusin
en un medio civilizado. Pero como en los animales, el cambio o ms bien domesticacin se observa plenamente en las cras de esos animales que ya nacen en cautiverio:
Estas condiciones distintas [] no slo modificaron los rasgos fsicos del indio joven sustrado de las tolderas, sino que dichos cambios
se han acentuado en sus descendientes. Este fenmeno tiene tambin
un proceso anlogo cuando de un medio culto, con costumbres y
79 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 709.
194
Intelectuales, cultura y poltica
alimentacin diferentes, se vuelcan esos individuos hacia el medio
salvaje, porque su fsico adquiere tambin rasgos de salvajismo.80
El logro acabado del pasaje del indio al criollo se da entonces por el transcurso de generaciones. Sin embargo, notemos que este paso generacional produce criollos pese
a no existir en rigor cambio en el genotipo y el devenir criollo no implica un cambio
de sangre, tal como seala el autor en su pintoresco lenguaje: individuos nacidos
en Mendoza o en cualquier lugar muy diferente del que vieron luz sus padres indios,
ofrecen ya algunas modificaciones vinculadas a las del tipo mestizo, no obstante ser
hematolgicamente (sic) de sangre pura.81
As Rusconi marcar que an sin cruzamiento entre indios y criollos, el paso
de uno a otro tipo racial fatalmente se producir mediando al menos una generacin de
individuos nacida y socializada en el medio civilizado. A su vez, esta teora implcita
postula que, incluso sin mediar generaciones nacidas en la civilizacin, y sin mezcla
de sangre, podemos caracterizar el grado acriollamiento de acuerdo a la edad que
tena el repartido a la hora de su apresamiento y traslado.
Estas consideraciones las aplicar a sus propios informantes, indios de toldera,
y sus descendientes, a quienes siguiendo su criterio, podemos dividir en tres grupos:82
1) Indios puros: Aquellos que contaban hasta unos 20 aos de edad cuando dejaron
las tolderas.
2) Indios criollos o acriollados: Los trados por Ortega cuando contaban pocos aos
de edad y socializados en Mendoza.
3) Mestizo-Criollos: Los individuos nacidos en Mendoza de padres indios puros.
En el primer grupo entran por ejemplo Tomasa Culipis, nacida en Ro Negro y
trada cuando contaba veinticinco aos, Teresa Manquel, nacida en Neuqun y trasladada a los treinta aos, o Mara Isabel Unepeo, de Naen-co, La Pampa, y deportada
a los veinte aos. La mirada de Tomasa Culipis era fija, penetrante, escudriadora
y [sus ojos] salan de sus prpados como ventanas semiabiertas.83 Tomasa es la nica que es descripta como manteniendo sus prcticas culturales de toldera: Sus
costumbres rituales las conserv, o por lo menos las realizaba hasta hace algunos
aos, cuando sola cubrirse su cabellera con gorros hechos de plumas y sujetados
por una vincha y otras indumentarias, renda cultos a ritos que no me fue posible
averiguarlos.84
80 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 714.
81 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 717.
82 Rusconi no establece clara y explcitamente estas distinciones categoriales y sus correlaciones, sino
que las inferimos nosotros de las descripciones y clasificaciones que proporciona de diversos sujetos.
83 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 718.
84 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 718.
El repartimento de prisioneros indgenas
195
En Unepeo Su idiosincracia o su psiquis se mantena latente con los modales
y actos de las indgenas de toldera. Era recelosa, poco comunicativa. Manquel, por
su parte, tena:
Nariz algo aguilea y ancha abajo; ojos regulares, labios relativamente grandes; pmulos muy destacados; cabellos lacios pero blancos, proceso que ocurri en sus ltimos aos; orejas tendientes a
grandes; cara redonda; su rostro cubierto de profundas arrugas y unidos a los dems detalles, le daban un aspecto de los viejos indgenas
de tolderas, aunque de semblante modificado y algo refinado. Cuando la v por primera vez, recel y fue poco comunicativa, resabio de
aquella actitud indmita de muchas mujeres y hombres indgenas de
avanzada edad.85
En cuanto al segundo grupo, tenemos all los casos ms interesantes que expresan la
celeridad que puede imprimirse a blanqueamiento: es en la descripcin de algunos de
estos casos donde se observa que el paso del indio al criollo, a travs de la transformacin de los caracteres somticos y psicolgicos casi puede darse en el mismo ciclo
de vida.
Kalcuer o Calcuer o Antonio Ferreyra naci en la toldera y de joven fue trasladado a Mendoza. Luego de haber sido confinado en la estancia de Rodeo del Medio,
huy a los pocos aos a Entre Ros a consecuencia de una supuesta revuelta por los
malos tratos de Ortega. All habra sido caballerizo del gobernador Villar. Obtuvo su
libreta de enrolamiento como Antonio Ferreyra, entrerriano, y luego se enrol en el
ejrcito y la marina por unos ocho aos, hasta que vuelve a Mendoza. Este cosmopolitismo parece haber sido para Rusconi un factor decisivo en su transformacin:
las nuevas costumbres han moldeado su psquis adaptndola ms bien a la del tipo
criollo.86 Sin embargo, en otros casos el cambio es decretado de igual modo por el
investigador, pese a que no se cumplan los requisitos ecolgicos de cambio radical del
medio social y geogrfico postulados por el mismo. Paillamil o Jos Antonio Carcumino fue trasladado de Junn de los Andes a San Rafael. Y,
si bien no realiz viajes largos y de condiciones climticas distintas, el slo hecho de haberse radicado en San Rafael y de haber
modificado su rgimen de vida, etc. han sido factores suficientes para
que se operase en l cambios sensibles, segn sus propias expresiones [] Su semblante, sus actos lo acercaban ms al de un criollo,
sin serlo.87
85 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 718.
86 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 720.
87 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 720.
196
Intelectuales, cultura y poltica
Adems se produjeron cambios somticos. El ms ilustrativo, producto de los nuevos
hbitos, es la posesin de barba y bigote. Al igual que Manuel Diamante, y Paillamil,
los entrevistados pertenecientes al segundo grupo poseen barba y/o bigote.
Pero uno de los aspectos ms sugestivos de esta dinmica perceptiva es que en
el texto de Rusconi puede observarse que esta teora es refrendada tambin por los
propios indios o ex-indios. Al decir de los entrevistados, el crecimiento de barba y
bigote, notable contraste con el rostro lampio que tradicionalmente caracterizaba a
los indios, fue estimulado por el hbito de afeitarse. Kalcuer, como referimos en el
epgrafe de esta seccin, dice que comenz a afeitarse porque: Me daba vergenza
depilarme ante mis nuevos amigos mientras estuvo movilizado durante seis aos en
la Marina.88 En Manuel Diamante, quien en los primeros encuentros aseguraba a Rusconi que era criollo, se adverta un semblante ms suavizado casi manso. Su modalidad y psicologa se acercaban ms al criollo sin serlo.; tena bigotes relativamente
tupidos, mientras que en su juventud en la toldera segn sus propias expresiones,
tena pelos repartidos como pampa casi pelada.89
Con respecto al tercer grupo, los descendientes en primera o segunda generacin
paro nacidos en Mendoza, observamos que invariablemente el autor clasifica a los
hijos o nietos de los anteriores como criollos o afirma que tienen sangre pura indgena pero su aspecto y sus costumbres son criollas. As tenemos a la pequea Marta
Rosales, que si bien es hija de indgenas carece casi de rasgos indgenas, al igual
que Lorenzo Daz Culipis, hijo de Tomasa Culipis. Carlos Jos Pereyra, nieto de Mara Sayagua con una edad de 21 aos, que directamente es clasificado como criollo.
Si nos detenemos en estos comentarios, podemos observar que las teoras de
Rusconi parecen estar influidas no slo por un sentido comn mendocino sino por
las propias opiniones de los indgenas que eran sus informantes. Son estos los que
parecen ofrecer a Rusconi la propia evidencia de su acriollamiento, brindando tanto
los datos de su transformacin como explicaciones pertinentes. El rpido acriollamiento parece haber sido tambin una percepcin compartida o una estrategia de
supervivencia social y material, entonces, de los indgenas. Esto lo podemos destacar
tanto en la generalizada actitud reactiva a reconocer su origen indio, como en otros
detalles que se filtran a travs del discurso referido de los indios en la letra del investigador. Es el caso, nuevamente, del afeitado y crecimiento de barba y bigote: es realmente una abstracta costumbre o asptico cambio cultural el hbito de afeitarse,
o una tctica de acriollamiento por va de transformacin de sus propios caracteres
somticos? El poseer barba y bigote era, muy posiblemente, un rpido y fcil pasaporte a su revisibilizacin social como criollos.
En este sentido, no alcanza con sealar que la desmarcacin tnica con base en
la utilizacin de teoras raciales fue promovida por las elites locales como as tambin
88 Antonio Kalcuer en RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 720.
89 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 721.
El repartimento de prisioneros indgenas
197
fue una estrategia de auto-invisibilizacin de los indgenas. Debemos sugerir que las
teoras de algunos intelectuales locales sobre la fluidez y fcil transformacin entre las
categora indio y criollo coinciden con las elaboradas por los propios indgenas, conformando un patrn cultural comn, al menos en este aspecto, entre lo que habitualmente fue representado como dos entidades socioculturales separadas por fronteras o
cosmovisiones inconmensurables.
Conclusin
Cules son los lmites polticos y epistemolgicos a la visibilidad de lo indgena?
Carlos Rusconi se encontr con una bomba entre las manos: en sus expediciones
de recoleccin de restos arqueolgicos, objetos folklricos y muestras de rocas,
aparecen vivos y parlantes aquellos indios que deban ocupar las vitrinas del Museo
de Historia Natural. Tuvo esta situacin algn efecto concreto en su insercin? Para
los mendocinos, los indios slo podan ser parte de la historia de Mendoza como
vestigios de un pasado remoto. El hecho de que Rusconi les diera voz, sin duda le
granje enemigos en la provincia. Por un lado, sus testimonios denunciaron la crueldad e ilegitimidad de la apropiacin de tierras y personas por gran parte de las ms
poderosas familias de la provincia, incluyendo uno de sus prceres, el gobernador
Rufino Ortega, cuando todava estaban relativamente frescas las huellas de sus crmenes. Por el otro, los hallazgos de Rusconi eran indigeribles para una academia
fuertemente comprometida con la construccin de una memoria pica de la sociedad
mendocina y una genealoga limpia de la comunidad provincial. Finalmente, en el
seno del acotado campo disciplinar de la antropologa mendocina, los procedimientos
de Rusconi habilitaban a construir un tipo de conocimiento que evidentemente les era
negado a los historiadores y etnlogos para quienes la nica verdad descansaba en los
documentos escritos o artefactos arqueolgicos.
Este esfuerzo de Rusconi nos permiti tambin evaluar hasta qu punto las propias teoras tnicas nativas habilitan o no a construir socialmente grupos u objetos
tnicos. No slo los mendocinos (apoyados en su academia, sus intelectuales) han
intentado elaborar narrativas y teoras de la extincin tnica, sino quiz los propios
indios sometidos, por lo menos una gran parte. Es esta dinmica, en s misma un
proceso cultural y discursivo, constitutiva de hecho de la propia extincin de los
indios en Mendoza?
Desde luego que la idea de la necesidad de un consenso entre propios y extraos
para la permanencia de los lmites tnicos verifica el clsico esquema de Barth90 por la
negacin: la desaparicin de los lmites tnicos tambin se produce en un campo comunicativo, donde endo y exogrupo deben consensuar las nociones naturalizadas de
diferencia o mismidad cultural. Pero desaparecen para siempre los lmites tnicos?
90 BARTH, Frederik Introduccin en BARTH, Frederik et al. Los Grupos tnicos y sus Fronteras,
FCE, Mxico, 1969.
198
Intelectuales, cultura y poltica
Rusconi cuenta que los 186 sobrevivientes de los traslados ocultaban los antecedentes de sus abuelos y padres para evitar el desprecio y la discriminacin.91 Pero
tambin, el mismo autor interpreta la reticencia a reconocer ascendencia india entre
los paisanos como una forma de resistencia. Se sorprende de que la misma renuencia
de sus interlocutores a aceptar un pasado indgena o a brindar informacin sobre los
indios, adems de una necesidad de mimetismo, es una prctica de preservacin en
el mbito privado de una ltima frontera tnica.
El secreto es as un triunfo moral,92 nica y tarda victoria donde no ha sido
factible resistir con las armas, ni mantener al menos el orgullo de una identidad socialmente reconocida. Sin embargo, el propio autor recibi abundantes datos de esos
mismos sujetos, que permitieron, finalmente, construir uno de los escasos corpus que
existen que d cuenta de la historia vivida por ellos, y ofrezcan una nueva perspectiva
de la propia historia provincial.
Pero ciertamente, secreto y publicidad no son los trminos ms apropiados para
calificar las actitudes de los indgenas repartidos, sino ms bien de la historiografa
y otras representaciones producidas por esos grupos o entelequias que denominamos
elites, o intelectuales. Tampoco es adecuado descansar nicamente en el concepto de
invisibilidad para comprender la experiencia de incorporacin de los indgenas en
las sociedades nacional o provinciales modernas. Existe abundante informacin que
podemos revisar para complejizar la idea de una mecnica y unvoca invisibilizacin.
Algunos intelectuales han ocultado, y otros han mostrado, al mismo tiempo que cifrado a los indgenas y su impacto local. Si Rusconi plasm los discursos y rostros
de esos indios imposibles, lo hizo en caticos volmenes donde sus voces se disipan
y camuflan obligando a una arqueologa textual para reconstruir el corpus de discurso referido de sus informantes. Si algunos trabajos publicados hace varias dcadas
revelaron subrepticiamente los datos de indgenas presentes en las propias familias
de los intelectuales de las elites, o si Arturo Roig revel las oscuras y pequeas
batallas indigenistas que envolvieron a Canals Frau, Mtraux y otros, lo hizo pocos
meses antes de morir. El hecho de que no se haya efectuado un estudio sistemtico y
en profundidad sobre el tema, puede ser resultado de una mezcla de ideologa, lmites epistemolgicos o tal vez, sencillamente, de falta de inters. La cuestin central
es que si ahora comenzamos a hacerlo y reducimos nuestro trabajo a visibilizar,
volveremos rpidamente a entrar en la serie de claroscuros de la autoridad acadmica
o indigenista para construir lo social, con los concomitantes riesgos de monumentalizacin (negativa o positiva) de los sujetos. Se tratar pues, ms que de visibilizar a
los indgenas, de remontar el sendero de la propia cifra de los intelectuales y de las
publicidades y secretos morales de los sujetos, de la cual los indgenas son, primero
que nada, un fetiche.
91 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 712.
92 RUSCONI, Carlos Poblaciones Pre, cit., p. 711.
También podría gustarte
- Indios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXDe EverandIndios, españoles y meztizos en zonas de frontera, siglos XVII-XXAún no hay calificaciones
- RubinelliDocumento11 páginasRubinelliCatherine CañuepanAún no hay calificaciones
- El Indigenismo - Trabajo IndividualDocumento5 páginasEl Indigenismo - Trabajo IndividualHELEN SALOME LUDEÑA HUAYLLAPUMAAún no hay calificaciones
- El mestizo evanescente: Configuración de la diferencia en el Nuevo Reino de GranadaDe EverandEl mestizo evanescente: Configuración de la diferencia en el Nuevo Reino de GranadaAún no hay calificaciones
- Delrio Lenton Musante Nagy Papazian Perez Mesa 36Documento25 páginasDelrio Lenton Musante Nagy Papazian Perez Mesa 36Viviana FonsecaAún no hay calificaciones
- 2 Relaciones Interétnicas Desde Una Perspectiva Histórica: Los Pueblos Indígenas y El Estado en Pampa-PatagoniaDocumento24 páginas2 Relaciones Interétnicas Desde Una Perspectiva Histórica: Los Pueblos Indígenas y El Estado en Pampa-PatagoniaLuuiian LuuiianAún no hay calificaciones
- 04 05 Carlos Martinez SarasolaDocumento25 páginas04 05 Carlos Martinez SarasolaSergio Hernan Bermedo MuñozAún no hay calificaciones
- Los pueblos indígenas y la cuestión nacional: Valentin Sayhueque y la constitución del Estado en la PatagoniaDe EverandLos pueblos indígenas y la cuestión nacional: Valentin Sayhueque y la constitución del Estado en la PatagoniaAún no hay calificaciones
- La lucha por la tierra: Los titulos primordiales y los pueblos indios en México, siglos XIX y XXDe EverandLa lucha por la tierra: Los titulos primordiales y los pueblos indios en México, siglos XIX y XXAún no hay calificaciones
- "Para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere": Indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI-XVIIIDe Everand"Para que estén a punto con sus armas para lo que se ofreciere": Indios en la defensa del suroriente cubano, siglos XVI-XVIIICalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Mapuche: Procesos, políticas y culturas en el Chile del BicentenarioDe EverandMapuche: Procesos, políticas y culturas en el Chile del BicentenarioAún no hay calificaciones
- Mujeres indígenas, emisarias de Dios y del hombre: Significaciones imaginario-sociales en torno a las mujeres cahitas del noroeste de MéxicoDe EverandMujeres indígenas, emisarias de Dios y del hombre: Significaciones imaginario-sociales en torno a las mujeres cahitas del noroeste de MéxicoAún no hay calificaciones
- Enriqueta Amelia Ciarlo Bonanno PresentaciónDocumento12 páginasEnriqueta Amelia Ciarlo Bonanno PresentaciónEnriqueta QuetaAún no hay calificaciones
- Parlamento de Coz CozDocumento23 páginasParlamento de Coz CozMary Silvana Treulen MaripanAún no hay calificaciones
- La esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoDe EverandLa esclavitud en las Españas: Un lazo trasatlánticoAún no hay calificaciones
- Escolar - El Estado de MalestarDocumento33 páginasEscolar - El Estado de Malestarana conchaAún no hay calificaciones
- El orden social y político en zonas de frontera del septentrión novohispano y mexicano Siglos XVI-XXDe EverandEl orden social y político en zonas de frontera del septentrión novohispano y mexicano Siglos XVI-XXAún no hay calificaciones
- Resúmen Guerra de Castas de 1869Documento2 páginasResúmen Guerra de Castas de 1869MariaAún no hay calificaciones
- Los irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911De EverandLos irredentos parias.: Los yaquis, Madero y Pino Suárez en las elecciones de Yucatán, 1911Aún no hay calificaciones
- Rodriguez, M. 2010. de La Extinción A La Autoafirmación. Introducción.Documento10 páginasRodriguez, M. 2010. de La Extinción A La Autoafirmación. Introducción.Julio VillarroelAún no hay calificaciones
- La Transgresion MestizaDocumento41 páginasLa Transgresion MestizaLukas RomeroAún no hay calificaciones
- Los Indígenas en La República PeruanaDocumento11 páginasLos Indígenas en La República PeruanaHenry Eduardo Castro PaniaguaAún no hay calificaciones
- Muñoz Sugaret Jorge - El Naufragio Del Bergantin Joven Daniel, 1849. El Indigena en El Imaginario Histórico de Chile.Documento18 páginasMuñoz Sugaret Jorge - El Naufragio Del Bergantin Joven Daniel, 1849. El Indigena en El Imaginario Histórico de Chile.Gerson Godoy RiquelmeAún no hay calificaciones
- Atlas ilustrado de los pueblos de indios, Nueva España, 1800De EverandAtlas ilustrado de los pueblos de indios, Nueva España, 1800Aún no hay calificaciones
- Popol Vuh: Las antiguas historias del QuichéDe EverandPopol Vuh: Las antiguas historias del QuichéCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (164)
- Identidad Es Organización. El Proceso Histórico de Reconstrucción de La Identidad Indígena Kolla en La Provincia de Salta. Argentina. Raúl Javier Yudi 2014.Documento20 páginasIdentidad Es Organización. El Proceso Histórico de Reconstrucción de La Identidad Indígena Kolla en La Provincia de Salta. Argentina. Raúl Javier Yudi 2014.BarbaraBartlAún no hay calificaciones
- Los Indios Estaban Cabreros - AnálisisDocumento18 páginasLos Indios Estaban Cabreros - Análisissara mustafaAún no hay calificaciones
- Argentinos Colonos o Chilenos IntrusosDocumento18 páginasArgentinos Colonos o Chilenos IntrusosPerla TarnowskiAún no hay calificaciones
- Patricios en contienda: Cuadros de costumbres, reformas liberales y representación del pueblo en Hispanoamérica (1830-1880)De EverandPatricios en contienda: Cuadros de costumbres, reformas liberales y representación del pueblo en Hispanoamérica (1830-1880)Aún no hay calificaciones
- Clase N° 6Documento4 páginasClase N° 6gonza machadoAún no hay calificaciones
- Resumen - Alex LazzariDocumento5 páginasResumen - Alex Lazzariluciagc96Aún no hay calificaciones
- ¿Qué significa ser apache en el siglo XXI?: Continuidad y cambio de los lipanes en TexasDe Everand¿Qué significa ser apache en el siglo XXI?: Continuidad y cambio de los lipanes en TexasAún no hay calificaciones
- ENTRE EL MALÓN Y LA RESERVA W M DelrioDocumento17 páginasENTRE EL MALÓN Y LA RESERVA W M DelrioElRinconDeAnahiAún no hay calificaciones
- Sobre La Araucanización de Las PampasDocumento22 páginasSobre La Araucanización de Las Pampasleandrofbj100% (1)
- Maestros, Mistis y Campesinos en El Perú Rural Del Siglo XXDocumento52 páginasMaestros, Mistis y Campesinos en El Perú Rural Del Siglo XXrmelendez6148100% (1)
- Cap. 1 Farberman, ArtículoDocumento24 páginasCap. 1 Farberman, Artículofederico caviedesAún no hay calificaciones
- Somos CharrúasDocumento36 páginasSomos CharrúasLilia CoronelAún no hay calificaciones
- Indios, Negros y GauchosDocumento29 páginasIndios, Negros y GauchosAndrea Vargas100% (1)
- INDIOS Y FRONTERAS EN EL ÁREA PAMPEANA (Siglos XVI-XIX) BALANCE Y PERSPECTIVASDocumento15 páginasINDIOS Y FRONTERAS EN EL ÁREA PAMPEANA (Siglos XVI-XIX) BALANCE Y PERSPECTIVASdanielsanzbbca100% (2)
- 11 - Masacre A Los CharrúasDocumento25 páginas11 - Masacre A Los CharrúasFrancisco LabordeAún no hay calificaciones
- Leonardo Leon BandidosDocumento49 páginasLeonardo Leon BandidosManuel Castillo LagosAún no hay calificaciones
- Del Mestizo Al LadinoDocumento8 páginasDel Mestizo Al LadinourgeneAún no hay calificaciones
- Textos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-InglesDe EverandTextos y dibujos lacandones de Naja: Edición Trilingüe: Lacandón-Español-InglesAún no hay calificaciones
- Somos Europeos - Lezcano CarlaDocumento6 páginasSomos Europeos - Lezcano CarlaPlay VictoriaAún no hay calificaciones
- 05-Warman A-Indios e IndigenismoDocumento19 páginas05-Warman A-Indios e IndigenismoGerardo Lamarck Riande FloresAún no hay calificaciones
- La perfidia de los indios las bondades del gobierno: Imaginarios sociales en discursos oficiales sobre la deportación de los yaquis (1902-1908)De EverandLa perfidia de los indios las bondades del gobierno: Imaginarios sociales en discursos oficiales sobre la deportación de los yaquis (1902-1908)Aún no hay calificaciones
- 2 Santiago Alvarez 27Documento14 páginas2 Santiago Alvarez 27panopliaAún no hay calificaciones
- Andres GuerreroDocumento9 páginasAndres Guerrerofgachet86Aún no hay calificaciones
- O Phelan - La Construccion PlebeDocumento18 páginasO Phelan - La Construccion PlebeNilda Cordova SanchezAún no hay calificaciones
- Los otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaDe EverandLos otros rebeldes novohispanos: Imaginarios, discursos y cultura política de la subversión y la resistenciaAún no hay calificaciones
- Bartolomé - Los Pobladores Del DesiertoDocumento27 páginasBartolomé - Los Pobladores Del DesiertoJuli.Aún no hay calificaciones
- Libro Indios Muertos, Negros Invisibles (José Luis Grosso) - para EdiciónDocumento308 páginasLibro Indios Muertos, Negros Invisibles (José Luis Grosso) - para EdiciónInes Maguna100% (1)
- El gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarradaDe EverandEl gaucho indómito: De Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarradaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- "Los Nostálgicos Del Desierto" La Cuestión Mapuche en Argentina y El Estigma de Los MediosDocumento27 páginas"Los Nostálgicos Del Desierto" La Cuestión Mapuche en Argentina y El Estigma de Los Mediossur_interculturalAún no hay calificaciones
- Los Indios Estaban Cabreros Historia Sociedad y PoDocumento12 páginasLos Indios Estaban Cabreros Historia Sociedad y PoJorge LucasAún no hay calificaciones
- Estudios de Casos para La Inserción LaboralDocumento4 páginasEstudios de Casos para La Inserción LaboralGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- José María Valcuende Del Río - Algunas Paradojas en Torno A La VinculacionDocumento14 páginasJosé María Valcuende Del Río - Algunas Paradojas en Torno A La VinculacionGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- Programa Literatura de Lengua Francesa 2020Documento12 páginasPrograma Literatura de Lengua Francesa 2020Gerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- Body ArtDocumento1 páginaBody ArtGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- Beat GenerationDocumento2 páginasBeat GenerationGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- Arte EfímeroDocumento1 páginaArte EfímeroGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- Mendoza Biografia Completa Felix AldaoDocumento9 páginasMendoza Biografia Completa Felix AldaoGerardo BuccheriAún no hay calificaciones
- El Organito Analisis de La ObraDocumento13 páginasEl Organito Analisis de La ObraPatricio López Tobares50% (2)
- Experiencia Arte Moderno Cba.Documento32 páginasExperiencia Arte Moderno Cba.hildegardavonbingenAún no hay calificaciones
- Los Libros de Lectura en La ArgentinaDocumento9 páginasLos Libros de Lectura en La Argentinadailearon3110Aún no hay calificaciones
- Catalogo de Bombas WiloDocumento37 páginasCatalogo de Bombas WiloEnrique Llaza ImataAún no hay calificaciones
- DISCURSO Manuel Belgrano Educador Escuela de DibujoDocumento10 páginasDISCURSO Manuel Belgrano Educador Escuela de Dibujoalberto Ortus100% (1)
- Planeamiento Físico IiDocumento4 páginasPlaneamiento Físico IiMaria Laura AlonsoAún no hay calificaciones
- C.V. Rodrigo Gómez FloresDocumento4 páginasC.V. Rodrigo Gómez FloresFrancisco Javier Acuña CortezAún no hay calificaciones
- Ejercicios de OrganigramasDocumento5 páginasEjercicios de OrganigramasRichard N. Tuco MaytaAún no hay calificaciones
- El Folclore de Los Hermanos Abalos en SaDocumento12 páginasEl Folclore de Los Hermanos Abalos en SaLucia CuestaAún no hay calificaciones
- America Central Ante La Historia - HTMDocumento468 páginasAmerica Central Ante La Historia - HTMMarina Dolores Garcia Solorzano100% (2)
- Res 3979-17 Doctor de La Universidad de Buenos Aires Area Ciencias VeterinariasDocumento5 páginasRes 3979-17 Doctor de La Universidad de Buenos Aires Area Ciencias VeterinariasDiego GonzalezAún no hay calificaciones
- 3 09 Desmembramiento Federalismo DescentralizacionDocumento59 páginas3 09 Desmembramiento Federalismo DescentralizaciongordoAún no hay calificaciones
- Ceremonial - Organización de Evento GubernamentalDocumento32 páginasCeremonial - Organización de Evento GubernamentalBela RossitoAún no hay calificaciones
- 7f9ec1 - 2 PDFDocumento21 páginas7f9ec1 - 2 PDFIdalia MedianoAún no hay calificaciones
- Decreto 2126-71 PDFDocumento7 páginasDecreto 2126-71 PDFFeliciano MirandaAún no hay calificaciones
- Carta Cambio de ResidenteDocumento3 páginasCarta Cambio de Residentebaldocr7100% (4)
- San Martín y La Vocación Argentina de Grandeza Moral - Roald ViganóDocumento18 páginasSan Martín y La Vocación Argentina de Grandeza Moral - Roald Viganólucas TejadaAún no hay calificaciones
- Boletín Oficial BA 220513 Edición 20261Documento139 páginasBoletín Oficial BA 220513 Edición 20261Lucio CapeletiniAún no hay calificaciones
- Especial Librerias AdheridasDocumento4 páginasEspecial Librerias AdheridasJuanse RauschAún no hay calificaciones
- Pediatria CabaDocumento3 páginasPediatria CabaNicolas DiamanteAún no hay calificaciones
- Grabatzaileak NumismatikanDocumento311 páginasGrabatzaileak NumismatikanJulen Urio Berasategi100% (1)
- Alejandro Frigerio El Candomble Argentino Crónica de Una Muerte AnunciadaDocumento20 páginasAlejandro Frigerio El Candomble Argentino Crónica de Una Muerte AnunciadaJORGE CONDE CALDERONAún no hay calificaciones
- Primer Encuentro Provincial de Escritores Bonaerenses en La PlataDocumento7 páginasPrimer Encuentro Provincial de Escritores Bonaerenses en La PlataElCorreoGráficoAún no hay calificaciones
- Tesis Noel La Conflictividad Cotidiana en El Escenario EscolarDocumento289 páginasTesis Noel La Conflictividad Cotidiana en El Escenario EscolarAldana AltamirandaAún no hay calificaciones
- Guía Del Ciudadano Boliviano y Boliviana en Buenos AiresDocumento80 páginasGuía Del Ciudadano Boliviano y Boliviana en Buenos AiresMarcelo Alvarez AscarrunzAún no hay calificaciones
- Listado ALYCDocumento34 páginasListado ALYCPAULAKOAún no hay calificaciones
- Resumen América Latina, 5 Siglos, Cap 5Documento3 páginasResumen América Latina, 5 Siglos, Cap 5James Arturo Martinez GiraldoAún no hay calificaciones
- Un Seguro Nacional de Enfermedades CatasDocumento56 páginasUn Seguro Nacional de Enfermedades CatasAdonai SalaAún no hay calificaciones
- Estudio Social Trabajadoras SexualesDocumento136 páginasEstudio Social Trabajadoras SexualesLenin MorenoAún no hay calificaciones
- Oda Al Paraná - LavardénDocumento5 páginasOda Al Paraná - LavardénAnabellaAún no hay calificaciones