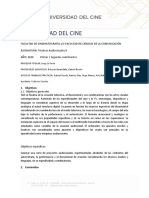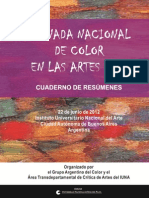Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
De Jóvenes, Derechos y Violencia Simbólica: Cuando Ser Joven Se Convierte en Delito
De Jóvenes, Derechos y Violencia Simbólica: Cuando Ser Joven Se Convierte en Delito
Cargado por
vitallerTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
De Jóvenes, Derechos y Violencia Simbólica: Cuando Ser Joven Se Convierte en Delito
De Jóvenes, Derechos y Violencia Simbólica: Cuando Ser Joven Se Convierte en Delito
Cargado por
vitallerCopyright:
Formatos disponibles
Titulo: De Jvenes, derechos y violencia simblica: Cuando ser joven
se convierte en Delito
"Foro 8: Infancia, adolescencia, delito y sistema penal" -Eje 1
Autor, Vitaller Karina Elizabeth/ DNI 20892223
Doctoranda en Comunicacin, Docente e Investigadora (UNLP), Facultad de
Periodismo
y Comunicacin
Social- Universidad Nacional de La Plata,
Vitallerkarina@gmail.com, te. 0221 15 5540880, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Autor, Kriger Miriam Elizabeth DNI 17.077.658
Doctora en Ciencias Sociales Flacso; investigadora adjunta Conicet con sede en
Flacso, Docente e Investigadora, (UBA) Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias
de la Comunicacin, Universidad Buenos Aires, mkriger@gmail.com , tel. 01161207806,Buenos Aires, Argentina
De Jvenes, derechos y violencia simblica: Cuando ser joven se
convierte en Delito
Introduccin:
El presente trabajo se propone presentar algunas discusiones, que voy
transitando en la construccin de mi proyecto doctoral. El mismo, aborda la
problemtica del Ejercicio del poder simblico y las disputas de sentidos en torno
a los modos de nombrar a los y las jvenes en contextos de mltiples pobrezas
en el campo de las producciones en Estudios de Juventudes en la Argentina
Postneoliberal desde un enfoque con perspectiva en Derechos Humanos. En
este derrotero documental que voy recorriendo, voy construyendo nuevas
preguntas y se presentan nuevas cuestiones que no puedo dejar de mirar. Como
Comunicadora, Investigadora, pero tambin como Docente y como miembro
constitutivo del Consejo Local de Promocin y proteccin de derechos de nios,
nias, adolescentes y jvenes de la Ciudad de La Plata me convierto en sujeto y
objeto de mi investigacin, revisando mis prcticas y ponindolas en revisin y
vigilancia epistemolgica, el presente trabajo se propone invitarlos e invitarlas a
compartir este recorrido.
De los Escenarios: De tutelados a sujetos de Derechos
Hace seis aos, se aprobaba la Ley de Proteccin Integral de los Derechos
de Nios, Nias y Adolescentes (26.061), la cual, dejaba formalmente atrs la
penosa Ley de Patronato (10.903), tristemente conocida como Ley Agote. La
misma, que instaur y sostuvo durante casi cien aos, la manera de mirar e
intervenir sobre las infancias y juventudes, a travs de la figura y tradicin del
tutelaje como respuesta a cualquier problema social donde las infancias o
juventudes estuvieran implicadas. La proteccin de los derechos, se constitua de
esta manera, en el control social de las infancias y esto ha sido as, desde los
orgenes fundacionales de nuestro pas. La proteccin- control desplegar
espacios recorridos por la violencia, algunas pocos veces visible y comunicable,
sealan Costa y Gagliano, casi siempre lejos de todo escrutinio, srdida e
invisibilizada. (Duschatzky S.; 2000)
No ser este el espacio donde describir los alcances de la cultura tutelar o
las marcas estructurales en las subjetividades tuteladas y sujetadas que
construy, pero si es ocasin, para pensar y reflexionar qu rastros a seis aos de
su caducidad, se han sedimentado en nuestras prcticas y discursos y a travs de
qu mecanismos se reproducen y sostienen.
Aquellas infancias del siglo pasado, que ingresaban al sistema de tutelaje
del Patronato o a la Sociedad de Beneficencia, eran aquellas que no reunan los
requisitos de una familia que respondiera al modelo liberal conservador, as, una
gran parte eran hijos e hijas extramatrimoniales, hurfanos y expsitos y una gran
mayora provenientes de sectores populares. Un siglo despus, la realidad nos
demuestra que una deuda ha sido saldada a travs de la promulgacin de leyes
como la del divorcio, el reconocimiento de otras estructuras familiares complejas
y diversificadas, la asignacin universal por hijo, la ley de promocin integral de
derechos de nios, nias y adolescentes, entre otras. Se ha iniciado un proceso
de transformacin cultural profundo que pone en tensin los valores patriarcales,
sin embargo, el dilogo entre el marco jurdico y la transformacin efectiva de los
modelos que subyacen a la implementacin de estas leyes con los sectores
populares, an es una materia pendiente.
De las Escenas: civilizacin y barbarie
No podemos mirar la problemtica actual, sin revisar los modelos
hegemnicos que le dieron sentido y que se sostienen a travs de diferentes
mecanismos e instrumentos. El escenario presente, carga con las marcas de un
siglo de prcticas y tradiciones que interpelan un cambio de paradigma, una
nueva visin cultural, que permita ver su entramado, desnaturalizar sus
relaciones, sus tensiones, sus disputas por la construccin del sentido y por el
poder de narrar y construir estos tiempos que corren.
Construir sentido, detentar el poder simblico de nombrar a los sujetos y a
su prcticas y cimentar los relatos que le darn sentido a nuestra cultura, a las
transformaciones culturales devenidas de este cambio de paradigma, nos pone
ante
una
situacin
tica,
nos
reta
desnaturalizar
nuestras
propias
representaciones acerca del otro, nos propone repensarnos y recrearnos como
sujetos culturales, devenidos en sujetos y objeto de nuestros estudios e
investigaciones. Nos interpela a constituirnos como co-responsables del cambio
social y responsables de la transformacin de nuestras prcticas.
Sin embargo, en la actualidad, los discursos que detentan la hegemona
sobre esto relatos, parecen alimentar an el mito de la pulcritud que nombraba
(Kusch; 1962) ante el hedor latinoamericano, el hedor como eso que emerge y
que produce cierta aversin por desconocido o incomprensible Aquello
rechazado, por no responder al estatuto de lo legtimo, al orden de lo pulcro
donde subyace el ms profundo temor del resurgir de la barbarie. Segn el
trabajo de (Saintout; 2005), se identifican relatos, donde las juventudes seran
aquellas que ponen en peligro lo que nuestras sociedades han valorado como
necesario de ser conservado: la vida, la coexistencia pacfica, el orden, la
demarcacin de los territorios (). Norbert Elas (Elas; 1989) identifica un cierto
malestar de la barbarie que ejerce y refuerza entonces, el estatuto civilizatorio:
el ideal del modelo liberal conservador de los valores familiares, tradicionales,
donde las infancias y juventudes se constituyen en una alteridad amenazante de
diversos valores tradicionales, como el conservacionismo y la reproduccin
cultural o desafiando la seguridad y lo legtimamente construido.
As, las infancias y juventudes que habitan los escenarios de pobreza se
constituyen en cono de la inseguridad, en portadores de los peores miedos,
sustentado a travs de discursos de criminalizacin, producto y efecto de los
discursos del miedo, que apelan a la adhesin a travs de la construccin de
escenarios de inseguridad y de pnico moral (Isla y Mguez, 2002). Sentenciando
simblica y fcticamente a estas infancias y juventudes a una existencia- destino i
de pobreza- delincuencia anunciada.
Del lugar del enunciador l: Los unos y los otros
Nos preguntamos entonces, Quines detentan el derecho sobre la
produccin de sentido?, quines construyen la agenda de la problemtica
social?, quines son los devenidos reclamadores de los discursos civilizatorios? ,
Quines operan en conservar el espritu que le dio sentido a ley del Patronato?,
Quines construyen el escenario en el que convivimos?, quines contribuyen a
construir el estereotipo del enemigo?
Obviamente, ninguna respuesta a estos interrogantes, sera absoluta ni
podra estudiarse arbitrariamente del entramado social y poltico-econmico en el
que nos hallamos insertos, sin embargo, el lugar comn que tienen los que
detentan el poder de construir sentido en esta lnea, es el paradigma desde donde
se inscriben sus prcticas y discursos. Es el marco desde donde se lee y se
problematiza acerca del mundo, su intencionalidad poltica reproductivista del
orden social o transformadora del mismo. Es ese espacio desde donde se concibe
la alteridad, como diversa, como compleja o simplemente como el campo de lo
subalterno.
Los medios de Informacin y comunicacin, aparecen en este entramado,
como reclamadores, como denunciantes, como constructores de una agenda del
deterioroii, como arquitectos de una realidad encarnada en un nosotros, en el que
no siempre nos reconocemos. Sin embargo, devenidos en monopolio de la palabra
pblica y masificante, legitiman quienes van a pertenecer al discurso civilizatorio y
quienes van a ser los excluidos. Son lo que se arrogan el derecho de nombrar los
hechos, las cosas y las personas, ocupando un lugar fundamental, en la
construccin del ciudadano soldado (Virilio 2006), y de los discursos que
legitiman y respaldan los sujetos sobre la conflictividad, la privatizacin de la
problemtica, la no complejidad de las prcticas, y en consecuencia, sostienen la
necesidad de un mayor control policial, la mano dura, el gatillo fcil, la
institucionalizacin de la pobreza, la baja de edad de imputabilidad y toda una
gama de violencias, que como reclamadores de demandas ajenas quedan
encubiertas.
Los modos de construir y nombrar la alteridad, constituyen plataformas
desde donde pensar, pero tambin desde donde identificarse, as el concepto
chico de la calle cristaliza el lugar que el sujeto ocupa en el entramado social,
cargndolo con el compromiso de su propia integracin, como si fuera
responsable de su propia desvinculacin filial, llevando la conflictividad social a la
esfera de lo privado. La nocin de conflictividades juveniles, o jvenes en conflicto,
esconde las verdaderas desigualdades y problemticas que los sitan en esa
tensin, adjudicndoles un rol que los coloca al joven y no al conflicto en la
escena del protagonismo. La palabra menor habilita prcticas, discursos y
representaciones que seran inaceptables vinculndolas a los nios o nias. Las
infancias y juventudes se minorizan. Sealan Costa y Gagliano, (Duschatzky S.;
2000),el menor como condicin construida, arroja al nio en una situacin de
inferioridad y subordinacin. Estas formas de violencias discursivas, naturalizan
que hay unas infancias y juventudes para unos y un estatuto de minoridad para
otros. Produciendo, reproduciendo y cristalizando esta distincin constitutiva, y
estos marcos y enfoques desde donde construir sentido. Se sigue contribuyendo a
promover pautas de conductas y valores sociales legtimos, pero tambin
legitimantes de pertenencia y de inclusin, sosteniendo un modelo conservador,
que obturan el proceso de apropiacin de un nuevo paradigma que nos permita
pensar las nuevas infancias y juventudes como sujetos de derecho y no sujetos
del derecho .
En este dilogo desigual, dnde las infancias y juventudes son pensadas,
narradas y nombradas, sujetados a la agenda de quienes detentan el poder
simblico, ellos y ellas se estn construyendo as mismos y estn realizando
procesos de subjetivacin en relacin a plataformas de identificacin deterioradas
(Saintout 2005) que los sitan en relatos que se extienden desde la anomia a la
exaltacin, desde la invisibilizacin al acentuado protagonismo, desde el
miserabilismo a la criminalizacin y en ese magma de significados, en ese
devenir, entre prcticas de adhesin, resistencia, e impugnacin ante estos
discursos se van resignificando a s mismos.
De las prcticas: entre el mantenimiento del status quo y el cambio de
paradigma.
Podramos presentar una serie de prcticas y de propuestas, que intentar
domesticar las infancias y juventudes, encorsetarlas (para que no se desven),
punirla y estigmatizarla. Por un lado, existen experiencias en varias provincias del
pas de mini policas: nios, nias y jvenes tutelados por miembros de la polica,
en el marco de un proyecto que alienta la formacin en valores cvicos-patriticos,
atendiendo especialmente a aquellos que se constituyen en situacin de riesgo.
Por otro lado, proyectos que promueven el Servicio Cvico Voluntario, orientado a
nios y adolescentes de 14 a 24 aos con similares caractersticas que el caso
anterior pero comprometiendo al Ejrcito y sus instalaciones para tal fin. Ambos
casos, se presentan como refuerzo al estatuto civilizatorio, en un contrato de
violencia simblica y disciplinadora, sujetos filiados y tutelados, como prctica
organizadora y performativa.
Por otro lado, sostenidas tensiones sobre la punibilidad de nios, nias y
jvenes a partir de los 14 aos. Proyectos de leyes que resisten entre la demanda
social, construida en base a la construccin de pnico moral y el sostenimiento del
mito de la pulcritud y la transicin de paradigma. En esa lnea tambin, aparece el
cdigo contravencional presentado por la Provincia de Buenos Aires donde se
consagra la punibilidad a partir de la sospecha y la estigmatizacin y las patrullas
juveniles como instrumento de control y disciplinador.
Este es el escenario donde conviven nuestras infancias y juventudes, estos
marcos en desencuentro, en yuxtaposicin, en contradiccin con los derechos
consagrados por la constitucin Nacional y por las leyes de Proteccin Integral de
derechos de nios, nias y adolescentes de carcter Nacional y Provincial.
Prcticas y propuestas violatorias de derechos, pero que atienden al mismo
sntoma, el miedo al hedor a la amenaza de los valores socialmente construidos,
sostenidos y naturalizados.
Y por otro lado, estn todas aquellas instituciones y organizaciones de las
diferentes comunidades que bregan por la plena y efectiva implementacin de la
Ley de Proteccin Integral de Derechos que, de manera organizada o no, luchan,
se expresan, constituyen mesas intersectoriales, consejos locales, asambleas
barriales y diferentes formatos de participacin que desde sus territorios,
promocionan, protegen y contribuyen al acceso de derechos de las infancias y
juventudes de su regin. En ocasiones, logrando articular con organismos del
estado en la construccin de Polticas pblicas y en otras, a travs de proyectos y
propuestas de intervencin local. Sin embargo, estos emprendimientos se
presentan cmo prcticas de tipo altruistas, de manera desarticulada, de alcance
focalizado, como ejercicio de voluntarismo, o militancia, de las organizaciones
sociales o polticas. No han logrado constituirse como poltica pblica que
contribuya a cambios ms profundos.
La adhesin a la ley de Proteccin Integral de derechos, se est dando de
manera desigual y su implementacin, en muchos casos, solo es un disfraz, que
enmascara prcticas de tutelaje y sujecin. En otros casos, se han podido articular
acciones realmente transformadoras, pero son los casos menores. A seis aos de
su aprobacin ante un escenario con tantas prcticas arbitrarias y contrapuestas al
espritu de la ley; el letargo administrativo, la falta de recursos para las reas
correspondientes, la falta de formacin de los agentes de aplicacin, la poca
promocin de la misma, pero sobre todo, la naturalizacin de prcticas y discursos
de tutelaje, atentan contra la urgencia de su eficaz y pronta aplicacin. La
pregunta, que emerge se este desencuentro, est vinculada a cules son los
espacios de dilogo, de construccin colectiva, de articulacin necesaria, cmo
contribuir al proceso de transicin del paradigma, como desnaturalizar la tradicin
liberal conservadora, para empezar a construir un nosotros mas inclusivo.
Del Poder Simblico: La construccin de social del sentido.
Pues aqu, en aquel que tiene el discurso y, ms profundamente, detenta la
palabra, se rene todo el lenguaje (Foucault, 2008)
El ejercicio del poder simblico (Bourdieu; 1988), favorece la produccin y
reproduccin de discursos que consolidan y anclan el lugar que en esta sociedad
van a ocupar unos y otros. Operaciones realizadas a travs de estrategias
sustentadas por los principios de inevitabilidad de la pobreza, criminalizacin,
invisibilizacin, ocultamiento y/o espectacularizacin. Pero tambin aparecen otros
modos de operar no menos sutiles, vinculados a este poder de nombrar la
alteridad, propiciando prcticas de interpelacin que habilitan u obturan procesos
de subjetivacin y construccin identitaria.
El Poder simblico se constituye como el derecho sobre la produccin de
sentido (Dukuen 2009), lo que implica, tener la posibilidad de construir
significaciones acerca del otro/otra e imponerlas como legtimas y legitimantes.
Para Alicia Gutirrez, investigadora de la obra de Bourdieu, (Gutirrez 2004) El
poder simblico, se presenta como el poder de constituir lo dado por la
enunciacin, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar o de transformar la visin
del mundo y, de ese modo, la accin sobre el mundo. La construccin de sentido,
as entendida, se presenta, como ejercicio de violencia simblica.
Este poder se constituye en base a la violencia simblica , a propsito,
seala Bourdieu (Bourdieu, 2008) El poder de las palabras no es sino el poder
delegado del portavoz, y sus palabras es decir, indisociablemente, la materia de
su discurso y su forma de hablar- son como mximo un testimonio ms de la
garanta de delegacin de que est investido y constituye por tanto, una violencia
eufemizada que se ejerce con la complicidad del dominado, complicidad que
deviene del hecho de desconocer los mecanismos de fuerza y poder que subyacen
en la relacin desde la cual se configura.
El presenta trabajo asume que los modos de interpelar constituyen,
habilitan u obturan el proceso de subjetivacin y que a travs de las prcticas
discursivas se producen formas de ejercicio del poder simblico Bourdieu (1988,
2001). En este marco, diferentes discursos (Medios de Informacin, Instituciones
educativas, discursos Polticos y Acadmicos, entre otros) se presentan como
interlocutores cotidianos en la vida de las infancias y juventudes; los mismos,
poseen el poder de atribuirles sentidos valorativos, a su persona, a sus prcticas y
conductas, los cuales, devenidos en discursos sociales, se constituyen en
significaciones y en plataformas de identificacin, que Ellos y Ellas habrn de
aceptar pasivamente, resistir, o resignificar en un dilogo que consideraremos
desigual y subalterno.
Estos discursos, como productores y reproductores de cultura, se
constituyen en espacios de articulacin entre objetividad y subjetividad; la
objetividad tal como es experimentada subjetivamente, la subjetividad tal como es
expresada u objetivada . Las prcticas discursivas, detentan el derecho de
nombrar y dotar de significados al otro, sujeto de su discurso. Las implicancias del
ejercicio de la violencia simblica, estn dadas en las plataformas de identificacin
que las mismas promueven. As, para los discursos de los Medios de Informacin,
las infancias y juventudes que habitan los sectores en situacin de pobreza, se
vuelven el cono de la inseguridad, sustentado a travs de discursos de
criminalizacin de la pobreza. Para los discursos que legitiman a travs del
espacio Acadmico y que detentan el poder de construir categoras para
nombrarlos, identificamos conceptualizaciones negativizantes y obturadoras que
habiliten la construccin de narrativas que potencien la palabra del otro, que
permitan la construccin de otros relatos que no los excluyan a travs de su
misma designacin que los posicionen como sujetos de derecho.
En este marco de luchas simblicas, por detentar el Poder por la produccin
de sentidos, la violencia, entendida desde este enfoque en derechos, se expresa
en el mismo ejercicio de la prctica discursiva, destituyndolos de sus derechos a
travs de su nominacin, a travs de la prctica discursiva.
Conclusiones:
En este marco, pensar en una plena implementacin de la Ley de
Promocin Integral de Derechos, exige desmontar discursos conservadores,
interpela a revisar nuestras prcticas discursivas, nuestras tradiciones culturales,
a habilitar procesos de construccin de relatos sobre infancias y juventudes,
como fuerza y potencia para el cambio social, habilitando espacios de
participacin, de construccin de narrativas propias, de formacin ciudadana, de
promocin y proteccin de derechos. Requiere una deconstruccin discursiva, el
llamado a una intervencin co -responsable, una demanda a la tica y al ejercicio
del reconocimiento de la alteridad como sujetos de derechos.
Este es el escenario en el que la Ley de Promocin Integral de Derechos de
nios, nias y adolescentes intenta disputar el derecho a la produccin de
sentidos. En un dilogo desigual, donde es narrada por quienes detentan el poder
simblico y que a travs de la violencia, promueven la judicializacin de la pobreza
y devenidos en reclamadores de los discursos civilizatorios contra la barbarie y
constructores del pnico moral. Escenario en el que conviven ambos paradigmas
que por un lado judicializan las infancias y juventudes y por otro, protegen y
promocionan sus derechos.
Como comunicadores, comprometidos con la realidad social, deviene la
obligatoriedad de intentar develar qu concepciones subyacen en estos discursos,
que entramados culturales las sustentan, qu relaciones de fuerzas se invisibilizan
y qu construcciones acerca de los y las jvenes, se intentan legitimar, Alicia
Gutirrez dira que La accin de la violencia simblica es tanto ms fuerte cuanto
mayor es el desconocimiento de su arbitrariedad, y uno puede destruir ese poder
de imposicin simblica a partir de una toma de conciencia de lo arbitrario, lo que
supone el develamiento de la verdad objetiva y el aniquilamiento de la creencia que
la sustenta.
Nos encontramos ante un contexto que ha podido desarticular por lo menos
formalmente, La ley del Patronato de Menores, ahora falta la disputa simblica por
su implementacin, resta seguir el camino que implica una transformacin cultural
hacia el cambio de paradigma, el cual est sufriendo una transicin delicada, por
prcticas materiales y simblicas que habr que empezar a desnaturalizar y
encontrarles nuevos y mejores sentidos. La plena implementacin de ley de
servicios de comunicacin audiovisual, podra ser el puntapi para comenzar a
transitar este camino hacia la transformacin.
Bibliografa:
Bourdieu P. Espacio social y poder simblico, en Cosas Dichas, Bs. As, Ed.
Gedisa. (1988)
Bourdieu, P. Qu significa hablar? Economa de los intercambios lingsticos, Ed.
Akal, Madrid, (2008).
Dukuen J., Las astucias del Poder Simblico. La identificacin de las Villas en el
discurso del diario La Nacin. Intersticios, Revista sociolgica del pensamiento
crtico.
Vol.
(2)
2009,
publicada
en
http://www.intersticios.es/article/view/4362/3181
Duschatzky, S. (comp) Tutelados y Asistidos, programas sociales, polticas
pblicas y subjetividad. Ed. Paids (Tramas sociales), primer y segunda edicin
Buenos Aires, 2000.
Elias, N. El proceso de la civilizacin, investigaciones sociogenticas y
psicogenticas, Fondo de cultura econmica, cap.2, p.104, 1989
Feinmann, J, La existencia-destino, Pgina/12, 16 de mayo de 2004, Contratapa
Gutirrez, A. Poder, Hbitus y representaciones: recorrido por el concepto. Revista
Complutense de Educacin Vol. 15 Nm. 1 (2004)
Isla, A. y Miguez, D. (2003) De las Violencias y sus Modos, en: Heridas urbanas.
Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventas, FLACSO, Buenos
Aires
Kusch, R. Amrica profunda Buenos Aires, Ed. Bonum, 1962.
Papalini Vanina Sucedneos de felicidad. Subjetividad tardomoderna y cultura
contempornea en Miradas. Cultura y subjetividad en la Argentina finisecular
Compiladora: Ma. Alejandra Minelli, p.25
Saintout, F. El futuro lleg hace rato, Editorial Universidad Nacional de la Plata,
Argentina, 2005
Virilio, P. Ciudad Pnico, ed. Del zorzal, 2006
ii
El concepto de agendas del deterioro se refiere a aquellas agendas que estigmatizan
las prcticas y los discursos juveniles, negando su complejidad e invisibilizando el
ejercicio de su ciudadana. Estas agendas resultan incapaces de aportar una mirada
crtica sobre las prcticas de las y los jvenes, porque obturan la densidad de la
experiencia
q=node/160
juvenil.
Ver
en
http://www.perio.unlp.edu.ar/observatoriodejovenes/?
También podría gustarte
- Bernetti 2002Documento12 páginasBernetti 2002Maldita PalomaAún no hay calificaciones
- Como Hacer Una Monografia Juridica Consejos Practicos para Los EstudiantesDocumento35 páginasComo Hacer Una Monografia Juridica Consejos Practicos para Los EstudiantesAngelaAún no hay calificaciones
- Intro KuschDocumento4 páginasIntro KuschEscuela de FilosofíaAún no hay calificaciones
- Unidades de Gestión Becas 2020Documento5 páginasUnidades de Gestión Becas 2020Luciano LaiseAún no hay calificaciones
- Formacion UbaDocumento6 páginasFormacion UbageoAún no hay calificaciones
- CV CarlosRosenkrantzDocumento4 páginasCV CarlosRosenkrantzSerá JusticiaAún no hay calificaciones
- Caso de EstudioDocumento1 páginaCaso de EstudioGustavo PeresAún no hay calificaciones
- EXPOSITORES - 3º Simposio Internacional de Diseño IndustrialDocumento12 páginasEXPOSITORES - 3º Simposio Internacional de Diseño IndustrialMirna D'AngeloAún no hay calificaciones
- Livro Espanhol Trabajo Social in Seculo Xxi - 2017 PDFDocumento649 páginasLivro Espanhol Trabajo Social in Seculo Xxi - 2017 PDFCarlos HortmannAún no hay calificaciones
- Un Metodo Critico de Ensenanza y Aprendi PDFDocumento318 páginasUn Metodo Critico de Ensenanza y Aprendi PDFCarolina Cavallera OrozcoAún no hay calificaciones
- Proyecto Residencias UniversitariasDocumento4 páginasProyecto Residencias UniversitariaseflanganAún no hay calificaciones
- 2011 ColaoclaudioandresDocumento76 páginas2011 ColaoclaudioandresRazamanaz2010Aún no hay calificaciones
- Área Justicia El Trabajo Con Familias en El Ámbito JurídicoDocumento13 páginasÁrea Justicia El Trabajo Con Familias en El Ámbito JurídicoNico CarreiraAún no hay calificaciones
- HSE Educacion ArgentinaDocumento26 páginasHSE Educacion ArgentinaEzequiel GuardiaAún no hay calificaciones
- Shabel - Programa PST Grado 1C 2024Documento10 páginasShabel - Programa PST Grado 1C 2024Dianny SilvaAún no hay calificaciones
- Programa Teoría General Del Estado UNDAV Seghezzo 2016 EstudiantesDocumento10 páginasPrograma Teoría General Del Estado UNDAV Seghezzo 2016 EstudiantesTati CondesaAún no hay calificaciones
- Eandi Bonfante, Maria Natalia y Pest (... ) (2019) - Abordaje en Red en El Marco de Los Derechos de Niños, Niñas y AdolescentesDocumento5 páginasEandi Bonfante, Maria Natalia y Pest (... ) (2019) - Abordaje en Red en El Marco de Los Derechos de Niños, Niñas y AdolescentesSofi LaskowskiAún no hay calificaciones
- Version Completa Del Proyecto Cepa 2014Documento10 páginasVersion Completa Del Proyecto Cepa 2014Viviana DesimoneAún no hay calificaciones
- Guía de Lectura. Andújar. "De Las Rutas No Nos Vamos. Las Mujeres Piqueteras (1996-2001) "Documento3 páginasGuía de Lectura. Andújar. "De Las Rutas No Nos Vamos. Las Mujeres Piqueteras (1996-2001) "Patricia SegoviaAún no hay calificaciones
- Diseno Integral Como Politica EstatalDocumento76 páginasDiseno Integral Como Politica EstatalMarvin Caraballo A100% (1)
- ¿Elegir Por Vocación o Elegir La Vocación? El Discurso Vocacional en Estudiantes de Profesorado y Docentes Noveles de Nivel PrimarioDocumento19 páginas¿Elegir Por Vocación o Elegir La Vocación? El Discurso Vocacional en Estudiantes de Profesorado y Docentes Noveles de Nivel PrimarioGustavo MórtolaAún no hay calificaciones
- Suarez F La Corrupción Al Servicio Del Delito, La Gaceta de Económicas Año 3 #26 Octubre 2002 PDFDocumento8 páginasSuarez F La Corrupción Al Servicio Del Delito, La Gaceta de Económicas Año 3 #26 Octubre 2002 PDFbiblioAún no hay calificaciones
- Traduccion de Pablo BuchbinderDocumento12 páginasTraduccion de Pablo BuchbinderMiguel Angel OchoaAún no hay calificaciones
- Ejercer La Autoridad Osorio Sujeto S El ContextoDocumento17 páginasEjercer La Autoridad Osorio Sujeto S El ContextoAlexia AmadorAún no hay calificaciones
- Programa TA II N 1-2 2020Documento18 páginasPrograma TA II N 1-2 2020Esteban TomasiniAún no hay calificaciones
- Huayco EPS PDFDocumento5 páginasHuayco EPS PDFAnthony HolguinAún no hay calificaciones
- Color en Las Artes 2012 E-Libro Índice y PrólogoDocumento14 páginasColor en Las Artes 2012 E-Libro Índice y PrólogompgiglioAún no hay calificaciones
- El Faro de IPC Unidad 1Documento8 páginasEl Faro de IPC Unidad 1belenAún no hay calificaciones
- TOXICOLOGIADocumento53 páginasTOXICOLOGIAD Rubí Rojas LaraAún no hay calificaciones
- MALBA 2017 - Programas Publicos México Moderno. Vanguardia y RevoluciónDocumento10 páginasMALBA 2017 - Programas Publicos México Moderno. Vanguardia y RevoluciónSebastián SantillánAún no hay calificaciones