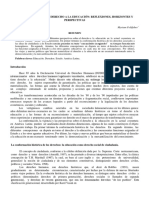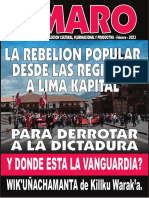Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Teoría Del Estado - 2 PP
Teoría Del Estado - 2 PP
Cargado por
jor9diazTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Teoría Del Estado - 2 PP
Teoría Del Estado - 2 PP
Cargado por
jor9diazCopyright:
Formatos disponibles
11.
LA NACIN Y EL NACIONALISMO
1. EL PUEBLO COMO ELEMENTO DEL ESTADO
La existencia de una poblacin especfca es un requisito indispensable para la
existencia misma del Estado. Para que la poblacin pueda ser la base de formacin
de un estado segn Prez Serrano ... a la idea de mero agregado ha de
incorporarse la de una compenetracin, un acomodamiento a una base fsica o
geogrfca y sobre todo, la de una intimidad de vida que transforme lo amorfo,
circunstancial y externo en algo orgnico, perdurable y enraizado.
El pueblo podra ser entendido como un conunto de poblacin caracterizado
por una similitud !acia dentro " una disimilitud !acia afuera en un terreno
preferentemente cultural o tnico#ling$stico. La %isin tradicional de la cuestin
ligara esta idea de pueblo al Estado a tra%s del concepto de nacin& entendiendo
sta ltima como la pro"eccin especfcamente poltica de la idea de pueblo.
'a" que tener la cuenta primero& que la nacin& en la ma"ora de los casos
no !a contado en su origen con el sustento de una realidad tnico#cultural
!omognea. En segundo lugar& que determinados pueblos !an manifestado una
%ocacin poltica singular estando "a insertos en una realidad estatal pre%ia e
incluso en realidades nacionales m(s amplias. En tercer lugar& que la existencia
de un pueblo o grupo tnico no equi%ale a la existencia de una nacin o de una
nacionalidad& entendiendo este concepto de nacionalidad como equi%alente a
nacin que no !a trascendido a una organizacin poltica propia.
La nacin es una idea demasiado llena de connotaciones estrictamente
polticas como para reducirla a una simple realidad tnico#cultural. Existen& por
tanto& dos ideas respecto de nacin) la nacin *poltica+ " la *cultural+.
. LA !DEA DE NAC!"N# LA NAC!"N $POL%T!CA&
La naci'n no tiene como (undamento necesario la e)istencia de un
grupo *tnico& no tiene que %er con una realidad *biolgica+ o natural. En un
momento determinado de la !istoria& la nacin surgir( en el marco europeo como
una re(erencia ideol'gica +,sica para asegurar el (uncionamiento del
aparato estatal& aglutinando a los indi%iduos que la integran en el espacio
econmico& social " poltico abarcado por el Estado. El Estado no es consecuencia
de ella& sino todo lo contrario, el Estado resulta en gran nmero de casos ser el
creador de la nacin no solamente en el marco europeo sino tambin en -mrica&
en -sia " en .frica. - la !ora de entender esta idea de nacin !a" que pensar en
que manifesta ma"or importancia en los aspectos polticos " econmicos que en los
culturales.
'istricamente& ser( el marco europeo occidental el que nos presente los
primeros tipos de nacin poltico#estatal. Los Estados europeos no slo ofrecen
organizaciones polticas sino que impulsan el desarrollo de los lazos culturales& "a
sean de nue%a creacin& "a originarios de alguno de los grupos que existen en su
territorio. El eemplo m(s claro de surgimiento de un tipo de nacin poltica es el
Estado#nacin caracterizado por la coincidencia entre la creacin de una
organizacin para el eercicio de la autoridad " el desarrollo de una especfca
solidaridad entre su poblacin. Este tipo de solidaridad& sentar( las bases para un
posterior despliegue del nacionalismo con base en la idea de nacin poltica.
El %ieo regnum medie%al que di paso al Estado soberano de la modernidad&
es aeno al establecimiento de relaciones signifcati%as entre datos culturales "
polticos& " pone en marc!a las bases de una solidaridad nacional m(s all( de los
particularismos tnicos.
1
La puesta al descubierto de esta nacin de base poltica que tiene su gnesis en el
aparato poltico estatal %a a ser en ocasiones tarda& cuando menos en funcin de
tres grandes razones)
En primer lugar& " tal como se/ala Seto 0atson en relacin con el m(s
ambiguo pero sin duda emparentado concepto 1nacin antigua2& porque el
proceso de creacin de este tipo de naciones fue lento " oscuro& en mu"
buena medida& de car(cter espont(neo.
En segundo lugar& por lo que !a" de super3uo en la misma idea de nacin
para los Estados europeos m(s %ieos& cu"a co!esin se encuentra
garantizada por otros expedientes ideolgicos.
En tercer lugar& por la menor intensidad de la integracin ciudadana que no
demanda la concrecin de la idea de nacin !asta fec!a a%anzada. Ser( en
un momento posterior& coincidente con el surgimiento del liberalismo desde
fnales del siglo 45666& cuando se produzca su clara defnicin. Es el momento
de la nacin norteamericana "& especialmente& de la nacin francesa
postre%olucionaria.
7na nacin austada a las necesidades planteadas por las transformaciones
econmicas& sociales& ideolgicas " polticas& que no puede oponer su originalidad a
la artifciosidad del Estado debe generar un tipo de nacionalismo especfco& acorde
en lneas generales con el nacionalismo liberal& un nacionalismo a la medida del
ciudadano " no del particularismo tnico. El indi%iduo con dignidad " derec!os
intrnsecos a su persona debe ser el sueto " no el obeto de la nacin " el
nacionalismo. Ser( el Estado quien refuerce ese sentimiento nacional& cuando no lo
origine directamente.
-. LA !DEA DE NAC!"N# LA NAC!"N $CULTU.AL&
La idea de nacin que tiene su (undamento en una realidad cultural
reclama como indispensa+le la realidad prepol/tica 0ue es el grupo *tnico&
la idea de pue+lo como responsa+le de la creaci'n de la naci'n. El pueblo o
el grupo tnico trasciende a la condicin de nacionalidad o nacin cultural en
funcin de su %oluntad de dotarse de una organizacin poltica propia. Se cree
indispensable la existencia de un Estado propio como garanta de lo que pasa a
con%ertirse en el %alor superior de la colecti%idad) la personalidad cultural
diferenciada de un determinado pueblo.
La cuestin se plantea entonces en la determinacin de factores que
empuan a la generacin de la %oluntad poltica. La nacin surge en este caso como
consecuencia de unas ideolog/as nacionalistas cu"a gnesis " maduracin
!abr( que explicar en funcin de unos !ec!os !istricos de car(cter compleo. Esas
ideologas o mo%imientos nacionalistas de+er,n contar con un su+strato
sociol'gico 8el concepto de pueblo9 sobre el que basar las aspiraciones que en
cada momento se consideren oportunas. Ese substrato ser%ir( como base de apo"o
m(s que como condicionante del nacionalismo en s, las ideologas nacionalistas
cuentan para ello con una notable capacidad para efectuar sntesis " sincretismos
entre !ec!os reales " mticos.
'a" factores externos que explican la eclosin de este tipo de naciones. Pero
los !a" internos& como puede ser el industrialismo& que re%ela intereses "
diferencias con otros territorios del Estado con los que !asta entonces !abra
con%i%ido en armona& la nue%a riqueza o nue%a pobreza& los procesos de
urbanizacin o de nue%a educacin de masas& los intensos mo%imientos
migratorios...
Esta concepcin de la nacin dar( origen a otro tipo de nacionalismo en el
que el rasgo primordial ser( el gusto por la di%ersidad " el entusiasmo por lo que es
2
propio de cada pueblo. En cierto modo& el gran protagonista de la nacin es a!ora el
!ec!o tnico& " los derec!os que a ella le corresponden pueden no ser
consecuencia de los derec!os de los ciudadanos& sino deri%arse de ese organismo
%i%o " eterno que es la nacionalidad de base cultural. Estos rasgos de naturalidad
de la idea de nacin cultural son los que pueden animar en ella propensiones
potencialmente totalitarias.
1. SUST.ATO NAC!ONAL 2 ESTADOS EU.OPEOS.
-ntes de medir el signifcado poltico de la idea de nacin poltica " cultural&
debemos considerar qu tipo de substrato nacional caracteriza a los Estados
actuales dentro del mundo europeo " americano.
7n primer bloque %endra integrado por aquellas realidades nacionales
con ma3or tradici'n en la %ida europea) -lemania 8Prusia9& -ustria& :inamarca&
Espa/a& ;rancia& 'olanda& <oruega& Suiza& Portugal& =eino 7nido " =usia. >odas ellas
presentan el rasgo recurrente de ser consecuencia de 4ie5as (ormaciones
estatales& cuando menos anteriores al siglo 45666. Su car(cter poltico %endra
ustifcado por el papel sustancial 0ue tu4ieron los Estados en su
surgimiento " por la ma3oritaria ausencia de una clara integraci'n *tnica,
prueba de esto ltimo ser( la presencia de una gran pluralidad ling$stica& la
existencia de tensiones nacionalistas de base cultural " de tendencias
potencialmente desintegradoras.
Esta realidad predominantemente pluritnica de las %ieas naciones europeas
es la pauta general para la comprensin de los !ec!os nacionales del resto de
Europa " -mrica. El continente americano genera sus propias naciones en
(unci'n de un 6ec6o pol/tico 8la crisis del 6mperio espa/ol o el proceso de
independencia americano9 siendo radicalmente aeno a un nacionalismo de base
cultural que se %ea totalmente imposibilitado por su determinante realidad
pluricultural como consecuencia del proceso de colonizacin "& en algunos casos& de
posteriores procesos migratorios.
?insberg identifcaba siete grandes tipos de nacin de acuerdo con la forma
de su nacimiento. 'ablaba as de @ naciones creadas por una dinasta& @ las surgidas
por la unin de territorios que comparten una cultura comn bao el liderazgo de un
gobierno& @ de aquellas que son resultado de mo%imientos secesionistas& @ de las
resultantes del colapso de los imperios& @ de las naciones surgidas de la
descolonizacin& @ de las creadas por las grandes potencias en defensa de sus
intereses exteriores " @ del supuesto mixto& tal como tendra su re3eo en el caso
udo.
Si se repasan las causas que est(n detr(s del surgimiento de las naciones&
puede apreciarse el limitado papel que las causas culturales !an ugado en el
proceso. A cuando as !a sido& no es difcil descubrir la existencia de co"unturas
internacionales que !an desempe/ado un papel decisi%o en ese proceso.
7. EL NAC!ONAL!SMO DESDE LA PE.SPECT!8A L!BE.AL9DEMOC.:T!CA
El nacionalismo trasciende como ideologa poltica acti%a a la %ida europea
con la =e%olucin ;rancesa& animadora de una nue%a re3exin capaz ofrecer una
cobertura terica a la demanda de los derec!os nacionales, trascendencia poltica
del nacionalismo con la re%olucin de BCDE que no equi%ale& sin embargo& a una
fec!a de nacimiento. Fomo se/ala Go!n& aqul era un sentimiento difuso de gran
nmero de pases europeos a fnales del siglo 45666 con unas races que se remontan
a un leano pasado, pero la =e%olucin francesa lle% el sentimiento nacionalista a
la %ida cotidiana de sus ciudadanos. Este nacionalismo francs tendr( un inmediato
contagio en la poltica europea como consecuencia del imperialismo. El
nacionalismo francs generado por el proceso re%olucionario " su prolongacin
napolenica tiene un fundamento& casi exclusi%o& en la idea de 1nacin poltica2.
3
>an importante como lo anterior en la explicacin de la gnesis de este tipo
de nacionalismo& es su funcionalidad en la luc!a por la imposicin del nue%o orden
liberal europeo. :eba liquidarse para ello la resistencia de los %ieos imperios " en
la batalla contra ellos& el nacionalismo de%iene en instrumento de particular
efcacia. Fomo sintetizaba 5icens#5i%es& del mismo modo que la ideologa
democr(tica quebraba el legitimismo mon(rquico& el principio nacionalista !abra de
cuestionar el orden internacional " el papel de los imperios austro#!ngaro& ruso "
otomano.
Fomplementariamente& una razn ligada a la propia entra/a del liberalismo
explica el apo"o inicial al nacionalismo) la posibilidad de trasladar los principios de
autonoma " libertad de la esfera indi%idual a la de los pueblos. 7na consideracin
en profundidad de la lgica nacionalista& tal como se perflaba a la luz del naciona#
lismo org(nico alem(n era& en ltima instancia& incompatible con las races
!umanitarias& con el gusto por la libertad indi%idual& con la fdelidad a la razn " al
utilitarismo& que caracterizan al liberalismo.
Las diferencias existentes entre los principios liberales " los mo%imientos
nacionalistas susceptibles de deri%ar por derroteros ideolgicos " polticos no
conciliables con esos principios& %enan atemperadas por dos !ec!os claramente
%isibles en la ma"or parte del siglo 464. :e una parte& como se/ala 'obsbaHm& se
trataba de unos mo%imientos nacionalistas de signo integrador. :e otra& como
puntualiza E. '. Farr& se daban las bases de un orden econmico capitalista bien
controlado " dirigido por ?ran Ireta/a.
En el campo de la teora poltica& lord -cton simboliza la toma de conciencia
liberal sobre el signifcado en profundidad de un nacionalismo cultural
apresuradamente apo"ado por el liberalismo inicial. Jl concret dos obser%aciones
decisi%as sobre ese nacionalismo) la primera& la ausencia de congruencia en la
afrmacin nacionalista que reclama una organizacin poltica para cada
nacionalidad cultural, este paso del ni%el cultural al poltico& adem(s de una
decisin puramente %oluntarista& supona la gratuita suposicin de que con ello
quedaba meor asegurada la libertad de los indi%iduos. La segunda obser%acin
consista lisa " llanamente en el descubrimiento del distinto espritu original que
alimentaba a la ideologa nacionalista " al liberalismo.
;. LA PE.SPECT!8A SOC!AL!STA# LA 8!S!"N DE MA.< 2 EN=ELS
S. Iloom& en su fundamental estudio en torno al problema nacional en Karx&
se/ala la ausencia de una teora del nacionalismo en su obra. Karx " Engels se
colocan en una posicin enfrentada a las posiciones b(sicas del nacionalismo
cultural) la nacin no es para ellos una realidad natural cu"a %ocacin es la
consecucin de un Estado independiente. La ustifcacin de un Estado se asienta
no en fundamentos tnicos o culturales& sino en su capacidad para promo%er un
marco econmico adecuado para el desarrollo capitalista capaz de generar en su
seno la demanda de una nue%a sociedad.
Karx& " especialmente Engels& unto a la consideracin del tema nacional de
acuerdo con los intereses del desarrollo capitalista " del proletariado& %er(n el tema
adem(s de acuerdo con la distincin entre naciones con !istoria " sin !istoria. Las
primeras son las que !an conseguido dotarse de un Estado propio& aristocr(tico o
burgus& mientras que las segundas se caracterizan por su car(cter campesino " su
gobierno por extraneros. Se/ala :a%is que puede establecerse una equiparacin en
el pensamiento marxista entre los conceptos de pueblo con !istoria " nacin "
pueblo sin !istoria ni nacionalidad.
:os ideas completaban la %isin marxista del tema. @ La primera era la
constatacin " aceptacin de la con3uencia de distintos grupos tnicos en los
Estados europeos) 1!o hay pas en "uropa LEngels& BDMML donde no se
4
encuentren diferentes nacionalidades ba#o un mismo gobierno... y con toda
probabilidad as estarn siempre las cosas2. @ La segunda era la creencia marxista
en que naciones " nacionalidades !abran de diluirse en el momento de construir la
sociedad comunista.
Esta %isin general se encuentra estrec!amente condicionada por los
a%atares de la %ida poltica europea) las tensiones de car(cter nacionalista son
%istas por Karx " Engels como instrumentos reaccionarios. La actitud de los
nacionalismos culturales en esta fec!a ofrece la trama de la condena inapelable "
de la actitud !ostil de Karx " Engels !acia esos nacionalismos. Si el nacionalismo
es& fundamentalmente& un instrument ideolgico tendente a fa%orecer la
idealizacin del Estado& punto recurrente de la %isin marxista& resulta ob%io el
rec!azo del mismo. - Karx " Engels no se les escapan& sin embargo& las
posibilidades t(cticas que el nacionalismo ofrece " que !acen de l un considerable
instrumento de manipulacin. Ellos no pueden ol%idar la %ertiente pr(ctico#
re%olucionaria de su teora " el nacionalismo no es una excepcin. En la eleccin
entre el rec!azo del nacionalismo " su instrumentalizacin tacticista se mo%er( toda
la re3exin socialista " comunista posterior.
>. EL P.!NC!P!O DE LAS NAC!ONAL!DADES
El principio de las nacionalidades consagra& tericamente& el derec!o de toda
nacin cultural& de toda nacionalidad& a dotarse de una organizacin poltica propia.
Este principio se fundamenta en un !ec!o 1obeti%o2& la existencia de una nacin&
estableciendo con ello una diferenciacin signifcati%a con el posterior derec!o de
autodeterminacin que tender( a defender las mismas metas& posibilidad de
secesin de un territorio !asta entonces integrado en un Estado para la creacin de
uno nue%o sobre un fundamento subeti%o como es la %oluntad de los !abitantes del
territorio en cuestin. El principio de las nacionalidades prolonga el mito de la
%oluntad especfca de ese sueto colecti%o que es la nacin cultural& el derec!o de
autodeterminacin& en los trminos que luego %eremos& trata de racionalizar esa
pretensin con el recurso a una lgica democr(tica.
Ser( a partir de BEBD cuando el principio de las nacionalidades alcance su
ma"or signifcacin. Su aplicacin dar( lugar a traum(ticos trastornos. La mezcla de
pueblos " grupos tnicos en la Europa central " del este !aca imposible una
materializacin razonable de ese principio, las tensiones nacionalistas& leos de
encontrar solucin& reciban por doquier nue%o impulso. Esta inestabilidad dentro de
la Europa central " del este se %era animada por la clara tendencia centralizadora
de los nue%os Estados& dispuestos a co!esionar a sus poblaciones en Estados
nacionales " se encontraban poco interesados& en lneas generales& por la concesin
de una amplia autonoma a las minoras.
La defensa del principio de las nacionalidades tu%o la oportunidad de
extender el germen nacionalista fuera de Europa " a rincones de Europa donde la
protesta nacionalista !aba tenido !asta entonces alcance limitado.
La referencia a la aplicacin del principio de las nacionalidades tras la 6
?uerra Kundial quedara incompleta sin una consideracin de la proteccin de las
minoras puesta en marc!a en el momento de la frma de los tratados de paz e
instrumentada despus por la Sociedad de <aciones. La preocupacin internacional
por la proteccin de las minoras religiosas& tnicas " ling$sticas en territorios de
otros Estados antecede al surgimiento de cualquier organizacin internacional
orientada a tratar con el problema. El fundamento para la preocupacin no es tanto
de car(cter tico sino de puro pragmatismo poltico) se trata de e%itar que Estados
con los mismos rasgos culturales que las minoras en cuestin inter%engan en su
defensa& creando as situaciones blicas no deseadas.
-nte esta situacin& era ine%itable que los aliados& en los tratados de paz
primero& " en la Sociedad de <aciones despus& se !iciesen eco de la cuestin.
5
Faba tambin la posibilidad de que la poltica de proteccin de las minoras
resultase una alternati%a potencial a las difcultades de aplicacin del principio de
las nacionalidades& aunque no fuese ste al fn el camino seguido. Por lo que !ace a
la articulacin pr(ctica de la proteccin confada a la Sociedad de <aciones& se puso
en marc!a un sistema basado en el m(ximo respeto a los Estados " en la confanza
en la negociacin " el compromiso. En cuanto a la efcacia del sistema& la %oz de las
minoras fue sumamente crtica& pareciendo en general razonable su actitud.
;altaba por otro lado claridad en el sentido de la poltica perseguida por la Sociedad
de <aciones& no termin(ndose nunca de aclarar si la proteccin tena su ltimo
obeti%o en el fortalecimiento de las minoras o se trataba de buscar frmulas no
traum(ticas que fa%oreciesen al fn su integracin en los nue%os Estados. Pero& en
defniti%a& el fracaso de la poltica de proteccin de las minoras !a" que buscarlo en
la aludida tendencia centralizadora " !asta opresi%a de las nue%as formaciones
polticas surgidas al calor de la aplicacin del principio de las nacionalidades.
?. EL DE.EC@O DE AUTODETE.M!NAC!"N
Las bases !istricas de la idea de autodeterminacin apuntan !acia una
dimensin interna& ligada al nacimiento de la idea de gobierno representati %o. Este
particular concepto de autodeterminacin defendera lisa " llanamente que los
ciudadanos deben elegir su ?obierno de modo que ste repose sobre su
consentimiento, igualmente que& puesto que los !ombres son libres " racionales&
deben participar en la %ida de aqul. :e este modo se explica que a partir de la 66
?uerra Kundial no resulten extra/as las %oces que defenden un uni%ersal derec!o
a la secesin como consecuencia de la lgica interna del gobierno democr(tico.
Fuando se enfrenta el obser%ador al derec!o de autodeterminacin en el
momento actual& el tema se complica en relacin con la pr(ctica del principio de las
nacionalidades de la etapa anterior. La afrmacin del nacionalismo cultural& que en
ltima instancia da sentido terico al principio de las nacionalidades& es puramente
%oluntarista& pero tiene co!erencia intelectual) la nacin cultural& como grupo social
comunitario& debe con%ertirse en la base de una organizacin poltica. Esta idea no
es conciliable con la autodeterminacin externa de !o" en que la gran ma"ora de
los benefciarios del derec!o no son naciones culturales, por el contrario& se trata
a!ora de colecti%idades polticas de mnima tradicin !istrica " defciente
!omogeneidad cultural& en la ma"ora de los casos& las que presentan como
e%idente " natural su pretensin de construir espacios polticos.
El insal%able problema del eercicio del derec!o de autodeterminacin sobre
una base obeti%a es la imposibilidad de establecer unos lmites razonables a tal
eercicio. El derec!o de autodeterminacin pretende sal%ar el componente
antidemocr(tico que amenaza al principio de las nacionalidades& pero lo !ace al
precio de asumir un principio que puede conducir al absurdo de le%antar una
organizacin estatal all donde coincida la %oluntad o el capric!o de un grupo de
personas.
7na aplicacin supuestamente 1lgica2 " 1racional2 del principio de
autodeterminacin externa es incompatible con la %igencia de un orden pol tico
internacional del tipo que sea. La posibilidad pr(cticamente ilimitada de creacin de
Estados por una aplicacin crecientemente rigurosa del principio& !ace del mismo&
en el marco internacional& algo mu" similar al derec!o a la re%olucin en el marco
de un Estado. A $el derecho a la revolucin %dice &.'. "merson% establecido en
su generalidad es uno de esos principios a los que el flsofo puede presentar sus
respetos, pero no es uno de los principios que el hombre de "stado o el gobernante
de cualquier sistema poltico establecido puede incorporar dentro de un sistema
como un normalmente operativo y disponible derecho(.
<o es f(cil dar cuenta de la complea argumentacin actual en fa%or del
derec!o de autodeterminacin& al margen de las poco interesantes manipulaciones
del marxismo ofcial " de los intereses so%iticos, pero lo que se encuentra ausente
6
en ella es una comprensin !istrica " realista del principio de autodeterminacin&
que no !a sido otra cosa que un instrumento poltico dispuesto a ser aplicado) 8a9
como castigo a los imperios despus de BEBD& 8b9 como medio para restablecer el
orden europeo truncado por el imperialismo nazi en BENO o 8c9 como instrumento
para lle%ar adelante el proceso de descolonizacin. Se trata de una idea
!istricamente aplicada a territorios pre%iamente identifcados como merecedores
de ello por las potencias dominantes en un momento determinado. Ptra lectura del
tema es una distorsin de la realidad sin la que no se entiende ni la poltica de 0.
0ilson " sus catorce puntos& ni los tratados de paz que siguen a la 6 ?uerra Kundial&
ni la pr(ctica de la Sociedad de <aciones& ni la consideracin del tema por <aciones
7nidas.
7
12. LA ORGANIZACIN DEL TERRITORIAL DEL ESTADO
1. !NT.ODUCC!"N
La organizacin territorial del poder segn la perspecti%a de cmo se aborde puede
manifestarse como @ un sistema de normas urdico constitucional& @ una estructura
institucional poltica " econmico#poltica o @ un fenmeno !istrico " sociolgico
con implicaciones ideolgicas " doctrinales. -dem(s& la organizacin territorial del
Estado repercute en su efcacia poltica " el grado de equidad que alcanza en los
resultados polticos. Las formas de organizacin estatal pueden clasifcarse segn
las pre%isiones constitucionales o en funcin de su din(mica institucional.
El estado#nacin se encarna en dos modelos contrapuestos& como son el estado
federal <orteamericano " el unitarismo ;rancs. Para los obser%adores europeos el
federalismo -mericano no fue comprensible !asta despus de una generacin& a
tra%s de los escritos de >ocque%ille& por lo que el unitarismo aparece como forma
b(sica& pero en la actualidad los pases parecen alearse cada %ez m(s de esta
concepcin !acia una m(s descentralizada.
. AO.MAS @!ST".!CAS DE LA O.=AN!BAC!"N DEL PODE. ESTATAL EN EL
ESTADO9NAC!"N
.1. El Estado unitario como modelo originario# deCnici'nD 6istoria 3
tipos
Existe el consenso de que un Estado unitario es aquel en el que solo existe un
ordenamiento constitucional& una sola estructura poltica sobre el territorio estatal "
un nico centro de poder decisorio. >al estructura est( formada generalmente por
un Qefe de Estado& un Parlamento& un nico aparato gubernamental " una
organizacin de usticia& que eerce sobre todos los ciudadanos que tienen los
mismo derec!os " obligaciones.
El sistema unitario es compatible con una descentralizacin que conceda cierta
independencia a las colecti%idades locales& sin que ellas lleguen a tener
independencia total, aqu aparecen dos tipos de gobiernos descentralizados) los
simples& donde !a" una centralizacin poltica " administrati%a& " los Estados
unitarios compleos o descentralizados& donde se obser%a una descentralizacin que
puede ser simplemente administrati%a o poltica. Estos dos tipos de Estados pueden
estar suetos a super%isin " re%ocacin por parte del Estado central por parte del
parlamento& mediante le" ordinaria.
La descentralizacin implica la necesidad de establecer una distribucin de
competencias entre los distintos entes polticos que componen el Estado& " los
entes autnomos adquieren su legitimidad a tra%s de la eleccin democr(tica por
parte del electorado " no puede ser cesados por la administracin central. Este tipo
de descentralizacin implica que las autoridades locales carecen de capacidad
legislati%as propia& con competencias limitadas a la administracin o a simples
medidas de aplicacin " sin urisdiccin propia, la legitimidad de actuacin %iene
dada desde arriba& del Estado.
Las bases !istricas " doctrinales del modelo unitario se establecieron
originalmente en el absolutismo& siguiendo el modelo de la Paz de 0estfalia& "
fueron modifcadas por las re%oluciones democr(ticas " liberales del siglo 45666. El
Estado#<acin surgi de la modernidad Europea& caracterizado por un impulso
centralizador de las monarquas autoritarias como de las monarquas absolutas& que
tratan de %encer a los %ieos poderes territoriales del antiguo rgimen& como la
nobleza " la 6glesia Fatlica. El principio cla%e de los estados unitarios en una
organizacin piramidal del poder& que permita asegurar el funcionamiento uniforme
8
de los poderes pblicos& lo que explica por qu los %ieos Estados Europeos iniciaron
el Estado liberal optando por este tipo de modelo unitario.
:os eemplos !istricos de Estados unitarios son la =epblica ;rancesa " el =eino
7nido, en ;rancia la presin centralizadora comienza con la monarqua absoluta "
sigue despus de la =e%olucin ;rancesa en su luc!a contra la nobleza regional.
<apolen lle% esta centralizacin a su extremo con la construccin de un cdigo
ci%il uniforme& una burocracia centralizada& una reorganizacin territorial general
con la creacin de los departamentos " una centralizacin de la %ida religiosa. En
cuanto al =eino 7nido& !a sido descrito a %eces como un Estado 1unin2& m(s que
como un Estado unitario& queriendo re3ear la secuencia !istrica de su desarrollo
con las incorporaciones de 6nglaterra& ?ales& Escocia e 6rlanda del <orte. Su
unifcacin se produo originalmente por matrimonios interdin(sticos& m(s tarde se
equilibr el poder entre el centro " la periferia& entre los Lores " los terratenientes o
notables locales LsquiresL& que dominaban la F(mara de los Fomunes " tenan su
base de poder en la periferia territorial& por lo que se desarroll un sistema de
gobierno local fuerte a partir de ese equilibrio entre centro " periferia& que fue re3e#
ado en las tradiciones constitucionales. Posteriormente& con la =e%olucin
6ndustrial& los squires comenzaron a pasar m(s tiempo en Londres o a ser
sustituidos por otros representantes profesionales que se instalaron perma#
nentemente en Londres& producindose una separacin creciente entre centro "
periferia& proceso que se acompa/ por la progresi%a centralizacin del poder en el
parlamento.
Podemos !ablar de Estados unitarios in3uidos por el sistema napolenico que
pueden llamarse #erarquas fusionadas& " aquellos otros en los que se obser%a una
#erarqua dual. En el primero& la administracin napolenica reconoca cierta
discrecionalidad a los gobiernos locales& pero bao un estricto control central,
mientras que en los segundos& de erarqua dual& se daban en Estados centrales
dbiles 8<oruega& :inamarcaR9 " un gran numero de funciones eran delegadas a
las administraciones locales.
-s mismo& los diferentes Estados unitarios conducen a diferentes grados de
descentralizacin. 7na primera consiste en la creacin de instituciones intermedias.
Ptros modelos donde se delegan poderes a las entidades locales& como en el Sueco&
el 'olands. -dem(s& el grado de descentralizacin est( relacionado con el tama/o
del territorio& la tradicin estatal que !ace conceder al Estado cierto grado de
autonoma& la aparicin de nacionalismos& la necesidad de meoras en ser%icios o la
planifcacin econmica.
)iversidad de "stados unitarios en la *nin "uropea +,oughlin-
7nitario centralizado ?recia& 6rlanda& Luxemburgo&
Portugal
7nitario descentralizado :inamarca& ;inlandia& 'olanda&
Suecia
7nitario regionalizado ;rancia& =eino 7nido& 6talia
.. El Estado Compuesto como alternati4a# DeCnici'nD 6istoria 3 tipos
de sistemas (ederati4os
9
Se suele considerar Estado compuesto a aquel en el que coexisten dos ni%eles de
instituciones polticas& de gobierno& legislacin " administracin superpuestos) el
ni%el central " las unidades integrantes o constitu"entes. Fada uno de estos ni%eles
posee sus propias instituciones& siendo un sistema de organizacin territorial del
poder m(s compleo que el Estado unitario& distinguindose entre un poder poltico
central o general " otros poderes polticos particulares& ambos considerados pode#
res originarios& lo que produce un doble orden normati%o& uno general& para todo el
territorio& " otros parciales& %igentes slo en los territorios respecti%os " que se
integran en el general.
En el Estado compuesto& la condicin esencial de esta pluralidad de centros de
decisin poltica& de poderes polticos diferentes " a la %ez coordinados& es su
reconocimiento constitucional& que les dota de cierta estabilidad " difculta un
cambio unilateral. :e la existencia de la pluralidad de poderes polticos se deri%an
ciertas consecuencias generales, p.e. @ en el Estado compuesto pueden existir
orientaciones polticas diferentes entre los poderes del conunto poltico " los
poderes de los entes territoriales& @ tambin implica la existencia de un rgano para
la resolucin de con3ictos& @ el reconocimiento de una norma b(sica de los entes
territoriales dotada tambin de proteccin constitucional& @ " el desarrollo de
mecanismos urdicos de coordinacin " colaboracin entre los distintos poderes&
que necesariamente conlle%an una limitacin del poder constitu"ente originario de
los Estados miembros que suponga alcanzar una cierta !omogeneidad entre el
poder central " las unidades integrantes.
>radicionalmente se encuentran dos principios polticos de organizacin& que se !an
manifestado !istricamente en sendas formas distintas del principio federal)
a9 El principio federal como principio de organizacin internacional
entre pueblos distintos& que !a ser%ido para unifcar pueblos di%ersos con el
obeti%o de lograr propsitos importantes& pero limitados& sin quebrantar sus
%nculos primarios con las unidades polticas componentes. Las uniones de
Estados se corresponden con las primeras formaciones estatales en la era
moderna& los Estados compuestos tienden a ser el resultado de procesos de
con%ergencia de organizaciones estatales preexistentes. 6ntereses
econmicos& militares " polticos& lazos culturales o razones de mera
%ecindad geogr(fca son razones que impulsaron a la fusin.
Pero sobre todo con%iene referirse por su inters !istrico a la Fonfederacin
de Estados& que se concreta en una permanente relacin urdica
internacional de %arios Estados independientes que se unen por medio de un
>ratado 6nternacional para la consecucin de fnes comunes. Se entiende as
que la confederacin tiene un fundamento contractual " se considera que la
soberana permanece en los Estados miembros& que disponen del derec!o de
secesin como elemento defnitorio de ella. <o existe un territorio
confederal& ni !a" sbditos o ciudadanos confederales& ni existe una
potestad de imperio de la Fonfederacin en cuanto tal. El tipo de
Fonfederacin de Estados tradicional es !o" da un recuerdo !istrico " se
considera un sistema inestable por defnicin& abocado a una unin m(s
perfecta o a su disolucin. Para encontrar eemplos es ine%itable recurrir al
pasado o a las actuales organizaciones supranacionales como la 7nin
Europea& que es en algunos de sus rasgos una Fonfederacin de Estados
8podran considerarse confederaciones el Ienelux& con S Estados miembros&
o la Fomunidad de Estados 6ndependientes de la ex#7=SS& con BT
miembros9.
b9 El federalismo o principio federal como principio de organizacin
estatal para unir un pueblo "a ligado por %nculos de nacionalidad o !istoria&
que !a sido concebido tambin como el medio para alcanzar& mediante la
distribucin del poder poltico entre las unidades constituti%as de un Estado&
un gobierno nacional fuerte que opere& al igual que los gobiernos
10
constituti%os& en contacto directo con los ciudadanos a los que sir%e. La
!istoria de su surgimiento en sentido moderno discurre paralela a la !istoria
del nacimiento " la expansin del Estado#nacin) ambos tienen su origen en
la Fonstitucin de los EE77& BCDC& prototipo de los sistemas federales
modernos. Priginariamente trece de los Estados acordaron crear una unidad
poltica en la que cada Estado mantena sus instituciones " su capacidad de
decisin sobre sus asuntos& aunque la federacin& con su propia Fonstitucin&
" sus propios administration, congress y supreme court& tendra capacidad
de decisin sobre los problemas comunes& como la defensa o la poltica
internacional.
:espus de EE77& la federacin m(s antigua es Suiza 8BDND9& con una larga
tradicin pre%ia de autogobierno local " unin federati%a de territorios. Qunto
con -lemania 8BDCBUBENE9 " -ustria 8BETV9& constituiran una familia
centroeuropea de federaciones& con atributos caractersticos " un pasado
!istrico de gran fragmentacin territorial. Paralelamente debe se/alarse la
extensin del modelo federal en los Estados del imperio colonial brit(nico
#Fanad( 8BDMC9& -ustralia 8BEVB9& 6ndia 8BEOV9& Kalasia 8BEMS9 " Sud(frica
8BEEN9& como federaciones exitosas#& que a menudo surgieron de la
unifcacin de %arios dominios coloniales. 7n cuarto grupo& las federaciones
surgidas en la Europa del Este& que formaron Estados federales m(s o menos
independientes bao el poder de los partidos comunistas " que despus de la
cada del comunismo %ol%ieron a desintegrarse con ma"or o menor
derramamiento de sangre.
En los Estados compuestos& en especial en las federaciones& se !an obser%ado dos
modos diferentes de formacin) mediante unin o agregacin de Estados
pre%iamente existentes o mediante la desagregacin de un Estado pre%iamente
unitario. Estos dos tipos de federalizacin !an dado lugar a la distincin entre
federalismos e%oluti%os o de unin que se !an llamado de coming together LEE77&
SuizaL surgidos con fnes como la defensa comn o de tipo econmico& "
federalismos de%oluti%os " de mantenimiento 8holding together9 LEspa/a& Ilgica
L que suelen responder a la necesidad de e%itar la desintegracin del Estado por
los riesgos de la secesin de regiones disconformes con el Estado unitario.
;ederaciones nacidas !istricamente de un Estado unitario son -rgentina& BDOS&
Irasil& BDEB& Kxico& BEBC& -ustria& BETV& o el surgimiento de la federacin en la ex#
7nin So%itica. -dem(s de por su origen& las federaciones se distinguen por su
tradicin constitucional& que puede ser presidencialista LEE77L o parlamentaria L
Fanad(L& " por su base sociocultural& m(s o menos di%ersa. >ambin se !a
distinguido entre federaciones mononacionales " plurinacionales.
.-.La creciente diCcultad de la distinci'n te'rica entre las (ormas de
Estado contempor,neas
2.3.1. Aactores de cam+io del poder territorial
Existen %arios factores que& al producir la transformacin del Estado& !an
modifcado tambin las estructuras territoriales " !an afectado a su estudio " a las
categoras usadas tradicionalmente. Puede mencionarse la globalizacin de la
economa& los procesos de integracin supraestatales& la crisis fscal del Estado " el
af(n de las unidades subestatales #en los Estados compuestos o unitarios# de
expandir su autonoma " su base econmica mediante la descentralizacin 8a/os DV
" EV9. >ambin las reformas administrati%as& basadas en el concepto de nue%a
gestin pblica " el af(n de incrementar la efcacia de los ser%icios pblicos del
Estado " cambiar el papel del Estado de inter%encionista a coordinador " pro%eedor
de recursos !an afectado a la organizacin territorial.
Por otro lado& la e%olucin de las polticas pblicas %inculadas al Estado de Iienestar
!a generado similitudes entre los sistemas compuestos " unitarios& cada %ez m(s
semeantes en cuanto a sus relaciones intergubernamentales " a la existencia de
11
tendencias centralizadoras. El contexto de supranacionalizacin " descentralizacin
creciente conduce a algunos autores La principios de siglo se !aba llegado a
declarar el Estado federal como la forma estatal del futuroL a !ablar de un cambio
global !acia un paradigma federal.
2.3.2. La e4oluci'n de las discusiones te'ricas en torno a la
organiEaci'n territorial del Estado. Conceptos 3 contro4ersias
Exponemos las categoras contrapuestas utilizadas desde el surgimiento de los
Estados unitarios " compuestos& que son un intento de responder a las
transformaciones del Estado.
En primer lugar& dado que originariamente las diferencias con el modelo unitario
estaban claras& la distincin rele%ante en los siglos 45666 " 464 era la que se daba
entre sistemas compuestos& como la Fonfederacin de Estados 8.taatenbund- " la
;ederacin 8/undesstaat-. Esta distincin& originada en la teora alemana del
Estado& se remonta a las discusiones en torno a la Fonstitucin americana& donde
por entonces se diferenciaba entre 1gobierno federal2 Lrefrindose a la
confederacin de Estados soberanosL " gobierno nacional Lo 1consolidacin de
Estados2. Kadison sostiene que el peligro para los sistemas federati%os %iene m(s
de las tendencias centrfugas causadas por los intentos de las unidades de man#
tener su independencia " su soberana que de un poder central fuerte. El principal
problema para los federalistas era que en una confederacin el poder central nunca
alcanza directamente a los ciudadanos& lo que supone una fuente de debilidad.
Esta discusin es continuada en el siglo siguiente por la pugna entre el llamado
federalismo contractual " el llamado federalismo nacional. El primero mantiene la
idea de que los Estados crearon a la federacin& considerada nada m(s como una
estrec!a alianza& lo que conduce a sus defensores a propugnar ante todo los
derec!os de los Estados& sosteniendo el derec!o constitucional a la secesin " a la
anulacin de los actos de la federacin. ;rente a esta concepcin& el federalismo
nacional& defendido entre otros por -bra!am Lincoln& considera que la constitucin
de la 7nin es anterior " crea los Estados como tales& d(ndoles su independencia "
libertad.
Las soluciones que ofrece la >eora del Estado o las diferentes teoras de la
Fonstitucin a la problem(tica terica de la titularidad de la soberana en el Estado
federal son mltiples. En primer lugar& algunos autores sostu%ieron la teora de la
doble soberana o de la cosoberana de la ;ederacin " de las unidades#miembros
en su esfera pri%ati%a de poder, para otros autores& la soberana reside en la
;ederacin "& de algn modo& el /undesstaat o federacin podra equipararse al
Estado 7nitario. Ptros coinciden con los anteriores en que la federacin es la titular
de la soberana& pero sin negar con ello la cualidad estatal L.taatlich0eitL a los
Estados miembros. Ptros resuel%en el problema de la soberana postulando la
existencia de un tercer trmino& el Estado global L1esamtstaatL que integrara a
la federacin " a los Estados miembros " al que se le atribu"e la soberana en
exclusi%a.
K(s recientemente& Farl ;riedric! " otros sostienen que en el Estado federal no !a"
soberano o& en otras palabras& que el nico soberano posible es el Poder
Fonstitu"ente& que aprueba " sanciona la Fonstitucin federal. El pueblo de la
federacin sera el nico sueto constitu"ente " titular de la soberana& " sta se
mostrara en el momento constitu"ente como poder originario e ilimitado. Esta
ltima posicin estara tambin en la lnea de los padres fundadores
estadounidenses.
-ctualmente& el concepto de soberana est( en una crisis profunda& primero porque
ningn poder estatal es supremo de !ec!o "& segundo& porque en los procesos de
integracin supranacional contempor(neos muc!os Estados aceptan en algunos
12
(mbitos& sobre todo entre los Estados miembros de la 7nin Europea& las decisiones
de un poder externo.
En cuanto a la contraposicin entre Estado federal " Estado unitario& desde el punto
de %ista de las distinciones tericas se desarrollaron al menos cuatro posiciones)
a9 Kencionar una posicin crtica con esta distincin& que argumenta su falta de
%alidez lgica o su redundancia. >odo Estado& incluido el federal& es un
Estado unitario porque todo Estado busca la unidad de decisin sobre las
normas& " la 1unidad de poder2 que la respalde. Sin embargo& este es un
argumento dudosamente %(lido& "a que si bien es cierto " e%idente que todo
Estado& federal o unitario& por ser Estado& tiene una manifesta %ocacin
!acia algn tipo de unidad& tambin es cierto que todo Estado implica
necesariamente ciertas esferas de autogobierno& por reducidas que sean& sin
que ello ustifque afrmar que& en cierto sentido& todo Estado es compuesto
o federal.
b9 La distincin rele%ante es aquella entre estos Estados& los Estados unitarios
tradicionales " las federaciones. Los partidarios de esta nue%a categora
afrman que el Estado regional es una forma de Estado intermedia entre el
federal " el unitario& " distinta a ellas. <o puede identifcarse con el Estado
7nitario debido a la autonoma& de car(cter poltico& de la que gozan las
unidades integrantes& " tampoco puede considerarse como Estado federal
por %arias razones) a9 su distinto proceso de formacin !istrica& por
disgregacin " no por unin& b9 la falta de autonoma constitu"ente
reconocida a los miembros c9 la existencia de un poder udicial no repartido
entre los dos ni%eles& " d9 en algunos casos& se se/ala la desigualdad en la
autonoma que suele existir entre las distintas regiones del Estado regional&
frente a la igualdad de los miembros en las federaciones cl(sicas. Por otra
parte& la diferenciacin entre el Poder Fonstitu"ente de los Estados
miembros de una federacin " el poder estatu"ente de las unidades en los
Estados regionales !a perdido& en la pr(ctica& toda su rele%ancia "
trascendencia " tampoco existen grandes diferencias en lo que se refere a
la organizacin de la estructura estatal entre estas dos categoras estatales.
c9 7na tercera posicin terica se deri%a de la con%ergencia " federalizacin
creciente de los Estados descentralizados o regionales paralela a la ten#
dencia de las federaciones cl(sicas !acia el federalismo cooperati%o. Las
implicaciones de esta e%olucin plantean una crisis de las categoras
clasifcatorias de los diferentes Estados existentes& que !ace que algunos
especialistas propongan una solucin alternati%a a las tradicionales
clasifcaciones duales o tripartitas. Jsta considera que la distincin entre las
formas de organizacin territorial es una distincin de grado& " que stas
pueden entenderse localizadas en un continuum de descentralizacin. La
diferencia entre la Fonfederacin& el Estado federal& el Estado descen#
tralizado " el Estado centralizado unitario supondran diferentes grados de
un proceso de centralizacin " descentralizacin.
d9 7na cuarta concepcin terica& que se defende en este captulo& aboga por
recuperar una distincin dual entre Estados compuestos& plurales o
polticamente descentralizados por una parte& entre los cuales la federacin
mantiene su propia identidad& " todos los dem(s Estados unitarios&
descentralizados o no& por otra. La diferencia con la antigua distincin dual
sera que no estara& como en las discusiones del siglo pasado& basada en la
soberana o la estatalidad u otros criterios urdicos tradicionales& sino en
%arios criterios deri%ados de la obser%acin comparati%a de los distintos
sistemas " su funcionamiento real.
-. LA AEDE.AC!"N O ESTADO AEDE.AL COMO PA.AD!=MA DEL ESTADO
COMPUESTO
-ctualmente& el estudio del federalismo se caracteriza por tres rasgos) a9 el
abandono de la idea de que existe u modelo cannico " cerrado de Estado federal&
13
b9 la distincin entre federalismo como doctrina o principio " la federacin como
sistema poltico& que m(s que a principios abstractos responde a los problemas
sociales& polticos " econmicos concretos de un pas " c9 el foco de inters del
estudio se !a trasladado de las estructuras de la federacin consideradas
est(ticamente& a federacin entendida como un proceso din(mico en el que los
actores interactan en el marco de las instituciones federales.
- continuacin se repasan crticamente los criterios usados tradicionalmente " se
actualizan a partir de caractersticas constitucionales " del funcionamiento real de
los sistemas territoriales.
-.1.DeCniciones 3 criterios de la (ederaci'n
3.1.1. Cr/tica de las deCniciones tradicionales
Por empezar con una defnicin cl(sica& 0!eare sostiene& sobre base del modelo
norteamericano& que el principio federal es aquel mtodo de di%isin del poder por
el que el gobierno general " los gobiernos regionales& dentro de cada (mbito
determinado& est(n coordinados entre s "& a la %ez& son independientes. El mismo
autor reconoca que federaciones como Fanad( o -lemania no cumplen del todo
este criterio& aunque los rasgos en su funcionamiento real les acerquen a l. 5amos
a considerar los conceptos aisladamente& para destacar lo obsoletos que se
encuentran en la actualidad)
a- La experiencia comparada muestra la difcultad de distinguir a las
federaciones sobre la base de las cl(usulas constitucionales referidas a la
esencia del Estado& la denominacin constitucional del orden poltico
general& o la denominacin de las unidades constitu"entes. -lgunos pases
que se declaran federales en la constitucin no se parecen a ninguna otra
federacin conocida 8Ilgica9.
b- Fomo "a se !a se/alado& tampoco el modo !istrico de su formacin sir%e
para indi%idualizar a una federacin frente a otro tipo de Estado des#
centralizado. Los casos de -ustria& Ilgica& " !asta cierto punto -lemania
en BENE& !acen in%(lido este criterio.
c- Los conceptos de soberana o estatalidad tampoco son tiles actualmente&
"a que la idea de %arias soberanas o el derec!o a la secesin o
autodeterminacin de los miembros& son nociones que& o bien nunca
fueron reconocidas en la constitucin de ninguna federacin cl(sica& o
bien !an sido superadas por la doctrina urdica del federalismo& que no
concibe un Estado sin unidad de la soberana. >ampoco el requisito de
estatalidad en las unidades#miembros& que entiende sta como la
disposicin de poder poltico originario L" se manifesta en la existencia
de los tres poderes& eecuti%o& legislati%o " udicialL& sera cumplida por
algunas federaciones& como -ustria.
d- El criterio que se refere a la distribucin de competencias es uno de los
m(s cl(sicos. Esta condicin tambin c!ocara actualmente con la realidad
de la ma"ora de las federaciones modernas. :e modo parecido& la idea de
que las %erdaderas federaciones son aquellas que cuentan con una lista
nica de competencias " donde los poderes residuales pertenecen a los
Estados miembros " no a la federacin& estara "a superada.
e- Se !a usado tambin el criterio del quantum de competencias o grado de
autonoma o descentralizacin legislati%a& administrati%a o fscal& que ade#
m(s de ser difcil de medir& tampoco ser%ira& por s solo& para singularizar
a las federaciones& "a que !a" Estados unitarios con una descentralizacin
considerable& " las propias federaciones cl(sicas diferen grandemente&
siendo algunas& como -ustralia o -lemania& por eemplo& mu"
centralizadas fscal o legislati%amente.
f- El criterio tradicional de que las federaciones son aquellos sistemas en
que todas las unidades miembros gozan exactamente de las mismas
competencias& tampoco es "a %(lido& " es difcil de usar si se tiene en
14
cuenta que algunas federaciones tradicionales como Fanad(& u otras
nue%as como Ilgica& reconocen algunas asimetras de poder respecto a
algunas unidades miembros.
g- >ampoco la existencia de un bicameralismo con una 1F(mara de los
Estados2& defendida en las teoras cl(sicas& que garantizara el derec!o de
participacin de los miembros en la formacin de las decisiones federales&
normalmente a tra%s de una representacin territorial en un Senado o
Fonseo& existe en todas las federaciones.
h- Por ltimo& la autonoma constitucional de los miembros& su poder
constitu"ente originario " el derec!o a participar en la reforma
constitucional de la federacin. En cuanto a la participacin en la reforma&
este criterio no permitira incluir a algunas federaciones contempor(neas
en las que las unidades miembros no participan como tales en la reforma
constitucional.
Por consiguiente& la ma"ora de los criterios usados tradicionalmente de forma
aislada para delimitar los Estados federales de otros Estados est(n anticuados o
superados por la realidad& adolecen de excesi%o sesgo !acia modelos !istricos
concretos& como el estadounidense o el centroeuropeo& o excluiran a %arios Estados
a los que difcilmente se les puede negar su cualidad federal.
3.1.2. Los criterios m/nimos de la (ederaci'n en la actualidad
K(s que buscar un solo criterio cla%e& parece m(s til buscar elementos defnitorios&
que %istos en conunto puedan proporcionar un concepto claro de la naturaleza de
estos Estados. Para establecer criterios mnimos que permitan defnir como una
federacin debe comprobarse en el orden constitucional la presencia de una serie
de caracteres esenciales& que %aran segn el autor, la ausencia de alguno de los
elementos propuestos no !ace que los pases deen de ser considerados
federaciones.
:esde un punto de %ista urdico#constitucional& parece que la circunstancia que
permite realmente particularizar " defnir al Estado federal es el ma"or grado de
proteccin urdica que encuentra la autonoma de los miembros frente a la posible
actuacin unilateral " arbitraria por parte de la organizacin poltica central.
La federacin implicara diferentes modos de organizacin del poder que combinan
1autogobierno m(s gobierno compartido2 " no#centralizacin& o la capacidad de
constre/ir la actuacin er(rquica del ni%el central. La no#centralizacin signifca
que el sistema poltico debe reforzar las cl(usulas de la constitucin mediante una
difusin real del poder entre %arios centros sustancialmente autosufcientes. La no#
centralizacin garantizar(& sea cual fuere la distribucin de las competencias entre
gobierno general " los constitu"entes& la imposibilidad de pri%ar a ninguna de las
partes del derec!o de participar en su eercicio sin el consentimiento de ambas. Los
Estados federados pueden participar a la %ez en las acti%idades gubernamentales
nacionales " actuar unilateralmente.
>ambin se defne la federacin como 1una especie particular dentro del gnero de
los sistemas federales en la cual ni el gobierno federal ni las unidades
constitu"entes est(n subordinadas constitucionalmente a las otras& es decir& cada
uno tiene poderes soberanos directamente deri%ados de la constitucin " no del
otro ni%el& cada uno de ellos tiene la potestad de tratar directamente con sus
ciudadanos en el eercicio de sus poderes legislati%os& eecuti%os " fscales " cada
uno es elegido directamente por sus ciudadanos2.
Los criterios mnimos para distinguir las federaciones de todos los dem(s sistemas
descentralizados o federati%os se concretan adem(s en cinco caractersticas
estructurales que son)
15
L 7na distribucin constitucional de la autoridad legislati%a " eecuti%a en la
que los miembros o unidades integrantes de la federacin disponen de
competencias propias garantizadas por una constitucin escrita& que no
puede ser reformada unilateralmente ni por le" ordinaria " que requiere el
consentimiento de una proporcin signifcati%a de las unidades
constitu"entes.
L La pre%isin de representacin de las diferentes opiniones de las unidades
federadas en las instituciones generales de adopcin de polticas del Estado&
normalmente atribuida a una forma particular de segunda c(mara.
L La existencia de procesos e instituciones que facilitan la colaboracin
intergubernamental en aquellos sectores donde las competencias
gubernamentales son compartidas o ine%itablemente se solapan.
L La asignacin de recursos fscales entre los dos rdenes de gobierno que
asegure unas (reas de exclusi%a autonoma para cada orden " que garantice
una distribucin de las posibilidades " medios fnancieros que responda al
reparto de las funciones estatales.
L La existencia de un (rbitro 8en forma de tribunal supremo o constitucional&
o por medio de pre%isiones de un referndum9 para decidir en caso de
disputas entre gobiernos " que suponga un mecanismo de solucin de los
con3ictos deri%ados de la estructura federal.
Los ordenamientos urdicos& sin embargo& no re3ean siempre la realidad pr(ctica
de los sistemas de organizacin territorial. La constitucin& por eemplo& puede sufrir
mutaciones. Esta discrepancia entre la constitucin federal " la pr(ctica de gobierno
federal fue "a ad%ertida por los citados autores cl(sicos del federalismo comparado
" debe ser considerada en el estudio de las federaciones.
-..FustiCcaciones normati4as 3 moti4aciones pr,cticas# +eneCcios 3
costes del modo de go+ierno (ederal Go la descentraliEaci'n
pol/ticaH
3.2.1. El (ederalismo como doctrina pol/tica
El federalismo puede ser considerado como un tipo de orden poltico inspirado por
unos principios polticos que subra"an la primaca de la negociacin " la
coordinacin entre di%ersos centros de decisin en el eercicio del poder&
acentuando el %alor de la dispersin de los centros de poder como medio para
sal%aguardar las libertades indi%iduales " locales. El federalismo puede
considerarse una ideologa que mantiene que la organizacin ideal de las
aspiraciones !umanas se re3ea meor en la celebracin de la di%ersidad a tra%s de
la unidad. La ma"ora de las ideologas federalistas tienen en comn la bsqueda&
segn modalidades diferentes& de la unidad en la di%ersidad. 'a" autores que !an
identifcado con el federalismo los %alores de 1tolerancia& respeto& compromiso&
negociacin " reconocimiento mutuo2& " la 1unin2 combinada con la 1autonoma2
como su rasgo tpico.
Se piensa que el modo de organizacin federal debe ser%ir al menos a tres
propsitos diferentes) a9 el fomento del gobierno democr(tico& b9 el autogobierno e
integracin de comunidades con identidad poltica propia& c9 la efcacia de la
gobernacin, lo paradico del modo de gobierno federal es que& al estudiar estos
tres obeti%os del federalismo& en cada una de estas tres dimensiones u obeti%os& el
modo de gobierno federal podra suponer benefcios& pero tambin costes& actuando
como una !oa de doble flo& lo que en algunos casos a%alara la preferencia por
soluciones unitarias.
3.2.2. El (omento del go+ierno democr,tico# control 3 participaci'n
El modo de gobierno federal fomentara la democracia& se argumenta& al propiciar
las posibilidades de participacin ciudadana " la pre%encin de la tirana o el abuso
de poder mediante la di%isin de los poderes Llos chec0s 2 balancesL. Los
16
sistemas federales pueden di%idir el poder " ofrecer a los ciudadanos la posibilidad
de elegir entre distintos ser%icios en diferentes urisdicciones. Ptros benefcios que
los sistemas federales tienen frente a otras formas de Estado son la ma"or
capacidad par gestionar el con3icto entre intereses& el proporcionar m(s puntos de
acceso para grupos sociales a diferentes ni%eles& la ma"or 3exibilidad de respuesta
el fomento de la inno%acin institucional& la competencia entre gobierne que
produce ma"or recepti%idad " efcacia& " la ma"or participacin de los ciudadanos
en las decisiones colecti%as que promue%e la auto#confanza en las comunidades.
Se !a criticado que las exigencias de la elaboracin de la ma"ora de las polticas
pblicas que requieren cooperacin coordinacin entre gobiernos lle%an a dear de
lado a los parlamento Esta circunstancia da lugar a un 1dfcit democr(tico2
creciente en el que los representantes de los ciudadanos quedan apartados del
acceso a adopcin de decisiones " la rendicin de cuentas se dilu"e. Ptros
problemas que se subra"an respecto a la democracia son la posible
irresponsabilidad& la e%asin de responsabilidad o el traspaso de la culpa entre los
diferentes gobiernos& los sesgos localistas& la desigualdad de los ciudadanos o el
surgimiento de una tecnocracia regin. - %eces se resalta tambin la menor
legitimidad de que gozaran los gobiernos subestatales por causa de la menor
participacin electoral en las elecciones locales o regionales.
3.2.3. El autogo+ierno e integraci'n de comunidades con identidad
pol/tica propia
El federalismo se !a ustifcado tambin como el meor medio de respetar a
diferentes grupos o comunidades di%ersas " unirlas garantizando su super%i%encia e
integr(ndolas en un sistema comn. Por ello se cree el meor modo de integrar
sociedades !eterogneas& pluriculturales o multinacionales. Se supone que el modo
de gobierno federal es capaz de equilibrar la preser%acin de la autonoma& la
identidad " la in3uencia de grupos sociales territorialmente concentrados a la %ez
que los obeti%os de integracin comn " comunidad poltica de todo el Estado. Este
sistema no elimina el con3icto pero a"uda a que se resuel%a de manera
democr(tica.
Sin embargo& tambin en esta dimensin el modo de gobierno federal tiene costes
que se !an !ec!o e%identes en algunas federaciones plurinacionales o
culturalmente !eterogneas. Se !a argumentado que el gobierno federal sufre un
dilema& "a que institucionaliza& perpeta " refuerza las mismas fracturas o lneas de
con3icto poltico 8cleavages9 para resol%er los cuales fue dise/ado o adoptado. -l
procurar seguridad a las minoras concentradas territorialmente& tambin
proporciona la base institucional de un gobierno regional& que puede ser la
plataforma para exigir m(s poderes& "& a partir de a!& potenciar un mo%imiento
secesionista.
-dem(s& se dice& el federalismo es poco efecti%o cuando los distintos grupos
culturales& o con diferentes lealtades nacionales& est(n mezclados territorialmente.
El gobierno federal ofrece un poder territorial a los grupos regionales que les puede
impulsar a !acer de sus territorios lugares tnicamente !omogneos. -simismo& el
sistema federal se encontrar( en una situacin de con3icto estructural que puede
%erse agra%ado cuando los fnes de la ma"ora en el pas implican la exigencia de
ciertos sacrifcios a los grupos minoritarios concentrados territorialmente en bien de
todos& o cuando las aspiraciones de esos grupos culturales implican reclamaciones
a la ma"ora para que renuncie a ciertos intereses. Este con3icto slo puede
gestionarse& no resol%erse& mediante el desarrollo de una cierta solidaridad
colecti%a interterritorial que !ace que algunos estn dispuestos a ceder en algn
momento sabiendo que en el futuro ceder(n otros.
-dem(s se !a reproc!ado& sobre todo a ciertas federaciones multitnicas o
plurinacionales& que el modo de organizacin federal puede lle%ar a in!ibir el
desarrollo de cualquier otra identidad que no sea la dominante en la regin o Estado
17
miembro en cuestin o a reestructurar las identidades existe lentes promo%iendo
sentimientos regionales exclusi%os.
3.2.4. La eCcacia del go+ierno 3 las pol/ticas pI+licas
La tercera gran ustifcacin del gobierno federal& presente "a en las discusiones de
El ;ederalista& es la de promo%er una actuacin pblica m(s efcaz " que responda
meor a los deseos ciudadanos& contribu"endo as a resol%er adecuadamente los
problemas del sistema poltico. El modo de organizacin federal " la
descentralizacin poltica que conlle%a permite superar las limitaciones de las
decisiones centralizadas al delegar ma"or autoridad de decisin a empleados
pblicos que trabaan en el ni%el m(s cercano a los problemas sociales& lo que
garantiza su conocimiento de la situacin " su recepti%idad a esos asuntos locales.
La administracin en un sistema federal& se argumenta& ser(& adem(s& m(s efecti%a&
3exible e inno%adora en la aplicacin de las le"es " los programas& e%itando o
reduciendo la burocratizacin excesi%a " el papeleo. >ambin los estudios
econmicos !an debatido largamente sobre la idea de que la descentralizacin de
las competencias de gasto puede traer benefcios importantes& en trminos de
efciencia " bienestar& aunque existe la opinin de que la descentralizacin puede
implicar costes en trminos de equidad distributi%a " gestin macroeconmica.
Se menciona tambin la duplicacin " contradiccin de las polticas pblicas en los
dos ni%eles. -dem(s& debido a las exigencias de cooperacin " coordinacin que
plantea la agenda de polticas " la distribucin de competencias en una federacin&
algunos !an se/alado cmo el gobierno federal est( sueto a costes excesi%os de
coordinacin& retrasos& inmo%ilismo& " polticas pblicas que no %an m(s all( del
mnimo comn denominador entre los intereses de todos los gobiernos.
-.-..asgos institucionalesD modelos de (ederaci'n 3 su (uncionamiento
-!ora deben abordarse desde una perspecti%a emprica comparati%a& los rasgos
propios de diferentes tipos de federaciones referidos a sus instituciones " a su
funcionamiento.
3.3.1. DiseJo institucional 3 proceso pol/tico
Fomo se se/alaba m(s arriba& son cinco los elementos propios del dise/o
institucional de todas las federaciones que permiten diferenciarlas " agruparlas en
modelos tpicos)
a9 La distribucin de competencias recogida en las constituciones
federales suele considerarse como garanta de la autonoma territorial que
da origen a las relaciones urdicas de coordinacin entre los ni%eles
gobierno. -s que pueden existir materias 8a9 de competencia exclusi%a de
alguno de los dos ni%eles& donde cada uno de ellos sera responsable nico
de la legislacin " la eecucin& 8b9 de competencia compartida& en la que la
legislacin corresponde al centro " la eecucin a las unidades miembros& "
8c9 de competencia concurrente& en la que ambos ni%eles tienen facultad
para legislar " eecutar las normas en una materia.
b9 =especto a la participacin de las unidades integrantes en la
federacin El bicameralismo es m(s frecuente en los Estados federales&
fundament(ndose en la idea de que unto al pueblo globalmente
considerado& es necesario que participen los miembros de la ;ederacin
como tales. La confguracin de esta segunda F(mara tambin %ara muc!o
en los diferentes sistemas federales& aunque pueden se/alarse dos modelos
b(sicos) 8a9 el modelo de Senado " 8b9 el modelo de Fonseo. El primero se
caracteriza por el !ec!o de que en su seno se produce una igualdad
representati%a absoluta entre los di%ersos Estados miembros& es decir& cada
unidad constitu"ente tiene un nmero igual de representantes en el Senado&
independientemente del nmero de sus !abitantes.
18
c9 Ptra dimensin institucional cla%e en las federaciones son las rela#
ciones entre gobiernos. En primer lugar puede distinguirse entre aquellas
que se producen entre los gobiernos de las unidades integrantes " el gobier#
no central& " aquellas existentes entre los mismos gobiernos subestatales. La
forma que adoptan estos dos tipos de relaciones afecta en gran medida al
funcionamiento de la federacin& "a que las relaciones intergubernamentales
suponen realmente la cadena de transmisin entre lo que el texto
constitucional pre% " la realidad pr(ctica del pas& articulando el sistema "
su funcionamiento.
d9 En cuanto al modelo de fnanciacin& a %eces llamado constitucin
fnanciera& es otro de los elementos cla%e de cualquier sistema de organiza#
cin territorial federal. El grado de centralizacin o descentralizacin de una
federacin puede determinarse en parte obser%ando el grado de autonoma
fscal " fnanciera de las unidades integrantes. La capacidad fscal " la
capacidad de gasto son instrumentos b(sicos para poder realizar las polticas
pblicas exigidas por sus ciudadanos& por eso la distribucin de los recursos
fnancieros entre los diferentes ni%eles de gobierno determina la capacidad
de los gobiernos de cumplir con sus responsabilidades competenciales "
eercer autonoma de decisin. En los pases federales& el modelo de
fnanciacin se confgura bien como sistema de separacin o como sistema
concurrente de ingresos& aunque por regla general se encuentra un sistema
mixto. El grado de dependencia de las unidades integrantes del gobierno
central estara en funcin de la proporcin de sus ingresos que pro%ienen de
las transferencias federales& " de s stas son condicionadas o
incondicionadas respecto a cmo tienen que gastarse.
Por lo que respecta a la participacin de las unidades integrantes en las
decisiones fnancieras o fscales al ni%el federal& la situacin es mu" %ariada.
Puede !acerse a tra%s de las segundas c(maras o los parlamentos& o
mediante mecanismos informales de relaciones intergubernamentales.
e9 Por ltimo& cabe mencionar los mecanismos institucionales " urdicos
de resolucin de con3ictos en una federacin.
3.3.2. Dos modelos t/picos de instituciones 3 (uncionamiento (ederal
El modelo integrado& se caracteriza& refrindose en primer lugar a la distribucin de
competencias& por un gran nmero de materias de competencia concurrente "
responsabilidad compartida& sin apenas existencia de compartimentos estancos
para ninguno de los ni%eles de gobierno. Las competencias asignadas al ni%el
central en su legislacin " eecucin son escasas. >ambin !a" una larga lista de
poderes concurrentes sobre los que ambos ni%eles legislan& como la administracin
de usticia& bienestar social& educacin& medioambiente " otros. -dem(s& la
constitucin pre% ciertas tareas comunes& como la educacin superior& la poltica
de desarrollo regional " la agricultura.
Kodelo de separacin tpico de Fanad(& la concepcin sub"acente es la de dos
conuntos separados de instituciones polticas& el de la federacin " el de las
pro%incias Lel nombre de las unidades federadas en Fanad(L que interactan
mediante relaciones de negociacin que a %eces parecen m(s bien relaciones entre
diplom(ticos de pases independientes& por eso se suele tambin llamar federalismo
dual o competiti%o. La federacin es responsable de determinadas materias " las
unidades constitu"entes de otras& con escaso solapamiento " concurrencia. Esto no
signifca que en la pr(ctica no puedan surgir (reas de concurrencia " solapamiento,
En cuanto a las relaciones entre gobiernos& la maquinara de relaciones
intergubernamentales& que no suele estar legalmente pre%ista ni formalizada& se
desarrolla de una forma ad !oc& !abiendo una serie de encuentros o conferencias
sin status formal ni reglas de decisin formales " sin apo"o burocr(tico. En cuanto al
papel de la usticia& el >ribunal Supremo de Fanad( es el arbitro del sistema federal&
buscando un equilibrio entre los La asimetra de !ec!o puede in3uir en las
relaciones entre ellas " con el gobierno federal& as como a su grado de poder
relati%o en la federacin. cuanto m(s competiti%o " con3icti%o se !a %uelto el
19
modelo& especialmente con los problemas de acomodacin del nacionalismo
francfono de Wubec.
3.3.3. La asimetr/a (ederal de facto 3 de jue
Si se obser%a con detenimiento el funcionamiento de las federaciones& en la
ma"ora de ellas se puede detectar un fenmeno consistente en la desigualdad o
asimetra de !ec!o entre las unidades de la federacin que puede ser de tipo
geogr(fco& demogr(fco& econmico& cultural& social " poltico. La asimetra de
!ec!o puede in3uir en las relaciones entre ellas " con el gobierno federal& as como
a su grado de poder relati%o en la federacin.
3.3.4. Esta+ilidadD legitimidad 3 re(orma de las (ederaciones
?eneralmente& todos los sistemas federales comparten la pretensin de lograr la
co!esin& la legitimidad " la estabilidad confgurando " regulando el equilibrio entre
autogobierno " gobierno en comn. Su funcionamiento requiere la existencia de un
continuado consenso& un proceso de negociacin " un comportamiento
mnimamente cooperati%o por parte de todos los actores del sistema.
>ambin in3uir( el grado de unin econmica o comercial& la unifcacin o
integracin del sistema de partidos " la efecti%idad de la representacin de las
unidades integrantes en las instituciones centrales. 7n sistema federal que slo
fa%orezca las actitudes de identifcacin " lealtad a la propia regin o Estado
miembro est( condenado a la inestabilidad " al fracaso. La existencia de
identidades duales !ace %iable el equilibrio entre la identifcacin " apego a los dos
ni%eles& por lo que es necesaria para el mantenimiento del federalismo o la
federacin. Esta %oluntad se expresar( en una m(s o menos entusiasta
identifcacin " un ma"or o menor grado de lealtad e inters de los ciudadanos&
tanto !acia la ;ederacin en su conunto como !acia su propia comunidad
integrante. El grado de identifcacin con los gobiernos centrales " regionales
determinar( la presin !acia la centralizacin o !acia la descentralizacin o el
apo"o a ciertos elementos de asimetra en el sistema.
Fuando se producen cambios externos al sistema& por eemplo& en los factores
internacionales como la globalizacin& o en su caso la europeizacin& o cambian las
tareas que el sistema debe afrontar& los modos de la gobernacin " la gestin
pblica& las ideologas de los lderes " los partidos polticos& " las actitudes de los
ciudadanos& tender(n a producirse propuestas de reforma si los polticos o los
ciudadanos empiezan a percibir que las instituciones federales "a no cumplen los
fnes que se esperan de ellas.
1. LA O.=AN!BAC!"N TE..!TO.!AL DE ESPAKA# AUTONOM%A 2
AEDE.AL!SMO EN EL ESTADO AUTON"M!CO
1.1.El Estado auton'mico de la CE 1L>?# MunitarioD regionalD
compuestoD (ederalD (ederal asim*tricoN
7na de las caractersticas tpicas del Estado autonmico !a sido la tradicional
difcultad " la recurrente contro%ersia sobre su clasifcacin tipolgica mediante los
conceptos tradicionales de la organizacin estatal territorial. La importancia del
principio de unidad& en la FE de BECD " el !ec!o de que sta reconozca un solo ente
territorial que merezca el califcati%o de Estado& de cu"o pueblo se predica la
soberana globalmente e indisoluble su unidad& lle% a algunos& sobre todo al
principio& a sostener su car(cter unitario& aunque descentralizado. Esta posicin&
!o" casi sin adeptos& c!oca c!ocaba con el !ec!o e%idente del desarrollo& a partir
del -rt. T " el principio de autonoma& de una pluralidad de entes territoriales
dotados de autogobierno& de autonoma poltica& lo que asemeaba el modelo m(s al
de un Estado compuesto.
20
Esto lle% a una posicin m(s frecuente& "a presente en las discusiones
constitu"entes& que es la consideracin del Estado autonmico como una forma
intermedia entre el Estado unitario " el Estado federal& que se relacionara con la
defnicin tradicional del llamado Estado regional. El Estado autonmico& si bien no
es un Estado unitario& tampoco podra considerarse federal& " esto por %arias
razones)
a9 El modo de su nacimiento& al producirse por desagregacin de un Estado
unitario& lo que se considera por algunos una descentralizacin otorgada&
adem(s de desigual& entre las unidades miembros& lo que contrastara con
las federaciones cl(sicas.
b9 <o existen apenas (mbitos de poder exclusi%os de las FF-- " existe un
alto grado de centralizacin fscal " un uso extensi%o del Estado de su
capacidad de legislacin b(sica para todo el Estado.
c9 La autonoma no est( garantizada para siempre& dependiendo los esta#
tutos de una le" org(nica del Estado& sin una garanta explcita de la forma
de organizacin territorial del poder. Se afrma as que una rectifcacin
constitucional no requerira la aceptacin de las propias FF--.
d9 ;altan posibilidades de participacin de las FF-- en la formacin de la
%oluntad estatal mediante una c(mara de representacin territorial.
e9 La carencia de autonoma constitucional de las FF--& que !an de acudir a
los rganos centrales para aprobar o modifcar su propia norma fundamental&
los estatutos.
f9 Las FF-- no estaran incluidas en la e%entual reforma de la Fonstitucin.
g9 <o existe un poder udicial autonmico que sera la manifestacin de un
poder originario o soberana.
La ma"ora de estos criterios& sin embargo& son actualmente cuestionables en su
utilidad para clasifcar a un sistema territorial como federacin& como "a se !a %isto.
Posibles obeciones a la consideracin del Estado autonmico como Estado regional
se !an planteado as desde dos frente argumentati%os diferentes. Por un lado&
algunos autores sostienen que& con la e%olucin del Estado autonmico& Espa/a se
diferencia del Estado regional tpico& el italiano& en que la Fonstitucin italiana
establece unas competencias desiguales para distintos tipos de regiones& dotadas
de un estatuto comn o especial para siempre& "& sin embargo& en Espa/a&
superada una primera fase& todas las FF-- pueden alcanzar el mismo grado de
autonoma mediante ciertos procedimientos& lo que es m(s propio de las
federaciones.
Estas obeciones conduciran a una postura intermedia& partidaria de la
consideracin del Estado autonmico como modelo sui generis& ni unitario& ni
regional& ni federal& cu"a estructura urdica no es asimilable a ninguna otra& lo que
le !ara incomparable en cierto sentido.
Esa posicin parece& sin embargo& exagerada& e impedira aprender de sistemas
comparables al ignorar la %ariedad existente. La constatacin de que cada Estado
compuesto tiene sus propias peculiaridades& debidas a su !istoria " a su
funcionamiento& !a conducido& por el contrario& a otra posicin& la de aquellos que
bas(ndose en la distincin gradual entre sistemas de organizacin territorial como
diferentes grados de descentralizacin& consideran que el Estado autonmico se
encontrara& en funcin de su alto ni%el de descentralizacin o capacidad poltica de
las unidades integrantes& entre los Estados compuestos o polticamente
descentralizados& unto con el Estado regional " la federacin& mu" prximo a sta.
Pero al plantear que Espa/a es un estado federal& algunos autores !an se/alado
que las diferencias son m(s cualitati%as que cuantitati%as -s& frente a los que
argumentan las carencias federales del Estado autonmico en trminos cualitati%os&
est(n los que consideran que este Estado representa una forma de federacin con
sus propias peculiaridades& " comparable a otras federaciones cl(sicas. Se suelen
a%anzar dos tipos de argumentos& afrm(ndose que los criterios urdicos rgidos
21
usados para negarle la condicin federal est(n superados por la realidad pr(ctica de
las federaciones existentes " por la propia e%olucin del Estado autonmico& el uso
de muc!os de esos criterios lle%ara a negar su car(cter federal& adem(s de a
Espa/a& a pases como Fanad(& Ilgica& -lemania& -ustria& etc.& lo que no parece
razonable. >ambin en trminos urdicos podran refutarse algunas obeciones de
los partidarios de la etiqueta unitaria o regional para el Estado autonmico. -s& en
contra de las obeciones se/aladas se suelen argumentar %arias razones a fa%or de
categora de federacin como el tipo apropiado para nuestro Estado)
a9 En lo que se refere al modo de formacin& como se !a %isto& no
permite su exclusin como federal& si se tiene en cuenta la peculiaridad de
su surgimiento mediante la autoidentifcacin de los propios suetos poltico#
territoriales benefciarios de la descentralizacin poltica& mediante la
%oluntariedad del llamado principio dispositi%o& lo que en parte impedira el
reproc!e de autonomismo otorgado.
b9 El grado de competencias indi%iduales e intocables desde un punto
de %ista urdico& de las que las FF-- son titulares " eercen& no de manera
subordinada& sino coordinada con el Estado& !ace que las FF-- aparezcan a
%eces como partes del Estado "& otras& como entidades distintas "
contrapuestas al Estado& aproxim(ndose a la posicin de otras unidades
federadas.
c9 Fomo en otros Estados federales& la ma"ora de los autores
sostiene !o" en da que la autonoma puede considerarse como un principio
estructural del Estado autonmico& lo que conlle%a la sufciente proteccin
constitucional& garantizada por los mecanismos de la rigidez constitucional "
estatutaria " la usticia constitucional& para defenderse de las e%entuales
in%asiones de la otra instancia de poder en su (mbito competencial.
d9 En cuanto a la existencia de una c(mara de participacin de las
unidades integrantes& el artculo ME FE pre% un Senado de naturaleza mixta&
caracterizado por la dualidad de miembros que la integran& senadores
pro%inciales " senadores autonmicos& que en parte puede considerarse una
c(mara federal popular " en parte tambin una F(mara de los Estados L
aunque en menor medidaL& por la existencia de los senadores designados
por las FF-- LTOXL " cu"o rgimen electoral es regulado por sus
respecti%os Estatutos.
e9 En cuanto al poder constitu"ente de las unidades miembros& en
este caso las FF--& se suele estimar que los estatutos de autonoma tienen
un car(cter cuasi#constitucional& en tanto integrante del bloque de
constitucionalidad " operan como canon de constitucionalidad para el propio
Estado.
f9 En lo que se refere a la participacin de las FF-- en la reforma
constitucional& tampoco es nula. Suele entenderse que cualquier modifca#
cin de la estructura del Estado es en la pr(ctica imposible de lle%ar a cabo
unilateralmente por el legislador ordinario central& " !abra de elaborarse en
cooperacin con las FF--. -dem(s& la modifcacin de la Fonstitucin
requiere el asentimiento del Senado. Las FF-- pueden remitir a la Kesa del
Fongreso de los :iputados una proposicin de reforma de la Fonstitucin
acordada por la -samblea autonmica 8arts. BMM " BNM.B FE9 " !acer %aler
los lmites a los que !a de austarse una !ipottica reforma constitucional
ordinaria que pudiese suponer una alteracin sustancial de su autonoma.
g9 En cuanto al poder udicial& aun reconociendo su car(cter unitario&
se suele se/alar su adaptacin al Estado autonmico& con la existencia de los
>ribunales Superiores de Qusticia en las FF--& " la descentralizacin de las
competencias relati%as a la administracin de la usticia& lo que le lle%ara a
equipararse en la pr(ctica al de otras federaciones.
Su clasifcacin como una forma de federacin& sin embargo& no impide el
reconocimiento por algunos autores de ciertas defciencias. -s& se !a
apuntado la poca efecti%idad de la representacin de las diferentes opiniones
de las unidades integrantes en las instituciones generales de adopcin de
polticas del Estado& " repetidamente se !a lamentado la falta de meca#
22
nismos de articulacin del conunto& " la falta de instituciones " procesos que
faciliten la colaboracin intergubernamental en aquellos sectores com#
partidos& o que faciliten la integracin simblica " la lealtad de los gobiernos
dominados por partidos nacionalistas.
1..El (uncionamiento (ederal del Estado auton'micoD entre el modelo
integrado 3 el modelo separado
6ndependientemente de su confguracin constitucional& el desarrollo institucional
del Estado autonmico !a producido unos rasgos de funcionamiento que lo !an
con%ertido en una federacin con rasgos de diferentes modelos& pudindose
considerar& en sus distintos aspectos& como un tipo intermedio entre el de
separacin " el de colaboracin.
La FE& unto con los Estatutos " la interpretacin constitucional !an ido
confgurando un reparto de poderes en el que predominan las competencias
compartidas " concurrentes& con pocas (reas de competencia exclusi%a& lo que
asemea el modelo al modelo integrado o de colaboracin. Sin embargo& en el grado
de autonoma legislati%a " en la di%ersidad de las polticas& las FF-- tienen m(s
autonoma " di%ersidad poltica " administrati%a que los ,ander en -lemania. La
relacin entre gobiernos& menos formalizada que en el modelo de colaboracin "
menos efecti%a " decisoria que en el modelo canadiense& sigue caracterizada por la
falta de articulacin e institucionalizacin. Suelen predominar an las relaciones
bilaterales entre las FF-- " el Estado en el ni%el de los eecuti%os a tra%s de
negociaciones que !an caracterizado !istricamente la >ransicin& " que se
producen en especial en el caso de las FF-- con partidos nacionalistas.
23
13. LA RE!RESENTACIN !OL"TICA
S!=N!A!CADOS 2 AUNC!ONES
-unque en la actualidad %inculemos a la democracia con la representacin& !asta el
punto de que se califquen a las democracias contempor(neas como
representati%as para diferenciarlas de la democracia griega de la poca cl(sica& ni
desde el punto de %ista !istrico ni terico estu%ieron asociados los dos conceptos.
<o obstante& la !eterogeneidad de intereses en las sociedades modernas sir%e de
asidero para considerar que la democracia slo es %iable a tra%s de la
representacin. El trmino representacin signifca !acer presente lo que est(
ausente& implica una relacin entre representantes " representados& de a! que la
determinacin de los %nculos que unen a ambos as como el contenido de la
relacin son aspectos centrales de la teora de la representacin.
'anna PitYin en su estudio "a cl(sico "l 3oncepto de &epresentacin 4oltica&
sistematiza en cinco categoras distintas " no exclu"entes los signifcados de la
representacin poltica)
a9 La representacin puede entenderse como una cesin de autoridad&
perspecti%a que fue desarrollada por 'obbes " por los tericos organicistas
como ?ierYe o QellineY. Para 'obbes un representante es alguien al que se le
!a autorizado a actuar " el representado es el responsable de las
consecuencias de la accin del representante, La cesin de autoridad
posibilita que las acciones del representante %inculen al representado como
si las !ubiera realizados l mismo.
b9 - diferencia del signifcado anterior& desde otro punto de %ista& se
defende que un representante lo es quien es responsable de sus acciones
ante los que representa. La representacin implica pues la idea de
responsabilidad u obligacin de rendir cuenta.
c9 En un sentido sociolgico se !abla de representacin en %irtud de la
semeanza que el representante posee con el representado porque el
primero re3ea unas caractersticas comunes con el segundo "a sean de
naturaleza ideolgica& profesional& de clase& tnica o de otra ndole.
d9 La representacin puede e%ocar simblicamente a alguien o a algo& como&
por eemplo& la bandera representa al Estado.
e9 ;inalmente& se utiliza el trmino de representacin para referirse a la
acti%idad que se realiza en inters de alguien. Segn esta acepcin es el
inters del representado lo que defne la representacin.
Pbser%amos que !a" di%ersos signifcados& pero tampoco !a" que ol%idar
que la representacin poltica no se identifca con una nica funcin, aunque la
esencia de la representacin reside en la eleccin de los gobernantes " en el control
de su acti%idad a tra%s de elecciones peridicas& tambin cumple otros obeti%os&
como la legitimacin de los gobernantes.
ANTECEDENTES @!ST".!COS DE LA .EP.ESENTAC!"N POL%T!CA MODE.NA
La representacin poltica& segn se entiende actualmente& es un fenmeno
moderno que se generaliza empricamente " tericamente a partir del siglo 45666.
:eando al margen la polmica respecto a la utilizacin o no de la tcnica de la
representacin en ?recia " en =oma& es un lugar comn considerar que el
precedente inmediato de los parlamentos modernos& los cuales son las instituciones
representati%as m(s caractersticas& se localiza en las asambleas medie%ales de los
reinos europeos& bien sean denominadas con el nombre de Parlamentos& Fortes o
Estados generales.
24
Las instituciones medie%ales se inspiraron en la idea de representacin
utilizada por el :erec!o Fannico. La m(xima expresaba el principio de consulta "
consentimiento por parte de los interesados respecto a todos aquellos asuntos que
les concerniesen. La in3uencia de la experiencia eclesi(stica parece ser un factor
impulsor del desarrollo de las asambleas representati%as del medie%o. El car(cter
representati%o de las asambleas medie%ales se desprende de la participacin en
ellas de los estamentos m(s in3u"entes de la sociedad& se trata de una
representacin de grupos. Estas asambleas encuentran su ustifcacin en los
derec!os " deberes emanados del contrato feudal& debiendo ser con%ocadas
cuando se produese alguna alteracin en las obligaciones recprocas&
La representacin medie%al se basa en la idea iusprivatista del contrato& de
a! que el mandato imperati%o sea su rasgo defnitorio. El representante no es m(s
que un porta%oz de las %oluntades de sus representados& encontr(ndose %inculado
a las instrucciones de sus mandatarios " pudiendo ser re%ocado por ellos. Fon todo&
parece razonable pensar que la institucionalizacin de los intereses especiales&
implicados en la representacin medie%al& constituan un obst(culo para las
ambiciones de las monarquas autoritarias en la construccin del Estado moderno.
AUNDAMENTOS !DEOL"=!COS DE LA .EP.ESENTAC!"N POL%T!CA
Fomnmente& se admite que no es !asta la poca de la =e%olucin ;rancesa
cuando se produce una ruptura ntida con la representacin medie%al. Sin embargo&
desde una perspecti%a !istrica& la F(mara de los Fomunes inglesa comenz a
regirse por el mandato representati%o desde BMOS. el nue%o concepto de
representacin se encuentra asociado al surgimiento de una nue%a forma de
legitimidad del poder poltico& !ec!o que es esencial para apre!ender la naturaleza
de la representacin poltica moderna. ;rente a la desigualdad determinada por la
!erencia& la ideologa liberal& al defender entre sus postulados esenciales la libertad
e igualdad de los !ombres& min la legitimidad de toda autoridad que no se basase
en el consentimiento de los mismos& sin embargo el pensamiento liberal no
cuestion la cualidad soberana del poder poltico& sta segua siendo concebida
desde los par(metros establecidos por Iodino " 'obbes.
El concepto moderno de representacin poltica fue el instrumento que
permiti armonizar la soberana " la fragmentacin de intereses. Los caracteres del
mandato representati%o proporcionan argumentos para reconstruir tericamente la
unidad del poder " superar la pluralidad de intereses. Si bien& como se acaba de
se/alar& no es f(cil conciliar la unidad de la soberana con la idea de que el pueblo
es el titular del poder& an es m(s paradico aparentemente que el mandato
representati%o se fundamente precisamente en el principio de la soberana
nacional.
Lo que ocurre es que el principio de la soberana no reside en el pueblo
considerado como la suma de las soberanas indi%iduales& sino en la nacin. :e
acuerdo con este planteamiento& al poseer el titular de la soberana una naturaleza
colecti%a& su %oluntad slo empieza a existir en el momento en que la formulan los
representantes, adem(s& esa naturaleza colecti%a tambin determina que el
representante posea un car(cter colecti%o& lo que implica que los representantes lo
son de la nacin entera " no de sus electores. la nacin carece de %oluntad !asta
que los representantes la crean.
La independencia del representante no slo se desprende del titular de la
soberana& sino tambin del obeto de la representacin. Para el pensamiento liberal
el sueto que se representa es la nacin " lo representando es el inters general. La
independencia del representante& que constitu"e el meollo del concepto moderno
de representacin& surge en la !istoria poltica como un medio ineludible de superar
los intereses sectoriales& concretamente& los pri%ilegios de la nobleza " del clero. Por
25
lo tanto& la eclosin de un inters general por encima de los intereses particulares
es la razn de ser de la representacin poltica moderna.
La nacin como sueto a representar " la idea de un !ipottico inters son
los presupuestos utilizados por Sie"s& a quien se le !a considerado uno de los
principales tericos de la representacin poltica moderna. Para Sie"s la
representacin comn es un elemento constituti%o de la nacin& pues 1- la
comunidad le !ace falta una %oluntad comn& sin la unidad de %oluntad& no
conseguira formar un todo con %oluntad " acti%os2.
La generalidad que se le atribu"e a la representacin moderna& adem(s de
pro%enir del titular de la soberana& deri%a tambin de las funciones asignadas al
representante. Segn la exposicin del abate& el nico sentido de la asociacin es la
satisfaccin de obeti%os comunes& tales como la seguridad o la libertad, :e
acuerdo con estas ideas& la necesidad de fundamentar la unidad de la nacin es la
causa que explica el lugar central que ocupa el inters general entre los tericos
liberales. Fabe considerar que la representacin del inters general es una
consecuencia lgica del concepto de inters desarrollado por IurYe en lneas
generales& los principales tericos liberales del gobierno representati%o no
comparten el concepto de inters que sostiene IurYe. Segn los autores del
;ederalista "& en general& la corriente utilitarista& el inters posee una dimensin
subeti%a& lo que no empece& por otra parte& para que sus re3exiones tericas sobre
la representacin giren entorno a la idea de inters general.
Kadison& al teorizar sobre la representacin poltica& parte de que en la
sociedad con3u"en numerosos intereses imposibles de reducir a unas cuantas
categoras, esa pluralidad de intereses tiene su origen en la naturaleza !umana "&
en particular& en la desigualdad creada por la propiedad. Precisamente& esta
consideracin de los intereses es lo que le induce a concebir la repblica o el
gobierno representati%o como el meor sistema para obstaculizar la in3uencia de las
facciones, Kadison se apo"a en un argumento elitista para ustifcar la
representacin& pues sostiene que cuando se delega el gobierno en un peque/o
nmero de representantes se 1afna " ampla la opinin pblica& pas(ndola por el
tamiz de un grupo escogido de ciudadanos& cu"a prudencia puede discernir meor el
%erdadero inters de su pas.
Q. S. Kili al igual que los utilitaristas& sin dear de reconocer la existencia de
un inters general& obser%a que los indi%iduos se inclinan fundamentalmente por
sus intereses particulares. Para Kili los intereses deben estar representados en
funcin de su fuerza numrica porque la nica forma de asegurar los derec!os e
intereses de toda persona es a tra%s de un gobierno que sea 1totalmente
popular2.
7no de los peligros principales consiste en que se imponga una 1legislacin
de clase por parte de una ma"ora numrica& compuesta enteramente por
miembros de una clase2. Esta situacin conduce a que la ma"ora 1se incline !acia
una conducta distinta de aquella que supondra la consideracin imparcial del
inters colecti%o2, por ello Kili defende que el gobierno representati%o no implica la
eliminacin de la minora frente a la ma"ora& de a! su defensa de la
representacin en funcin del nmero. La respuesta proporcionada Kili a este
problema es semeante a la apuntada por Kadison& pues tambin considera que los
intereses sectarios llegan a neutralizarse. - este respecto dice Kili que 1la razn por
la que en cualquier sociedad constituida con tolerancia& la usticia " el inters
general consiguen sus obeti%os& principalmente al fnal& es porque los intereses
separados " egostas de la !umanidad casi siempre se di%iden, algunas personas se
interesan por lo que es noci%o, pero otras tambin dirigen su inters particular !acia
lo que es correcto& " aquellos que son gobernados por consideraciones m(s
ele%adas& aunque son mu" pocos " dbiles.
26
En conclusin& para el pensamiento liberal la representacin poltica permite
articular la di%ersidad de intereses en un inters comn& es decir& un inters que no
es tanto fruto de la agregacin de los intereses preexistentes en la sociedad sino
producto de la integracin de los intereses indi%iduales.
LA .EP.ESENTAC!"N POL%T!CA 2 SUS C.%T!CAS
- la democracia representati%a se obeta que es defcitaria respecto a la
inter%encin de los ciudadanos en los asuntos pblicos. Fomo alternati%a a este
modelo& algunos autores& propugnan la 1democracia participati%a2. Sin embargo&
los defensores de la participacin no !an conseguido plantear un sistema cu"a
articulacin institucional proporcione una respuesta a la democracia representati%a.
Para Sartori& la pro!ibicin del mandato imperati%o es in!erente a la democracia "
la explicacin !a" que encontrarla& entre otras razones& en el !ec!o de que los
parlamentos& adem(s de representar al pueblo& tienen que gobernar sobre l& por lo
tanto& los diputados no pueden ser meros delegados. La %uelta al mandato
imperati%o 1slo puede lle%arnos a un sistema representati%o altamente
disfuncional " localmente fragmentado que pierde de %ista el inters general2.
Las interpretaciones pluralistas de la democracia admiten que el rgimen
representati%o es una solucin tcnica para aplicar la democracia a un demos de
gran tama/o " defenden que slo este modelo permite !acer %iable la democracia
en sociedades con intereses !eterogneos. Los pluralistas& sin embargo& niegan que
exista un inters general& por el contrario sostienen que los intereses son muc!os
pero ello no es un obst(culo para ser tenidos en consideracin en el proceso poltico
a tra%s del pluralismo asociati%o " la descentralizacin de las decisiones. La
poltica& segn estos planteamientos& de%iene en negociacin entre los intereses en
con3icto " las decisiones son el resultado no "a de la integracin de intereses sino
de un proceso agregati%o de intereses defnidos pre%iamente. 7n problema de este
enfoque& como !an reconocido sus propios sostenedores& radica en que esa posi ble
negociacin entre los intereses en con3icto se encuentra limitada porque no todos
los intereses poseen la misma capacidad de in3uencia.
La relacin que deri%a del mandato representati%o es inexistente "a que por
un lado& el mandato no se asienta en una manifestacin pre%ia de %oluntad por
parte del representado "& en consecuencia& desaparece todo %nculo urdico entre
electores " elegidos, por otro lado& no se contempla la re%ocacin del representante
por el representado.
Segn Iurdeau para poder !ablar de representacin poltica no es necesario
que existan dos %oluntades porque su esencia estriba en que el representante def#
na la %oluntad de los representados. La %oluntad colecti%a puede ser una abs#
traccin& pero logra ser una realidad desde el momento en que es representada. si
se admite que slo existen %oluntades indi%iduales puede pensarse que este
argumento no resuel%e la crtica ltima de la representacin poltica toda %ez que
se pretende representar.
LAS T.ANSAO.MAC!ONES DE LA .EP.ESENTAC!"N POL%T!CA
La e%olucin del Estado decimonnico !acia un Estado de partidos supuso un
punto de in3exin en el itinerario recorrido por el gobierno representati%o. Sal%o
excepciones& el pensamiento liberal rec!az los partidos polticos a los que
equiparaba con facciones defensoras de intereses de grupos e incompatibles con la
idea del Estado como representante del inters general.
El desarrollo& desde los ltimos a/os del siglo 464& de los partidos polticos de
masas se consider un fenmeno que introduca modifcaciones en la relacin
27
representati%a. En concreto& los programas partidista " la disciplina de los
representantes !acia sus partidos %enan a erosionar la independencia del diputado&
tenida por el liberalismo como quinta esencia de la representacin del inters
general.
El control eercido por los partidos para la reeleccin de los candidatos se !a
asimilado a la fgura de la re%ocacin& si bien& en este caso& las diferencias urdicas
no son desde/ables& "a que ese control es realizado por el partido " no por el
elector& adem(s& la consumacin se produce al trmino de la legislatura " no con
anterioridad. La dependencia que imponen los partidos polticos a los
representantes fue %alorada por algunos sectores como un cambio que
profundizaba en los principios democr(ticos. :esde esta perspecti%a se considera
que la responsabilidad de los representantes slo puede !acerse efecti%a a tra%s
de los partidos polticos por ser estas organizaciones las nicas capaces de
trasladar la in3uencia de los ciudadanos sobre los representantes& para lo cual
parece esencial la dependencia entre stos ltimos " los partidos polticos.
Leib!olz sostena en la dcada de los CV que la 1democracia parlamentaria
representati%a2 " la 1democracia de masas del Estado de partidos2 son dos
modelos basados en principios distintos. La libertad del representante que
caracteriza a la primera se transforma en la 1democracia de masas2 en
dependencia !acia los partidos, el diputado pierde su originaria condicin
representati%a. -simismo& el dominio eercido por los partidos& segn aquel& pro%oca
un cambio que se manifesta en el cometido de las elecciones& que dean de ser un
acto en el que lo electores otorgan su confanza para con%ertirse en un plebiscito en
el que lo %otantes expresan su propia %oluntad acerca de los candidatos " programa
de los partidos. <o cabe duda que el Estado de partidos introduo modifcaciones&
pero un an(lisis retrospecti%o demuestra que existen elementos de continuidad
referidos tanto a la independencia del representante como a la representacin di
inters general. En primer lugar& la tendencia plebiscitaria de las elecciones s dilu"e
si se tiene en consideracin el grado en que los programas electorales determinan a
las polticas gubernamentales.
En segundo lugar& si bien el desarrollo de los partidos polticos se interpret
como una manifestacin de la fragmentacin social "& en consecuencias de la
inexistencia de un inters general& esa idea !a tendido a relati%izarse debido a la
paulatina con%ergencia de los programas de los partidos polticos.
- raz de los cambios introducidos por la tendencia de los partidos de masas
a transformarse en partidos electorales& se %iene sosteniendo que la leana por
parte de los partidos de masas de sus correspondientes adscripciones ideolgicas
es uno de los factores que explican las difcultades de estas organizaciones para
integrar el pluralismo social. :e acuerdo con estos planteamientos& la e%olucin de
los partidos polticos suscita un importante dilema& pues& por una parte& el
distanciamiento de las identidades ideolgicas fue pro%ocado por el intento de
representar los intereses de amplios sectores de la sociedad para recabar un ma"or
apo"o electoral& pero& por otra parte& esa estrategia !a tenido consecuencias
negati%as.
La representacin poltica en s misma suscita una constante tensin entre la
existencia de intereses contrapuestos " la necesidad de crear una %oluntad unitaria.
En consecuencia& !a" que admitir que la representacin est( sometida a un proceso
recurrente. Fada %ez !a ganado m(s adeptos la idea de que la gobernabilidad
depende de que la solucin a ciertos con3ictos slo puede lograrse mediante el
acuerdo entre las grandes organizaciones porque permiten la participacin en las
decisiones polticas de las partes a las que ser(n aplicadas.
.EP.ESENTAT!8!DAD 2 S!STEMAS ELECTO.ALES
28
E(ectos so+re la proporcionalidad
Existe un amplio acuerdo que stas unto con la magnitud del distrito o
circunscripcin son elementos que m(s repercusiones tienen. Fon independencia de
la frmula electoral que se utilice& todo rgimen electoral 1suele conceder un
nmero de esca/os parlamentarios superior a su parte proporcional a los partidos
con ma"or porcentae de %otos " un nmero de esca/os inferior a su parte
proporcional a los partidos con menor porcentae2. <o obstante& cuando se
comparan entre s las frmulas ma"oritarias " las frmulas proporcionales& la
%entaa de los partidos electorales fuertes sobre los dbiles aumenta al aplicar
frmulas del primer grupo.
La representacin ma"oritaria " la representacin proporcional son dos
principios que se corresponden con dos concepciones distintas de la representacin.
Kientras que la lgica de la representacin#muestra& caracterstica del principio
proporcional& concede prioridad a la semeanza entre representantes "
representados& su obeti%o principal es lograr la representati%idad de los
representados " que el apo"o de cada candidatura se adecue a los %otos obtenidos.
Por su parte& los defensores de las frmulas proporcionales destacan& entre
otras %entaas& que los resultados obtenidos a tra%s de ellas son m(s ustos "
constitu"en un meor exponente del pluralismo poltico. -unque la proporcionalidad
en s misma es el obeti%o prioritario de los partidarios de la representacin
proporcional& adem(s se la considera un medio adecuado para la representacin de
las minoras. Ello no quiere decir que los sistemas electorales ma"oritarios exclu"an
la representacin de las minoras. Sin embargo& la representacin proporcional
permite que toda minora cuente con representacin siempre que obtenga el apo"o
electoral necesario sin necesidad de normas que as lo establezcan expresamente&
adem(s se e%itan situaciones discriminatorias entre los grupos si algunos no son
fa%orecidos por las le"es.
La ma"or o menor proporcionalidad entre esca/os " %otos puede diferir
segn la %ariante de las frmulas proporcionales que se aplique. Fomo es sabido&
stas se clasifcan en dos grupos& cada una de ellas posee distintas %ariantes)
a9 Las frmulas de la media ma"or o del di%isor. Entre sus %ariantes una de
las m(s conocidas es la dZ'ondt que usa la serie de nmeros naturales B& T&
S& N& O& M& etc. 8el c(lculo se realiza di%idiendo el nmero de %otos de cada
candidatura por la serie del di%isor L!asta el nmero total de esca/os a
repartirL " los esca/os se atribu"en a los cocientes ma"ores9. La %ariante
Sainte#Lague pura utiliza la serie de nmeros impares B& S& O& C& etc.
b9 Las frmulas del resto ma"or di%iden el nmero total de %otos %(lidos por
la magnitud del distrito& obtenindose el cociente electoral o cuota. El
cociente electoral cambia segn la %ariante que se utilice) la cuota 'ar
di%ide los %otos %(lidos por la magnitud de la circunscripcin& la cuota :roop
di%ide los %otos por la magnitud m(s uno " la cuota 6mperiali normal di%ide
los %otos por la magnitud m(s dos.
Los mtodos del resto ma"or distribu"en m(s proporcionalmente los esca/os que
los mtodos de la media ma"or "& a este respecto& Lip!art introduce diferentes
matices)
a9 Entre las frmulas de la media ma"or& la dZ'ondt fa%orece a los partidos
ma"ores " es la menos proporcional& mientras que la Sainte#Lagu se acerca
muc!o a la proporcionalidad.
b9 Por lo que se refere a las frmulas del resto ma"or& la cuota 'ar 1tiende
a producir resultados bastante proporcionales2& por su parte& los de la cuota
6mperiali " la :roop son menos proporcionales. Ello se debe a que a medida
que el cociente electoral es m(s bao tambin disminu"en los restos& en
29
consecuencia se produce un ma"or desperdicio de restos de %otos& situacin
que perudica a los partidos m(s peque/os.
Sin embargo& !a" que tener en cuenta que la relacin entre ambas no es
directa& pues los efectos de las frmulas electorales se alteran por los deri%ados de
otros elementos del sistema electoral. Entre los elementos del sistema electoral
posee una in3uencia importante el tama/o de la circunscripcin& es decir& el nmero
de representantes que se eligen en un distrito. Existe un acuerdo amplio respecto a
que esta %ariable es la que m(s repercute en la proporcionalidad. -s&
generalmente& se mantiene que la proporcionalidad en la distribucin de esca/os
aumenta en relacin con la magnitud de los distritos& es decir& la proporcionalidad
es superior cuando aumenta la magnitud. Las frmulas proporcionales llegan a
limitar sus efectos si se aplican en distritos de baa magnitud. $,a relacin positiva
entre la proporcionalidad y la magnitud del distrito es curvilnea5 conforme se
incrementa la magnitud del distrito, se incrementa la proporcionalidad en razn
decreciente(.
Por ltimo& otro elemento de los sistemas electorales que suele ser tenido en
cuenta en los an(lisis de desproporcionalidad es la barrera legal& esto es& el apo"o
electoral mnimo que un partido necesita para acceder al reparto de esca/os.
E(ectos so+re el sistema de partidos 3 otros elementos del
sistema pol/tico
El impacto de los sistemas electorales en el sistema de partidos !a sido una
preocupacin reiterada. :u%erger sostena que los sistemas electorales posean una
in3uencia esencial en la ma"or o menor fragmentacin de los partidos " establece
la siguiente relacin entre ambos)
a9 1La representacin proporcional tiende a un sistema de partidos ml tiples&
rgidos e independientes2, este tipo de representacin fa%orece la
fragmentacin de los partidos existentes& ello no quiere decir que en los
sistemas ma"oritarios no se produzcan las di%isiones& pero stas son
pro%isionales " limitadas mientras que en los primeros tienden a
permanecer.
b9 1El sistema ma"oritario a dos %ueltas fomenta un sistema multipartidista&
con partidos 3exibles e interdependientes2.
c9 1El sistema ma"oritario con una sola %uelta al bipartidismo2& esta ten#
dencia se debe a un factor mec(nico, es decir& en una representacin
ma"oritaria en la que existen tres partidos& la subrepresentacin del tercero
se acenta con respecto al segundo desfa%orecido.
En otros trabaos& por el contrario& dic!a relacin se relati%iza o& incluso& se
niega. En este sentido se !a mantenido 8<o!len9 que los sistemas electorales se
originan " aplican en un contexto poltico " social concreto "& as& una estructura
social caracterizada por la fragmentacin tnica& religiosa o social conducir( a que
se decida implantar frmulas proporcionales. En defniti%a& los rasgos de las
estructuras sociopolticas son los responsables de que se establezca un
determinado sistema electoral " esos mismos rasgos son& en parte& la causa de los
efectos de los ltimos. En conclusin& es errneo establecer una relacin est(tica
entre sociedad& sistema electoral " sistema de partidos) los sistemas ma"oritarios
no producen sistemas bipartidistas ni los proporcionales conducen a sistemas
multipartidistas, el sistema electoral fa%orece las tendencias polticas " sociales
existentes.
Los argumentos expuestos por <o!len son compartidos por otros autores&
aunque sin llegar a negar que el sistema electoral tenga repercusiones. 7na
posicin matizada es la mantenida por Lip!art quien sostiene que la in3uencia del
sistema electoral sobre el nmero de partidos es m(s dbil que la eercida por aqul
30
sobre el grado de desproporcionalidad& pero no debe minimizarse. Existe una
conexin clara entre el nmero de partidos parlamentarios " el sistema electoral. En
concreto& los elementos que in3u"en son la magnitud del distrito unto con la
barrera legal "& adem(s& las frmulas electorales pues las ma"oritarias incrementan
la reduccin de los partidos electorales que llegan a tener representacin
parlamentaria. En segundo lugar& el sistema electoral explica& buena parte& de la
fabricacin de las ma"oras parlamentarias 8es decir& las que no son consecuencia
directa del nmero de %otos emitidos9, tambin en este caso& la magnitud del
distrito& la barrera legal " las frmulas ma"oritarias son las %ariables responsables
de este efecto
La relacin entre ma"oras parlamentarias& " en consecuencia entre sistema
electoral& " la efcacia de la accin de gobierno es un tema contro%ertido por la
difcultad de zanarlo de forma emprica. Es indudable que la responsabilidad est(
meor delimitada en los gobiernos asentados en una ma"ora parlamentaria
monocolor& el elector puede imputar las decisiones polticas al partido gobernante
mientras que la atribucin de responsabilidad es m(s confusa en los gobiernos de
coalicin.
31
14. LOS !ARTIDOS !OL"TICOS
1. !ntroducci'n
Los partidos polticos representan una de las condiciones institucionales necesarias
para el funcionamiento de los Estados democr(ticos. Fumplen funciones sociales
8contribu"en decisi%amente a socializar polticamente a la ciudadana9 e
institucionales 8seleccin de elites& organizacin de elecciones " composicin del
Parlamento " del ?obierno9. ?ran parte de la acti%idad poltica de un pas
democr(tico gira en torno a los partidos polticos.
:esde fnales del siglo 464& los partidos !an sido el principal instrumento de
mo%ilizacin de la ciudadana para su participacin en el proceso electoral& a tra%s
de dos medios) la inter%encin continuada en el debate poltico " la oferta de
opciones electorales para los %otantes. Los partidos compiten entre s con el
obeti%o primordial de obtener m(s esca/os parlamentarios, los partidos que no
alcanzan representacin parlamentaria no cuentan como actores polticos.
. De la (acci'n al partido 3 del Estado9Autoridad al Estado de partidos
El modelo del Estado#-utoridad& encarnado tpicamente en la monarqua absoluta&
parta de una distincin clara entre el Estado " la sociedad. La ma"ora de las
monarquas absolutas europeas sucumbieron& dando paso a monarquas
constitucionales& que reconocan a las F(maras la capacidad de eercer un poder
legislati%o compartido con el =e". - tra%s de los partidos parlamentarios una parte
8toda%a peque/a9 de la sociedad cobraba la capacidad de in3uir en el proceso
legislati%o.
Pero la consideracin negati%a de los partidos gozaba de una larga tradicin&
caracterizada por la ausencia de una distincin entre este concepto " el de faccin.
Partidos " facciones se asociaban con disenso " di%isin. :a%id 'ume& por eemplo&
protagoniz cierto recelo !acia los partidos& aunque sugera que su existencia poda
ser deseable en un gobierno libre. Aa en el ltimo tercio del siglo 45666& para Edmund
IurYe el concepto de partido "a no se !alla dominado por la idea de di%isin& sino
por la de unin. <o obstante& ni los re%olucionarios franceses ni los Padres
;undadores de los Estados 7nidos compartieron con IurYe la defensa de los
partidos.
Las re%oluciones liberales del siglo 464 traeron los gobiernos representati%os "
responsables ante las F(maras, en este nue%o marco institucional se consolidaron
los partidos parlamentarios.
El sistema de gobierno basado en los partido no se establecera& sin embargo& !asta
que los gobiernos ampliaran su responsabilidad desde las F(maras !asta el
conunto del electorado& !asta que se sintieran responsables ante la opinin
pblica.
;ue en -lemania donde& en BEBD& tras la proclamacin de la =epblica de 0eimar "
la instauracin del rgimen democr(tico& surgieron los trminos *Estado de
partidos+ 84arteienstaat9 o *democracia de partidos+ 84arteiendemo0ratie9. La
doctrina alemana reconoca as a los partidos como componentes del derec!o
constitucional.
En contra de los temores iniciales& pronto se %io que el ocaso del parlamentarismo
liberal " la emergencia de la democracia de partidos no representaba una amenaza
para los instituciones representati%as& sino el contexto institucional de una nue%a
forma de gobierno representati%o. El Estado de partidos implica el reconocimiento
32
de la libertad de partidos frente a los rganos del gobierno " las -dministraciones
Pblicas.
El desenlace de la Segunda ?uerra Kundial reforz el modelo de la democracia
representati%a " la consideracin de los partidos como piezas indispensables dentro
de ste& inaugurando la etapa que algunos analistas !an denominado *la edad
dorada de los partidos+. En Europa occidental la derrota de los regmenes de 'itler
" Kussolini deslegitim el modelo del Estado de partido nico.
Fomo sucedi despus de la 66 ?uerra Kundial& tras la cada del muro de Ierln " el
derrumbe de los llamados *Estados socialistas+ a fnales de la dcada de los
oc!enta& el Estado de Partidos apareci como la nica opcin para reconstruir
democr(ticamente las estructuras polticas " administrati%as de los antiguos
regmenes comunistas.
En Espa/a& la libertad de crear partidos con derec!o a participar en la competicin
electoral no quedara legalmente reconocida !asta la segunda mitad de los a/os
setenta& puesto que a lo largo del rgimen franquista las se%eras restricciones sobre
el derec!o de asociacin poltica impidieron la formacin de partidos diferentes al
*Ko%imiento+& trmino con el cual se design al partido ;alange Espa/ola
>radicionalista " de las Quntas de Pfensi%a <acionalsindicalistas 8;E> " de las QP<S9.
Poco antes de las primeras elecciones democr(ticas en unio de BECC& el ?obierno
legaliz el !asta ese momento pro!ibido Partido Fomunista de Espa/a 8PFE9. En los
primeros das de diciembre de BECD& el Parlamento aprob la Le" de Partidos
Polticos& segn la cual la constitucin de un partido requiere nicamente la
inscripcin en un registro depositado en el Kinisterio del 6nterior& pre%ia
identifcacin personal de los promotores " presentacin de los estatutos. La
Fonstitucin Espa/ola& aprobada por referndum nacional unos das despus&
incide& en su artculo M& en la libertad de crear partidos polticos que eerzan su
acti%idad dentro de la le". Las funciones b(sicas de los partidos& segn ese artculo
de la FE son) expresar el pluralismo poltico& concurrir a la formacin "
manifestacin de la %oluntad popular " ser instrumento fundamental para la
participacin poltica.
>ras casi TO a/os de %igencia inalterada de la Le" de Partidos Polticos& en el a/o
TVVT los principales partidos parlamentarios acordaron introducir algunas
enmiendas destinadas a pro!ibir el funcionamiento de aquellas formaciones
polticas cu"as acti%idades no se austen al respeto de los %alores democr(ticos "
del Estado de :erec!o.
La !istoria europea del siglo 44 recoge empleos de partidos contrarios al sistema
democr(tico o *partidos antisistema+ que erigieron dictaduras accediendo al
gobierno a tra%s de %as democr(ticas. Iaste recordar al Patido <acionalsocialista
Pbrero -lem(n de 'itler.
-. La e4oluci'n organiEati4a de los partidos pol/ticos
:esde una perspecti%a !istrica& cabe establecer una primera distincin
organizati%a entre partidos de cuadros " partidos de masas. Kaurice :u%erger
defne como partidos de cuadros a aquellas organizaciones partidistas que se
desarrollaron& primero en 6nglaterra " luego en la ma"or parte de los pases de la
Europa continental& en la poca del parlamentarismo 8siglos 45666 " 4649. Los
partidos de cuadros eran comits que funcionaban casi exclusi%amente durante el
perodo electoral. Su obeti%o consista en mo%ilizar a los ciudadanos con derec!o a
%oto para que eligieran a sus candidatos al Parlamento. <o concedan importancia
al reclutamiento de afliados " cubran los gastos de las campa/as con el capital de
los propios candidatos o de sus patrocinadores.
33
Los partidos de masas comenzaron a organizarse fuera del parlamento a fnales del
siglo 464. La gestacin de un mo%imiento obrero fue el germen de los partidos
proletarios o socialistas. El sufragio uni%ersal masculino los con%irti en partidos de
masas. El Partido Socialdemcrata de -lemania 8SP:9 obtu%o& en las elecciones al
Parlamento de BDEV& un TVX de los %otos& con%irtindose en la formacin poltica
m(s %otada. Los lderes de los partidos de masas no eran necesariamente
miembros del Parlamento. Los partidos de masas desarrollaron estructuras
organizati%as fuertes& centralizadas " er(rquicas. La militancia in%olucraba a sus
miembros en la %ida del partido. Las clases medias se mantu%ieron aenas a los
partidos de masas !asta despus de la Primera ?uerra Kundial. Entonces se
crearon los partidos fascistas.
Pese a todas sus diferencias& los partidos de cuadros " los de masas coincidan
aparentemente en su dfcit de democracia interna.
Los nue%os tipos de partidos en los que de%ienen los antiguos partidos de cuadros "
masas es un proceso que comienza tras la Segunda ?uerra Kundial " culmina en los
a/os sesenta. Esta nue%a %ariante tipolgica es conocida como partido electoral o
catc!#all 8*atrapalotodo+9.
Los cambios sociales de los a/os cincuenta redueron las diferencias de clase, " la
expansin de las clases medias difumin los contornos otrora ntidos de los
electorados tradicionales. En eemplo paradigm(tico de esta adaptacin de los
partidos a los cambios sociales " polticos de los a/os cuarenta " cincuenta se
con%ertira el SP:& que en BEOE se desprendi de los principios ideolgicos
marxistas que toda%a permeaban su programa. :e as atr(s su !istoria de partido
obrero para transformarse en partido popular.
En la estructura organizati%a de los partidos *atrapalotodo+ los afliados
desempe/an un papel secundario. Las aportaciones econmicas de los afliados en
forma de cuotas "a no representan la principal fuente de fnanciacin de la
organizacin.
Por encima de las diferencias ideolgicas& los grande partidos de la posguerra
compartan el obeti%o de aumentar el bienestar " la seguridad de toda la poblacin.
Si la fortaleza de los partidos *atrapalotodo+ reside en su considerable capacidad de
conciliar intereses socioeconmicos di%ersos dentro de la organizacin& su debilidad
consiste en que& tanto por su relati%a 3exibilidad ideolgica como por las
caractersticas del electorado al que se enfrentan 8m(s crtico " educado9&
presentan m(s difcultades para pro%ocar sentimientos de lealtad partidista entre
sus %otantes.
La crisis de BECS conduo a la quiebra del consenso interpartidista en torno a la
inter%encin del Estado en la economa) desmarc(ndose de este consenso& los
partidos conser%adores " liberales comenzaron a demandar la reduccin de las
prestaciones sociales. La crisis reforz un proceso de prdida de confanza
ciudadana en las instituciones tradicionales "& entre ellas& en los partidos.
En este contexto de emergencia de nue%os %alores se fue produciendo la
transformacin de los partidos *atrapalotodo+ en *partidos cartel+& un concepto que
da a entender que los partidos contempor(neos rebaan la intensidad competiti%a
entre ellos en aras del mantenimiento de los pri%ilegios estatales de los que gozan&
fundamentalmente los recursos econmicos. Los afliados se in%olucran mu" poco
en la %ida del partido.
En nuestros das el electorado aparece como un audiencia que responde a los
trminos que los partidos& encarnados en personalidades %ersada en el maneo de
las tcnicas de comunicacin& presentan en el escenario poltico. Kanin propone dar
34
a este nue%o rgimen la denominacin de *democracia de audiencia+. En este
contexto surge el media party& cu"o prototipo puede ser el ;orza 6talia de Sil%io
Ierlusconi.
En Espa/a& por eemplo& la proscripcin de los partidos durante la dictadura de
;ranco supuso para muc!os de ellos la desaparicin "& para otros& el resurgimiento
bao condiciones polticas " sociales que exigan cambios estratgicos
considerables. El PSPE " el PFE& los dos nicos que sobre%i%ieron al franquismo&
tu%ieron que abandonar su identidad de partidos de masas. Los partidos
democr(ticos espa/oles saltaron etapas de e%olucin& apareciendo "a a fnales de
los a/os setenta como !bridos de partidos *atrapalotodo+ " *partidos cartel+& con
un %olumen de afliados bao en trminos comparati%os.
E#o$uc%&' t%(o$&)%ca de $o* (at%do* (o$+t%co*
Tipos Partido de cuadros Partido de masas Partido
$Atrapalotodo&
Partido cartel
Aec6as
;in siglo 45666 "
siglo 464
;in siglo 464#BEMV BEMV#BEDV BEDV...
.*gime
n
Parlamentarismo :emocracia de
partidos
:emocracia de
partidos
:emocracia
postindustrial& *de
audiencia+
NIcleo
=epresentacin
parlamentaria
Prganizacin
extraparlamentari
a
:ireccin partido
" grupo
parlamentario
?rupo
parlamentario
ACliados
<ula importancia Kuc!a
importancia
Poca importancia Ku" poca
importancia
1. La Cnanciaci'n de los partidos pol/ticos
Las transformaciones organizati%as " funcionales que experimentaron los partidos
polticos tras la 66 ?uerra Kundial pro%ocaron una creciente demanda de
fnanciacin& imposible de satisfacer en su totalidad con las contribuciones de los
afliados. Entre el fnal de los a/os cincuenta " la mitad de los a/os setenta del siglo
44& la ma"or parte de las democracias occidentales adoptaron formas de
fnanciamiento pblico.
En la actualidad& la fnanciacin de los partidos polticos democr(ticos es mixta)
combina una parte pri%ada& pro%eniente de indi%iduos particulares o instituciones
pri%adas "& por tanto& %oluntaria& " una parte pblica& costeada con los impuestos "
distribuida por el gobierno.
35
La comparacin internacional permite apreciar un peso %ariable de las fuentes
pblicas " pri%adas de fnanciacin. -!ora bien& la tendencia en los ltimos a/os en
la ma"ora de los pases europeos !a ido en la direccin de primar crecientemente
la fnanciacin pblica de los partidos " suetar la fnanciacin pri%ada a
restricciones. En Espa/a el modelo de fnanciacin de los partidos muestra un claro
predominio estatal. El apo"o econmico del Estado a los partidos se %erifca a
tra%s de tres tipos de sub%enciones con fnalidades distintas) cubrir los gastos
electorales& satisfacer los costes de los grupos parlamentarios " atender los gastos
de funcionamiento ordinario de los partidos. :e acuerdo con la Le" Prg(nica de
;inanciacin de los Partidos Polticos 8BEDC9& las sub%enciones se distribu"en
anualmente en funcin del nmero de esca/os " de %otos obtenidos por cada
partido en las ltimas elecciones a la F(mara correspondiente.
Lo contrario se obser%a en el modelo de acuerdo con el cual se fnancian los
partidos polticos en ?ran Ireta/a& Estados 7nidos " Fanad(. En ?ran Ireta/a& las
donaciones pri%adas apenas est(n suetas a lmites " a obligaciones de declaracin.
Estados 7nidos " Fanad( incenti%an la fnanciacin pri%ada de los partidos polticos
a tra%s de la concesin de benefcios fscales a los donantes pri%ados. El Estado
premia el xito de los partidos para atraer la fnanciacin pri%ada, cuantas m(s
aportaciones logren captar& tanto m(s ele%ada ser( la sub%encin estatal. Esta
%aloracin de las opciones de los ciudadanos tambin se obser%a en la posibilidad
que el Estado les ofrece de decidir en sus declaraciones de la renta el partido al que
fnanciar con una parte de sus impuestos.
El modelo de fnanciacin dise/ado en la =epblica ;ederal de -lemania ocupa un
lugar intermedio entre el modelo europeo " el estadounidense) abandona el
predominio estatal en la fnanciacin de los partidos, el Estado concede a los
partidos fondos para fnanciar parcialmente sus tareas. El criterio es el arraigo de
los partidos en la sociedad& que se mide no slo por los resultados electorales& sino
tambin por el nmero de afliaciones " donaciones de los ciudadanos. El Estado
alem(n incenti%a la fnanciacin pri%ada de los partidos permitiendo a los donantes
deducir fscalmente sus aportaciones, " a le" inclu"e sanciones en caso de
donaciones ilegales o falta de transparencia.
7. Los sistemas de partidos
La apro)imaci'n gen*tica
El enfoque gentico de los sistemas de partidos tiene como fnalidad describir los
procesos a tra%s de los cuales se estructuran los partidos. Lipset " =oYYan
analizaron desde una perspecti%a !istrica la emergencia de las oposiciones sobre
las que se constru"en los partidos de un sistema& a las que denominaron clea%ages
8lneas de fractura9. Podemos distinguir entre con3ictos tnicos " regionalistas
8fractura centro#periferia9, con3ictos de base religiosa 8fractura religin#
secularizacin "& en algunos pases& catolicismo#protestantismo9, con3ictos entre la
agricultura " al industria 8fractura campo#ciudad9, con3ictos entre los trabaadores "
los propietarios del capital 8fractura trabao#capital9, "& desde principios del siglo 44&
el con3icto sobre la internacionalizacin del mo%imiento de izquierdas 8fractura
comunismo#socialismo9. Estas lneas de fractura pudieron plasmarse en
organizaciones polticas. La fractura centro#periferia pro%oc el surgimiento de
partidos rei%indicati%os de regiones " lenguas, la fractura religin#secularizacin se
materializ en la oposicin entre partidos religiosos " partidos liberales, de la
fractura campo#ciudad surgieron los partidos de defensa agraria, " de la fractura
trabao#capital& los partidos obreros. -!ora bien& la existencia de lneas de fractura
no determina la existencia de determinados partidos.
-tendiendo a la importancia de las lneas de fractura como generadoras de
partidos& los sistemas de partidos europeos presentan una gran %ariedad. Gitsc!elt
delimita tres tipos de sistemas de partidos en Europa) B9 el m(s frecuente es aqul
36
en el que predomina la dimensin izquierda#derec!a& relacionada con la propiedad "
la distribucin de la renta, los partidos se distribu"en en la extrema izquierda& la
izquierda moderada& el centro " distintas %ariantes de la derec!a. T9 El que combina
dos %ariedades de lneas de fractura) clase " religin, de esta combinacin surgen
tres familias de partidos) los seculares de izquierda& los seculares burgueses " los
religiosos. S9 El sistema de partidos que contiene un cleavage adicional que
condensa el con3icto etno#cultural& como en el caso belga.
La apro)imaci'n num*rica
El criterio m(s utilizado distingue entre unipartidismo& bipartidismo 8o dualismo9 "
multipartidismo. Las diferencias entre los sistemas bipartidistas " multipartidistas
obedecen fundamentalmente a la legislacin electoral que constitu"e un factor
institucional de primer orden en el desarrollo " la naturaleza del sistema de partidos
de un pas. Los sistemas electorales proporcionales producen una ma"or
fragmentacin que los ma"oritarios. La representacin proporcional 8" la
ma"oritaria a dos %ueltas9 tiende a generar sistemas multipartidistas& mientras que
la representacin ma"oritaria a una %uelta fa%orece la formacin de sistemas
bipartidistas.
Sartori ad%irti que la principal difcultad de este enfoque consiste en la
determinacin de los criterios para contar los partidos. Se !a propuesto que no se
cuenten los partidos que carecen de posibilidades de coalicin& aunque dado el
xito de algunos partidos antisistema& se sugiere a/adir la condicin de ausencia de
*posibilidades de c!antae+ para la no contabilizacin de un partido.
La %ariable ideolgica resulta imprescindible para distinguir entre los sistemas
mutipartidistas de pluralismo moderado 8cuentan con un nmero de partidos no
superior a cinco " suelen presentar una estructura bipolar con dos coaliciones que
tienden !acia el centro9 " los de pluralismo polarizado 8cuentan con m(s de cinco
partidos que compiten enfatizando su distancia ideolgica " generan& por tanto& una
tendencia centrfuga9.
Los sistemas bipartidistas se caracterizan por la competicin de dos partidos
equilibrados en fuerza electoral& que aspiran a obtener una ma"ora absoluta "
tienen probabilidades de alternarse en el gobierno. Los sistemas bipartidistas
8Estados 7nidos& por eemplo9 no son incompatibles con la existencia de terceros
partidos con presencia electoral a los que& no obstante& el sistema electoral
ma"oritario cierra el acceso al Parlamento. Los sistemas de partido predominante se
caracterizan por la ma"or fortaleza de un partido& que a lo largo de un perodo #
Sartori !abla de tres legislaturas# logra una ma"ora absoluta en el Parlamento.
En cuanto a los sistemas no competiti%os& Sartori establece una diferencia entre los
di%ersos partidos nicos 8propio de dictaduras de partido& como la so%itica9 " los
de partido !egemnico 8existen %arios partidos& pero slo uno tiene capacidad de
gobierno9.
En general& los sistemas bipartidistas puros parecen perder presencia en nuestros
das& mientras que tiende a aumentar el nmero de partidos dentro de los sistemas
mutipartidistas. En Europa occidental& el nmero medio de partidos con
representacin parlamentaria !a crecido aproximadamente de seis a nue%e entre
los a/os cincuenta " los no%enta del siglo 44.
La apro)imaci'n de la competencia espacial o distancia ideol'gica
El enfoque de la competencia espacial remite a :oHns e implica que los partidos
dise/an sus estrategias electorales con el obeti%o de ganar las elecciones "
controlar el aparato de gobierno) *lo que les interesa es el poder per se& no
promo%er una sociedad meor o ideal+. :oHns constru"e un modelo en el cual los
37
partidos polticos intentan situarse en las posiciones en las que se concentran las
preferencias electorales para maximizar el %oto. La ideologa queda reducida a un
instrumento que utilizan los partidos para distinguirse de los dem(s. Si las
preferencias de los electores re3ean una distribucin unimodal& los partidos tienden
a presentar una oferta electoral prxima a la moda. Los partidos se aproximan&
moderan sus posturas " renuncian a adoptar posiciones extremas& como resultado
de lo cual presentan programas " acciones cada %ez m(s parecidos. Si la
distribucin de preferencias polticas de los %otantes es plurimodal& los partidos
tienden a polarizar sus ofertas " el sistema de partidos presenta una tendencia
centrfuga.
Cam+ios en los sistemas de partidos
Se !a defendido la tesis de la [congelacin[ de las lneas de fractura despus de la
66 ?uerra Kundial. :e acuerdo con esta tesis& los sistemas de partidos europeos
tienden a la estabilidad. -!ora bien& desde entonces se !an producido
importantsimos cambios sociales " polticos) cambios en la posicin de los
trabaadores& deri%ados del aumento del sector terciario 8ser%icios9& de la demanda
decreciente de trabaadores no especializados " de las restricciones de los gastos
en proteccin social. Por otra parte& el aumento de los ni%eles educati%os !a
estimulado una segunda dimensin de la competicin poltica) la gente m(s
educada %alora la autonoma indi%idual " la participacin igualitaria en la adopcin
de decisiones colecti%as& en tanto que la gente menos educada tiende a fa%orecer
la conformidad& la autoridad " la !omogeneidad cultural.
Para identifcar las tendencias de cambio de los sistemas de partidos desde los a/os
setenta con%iene distinguir entre cambios a tres ni%eles) el ni%el 6 consiste en la
adaptacin del mensae " de la organizacin para atraer a nue%os %otantes, el ni%el
66& en la sustitucin de %ieos partidos por nue%os partidos manteniendo los
cleavages tradicionales, " el ni%el 666& en la aparicin de nue%os partidos que no se
inscriben en los bloques ideolgicos tradicionales. En Europa occidental
pr(cticamente no se !an %erifcado cambios en el ni%el 66& pero s en los ni%eles 6 "
666.
En Espa/a& mientras las dos primeras elecciones legislati%as 8BECC " BECE9
confguraron un sistema multipartidista de pluralismo moderado& las elecciones de
BEDT inauguraron un sistema multipartidista de partido predominante. - partir de
BEES 8" al menos !asta las elecciones de TVVN9& el sistema de partidos !a
recuperado el formato de pluralismo moderado.
;. Los desa(/os de los partidos pol/ticos en el siglo <<!
El siglo 44& que en sus comienzos presenci el ascenso de las instituciones
partidistas al primer plano del escenario poltico& !a asistido en sus ltimas dcadas
a la prdida de confanza !acia los partidos. Entre los principales signos de esta
crisis de legitimidad de los partidos polticos se se/alan los ndices decrecientes de
afliacin. - fnales de los a/os no%enta& la ma"ora de los pases europeos
registraban porcentaes de afliacin 8sobre el electorado9 inferiores al OX. Fon la
creciente importancia del Estado en la fnanciacin de los partidos polticos& los
afliados !an perdido peso como fuente de ingresos de los partidos.
La crisis de legitimidad cuenta con otros factores& como los ele%ados ndices de
abstencin " %olatilidad electorales& la escasa %aloracin de los partidos polticos en
las encuestas de opinin o el apo"o electoral a nue%as formaciones polticas que
proclaman abiertamente su antagonismo con los partidos establecidos.
Se !a ido conformando una imagen pblica de los partidos como aparatos
burocr(ticos cu"os lderes se !allan m(s preocupados por maximizar cotas de poder
38
dentro del partido " controlar las decisiones cruciales que adopta la organizacin
que por escuc!ar la %oz de sus bases.
Los partidos polticos de las sociedades democr(ticas post#industriales !an iniciado
el siglo 446 conscientes de la necesidad de recuperar la confanza de la sociedad.
'o"& como !ace un siglo& su fortuna depende& en primera instancia& del electorado.
39
1,. LA O!ININ !-.LICA
OBFET!8OS
:esde la perspecti%a de la Fiencia Poltica& la opinin pblica es la audiencia ante la
cual actan los gobiernos " los partidos polticos. El sueto de la opinin pblica est(
formado por el conunto de los ciudadanos& su obeto abarca potencialmente todos
los asuntos susceptibles de inter%enciones de los poderes pblicos& " su contenido
consiste en los uicios " las creencias expresados por los ciudadanos sobre el
acontecer poltico " quienes lo protagonizan. La !istoria intelectual del concepto
permite %islumbrar la importancia que desde la -ntig$edad se !a atribuido a la
opinin pblica en el funcionamiento de los Estados& dentro de los cuales cumple
las funciones de integracin de la comunidad poltica& legitimacin del sistema " de
sus representantes& " control de los gobernantes.
Fonscientes de que su super%i%encia depende decisi%amente de la opinin pblica&
los gobiernos intentan in3uir sobre ella en benefcio propio. Pero ellos representan
slo una fuente de la formacin de la opinin pblica. Son los medios de
comunicacin& que en los regmenes democr(ticos operan en un contexto
institucional en el cual la libertad de expresin adquiere la consideracin de
derec!o fundamental& quienes acumulan ma"or poder en este proceso. <o slo dan
%oz a unos o a otros emisores& sino que %aloran sus mensaes. -un reconociendo
esta situacin pri%ilegiada de los medios de comunicacin& no cabe equiparar la
opinin publicada con la opinin pblica sin ob%iar las mltiples formas en las que
esta ltima puede manifestarse.
1. !NT.ODUCC!"N# D!AE.ENTES PE.SPECT!8AS DE AN:L!S!S DE LA
OP!N!"N POBL!CA
La ambig$edad del concepto [opinin pblica[ !ace necesaria la discusin sobre
sus acepciones)
# :istinguir entre el uso del concepto en los discursos poltico " medi(tico& de
un lado& " en el discurso acadmico& de otro.
# -clarar los diferentes signifcados de opinin pblica que coexisten en el
discurso acadmico.
Los polticos " periodistas suelen utilizar [opinin pblica[ como sinnimo de
[sociedad[& [ciudadana[& [ma"ora de la poblacin[. :e este modo& la con%ierten en
destinataria de sus mensaes, tienden a atribuirle sentimientos& deseos e incluso
%oluntad " se precian de actuar en su benefcio. :esde esta ptica& la opinin
pblica representa una fuerza social de contornos imprecisos& atenta a lo que ocurre
en el (mbito poltico& in3u"ente " susceptible de ser in3uida al mismo tiempo.
:esde que la expresin se introduo en el discurso intelectual en la segunda mitad
del s.45666& los que la !an utilizado no !an logrado establecer una defnicin
consensuada. -un as podemos establecer una distincin disciplinar del uso
corriente del trmino en el discurso de las ciencias sociales)
#Sentido de la Sociologa) engloba pr(cticamente todas las cuestiones que
importan potencialmente a la poblacin " se defne como
8B9 la distribucin de las diferentes opiniones sobre un tema,
8T9 la opinin de la ma"ora,
8S9 la opinin dominante respecto a ese tema en el discurso de la
poblacin 8sin ser ma"oritaria en trminos cuantitati%os9.
#Sentido de la Fiencia Poltica)
8B9 el consenso en torno a un conunto de actitudes " creencias b(sicas
sobre el Estado que garantizan su estabilidad,
40
8T9 las opiniones que condicionan el apo"o social a la clase poltica " la
adopcin de decisiones de polticas pblicas por parte de sus
miembros.
Los lmites de la distincin del concepto entre las dos disciplinas son en muc!as
ocasiones borrosos. -un con%iniendo que los signifcados que se desprenden del
empleo que !acen del trmino socilogos " politlogos se solapan& con%iene tener
claro que destacan aspectos di%ersos del fenmeno 8a la Sociologa le interesan las
opiniones de los indi%iduos en tanto miembros de una sociedad, a la Fiencia Poltica
le importa la opinin de los indi%iduos en tanto gobernados& con el obeti%o ltimo
de comprender meor la relacin entre la ciudadana " poder poltico9.
. SUFETOD OBFETOD CONTEN!DO 2 LOC/S DE LA OP!N!"N POBL!CA
:el sueto depende cmo se conciba la opinin pblica " la defnicin de ste tiene
importantes implicaciones metodolgicas.
El sueto de la opinin pblica es el pblico& que se distingue conceptualmente de la
[muc!edumbre[ " de la [masa[. - diferencia de la muc!edumbre& el pblico no
necesita !allarse reunido fsicamente en un espacio concreto ni se mue%e a
impulsos de emociones que unen a todos los integrantes. A en contraste con la
masa& el pblico se articula entorno a creencias& percepciones& uicios "
razonamientos di%ersos sobre asuntos de inters general. 7n indi%iduo puede
formar parte de una muc!edumbre& de una masa " del pblico& aunque en la
medida en que depende de sus actos& su pertenencia al pblico es consustancial a
su condicin de ciudadano& " la pertenencia a la muc!edumbre o a la masa es
circunstancial.
Se rec!aza el argumento de que el sueto de la opinin pblica se !alle circunscrito
a determinadas personas " coincide en defnir como sueto de la opinin pblica a
[la colecti%idad en su conunto o& al menos& un amplio sector del pblico no
delimitable en funcin de rasgos cualifcados9.
El obeto de la opinin pblica lo constitu"e aquello que concierne o preocupa a la
poblacin " es materia de inters de los poderes pblicos. Los lmites de este obeto
no est(n fos& "a que buena parte de los asuntos que importan a la ciudadana
est(n %inculados a factores co"unturales. Pero existe un ncleo de cuestiones
ligadas a los principios b(sicos del funcionamiento del sistema poltico que
in%ariablemente forman parte del obeto de la opinin pblica.
El contenido puede ser %ariable. Por determinadas razones un asunto puede
suscitar inters enorme entre unos sectores de la ciudadana o atraer una atencin
menos intensa. La opinin pblica puede !allarse en un estado de agregacin frme
o 3uido.
#Estado de agregacin frme) la opinin pblica responde a una distribucin
unimodal en forma de campana, la ma"ora de la poblacin mantiene
opiniones mu" similares mientras que son pocos los que defenden opiniones
mu" discrepantes de la ma"ora 8en ambos extremos de la distribucin de
opiniones9.
#Estado de agregacin 3uido) la opinin pblica responde a una distribucin
bimodal o plurimodal, las opiniones sobre el tema en cuestin est(n
polarizadas.
En cualquier caso& el contenido de la opinin pblica no se circunscribe a
argumentos cientfcos o racionales 8episteme9 que ofrecen un an(lisis completo "
riguroso de la realidad& sino que abarca todo tipo de !erramientas cogniti%as&
emoti%as " morales 8doxa9 tiles para entender " %alorar lo que !abitualmente
denominamos [la poltica[.
41
:ada la 3exibilidad de la opinin pblica en cuanto a su forma " contenido& slo
quedaran excluidos del pblico aquellos que renunciaran expresar " tener
opiniones sobre los asuntos de inters poltico.
Sartori defne la opinin pblica como [un pblico& o una multiplicidad de pblico&
cu"os estados mentales difusos 8opiniones9 interactan con los 3uos de
informacin sobre el estado de la cosa pblica[.
El espacio en el que se desarrolla el proceso comunicati%o permanente entre los
ciudadanos& los medios de comunicacin " los actores polticos recibe
!abitualmente el nombre de espacio pblico. Esta esfera simblica& no delimitable
espacialmente& constitu"e el locus de la opinin pblica.
-. =PNES!S DEL CONCEPTO
La opinin pblica !a existido siempre " en todas partes& si bien su contenido !a
%ariado ampliamente a lo largo del tiempo " !a mostrado diferencias mu" grandes
en funcin del espacio en el que se !a desarrollado.
Si bien la expresin opinin pblica no se populariz !asta la segunda mitad del
s.45666& el ncleo del concepto !a sido denotado desde muc!os siglos antes con
diferentes trminos& como [opinin comn[ o [%oz del pueblo[ 8vox populi9& o
refrindose a las caractersticas o las acciones de la [multitud[& la [ma"ora[ o el
[%ulgo[.
Las referencias m(s tempranas se !an documentado en textos del -ntiguo
>estamento " en las obras de autores griegos " latinos& como 'erodoto& Platn&
-ristteles " Ficern. Este primer conunto de referencias permite "a entre%er una
dicotoma cla%e en el posterior desarrollo de las ideas en torno a la opinin pblica&
concretamente la que distingue entre quienes la desprecian " preferen confar la
%oz pblica a los m(s capaces " quienes la %aloran positi%amente.
:urante la Edad Kedia predomin la utilizacin del trmino [%ulgo[ de forma
despecti%a& tendencia que pre%aleci en el =enacimiento " el Iarroco. <o es casual
que el trmino opinin pblica comenzara a ser utilizado con familiaridad "
profusamente en el ltimo cuarto del siglo 45666& coincidiendo con la =e%olucin
-mericana " la =e%olucin ;rancesa. Wuienes re3exionaban sobre estos
acontecimientos no podan explicarlos sin conceder un papel protagonista a la
opinin pblica.
- lo largo del s.44& la equiparacin de la opinin pblica con las elites culturales o
econmicas !a perdido fuerza& fundamentalmente por tres razones) la progresi%a
extensin del sufragio& el constante aumento de los ni%eles educati%os de la
poblacin " el gran alcance de los medios de comunicacin de masas. - tra%s de
estos procesos se !an ido incorporando m(s ciudadanos a la opinin pblica.
1. LAS AUNC!ONES DE LA OP!N!"N POBL!CA
'a" tres funciones principales de la opinin pblica que ustifcan su an(lisis en el
marco de una >eora del Estado)
- La opinin pblica condensa una base de principios " doctrinas
fundamentales para la unidad estatal,
- La opinin pblica legitima a las instituciones polticas " sus representantes
a tra%s del consentimiento,
- La opinin pblica %igila las actuaciones de los poderes pblicos a tra%s de
la crtica pblica.
Por otro lado& la opinin pblica representa un complemento indispensable de las
instituciones legales en la tarea de %elar por la [moral poltica[ de la comunidad.
42
Fuando la opinin pblica se distancia de esos principios urdicos que informan las
instituciones del Estado es cuando surge un problema de legitimidad " una
amenaza para la estabilidad del Estado. A la legitimacin slo puede tener una base
autntica cuando las opiniones sobre las que se funda son el resultado de la libre
deliberacin& del control efecti%o de los poderes pblicos. La opinin pblica
demarca los lmites dentro de los cuales operan las instituciones polticas " sus
representantes.
7. LOS =OB!E.NOS ANTE LA OP!N!"N POBL!CA
Los gobiernos buscan la legitimacin 8di%ina& carism(tica o legal#racional9 de la
opinin pblica con el obeti%o inmediato de mantenerse en el eercicio de sus
funciones frente a otros ad%ersarios polticos " con el propsito mediato de
preser%ar las reglas del uego gracias a las cuales eercen el poder poltico. Sus
polticas de comunicacin tienen por obeto crear " mantener bases sociales de
apo"o& pero los instrumentos de comunicacin poltica dependen de manera crucial
del tipo de rgimen poltico.
7.1. =o+iernos dictatoriales
Las dictaduras carecen de la legitimidad de origen que conferen las urnas a las
democracias. El acceso al poder a tra%s de medios ilegtimos dea a los dictadores
m(s indefensos ante la opinin pblica& m(s %ulnerables ante su potencial
amenaza. Esta des%entaa de partida explica que las dictaduras modernas !a"an
recurrido a discursos " smbolos populistas " pseudodemocr(ticos. -l mismo tiempo
que los dictadores se precian con cinismo de respetar la opinin de los gobernados&
la controlan estrec!amente para que se pliegue a los designios del gobierno " no
entorpezca sus acciones.
Por tanto& las dictaduras persiguen dos obeti%os respecto a la opinin pblica)
- depurarla de sus elementos con ma"or potencial perturbador del orden
poltico establecido,
- adornarla de acuerdo con sus intereses polticos.
:ependiendo del grado de represin de la dictadura& la depuracin puede incluir
desde la desaparicin fsica de los elementos crticos !asta la restriccin de su
capacidad para crear opinin. En cuanto a crear una opinin pblica fa%orable al
rgimen " sus representantes& se recurre al control de los medios de comunicacin.
Precisamente porque las dictaduras son conscientes de que la anulacin completa
de la opinin pblica autnoma es un obeti%o en la pr(ctica imposible& in%ierten
considerables recursos por mantener redes de informantes confdenciales "
ser%icios de in%estigacin. 7nas " otros les mantienen al tanto de lo que la
poblacin piensa " dice cuando no se siente obser%ada por las autoridades polticas.
7.. =o+iernos democr,ticos
La opinin pblica representa un componente esencial en el funcionamiento del
sistema poltico. 7na de las formas de participacin m(s b(sicas consiste en
informarse sobre tales asuntos " desarrollar opiniones en torno a los mltiples ees
de debate que %ertebran la agenda pblica. El grado de implicacin en esta
discusin permite discriminar entre un pblico atento " un pblico desatento o
espectador. La participacin slo tiene sentido si de ella se deri%an consecuencias
polticas pr(cticas& si los ciudadanos pueden afectar realmente los resultados del
proceso poltico #si los representantes polticos son recepti%os a la opinin pblica.
En los sistemas democr(ticos& las elecciones constitu"en la principal moti%acin de
los polticos para actuar en sintona con la opinin pblica. El deseo de capitalizar
%otos les empua a presentar propuestas que susciten el apo"o del m(ximo nmero
de ciudadanos electores& aun cuando este factor puede no resultar prioritario. El
43
gobierno espa/ol tiene bao su dependencia un instituto de in%estigacin de la
opinin pblica que pro%ee informacin peridica sobre las actitudes de la
poblacin.
La atencin que deben prestar los gobiernos democr(ticos a la opinin pblica est(
sueta a debate que depende& en ltima instancia& de cmo se %alore sta. Los
gobiernos democr(ticos se distinguen de los que no lo son en que se sienten
responsables ante la opinin pblica. Este principio les obliga a establecer "
respetar las condiciones legales necesarias para que la poblacin pueda adquirir
libremente informacin " manifestar las opiniones sin temor a sanciones
gubernamentales codifcadas o informales.
En general& los gobiernos democr(ticos intentan combinar la apariencia del respeto
a una opinin pblica autnoma " soberana con la %oluntad de condicionarla en
benefcio propio. Podra decirse que todas las apariciones pblicas de los
representantes gubernamentales est(n dedicadas a conseguir el obeti%o de in3uir
en la opinin pblica. Esta %oluntad puede con%ertirse en manipulacin cuando los
gobernantes tratan de ustifcar las decisiones que adoptan aludiendo a su
[ine%itabilidad[& prometen un futuro atracti%o a cambio de sacrifcios presentes&
intentan fdelizar a grupos de %otantes mediante compensaciones materiales 8como
subsidios9 " procuran generar desconfanza !acia la oposicin. Estas estrategias
manipuladoras pueden eecutarse muc!o m(s f(cilmente cuando existen medios de
comunicacin de titularidad estatal& como ocurre en la ma"ora de los pases
europeos que !an conser%ado tele%isiones pblicas.
;. AUENTES 2 P.OCESOS DE AO.MAC!"N DE LA OP!N!"N POBL!CA
En los sistemas democr(ticos la in3uencia que los gobiernos eercen sobre la
opinin pblica es contrapesada por la que despliegan otros agentes polticos&
sociales " econmicos& como los partidos polticos& los sindicatos& lar organizaciones
empresariales& los medios de comunicacin pri%ados o las organizaciones no
gubernamentales. >odos ellos constitu"en las fuentes de la opinin pblica unto
con los grupos primarios 8familia& amigos9. La contribucin de estos elementos a la
formacin de la opinin pblica %ara en funcin de mltiples factores& entre los que
destacamos)
8B9 las caractersticas institucionales propias de estos agentes,
8T9 el tema de que se trate,
8S9 la ideologa del pblico.
:ado el gran nmero de %ariables que inter%ienen en la formacin de la opinin
pblica& cabe !ablar de mltiples procesos simult(neos& que en su desarrollo se
aproximan m(s o menos a uno de los dos tipos ideales)
- Kodelo elitista o de in3uencias !egemnicas
Segn este modelo& son los grupos que concentran el poder poltico "
econmico quienes arrancan el proceso& lanzando temas de su inters a la
agenda pblica. Los medios de comunicacin dan ma"or o menor cobertura en
funcin de factores %ariables.
- Kodelo pluralista o de in3uencias mltiples
Este modelo parte de la difcultad de localizar la fuente originaria del proceso "
supone una in3uencia mltiple " no ordenada er(rquicamente de los di%ersos
agentes sobre el pblico.
La ma"ora de los grandes temas de poltica nacional o internacional !an pasado a
formar parte de la opinin pblica a tra%s de procesos m(s prximos al modelo
elitista que al pluralista. <o obstante& no debe lle%arnos a pensar que la opinin
pblica no re3ea m(s que las posiciones de los grupos m(s poderosos de la
sociedad. El pblico procesa los mensaes que recibe de estas fuentes ponindolos
en relacin con experiencias e ideas propias& as como con mensaes de otras
44
fuentes. :e la riqueza de esas experiencias e ideas " de la abundancia "
accesibilidad de las fuentes alternati%as depende que la opinin pblica se
emancipe m(s o menos de los mensaes emitidos por las elites.
>. OP!N!"N POBL!CA 2 MED!OS DE COMUN!CAC!"N
Forresponde una enorme importancia a los medios de comunicacin en la
formacin de la conciencia colecti%a sobre todo tipo de asuntos& especialmente los
de car(cter poltico. La in%encin de la imprenta de tipos m%iles en el siglo 45
propuls el cambio desde la expresin local a la expresin nacional de la opinin&
proceso reforzado por factores como la emergencia del Estado#<acin como actor
en el panorama internacional& las meoras en la infraestructura de transportes "
comunicaciones& " el crecimiento del tama/o del Estado.
La di%ulgacin de materiales informati%os que posibilit la imprenta inaugur un
proceso de ampliacin del sueto de la opinin pblica " de apertura de su obeto.
Los peridicos se con%irtieron en uno de los principales elementos perturbadores de
la tranquilidad de los gobernantes& " stos intentaron inter%enir sobre ellos a tra%s
de la concesin de licencias a las empresas periodsticas " la censura precia. En el
s.44& la difusin de la radio supuso un !ito importantsimo para la transmisin
masi%a de la informacin& "a que las ondas superaban la barrera del analfabetismo.
Kientras se afanzaba la teora de la sociedad de masas& segn la cual la sociedad
moderna desestructuraba los grupos primarios fundindolos en una masa
inorg(nica& iba ganando adeptos la idea de que los mensaes de los medios de
comunicacin actuaban sobre los indi%iduos directamente& pro%ocando de forma
inmediata sus reacciones. En reaccin a este modelo explicati%o lineal se lle%aron a
cabo in%estigaciones cu"as conclusiones quedaron condensadas en la teora de los
efectos mnimos. Jsta gira en torno a dos conceptos)
8B9 la percepcin selecti%a) la tendencia de las personas a exponerse
preferentemente a los mensaes que armonizan con sus opiniones pre%ias,
8T9 los lderes de opinin) indi%iduos que destacan por su ma"or consumo de
medios de comunicacin& !abilidad comunicati%a " %oluntad de !acerse
escuc!ar.
- partir del concepto de lder de opinin& se !a formulado la !iptesis del 6u#o de
informacin en dos fases) de los medios de comunicacin a los lderes de opinin "
de stos al resto de personas.
'o" se considera que los medios de comunicacin son instituciones mediatizadoras
de la realidad& que eercen su principal in3uencia a tra%s de la defnicin del
mundo sobre el que piensa " con%ersa el pblico. Los principales mecanismos a
tra%s de los que lle%an a cabo la construccin de la realidad son)
8B9 facin del orden del da " del reparto de actores pre%ia seleccin de la
informacin que reciben de diferentes fuentes,
8T9 transmisin de estereotipos o im(genes que reducen la compleidad del
mundo real a tra%s de la seleccin de determinados rasgos " la repeticin
de los mensaes,
8S9 difusin de lxico " formas ling$sticas con los que con%ersar.
?. OP!N!"N POBL!CA 2 DEMOC.AC!A DEL!BE.AT!8A
La !istoria de los ltimos TVV a/os !a sido testigo de una prdida de autonoma de
la opinin pblica respecto a otras instituciones. En el siglo 464 se expresaba fuera
del parlamento. - medida que el sistema poltico se fue democratizando& la
posibilidad de un enfrentamiento entre el parlamento " la %oz del pueblo se !izo
menos plausible.
45
>ras la 66 ?uerra Kundial& los canales de comunicacin adquirieron ma"or
neutralidad poltica& pero surgi un nue%o gestor de la opinin pblica) los institutos
de sondeos demoscpicos. Los sondeos se con%ierten en un recurso instrumental de
primer orden para las elites polticas porque transmiten [la idea de una democracia
normalizada que atiende sin cesar las peticiones de los ciudadanos[. En realidad&
las encuestas expresan las preferencias ciudadanas traducidas o fltradas por las
elites a tra%s de cuestionarios dise/ados por ellas.
\>iene sentido una opinin pblica fuera de los medios de comunicacin& de los
parlamentos " de las encuestas] =esponden afrmati%amente quienes rei%indican la
necesidad de que las instituciones " las pr(cticas democr(ticas se aproximen al
modelo de la democracia deliberati%a. Jstos parten de que la deliberacin pblica&
en tanto proceso de formacin de la %oluntad popular& debe preceder a la adopcin
de decisiones. El modelo se sostiene sobre un ideal de gobierno en el cual las
[%erdades polticas[ emergen de la discusin razonada sobre temas que afectan el
inters comn.
:e acuerdo con los postulados de la democracia deliberati%a& los ciudadanos no
est(n condenados a eercer nicamente de %otantes& espectadores " encuestados,
los defensores del modelo de democracia deliberati%a in%ocan la [opinin pblica
discursi%a[. Los gobernados deben !acer %aler su poder frente a los gobernantes
creando " sosteniendo organizaciones " foros de discusin independientes del
Estado " de las grandes instituciones econmicas& con el fn de con%ersar "
dialogar& de deliberar sobre el inters colecti%o. En una democracia deliberati%a
deben existir unas esferas perifricas& m(s abiertas a la participacin directa. Esta
%aloracin de la opinin no mediatizada por las elites gestoras de la opinin pblica
puede lle%ar a una idealizacin de determinados mo%imientos sociales crticos.
>ambin en el seno de estos mo%imientos se producen batallas por controlar el 3uo
de la informacin " el intercambio de opiniones. Fontra estos intentos de direccin "
manipulacin& el recurso m(s til es la educacin " la cultura. Slo ellas permiten
identifcar los sesgos de la informacin& %alorar la pluralidad informati%a " rec!azar
las %isiones unilaterales) desarrollar la capacidad crtica de la opinin pblica "
acercarse al ideal de la democracia deliberati%a.
46
10. ACTORES Y ACCIN COLECTI1A2 ELITES3
MO1IMIENTOS SOCIALES Y GR/!OS DE !RESIN
1. LAS EL!TES POL%T!CAS
El concepto de elite !ace referencia a una minora selecta o rectora. En su
aplicacin poltica se usa para designar a los grupos dirigentes& gobernantes o no&
que tienen relacin con el Estado. El trmino se !a utilizado para explicar
acontecimientos " procesos que se remontan a la propia aparicin de la institucin
estatal& cuando las elites europeas facilitaron el proceso de concentracin del
poder& principalmente en inters propio 8=ein!ard9.
La teora elitista estaba presente en los cl(sicos 8Platn& Kaquia%elo9& pero su
estudio organizado " sistem(tico no aparecera como tal !asta fnales del siglo 464.
;ue entonces cuando Pareto& Kosca " Kic!els recuperaron la idea de una sociedad
regida por una minora dominante& !ec!o que los autores ustifcaban [ine%itable "
necesario[.
Pareto atribu" un %alor cualitati%o a la elite por considerar que se trata de los
miembros superiores de la sociedad. 7tiliz dos categoras de Kaquia%elo, zorros&
los que tendran tendencia a no utilizar la fuerza& seran blandos& inteligentes "
astutos, " leones& los que seran enrgicos " estaran dispuestos a usar la fuerza. En
su trabao& rec!az las interpretaciones economicistas del marxismo " la debilidad
del liberalismo.
Para Kosca& la sociedad se caracterizaba por la dictadura de una minora sobre la
ma"ora& siendo sta la clase dominante gracias a una frmula poltica que
permitira el control de la minora.
Kic!els lleg a la conclusin de que eran ine%itables la burocracia " la oligarqua&
estableciendo la [le" de !ierro de la oligarqua[& segn la cual las elites dominan a
las bases !aciendo difcil el mantenimiento de posturas contra aqullas as como su
reno%acin.
Las elaboraciones tericas posteriores destacar(n las principales lagunas de estas
obras& especialmente su ausencia de in%estigacin emprica " sus carencias
explicati%as. >ras estos autores llegaran trabaos como los de 0eber o Sc!umpeter&
que confguraran el elitismo democrtico. La democracia liberal consistira en una
forma de seleccin de cuadros dirigentes que consiguen la legitimidad necesaria
para su accin poltica. 0eber considera que la dominacin [se manifesta "
funciona en forma de gobierno. >odo rgimen de gobierno necesita del dominio en
alguna forma& pues para su desempe/o siempre se deben colocar en manos de
alguien poderes imperati%os[. :e esta manera& la posicin dominante de los
pertenecientes al gobierno [frente a las masa dominadas se basa 8R9 en la %entaa
del peque/o nmero& la posibilidad que tienen los miembros de la minora
dominante de ponerse r(pidamente de acuerdo " de crear " dirigir
sistem(ticamente una accin societaria racionalmente ordenada " encaminada a la
conser%acin de su posicin dirigente[.
Sc!umpeter concibe la democracia liberal como un sistema para seleccionar las
elites gobernantes a tra%s de la celebracin regular de elecciones& como un
acuerdo institucional que permite alcanzar compromisos " tomar decisiones
polticas m(s que como un simple fn en s mismo. Este autor conceba la
democracia como un proceso de competencia por el liderazgo poltico.
>anto las teoras cl(sicas como las del elitismo democr(tico supondran el punto de
partida para los enfoques elitistas contempor(neos.
47
Te'rico Caracter/sticas principales de las perspecti4as
Explicaciones de la ine%itabilidad de las elites
Pareto La 6istoria demuestra 0ue 6a3 una permanente reno4aci'n de las
elites.
Mosca Todas las sociedades se caracteriEan por la dictadura de la ma3or/a
so+re la minor/a.
Mic6els Las (unciones t*cnicas 3 administrati4as de los partidos 6acen 0ue
la +urocracia 3 la oligar0u/a sean ine4ita+les.
E.
democr,ticos
La pol/tica conlle4a una luc6a incesante por el poder 3 la primac/a
de los intereses del Estado9Naci'n so+re los otros.
<aturaleza de las elites
Pareto Cada ,rea de acti4idad tiene su propia elite.
Mosca Una clase dominanteD no necesariamente en t*rminos econ'micosD
de la 0ue salen los altos cargos.
Mic6els Quien dice organiEaci'n dice oligar0u/a.
E.
democr,ticos
Una 5erar0u/a de dominaci'n es ine4ita+le 3a 0ue Rresulta ilusoria
toda idea 0ue pretenda a+olir la dominaci'n del 6om+re por el
6om+reR.
Estructuras de elite
Pareto =o+ernantes GREorrosR 3 RleonesRH 3 no go+ernantes.
Mosca Cada clase dominante desarrolla una R('rmula pol/ticaR 0ue
5ustiCca su dominaci'n ante el resto de la po+laci'n.
Mic6els La Rle3 de 6ierro de la oligar0u/aR garantiEa la dominaci'n e las
+ases por sus l/deresR.
E.
democr,ticos
Se centran en la dominaci'n de las elites dentro del aparato del
Estado pero el elitismo es una caracter/stica de cual0uier tipo de
organiEaci'n contempor,nea en todas las es(eras.
=eno%acin de las elites
Pareto Alu5o de indi4iduos entre los estratos superiores e in(eriores de la
misma ,rea de acti4idad 3 Su5o entre las elites go+ernantes 3 las
no go+ernantes.
Mosca La reno4aci'n se produce generalmente de (orma 6ereditaria pero
de 4eE en cuando el poder cae en manos de otra clase por un
de(ecto de la ('rmula pol/tica.
Mic6els La incompetencia de las masas constitu3e la +ase de la dominaci'n
de las elites 3 garantiEa 0ue las primeras est*n sometidas al
capric6o de las segundas.
E.
democr,ticos
Te+er sugiere tres tipos puros de dominaci'n de elite# tradicionalD
carism,tica 3 racionalD de las 0ue surgen di(erentes clases de
elites 3 de reno4aci'n de las mismas.
5aloracin del papel de las elites
Pareto Algunas elites go+ernantes son progresistasD otras conser4adoras
Gno 6a3 una idea clara de progresoH.
Mosca Cre/a en el progreso 6umano 3 acepta+a 0ue 6a+/a una tendencia
general 6acia *lD con algunas e)cepciones.
Mic6els Cual0uier sistema de lideraEgo es incompati+le con los principios
de la democracia.
E.
democr,ticos
Te+er seJala 0ue la dominaci'n carism,tica es la (uerEa creati4a u
re4olucionaria de la 6istoria pero 6a retrocedido como
consecuencia de la aparici'n de estructuras institucionales
permanentes.
Puntos de con%ergencia
Pareto .ec6aEo del economicismo mar)ista 3 de la democracia li+eral.
Mosca .ec6aEo del economicismo mar)ista 3 de la democracia
participati4a li+eral.
Mic6els .ec6aEo del socialismo 3 de la democracia li+eral.
E.
democr,ticos
.ec6aEo del socialismo 3 de la democracia participati4a li+eral.
Pbeto de atencin de la in%estigacin emprica
Pareto No logr' demostrar la teor/a de la dominaci'n de las elites en
!talia.
Mosca Demuestra 0ue en el pasado el go+ierno sol/a caracteriEarse por
una elite interesada pero no 0ue siempre (uera as/.
Mic6els !ntenta demostrar una teor/a de la dominaci'n de las elites en los
partidos pol/ticos de la Europa Occidental +asada en datos
emp/ricos insuCcientes.
E. Te+er# su ma3or contri+uci'n reside tanto en su clasiCcaci'n de
48
democr,ticos los reg/menes como en su an,lisis del papel de la +urocracia.
Cuado 1. De$ e$%t%*4o c$5*%co a$ e$%t%*4o de4oc5t%co
Los enfoques elitistas contempor(neos !an intentado superar el dfcit de
in%estigaciones de car(cter emprico. 7no de los que m(s xito tu%o& enfrentado a
los enfoques pluralistas& fue el de la elite del poder& cu"o principal exponente fue F.
0rig!t Kills. Segn este autor& [el concepto de la elite del poder " de su unidad se
apo"a en el desarrollo paralelo " la coincidencia de intereses entre las
organizaciones econmicas& polticas " militares. Se funda tambin en la similitud
de origen " de %isin& " el contacto social " personal entre los altos crculos de cada
una de dic!as erarquas dominantes[. La trabazn de estructuras econmicas&
militares " polticas es cada %ez ma"or " el poder de los que controlan estas
estructuras " sus instituciones se incrementa en igual medida.
Ptros debates que pueden encuadrarse en las corrientes elitistas contempor(neas
son aquellos que !an tratado la relacin existente entre las elites empresariales "
los gobiernos. Las actuales corrientes neopluralistas consideran que& dado que las
democracias occidentales dependen en buena medida de la economa capitalista& la
in3uencia de las corporaciones empresariales sobre el Estado es enorme, de esta
forma el poder " capacidad de in3uencia de la clase empresarial ser(n
desmesurados.
Los enfoques corporati%istas consideran la importancia de la mediacin existente
entre el Estado " determinados grupos 8empresarios& trabaadores& funcionarios9
para benefcio de ambos. Los enfoques neocorporati%istas se/alan la existencia de
di%ersos intereses en la elaboracin de las polticas pblicas.
La teora de las elites parece insufciente para alcanzar explicaciones con%incentes
de determinados fenmenos que conciernen directamente a la creacin "
funcionamiento de las instituciones estatales " a los procesos que en ellas tienen
lugar. S sir%e para identifcar correctamente a los actores que ocupan los altos
puestos en la administracin estatal, para explicar su comportamiento& !a deado
bastante que desear.
Kariano Iaena apunta en su trabao sobre las elites " conuntos de poder en Espa/a
desde BESE la tesis no%edosa de considerar a la elite no desde un punto de %ista
personalista& sino desde los puestos que ocupan sus integrantes en torno a la
administracin estatal. -s& el acercamiento de la teora de las elites a determinadas
disciplinas puede abrir nue%os !orizontes a la in%estigacin sobre el Estado " sus
actores.
Lo que ofrece la teora de las elites es la posibilidad de identifcar a los grupos
dirigentes " de delimitar a los actores que dirigen los Estados& de enmarcar a las
distintas elites nacionales.
:e los distintos grupos que componen la elite de un Estado cabe analizar el de las
elites militares. El alto poder que concentran #por estar en sus manos los
instrumentos materiales que permiten al Estado eercer el monopolio de la
%iolencia# con%ierte en ocasiones a estos actores en el grupo que m(s posibilidades
tiene para dirimir con3ictos o imponer su %oluntad. Para 'untington& el papel de la
institucin militar en la sociedad !a sido discutido a menudo en trminos de control
civil " el problema b(sico para defnir qu es est( en cmo puede minimizarse el
poder del ercito. Para ello caben dos respuestas) a9 dando el m(ximo poder a los
grupos ci%iles en relacin con los militares 8control civil sub#etivo) maximizacin del
poder ci%il9, b9 la distribucin del poder poltico entre grupos ci%iles " militares
8control civil ob#etivo) maximizacin de la profesionalidad militar9. La consecucin
del control ci%il obeti%o slo !a sido posible a partir de la aparicin de la profesin
militar, su consecucin se !a complicado con la tendencia manifestada por di%ersos
grupos ci%iles de concebir el control ci%il en trminos subeti%os.
49
P
e
r
s
p
e
c
t
i
%
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
%
a
<
e
o
c
o
r
p
o
r
a
t
i
%
i
s
m
o
C
o
n
c
e
p
t
o
0
u
e
s
i
r
4
e
p
a
r
a
e
n
t
e
n
d
e
r
l
a
(
o
r
m
u
l
a
c
i
'
n
d
e
p
o
l
/
t
i
c
a
s
.
M
o
n
o
p
o
l
i
o
s
d
e
l
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
c
i
'
n
d
e
i
n
t
e
r
e
s
e
s
d
e
n
t
r
o
d
e
l
p
r
o
c
e
s
o
d
e
(
o
r
m
u
l
a
c
i
'
n
d
e
p
o
l
/
t
i
c
a
s
.
L
a
s
r
e
d
e
s
0
u
e
s
e
c
e
n
t
r
a
n
e
n
p
o
l
/
t
i
c
a
s
n
o
s
o
n
c
e
r
r
a
d
a
s
n
i
t
r
i
p
a
r
t
i
t
a
s
.
D
e
p
e
n
d
e
d
e
l
p
a
p
e
l
n
e
g
o
c
i
a
d
o
r
0
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
n
l
o
s
i
n
t
e
r
e
s
e
s
s
e
c
t
o
r
i
a
l
e
s
.
L
a
s
5
e
r
a
r
0
u
/
a
s
s
e
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
n
a
t
r
a
4
*
s
d
e
a
s
o
c
i
a
c
i
o
n
e
s
.
C
r
/
t
i
c
a
d
e
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
o
.
!
d
e
n
t
i
C
c
a
c
i
'
n
d
e
l
o
s
i
n
t
e
r
e
s
e
s
s
o
c
i
a
l
e
s
3
e
c
o
n
'
m
i
c
o
s
d
e
n
t
r
o
d
e
l
a
s
r
e
d
e
s
e
n
p
o
l
/
t
i
c
a
s
.
F
o
r
p
o
r
a
t
i
%
i
s
m
o
C
o
n
s
e
c
u
e
n
c
i
a
d
e
(
u
s
i
'
n
d
e
l
E
s
t
a
d
o
c
o
n
i
n
t
e
r
e
s
e
s
d
e
l
s
e
c
t
o
r
p
r
i
4
a
d
o
.
C
o
o
p
e
r
a
c
i
'
n
s
o
c
i
a
l
.
!
n
t
e
r
e
s
e
s
s
e
c
t
o
r
i
a
l
e
s
t
i
e
n
e
n
p
r
i
4
i
l
e
g
i
o
s
e
s
p
e
c
i
a
l
e
s
.
!
n
t
e
r
4
i
e
n
e
n
t
r
e
s
p
a
r
t
e
s
e
n
e
l
m
a
r
c
o
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
e
n
e
l
0
u
e
s
e
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
l
a
d
o
m
i
n
a
c
i
'
n
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
.
D
e
p
e
n
d
e
d
e
l
p
a
p
e
l
n
e
g
o
c
i
a
d
o
r
0
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
n
l
o
s
i
n
t
e
r
e
s
e
s
s
e
c
t
o
r
i
a
l
e
s
.
D
e
c
a
d
e
n
c
i
a
g
e
n
e
r
a
l
d
e
l
a
s
(
o
r
m
a
s
d
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
c
i
'
n
e
n
t
r
e
e
l
E
s
t
a
d
o
3
l
o
s
g
r
u
p
o
s
.
C
r
/
t
i
c
a
d
e
(
o
r
m
a
s
p
o
l
/
t
i
c
a
s
i
d
e
a
l
e
s
d
e
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
o
3
d
e
l
s
o
c
i
a
l
i
s
m
o
.
S
c
6
i
m
i
t
t
e
r
#
(
o
r
m
a
s
d
e
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
c
i
'
n
e
n
t
r
e
E
s
t
a
d
o
3
g
r
u
p
o
s
0
u
e
s
e
a
c
e
r
c
a
n
a
l
m
o
d
e
l
o
c
o
r
p
o
r
a
t
i
4
o
.
P
l
u
r
a
l
i
s
m
o
r
e
%
i
s
i
o
n
i
s
t
a
P
o
d
e
r
a
+
i
e
r
t
o
a
c
o
m
p
e
t
e
n
c
i
a
e
n
t
r
e
g
r
u
p
o
s
.
P
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
'
n
e
i
g
u
a
l
d
a
d
l
i
m
i
t
a
d
a
s
.
M
u
c
6
o
s
g
r
u
p
o
s
d
e
p
r
e
s
i
'
n
c
o
n
s
e
s
g
o
c
o
r
p
o
r
a
t
i
4
o
L
a
s
r
e
d
e
s
0
u
e
s
e
c
e
n
t
r
a
n
e
n
p
o
l
/
t
i
c
a
s
s
o
n
c
e
r
r
a
d
a
s
.
D
e
p
e
n
d
e
d
e
l
p
a
p
e
l
n
e
g
o
c
i
a
d
o
r
0
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
n
l
o
s
i
n
t
e
r
e
s
e
s
s
e
c
t
o
r
i
a
l
e
s
.
N
i
n
g
I
n
g
r
u
p
o
d
o
m
i
n
a
t
o
d
a
s
l
a
s
r
e
d
e
s
0
u
e
s
e
c
e
n
t
r
a
n
e
n
p
o
l
/
t
i
c
a
s
.
P
l
u
r
a
l
i
s
m
o
e
n
l
a
R
+
a
5
a
R
p
o
l
/
t
i
c
a
.
C
r
/
t
i
c
a
d
e
(
o
r
m
a
s
p
o
l
/
t
i
c
a
s
i
d
e
a
l
e
s
d
e
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
o
s
.
E
s
t
u
d
i
o
s
c
e
n
t
r
a
d
o
s
e
n
r
e
s
t
a
+
l
e
c
i
m
i
e
n
t
o
d
e
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
o
a
t
r
a
4
*
s
d
e
r
e
(
o
r
m
a
c
o
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
.
50
L
a
e
l
i
t
e
d
e
l
p
o
d
e
r
S
e
l
i
m
i
t
a
l
a
d
e
m
o
c
r
a
c
i
a
p
o
r
0
u
*
s
e
c
o
n
s
i
d
e
r
a
p
e
r
5
u
d
i
c
i
a
l
p
a
r
a
l
a
e
C
c
i
e
n
c
i
a
p
o
l
/
t
i
c
a
3
e
c
o
n
'
m
i
c
a
.
C
.
T
r
i
g
6
t
M
i
l
l
s
D
l
a
e
l
i
t
e
d
e
l
p
o
d
e
r
.
B
r
u
n
6
a
m
D
e
l
i
t
e
g
e
s
t
o
r
a
.
P
o
l
s
+
3
D
m
a
0
u
i
n
a
r
i
a
p
o
l
/
t
i
c
a
.
L
a
s
r
e
d
e
s
0
u
e
s
e
c
e
n
t
r
a
n
e
n
p
o
l
/
t
i
c
a
s
s
o
n
c
e
r
r
a
d
a
s
.
D
e
p
e
n
d
e
d
e
l
p
a
p
e
l
n
e
g
o
c
i
a
d
o
r
0
u
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
n
l
o
s
i
n
t
e
r
e
s
e
s
s
e
c
t
o
r
i
a
l
e
s
.
A
r
e
n
t
e
a
l
a
o
p
i
n
i
'
n
p
l
u
r
a
l
i
s
t
a
D
e
l
E
s
t
a
d
o
n
o
e
s
i
n
d
e
p
e
n
d
i
e
n
t
e
c
o
m
o
,
r
+
i
t
r
o
d
e
l
i
n
t
e
r
*
s
n
a
c
i
o
n
a
l
.
C
r
/
t
i
c
a
d
e
l
p
l
u
r
a
l
i
s
m
o
3
d
e
l
a
t
e
o
r
/
a
d
e
m
o
c
r
,
t
i
c
a
c
o
m
o
e
n
(
o
0
u
e
s
6
e
g
e
m
'
n
i
c
o
s
e
n
l
a
C
.
P
o
l
/
t
i
c
a
d
e
E
E
U
U
.
C
.
T
r
i
g
6
t
M
i
l
l
s
#
r
e
d
n
a
c
i
o
n
a
l
d
e
e
l
i
t
e
s
G
p
o
l
/
t
i
c
o
s
D
m
i
l
i
t
a
r
e
s
D
d
i
r
e
c
t
o
r
e
s
d
e
e
m
p
r
e
s
a
H
.
F
a
r
a
c
t
e
r
s
t
i
c
a
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
d
e
l
a
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
%
a
s
E
x
p
l
i
c
a
c
i
o
n
e
s
d
e
l
a
i
n
e
%
i
t
a
b
i
l
i
d
a
d
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
<
a
t
u
r
a
l
e
z
a
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
E
s
t
r
u
c
t
u
r
a
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
=
e
n
o
%
a
c
i
n
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
5
a
l
o
r
a
c
i
n
d
e
l
p
a
p
e
l
d
e
l
a
s
e
l
i
t
e
s
P
u
n
t
o
s
d
e
c
o
n
%
e
r
g
e
n
c
i
a
P
b
e
t
o
d
e
a
t
e
n
c
i
n
d
e
l
a
i
n
%
e
s
t
i
g
a
c
i
n
e
m
p
r
i
c
a
Cuado 2. E$ e$%t%*4o co'te4(o5'eo
51
7n punto a destacar en el tratamiento de los actores que dan %ida a los estados es
el que !ace referencia a la importancia que !an alcanzado determinados personaes
" las acciones emprendidas singularmente por ellos. - %eces se !a cado en un
determinismo !eroico que tiene que %er con aquello que se trataba de combatir) el
determinismo econmico#social. Sea como sea& no cabe detenerse exclusi%amente
en el an(lisis de un agente colecti%o& sino que !a" tambin que !acerlo en la
conducta de determinados actores indi%iduales.
. LOS MO8!M!ENTOS SOC!ALES
7n mo%imiento social es un actor colecti%o que pretende pro%ocar una
transformacin social o modifcar un estado de cosas concreto a tra%s de la accin
8mo%imientos nacionalistas& obrero& fascistas& guerrillas latinoamericanas&
pacifstas& ecologismo& feminista9.
[7na parte signifcati%a de la poblacin que plantea " defne intereses que son
incompatibles con el orden social " poltico existente& " que defende esos intereses
por %as no institucionalizadas& in%ocando potencialmente el uso de la fuerza fsica
"Uo coercin. En este sentido del trmino& un mo%imiento social es una colecti%idad
de personas unidas por una creencia comn 8ideologa9 " por la determinacin de
desafar el orden existente en pos de los obeti%os implcitos en esa creencia fuera
de los cauces institucionalizados de intermediacin de intereses[ 8Guec!ler "
:alton& BEET9.
Para Enrique Lara/a& el concepto de mo%imiento social se refere a una forma de
accin colecti%a que)
a9 apela a la solidaridad para promo%er o impedir cambios sociales&
b9 cu"a existencia es una forma de percibir la realidad&
c9 implica una ruptura de los lmites del sistema de normas " relaciones
sociales en el que se desarrolla su accin&
d9 tiene capacidad para producir nue%as normas " legitimaciones en la
sociedad.
.1. Los mo4imientos sociales cl,sicos 3 los nue4os mo4imientos sociales
La ma"ora de autores coincide en diferenciar entre los mo%imientos sociales
cl(sicos " los nue%os mo%imientos sociales. Si el concepto de mo%imiento social es
nue%o& no lo son tanto las distintas formas de accin social. Los mo%imientos
sociales entendidos como tales surgieron a raz de la =e%olucin ;rancesa " se
desarrollaron a lo largo del siglo 464. -dem(s de mostrar continuidad en el tiempo "
mltiples formas de accin& tenan un car(cter nacional " autnomo.
Los dos mo%imientos sociales cl(sicos son el mo%imiento nacionalista el mo%imiento
obrero. El nacionalista dio lugar a todo un mo%imiento cultural& especialmente
presente en la msica " la pintura. El obrero ciment [una idea de mo%imiento
social como manifestacin consciente de la accin colecti%a de grupo& que
transgreda los lmites institucionales impuestos por un sistema social " que
buscaba un cambio sustancial del mismo[ 8Pastor& BEEB9.
- partir de los a/os sesenta del siglo 44 se manifestaron nue%as formas de accin
colecti%a que no encaaban con los mo%imientos sociales conocidos. Los nue%os
mo%imientos sociales& que se propagaron en los a/os setenta " oc!enta por Europa
Pccidental& EE77 " -ustralia& inclu"en al mo%imiento antiautoritario estudiantil& el
nue%o mo%imiento feminista& el alternati%o urbano& el antinuclear& el ecologista& el
pacifsta " el antiglobalizacin.
Los nue%os mo%imientos sociales tienen las siguientes caractersticas& que nos
permiten diferenciarlos de otros de origen neoconser%ador& neofascista o
nacionalistas integristas 8=iec!mann& BEEN9)
B. orientacin emancipadora& comparten un ideario de nue%a izquierda,
52
T. car(cter antiestatalista 8o pro#sociedad ci%il9& no persiguen asumir el
poder estatal sino transformar la %ida social,
S. orientacin antimodernista& no comparten la concepcin del progreso
entendido como desarrollo material interminable,
N. composicin social !eterognea,
O. obeti%os " estrategias de accin mu" diferenciados,
M. estructura organizati%a descentralizada " antier(rquica& en forma de red&
con un ni%el bao de institucionalizacin,
C. politizacin de la %ida cotidiana " del (mbito pri%ado,
D. mtodos de accin colecti%a no con%encionales) resistencia pasi%a&
desobediencia ci%il& manifestaciones ldicas& accin directa con elementos
sorprendentes que llamen la atencin& etc.
.. Las teor/as e)plicati4as de los mo4imientos sociales
Las principales !erramientas conceptuales elaboradas por los tericos de los
mo%imientos sociales giran en torno a tres cuestiones explicati%as de su razn de
existencia " puesta en marc!a 8Kc-dam& KcFart!" " ^ald& BEEM9)
a9 la estructura de oportunidades polticas " las contradicciones que tienen
que afrontar los protagonistas de la accin,
b9 los modos de organizacin que est(n a disposicin de los actores,
c9 los procesos colecti%os de interpretacin& atribucin " construccin social
que median entre la oportunidad " la accin.
El concepto de estructura de oportunidad poltica se/ala los distintos factores
institucionales& polticos " estratgicos que fa%orecen o difcultan la accin de
determinados grupos. Presenta una dimensin subeti%a que le es dada por la
particular interpretacin que del medio realizan los actores. Los estudios sobre
oportunidades polticas !an sido tratados por dos grandes escuelas. La
norteamericana se !a centrado en el estudio de los procesos polticos para explicar
el surgimiento de los mo%imientos sociales a partir de las transformaciones [en la
estructura institucional o en las relaciones informales de poder de un sistema
poltico nacional dado[. La europea& !a incidido en el estudio de las relaciones
existentes entre la poltica institucionalizada " la desarrollada por mo%imientos
sociales a tra%s de trabaos comparados [sobre las diferencias en la estructura& la
extensin " el xito alcanzado por mo%imientos similares& sir%indose para ello del
an(lisis de las diferencias polticas de los Estados nacionales en los que se
inscriben[ 8Kc-dam& KcFart!" " ^ald& BEEM9.
Los an(lisis sobre estructuras de movilizacin !acen referencia al estudio de los
canales colecti%os& formales e informales a tra%s de los que los actores pueden
mo%ilizarse e implicarse en cualquier tipo de accin colecti%a& as como los recursos
materiales " organizati%os de que disponen. >ambin se !an desarrollado dos
perspecti%as distintas)
a9 teora de la mo%ilizacin de recursos) se !a centrado en los procesos de
mo%ilizacin " en las manifestaciones organizati%as de estos procesos,
b9 el modelo de los procesos polticos, se !a centrado en el papel
desempe/ado por algunos entornos b(sicos a la !ora de fa%orecer "
estructurar la accin colecti%a 8KcFart!" " ^ald& BEDD9.
K(s all( de la situacin en que se encuentren algunos grupos& es fundamental que
puedan contar con recursos " oportunidades para la accin. Entre estos recursos
destaca la necesidad de existencia de una organizacin.
B. En el extremo menos formalizado se sitan las familias " redes de
amistades. El papel desempe/ado por las estructuras cotidianas en la
mo%ilizacin se !a analizado a tra%s de estudios que !an elaborado
conceptos como los de comunidades de memoria, subculturas de disenso,
53
infraestructuras de protesta o contextos de micromovilizacin. Entre estos
contextos se encuentran [el contacto pre%io con algn miembro del
mo%imiento a tra%s del cual se produce el reclutamiento, la participacin en
di%ersas asociaciones& que aumenta los contactos con otras personas& " con
ello la posibilidad de ser reclutado para una nue%a accin& al tiempo que
pone de manifesto una actitud fa%orable a la inter%encin en acti%idades
colecti%as[ 8Prez Ledesma& BEEN9.
T. Las redes informales& tambin denominadas comunidad de movimientos
sociales& que guardan parecido con un mo%imiento social organizado. -mbos
pretenden obeti%os que dependen de un mo%imiento social& pero la
comunidad de mo%imientos sociales intenta lle%arlo a cabo a tra%s de redes
informales compuestas por indi%iduos politizados& con lmites 3uidos "
estructuras de liderazgo 3exibles 8Iuec!ler& BEEV9.
S. Estructuras de mo%ilizacin compuestas por !bridos.
N. Los grupos formalmente organizados " que funcionan como estructuras
dedicadas a canalizar la mo%ilizacin& denominados mo%imientos sociales
organizados.
No9mo4imiento Mo4imiento
!n(ormal
=edes de amigos
5ecindario
=edes en el trabao
=edes de acti%istas
?rupos afnes
Fomunidades de memoria
Aormal
6glesias
Sindicatos
-sociaciones profesionales
Ko%imientos Sociales
Prganizados
Fomits de protesta
Escuelas de mo%ilizacin
Cuado 3. D%4e'*%o'e* de $a* e*tuctua* de 4o#%$%6ac%&'
Por ltimo& los procesos enmarcadores abarcan los signifcados compartidos "
conceptos mediante los que los indi%iduos defnen su situacin. :eben darse al
menos dos condiciones) a9 que se sientan afectadas " agra%iadas por una situacin
determinadas, b9 que consideren que su accin %a a resol%er su situacin.
Fon estas !erramientas analticas podremos alcanzar explicaciones sobre el
surgimiento " la accin de los mo%imientos sociales.
-. LOS =.UPOS DE P.ES!"N
Los grupos de presin son uno de los actores principales en el marco de la discusin
" toma de decisiones pblicas. Son organizaciones encaminadas a la consecucin
de determinados fnes& como los partidos polticos& pero no pretenden ni alcanzan el
poder ni sitan a sus miembros en puestos pblicos. Su obeti%o es tratar de in3uir
sobre el poder& eercer presin en la defensa de sus intereses particulares.
-.1. La articulaci'n de demandas 3 la gesti'n del conSicto
Los grupos de presin surgen " se consolidan a la %ez que lo !ace el liberalismo
poltico. -l reconocer la libertad de expresin sobre la %ida pblica " la posibilidad
de realizar peticiones al poder& se permiti el eercicio de la in3uencia& persuasin "
presin en distintos grados sobre los poderes pblicos. La amplia %ariedad de
grupos de presin aconsea una clasifcacin pre%ia de los mismos)
a9 6nters defendido. Se diferencia entre grupos de inter7s& aquellos que
defenden intereses materiales " est(n compuestos por las organizaciones
profesionales, grupos de vocacin ideolgica& abogan por la defensa de
determinadas causas ideolgicas o polticas& est(n integrados por un
conunto de grupos que defenden %alores confesionales o laicos& est(n en
contra de una cuestin concreta o defenden a colecti%os especfcos.
b9 Far(cter pblico o pri%ado.
54
c9 >ipo de organizacin.
d9 ,obbies) grupos de presin especializados para la actuacin en aquel
medio poltico. Son organizaciones con un alto grado de especializacin
tcnica destinada a conseguir los obeti%os concretos que persiguen.
Entre los elementos que !an permitido el surgimiento de los grupos de presin
est(n 8Ierger& BEDD9)
- su imbricacin en el marco poltico de las democracias liberales,
- la creciente compleidad social " poltica de las sociedades
contempor(neas,
- la expansin de las esferas a las que llegan los poderes pblicos,
- la ruptura de la cultura poltica tradicional,
- la creciente legitimidad de los mismos.
En cuanto a sus mecanismos de actuacin& cabe destacar que su accin estar(
determinada por el nmero de sus miembros& su capacidad fnanciera " el prestigio
social de sus componentes " del propio grupo. Estos mecanismos consistir(n en la
accin a tra%s de la opinin pblica. Ptros tipos de actuacin ser(n directos o
ilegales.
-.. El corporati4ismo 3 la sociedad corporati4a
El corporati%ismo es uno de los modelos m(s elaborados " meor defnidos como
alternati%a al pluralismo liberal. La principal caracterstica es su intencin de
resol%er los con3ictos entre grupos de inters pri%ado& sobretodo aquellos que
afectan a las relaciones econmicas " sociales& en relacin con el Estado. Pretende
una organizacin social no con3icti%a le%antada a partir de las organizaciones que
representan intereses " acti%idades profesionales& de las corporaciones. Su obeti%o
ltimo es armonizar las relaciones entre distintos grupos " clases sociales en un
sistema estable.
La 6talia de Kussolini fue el eemplo m(s acabado de sistema corporati%ista 8que
'itler& ;ranco " Salazar copiaron9. La organizacin de la sociedad en corporaciones
facilit el control gubernamental sobre los sindicatos " las organizaciones
patronales. Las corporaciones fueron sometidas a un estricto control burocr(tico&
neutralizando su capacidad de accin poltica. El Estado corporati%o pretenda
eliminar la poltica de las instituciones parlamentarias. Iao esta pretensin se
esconda un control ilimitado sobre los mecanismos polticos por parte de Kussolini.
:i%ersos autores !an obser%ado una tendencia al !ilo de la creciente in3uencia de
las distintas asociaciones existentes. 'an denominado sociedad corporativa a
aquella en la que [los modelos de estructuracin fundamentales& los de con3icto
social 8clasista& ocupacional& tnico9 " los de poder " prestigio se eercen a tra%s de
corporaciones[. Entienden como corporacin [cualquier institucin social asociati%a
" formada por indi%iduos o coaliciones para alcanzar un conunto de fnes explcitos
mediante un ordenamiento de la conducta de sus miembros segn criterios de
erarqua interna& coordinacin imperati%a " normas para el acceso& reparto&
particin " exclusin diferenciales de los bienes escasos que se pretenden controlar.
7na corporacin tambin es un grupo organizado para la produccin& satisfaccin "
fomento de unos intereses colecti%os sectoriales especfcos[ 8-rbs " ?iner& BEES9.
7n rasgo fundamental de la sociedad corporati%a es la resolucin de con3ictos a
tra%s del pacto& el acuerdo " la concentracin entre las partes. Fomo resultado& se
consigue el meor remedio para los problemas sociopolticos " econmicos a que se
enfrentan las sociedades a%anzadas.
55
17. EL !ARLAMENTO
1. O.%=ENES 2 E8OLUC!"N @!ST".!CA DE LOS PA.LAMENTOS
El Parlamento constitu"e la institucin central del sistema representati%o " a l
encontrar( asociada su gnesis " transformacin a lo largo de la 'istoria. Fomo
precedentes remotos pueden se/alarse) asambleas tradicionales de los pueblos
nrdicos& asambleas estamentales en la Europa occidental de la baa Edad Kedia&
concilios " asambleas generales de sus rdenes religiosas de la 6glesia Fatlica 8que
luego transfri a un mundo poltico toda%a %inculado a lgicas no secularizadas9
Los re"es quisieron que algunos de sus decisiones m(s rele%antes se %ieran
confrmadas por la alta erarqua eclesi(stica " la nobleza con poder econmico "
militar& puesto que necesitaban su apo"o para que la eecucin de aquellas
decisiones fuera %iable. Para ello& el re" les con%ocaba a su corte& " all unos " otros
apro%ec!aban para !ablar de sus asuntos " de los del reino& lo que aboc a
desarrollar una acti%idad deliberante. - estas reuniones se las llam curia,
concilium, consilium o colloquium8, o tambin& por el lugar donde se celebraban&
cort, court o corte +cortes-. Sin embargo& el trmino parlamentum acab por
imponerse en 6nglaterra& " de all pasara a generalizarse siglos m(s tarde. - la
expresin Parlamento& Fonseo o Fortes& se unieron califcati%os como magnum
8grande9 " general o generales, para signifcar que se trataba de reuniones
extraordinarias& por particularmente solemnes o por la importancia o con3icti%idad
de los asuntos de que trataban 8la sucesin del re"& la defensa de los pri%ilegios
estamentales...9. :ic!as reuniones solan tener una asistencia m(s numerosa " un
contenido m(s claramente poltico. - ellas se incorporara pronto un tercer
estamento) los comunes& los delegados de las ciudades o comunas.
-s& pues& los Parlamentos fueron inicialmente asambleas consulti%as& luego
trasformadas de forma progresi%a& de la mano del relanzamiento de la %ida urbana
" de las nue%as categoras sociales que en ella surgieron con el auge del comercio "
la manufactura& lo cual propici la incorporacin de los delegados de las ciudades a
la curia real.
La estructura& composicin& acti%idad& poder " e%olucin de estas F(maras
estamentales 8las Fortes del =eino de -ragn o de Fastilla& el 4arliament ingls& el
,andtag alem(n o los 9tats 17n7raux de ;rancia9 %ariaron en funcin del respecti%o
contexto !istrico " territorial. En 6nglaterra " ;rancia& por eemplo& asumieron
importantes funciones udiciales. Pero el rasgo m(s caracterstico de los
Parlamentos medie%ales fue el de tener que prestar apo"o econmico al monarca.
- partir del siglo 4666& pero sobre todo durante el 465 " 45& bao el modelo de
organizacin 1dualista2& como la llamara ?ierYe Lesto es& de tenso cogobierno
entre el monarca " los cuerpos estamentalesL& las asambleas tender(n a asumir un
papel representati%o " a constituirse en celosos guardianes de los pri%ilegios de los
estamentos. Ello las conducir(& en un proceso plagado de con3ictos& a no
contentarse con asesorar o aconsear& sino a limitar de modo efecti%o la esfera de
actuacin del monarca) en especial& al imponerle que el Parlamento ratifcara
formalmente la facin de nue%os tributos. Por otra parte& el dinamismo de los
representantes de las ciudades llegar( incluso a erosionar& de !ec!o& los
mecanismos del mandato imperati%o. Pese a todo& las transformaciones polticas
que exige e impulsan el Estado moderno ponen fn al modelo dualista " %an
consolidando el poder nico " centralizado del monarca. Este pro%oca " apro%ec!a
la progresi%a descomposicin de la alta nobleza para !acerse con los poderes
territoriales " dominar a los Parlamentos.
<o obstante& cabe diferenciar dos grandes 1modelos2 o lneas de e%olucin
!istrica. En los pases del continente europeo& la monarqua absoluta acabar( con
56
la autonoma de los Parlamentos " los %aciar( de contenido. -s& los Estados
?enerales& por eemplo& no se reunir(n en ;rancia entre BMBN " BCDE. Sin embargo&
6nglaterra constituir( el exponente de una e%olucin bien distinta. El Parlamento
ingls seguir( una caracterstica lnea de continuidad !istrica Launque no exenta
de con%ulsionesL& que acabar( por conformar el modelo emprico de gobierno
parlamentario 8el parlamentarismo9.
La F(mara de los Fomunes& que "a en el siglo xi% celebrara sus sesiones
separadamente de la F(mara de los Lores& sabr( conser%ar su derec!o a la
aprobacin de los tributos " conquistar el de la celebracin peridica " regular de
sus sesiones " el de participar en la funcin legislati%a mediante la presentacin de
peticiones al re". Primero& !ace %aler su car(cter representati%o " se resiste al
control al que se la intenta someter durante el perodo desptico de los primeros
>udor. Luego& su apo"o resulta imprescindible para que Enrique 5666 e 6sabel 6 se
defendan de las amenazas del Papado " del 6mperio. Aa en el siglo 4566& con los
Estuardo& triunfa sobre el poder regio en la re%olucin puritana que acaba en la
decapitacin de Farlos 6 8BMNT#BMNE9. >ras el perodo republicano& la dictadura de
FromHell " la restauracin de los Estuardo& el Parlamento protagoniza nue%os
enfrentamientos con la Forona. La =e%olucin ?loriosa 8BMDD9 lo con%ierte en el
depositario de la soberana& punto de arranque de toda una rica lnea de
pensamiento terico. A con los monarcas de la Fasa de 'anno%er 8a partir de BCBN9&
comienza a perflarse de algn modo el principio que %a a ser caracterstico del
parlamentarismo) que el Primer Kinistro !a de contar con la confanza de la ma"ora
parlamentaria " !a de cesar si la pierde. Este modelo de Parlamento polticamente
fuerte ser( la fuente en la que beban las construcciones tericas del liberalismo
re%olucionario del siglo 45666& si bien lo que en principio fuera un intento de imitar el
modelo brit(nico terminara conduciendo a una nue%a confguracin urdico#
poltica.
En cualquier caso& el liberalismo poltico tendi a situar al Parlamento como ee
central del nue%o sistema institucional) como m(ximo representante de la nacin "
de su soberana& encarna el Poder legislati%o L" el propio Poder constitu"ente
cuando se entienda necesario acti%arloL " garantiza la limitacin del poder " los
derec!os " libertades indi%iduales.
Las expresiones m(s radicalmente re%olucionarias& como el rgimen con%encional
francs& llegar(n a sobredimensionar el papel del Parlamento !asta estrangular el
principio de di%isin de poderes. Pero demostrar(n ser modelos in%iables& tanto por
su inefcacia como por su comprobada tender ca a deri%ar en formas peculiares de
dictadura.
Pasadas las etapas m(s con%ulsi%as de la re%olucin liberal& se optar( generalmente
por el pragmatismo del pacto de intereses entre las antiguas " las nue%as clases
pri%ilegiadas. A ello conducir(& sobre todo all donde se conser%e " sepa e%olucionar
la forma mon(rquica& a articular un Parlamento bicameral 8un bicameralismo
conser%ador9) una F(mara baa& elegida por sufragio censitario& " una F(mara alta&
de car(cter nobiliario o dominada por las capas sociales m(s poderosas& llamada a
ser%ir de freno a la representacin nacional " prestarse a una ma"or cooperacin
con la Forona.
La presin de los sectores polticamente m(s a%anzados impulsar(& en la Europa del
siglo 464& la progresi%a transformacin de los Parlamentos en un sentido m(s
consecuente con los principios liberales pro"ectados en el modelo de rgimen
parlamentario)
L el Parlamento desplazar( al Eecuti%o de importantes parcelas que
inicialmente ste tena reser%adas en el proceso legislati%o 8logrando desde
la ruptura del monopolio de la iniciati%a legislati%a !asta la de%aluacin
poltica de la sancin de las le"es9,
57
L reforzar( tambin su papel como principal rgano de control de la
acti%idad gubernamental " conquistar( su derec!o a exigir la respon#
sabilidad poltica de los ?obiernos,
L la F(mara baa consolidar( su superioridad poltica " legislati%a sobre la
F(mara alta,
las F(maras parlamentarias ir(n ampliando progresi%amente su esfera
de autonoma.
-s& entre los a/os SV " los DV del siglo 464& al tiempo que se produce la irrupcin "
desarrollo de los partidos polticos en la %ida parlamentaria Ldonde tu%ieron su
origenL& sta conocer( en la Europa liberal una etapa de m(ximo prestigio "
esplendor poltico) una etapa signifcada por una Konarqua constitucional
progresi%amente asociada a ?obiernos parlamentarios& esto es& que tienden a estar
suetos a la din(mica cambiante de las ma"oras en el Parlamento. A todo ello& a
pesar de coincidir en escenarios donde se desarrolla el proceso dialctico que
enfrentaba a la re%olucin democr(tica " a la reaccin autoritaria 8de corte
bonapartista9.
Paralelamente& bao la presin de las nue%as condiciones " capas sociales
emergentes& las elecciones parlamentarias se regir(n por criterios cada %ez menos
censitarios& tendiendo de forma progresi%a !acia el ideal democr(tico del sufragio
uni%ersal 8acti%o " pasi%o9 e igual& " dando lugar a una nue%a composicin social de
los Parlamentos.
Fon el cambio de siglo& 1la irrupcin de los partidos de masas en los Parlamentos
altera los alineamientos tradicionales& termina con su !omogeneidad sociocultural&
fa%orece su fragmentacin " polarizacin "& en consecuencia& difculta la formacin
" estabilidad de los ?obiernos& cu"a creciente inoperancia se atribu"e& con
frecuencia& a los abusos de los partidos& a las -sambleas " al supuesto desequilibrio
entre Legislati%o " Eecuti%o& desequilibrio que& sin embargo no tiene un signo
nico. Pues si es %erdad que algunos excesos parlamentarios reducen la capacidad
de maniobra de los ?obiernos " acentan su inestabilidad& tambin es cierto que la
creciente inter%encin de stos en la %ida econmica " social les lle%a a interferir
en la esfera de acti%idad propia del Legislati%o 8de a! surgi el debate
interdisciplinar sobre la crisis del parlamentarismo del perodo de entreguerras& en
el que participaron socilogos& politlogos " constitucionalistas como Kax 0eber&
Gelsen& F. Sc!mitt en -lemania, :uguit& Farr de Kalberg " KirYine#?uetz%itcl en
;rancia, Lo%ell " LasYi en 6nglaterra, Kic!els& Pareto " Kosca en 6talia& Prtega "
?asset en Espa/a9.
6mporta subra"ar& por tanto& que la crisis de la que se !abla entonces no es la crisis
de los Parlamentos sino la del rgimen parlamentario& que algunos identifcan
incluso con una supuesta crisis de la democracia representati%a " cu"as causas se
buscan en esos desequilibrios " desaustes entre sus elementos b(sicos. Por eso los
remedios que se sugieren apuntan& m(s que nada& a recomponer el equilibrio entre
los poderes introduciendo di%ersos incenti%os para propiciar su estabilidad&
incrementar su efciencia " fa%orecer la participacin popular2.
En cualquier caso& " como es bien sabido& profundas transformaciones sociales&
econmicas e ideolgicas ser%iran de base& desde fnales del siglo 464& para el
arraigo de corrientes& de di%erso signo& mu" crticas para con los %alores "
funcionamiento del rgimen liberal#representati%o. A las propuestas contenidas en
ellas intentaran des%irtuar o negar la esencia representati%a a las instituciones
parlamentarias. :e poco ser%ira el ensa"o de una primera 1racionalizacin2 de las
funciones del Parlamento en el perodo de entreguerras& con la que se quera
proporcionar a los ?obiernos una ma"or esfera de autonoma.
>ras la 66 ?uerra Kundial& " por contraste con los regmenes totalitarios derrotados&
los Parlamentos recuperan en las democracias occidentales un %alor simblico de
primer orden. La consolidacin del "stado de partidos y la progresi%a inter%encin
estatal en las relaciones sociales " econmicas potenciar( de modo irre%ersible el
58
protagonismo de los ?obiernos. Los Parlamentos sufren una nue%a oleada
1racionalizadora2 correr(n el riesgo de quedar relegados a ser estrictamente el
1lugar2 donde formaliza o registra la adopcin de decisiones gubernamentales. El
problema se agra%ar( en la medida en que los medios de comunicacin se %a"an
con%irtiendo en el escenario fundamental del debate poltico.
- pesar de todo ello& los Parlamentos siguen siendo percibidos como la 1forma
esencial de expresin " de organizacin de la soberana popular2 "& como tales&
constitu"en una pieza fundamental del sistema de representacin& de legitimacin "
de gobierno de nuestras democracias& con independencia del espacio constitucional
que el Parlamento tenga asignado) se trate de un 4arlamento soberano, o se trate
de un modelo de Parlamento sometido a la urisdiccin constitucional.
. EST.UCTU.A DE LAS !NST!TUC!ONES PA.LAMENTA.!AS
El Parlamento puede estructurarse como rgano nico& como rgano compleo
8rgano de rganos9 o como %arios rganos "& deando al margen curiosidades
!istricas 8como el multicameralismo de la Fonstitucin re%olucionaria francesa del
a/o 5666UBCEE Lque respondiendo al 1espritu geomtrico de Sie"s2 estableca un
sistema de cuatro asambleasL9& b(sicamente cabe optar entre dos modelos de
Parlamento) el unicameral#monocameral " el bicameral.
La defensa de una -samblea nica deri%a directamente de la concepcin
re%olucionaria de la soberana nacional) la necesidad de un nico cuerpo
representati%o de una nica nacin. Por el contrario& en la defensa del modelo
bicameral siempre est( presente& de un modo u otro& la bsqueda de equilibrios
8polticos& sociales "Uo territoriales9 en la representacin "& paralelamente& de un
uego de contrapesos en el interior de la institucin parlamentaria.
- fa%or del monocameralismo se !an maneado di%ersos argumentos)
# La necesidad del car(cter unitario de la representacin poltica.
# La ma"or complicacin " lentitud del proceso legislati%o en los sistemas
bicamerales.
# El riesgo deri%ado de la dispersin de las relaciones Parlamento#?obierno.
# Lo supuestamente intil de duplicar la representacin poltica& dado que
sta se sustancia en todo caso a tra%s de la intermediacin de los partidos.
En sentido contrario& los partidarios del bicameralismo suelen destacar otros
argumentos)
L 7nas %eces se dir( que la segunda F(mara& al ofrecer la posibilidad de
reexamen& contribu"e a una legislacin no precipitada& actuando a modo de
F(mara de re3exin adicional& de 1enfriamiento2.
L >radicionalmente& se !a credo tambin que una estructura bicameral
tiende a frenar o e%itar la extralimitacin de funciones o el abuso de poder
en que pudiera incurrir el Parlamento) una garanta contra los peligros de un
rgimen con%encional.
L En ocasiones& se aduce que la segunda F(mara permite articular "
compatibilizar una representacin de intereses sectoriales 8econmicos&
profesionales o culturales9& sin romper con el modelo de representacin
inorg(nica 8como el Senado irlands en la Fonstitucin de BESC9.
L Ptras %eces se entender( que las segundas F(maras son la institucin
idnea para que estn presentes en el Parlamento personalidades de la %ida
poltica& econmica o cultural cu"a aportacin a la acti%idad parlamentaria
represente un %alor a/adido por los mritos o cualidades que en ellas
concurren 8como los senadores %italicios en la =epblica italiana o los
senadores de designacin real en el Senado constitu"ente espa/ol9.
L En todo caso& la segunda F(mara resulta imprescindible en los Estados
federales "& en general& en aquellos en los cuales se destaca el peso de la
59
representacin territorial en la conformacin " manifestacin de la %oluntad
estatal 8F(maras de representacin territorial9.
En un sistema bicameral& las F(maras baas siempre son elegidas por sufragio
ciudadano& " en ello radica su superioridad poltica. La confguracin de las
segundas F(maras 8o F(maras altas9 puede seguir& principalmente& uno de estos
tres modelos)
a- "l modelo de segunda 3mara conservadora. 7n rgano de representacin
de sectores o clases pri%ilegiadas& integrado en su pr(ctica totalidad por
personas que ocupan su esca/o con car(cter !ereditario& por designacin
del Qefe del Estado& por razn del cargo que ocupa "Uo por eleccin realizada
conforme a criterios de sufragio 8acti%o " pasi%o9 fuertemente restringido. Se
trata de un modelo que entra en decadencia& !asta desaparecer o
con%ertirse en residual& paralelamente a la democratizacin de los
Parlamentos.
b- "l modelo de segunda 3mara de representacin territorial. Es caracterstico
de Estados compuestos& en cu"a segunda F(mara se encuentran
representados los Estados federados o entes territoriales autnomos. El
procedimiento de eleccin o designacin de sus miembros puede ser mu"
di%erso) 8B9 eleccin por sufragio popular 8Estados 7nidos9, 8T9 designacin
por el Parlamento territorial respecti%o 8como en algunos cantones suizos9, o
8S9 designacin por el Eecuti%o de los respecti%os Estados federados
8-lemania9.
c- "l modelo de segunda 3mara de eleccin popular. Sus miembros son ele#
gidos por la ciudadana& pero las condiciones para el eercicio del sufragio
acti%o " pasi%o "Uo el sistema electoral utilizado& son diferentes de los
aplicados en la F(mara baa. Se asocia lgicamente a formas de bica#
meralismo perfecto 86talia9.
-parte de la confguracin que tenga una u otra F(mara& puede !ablarse de
bicameralismo perfecto cuando las funciones de las dos F(maras son iguales o mu"
semeantes 8el Parlamento italiano9& o de un bicameralismo imperfecto, cuando
cumplen funciones distintas, este ltimo es el m(s frecuente.
Por ltimo& decir que adem(s de los Parlamentos nacionales 8Parlamentos de
Estado9& pueden existir tambin Parlamentos territoriales 8-sambleas legislati%as de
Estados federados o territorios autnomos9& que son siempre unicamerales.
-. AUNC!ONES GO POTESTADESH DEL PA.LAMENTO
Son las dimensiones o bloques de acti%idad que forman parte de la esencia misma
del Parlamento& a diferencia de las competencias parlamentarias& que %aran en
%irtud del perfl concreto de la institucin en cada sistema constitucional. Su
alcance concreto depender( del respecti%o sistema de gobierno.
-crecentando el consenso respecto a su exposicin& a la par que el %alor did(ctico&
diferenciamos)
-.1 Aunciones de representaci'nD e)presi'nD integraci'n 3 legitimaci'n
aH La (unci'n de representaci'n pol/tica
El Parlamento asume en su actuacin la representacin de la comunidad poltica en
su conunto& de la ciudadana 8del pueblo& de la nacin9& de modo que sta tienda a
reconocerse antes en el Parlamento que en el resto de las instituciones del Estado.
Las decisiones del Parlamento se interpretan como expresin de la %oluntad
ciudadana.
Es en los Parlamentos donde se recrea el uego de ma"oras " minoras polticas& "
donde estas ltimas alcanzan protagonismo por medio de sus respecti%as cuotas de
60
representacin institucional. -dem(s& al tomar forma de asamblea& integrada
normalmente por un ele%ado nmero de parlamentarios& se fa%orece la %isibilidad
de la representacin " de la din(mica representati%a.
La representacin lle%ada a cabo por la institucin parlamentaria contiene& adem(s&
una dimensin fuertemente simblica. El Parlamento representa Lparticularmente
en procesos de transicin " en situaciones de amenaza autoritariaL la apuesta por
un rgimen de derec!os " libertades& por la negacin de la dictadura& por la
adopcin de frmulas de pluralismo " con%i%encia democr(tica& " como tal es
percibido.
+H La (unci'n deli+erante o de e)presi'n
Fomo consecuencia lgica de su estructura de asamblea " de su funcin de
representacin& el Parlamento es la institucin llamada a acoger "& al menos& a
culminar formalmente el debate acerca de los principales problemas o decisiones
que se plantean en la %ida poltica. Se con%ierte as en sede natural de expresin "
pro"eccin de la opinin de los diferentes sectores polticos e ideolgicos& " en
especial de las minoras polticas& en la institucin donde se !ace m(s %isible el
pluralismo poltico " su dimensin eminentemente discursi%a. <i siquiera el actual
desplazamiento del debate poltico al escenario de los medios de comunicacin
%aca de contenido la funcin deliberante del Parlamento.
Esta funcin se desarrolla& en gran parte& imbricada en las dem(s funciones
parlamentarias) en el transcurso del proceso legislati%o& en la acti%idad de control
del ?obierno " la -dministracin...
cH La (unci'n de integraci'n 3 legitimaci'n del sistema pol/tico
6mplcita en las dos funciones anteriores se encuentra la de integracin poltica) el
Parlamento es escenario idneo para impulsar la institucionalizacin de con3ictos&
la conciliacin de posiciones la negociacin " transaccin entre lites "& en general&
la integracin de los intereses " corrientes que coexisten en la sociedad.
-l representar& expresar e integrar& el Parlamento se con%ierte en pieza cla%e de la
legitimacin del poder " del sistema poltico. 7na funcin parlamentaria que
!istricamente !a sido mu" importante& aunque !o" en da& al menos en las
democracias consolidadas& tiende a ser compartida por el resto de las instituciones
polticas.
-.. Aunciones legislati4a 3 presupuestaria
aH La (unci'n legislati4a
La naturaleza de los Parlamentos contempor(neos se !a asociado !istricamente a
su %oluntad de controlar el proceso legislati%o "& en defniti%a& a lo que se da en
llamar su potestad legislativa5 !acer las le"es& o al menos& protagonizar
formalmente las etapas cruciales del proceso de su elaboracin.
<o obstante& los espacios de actuacin legislati%a del Parlamento pueden ser mu"
amplios o estar notablemente delimitados. Es decir& los sistemas constitucionales
pueden optar por el principio tradicional de la competencia legislati%a general del
Parlamento 8al que corresponde el del eercicio de la potestad reglamentaria del
?obierno de acuerdo con la Fonstitucin " las le"es9& como ocurre con el
Parlamento italiano o las Fortes ?enerales espa/olas& o por el contrario& por el
principio de reser%a de le"& la asignacin al Parlamento de un campo legislati%o
limitado 8con lo que el resto de las materias corresponde a la potestad
reglamentaria del ?obierno9& tpico del modelo francs de la 5 =epblica.
61
El control del proceso de elaboracin de las le"es puede ser total por parte del
Parlamento& pero slo en el supuesto de que la sancin de dic!as le"es sea un acto
al que est obligado el efe 8formal o real9 del Eecuti%o& que ste no pueda
interponer un %eto formal o material, es decir& en el caso de que la sancin sea un
mero requisito formal " no perfeccione propiamente la le" aprobada en sede
parlamentaria.
K(s all( de la aprobacin de las le"es& las funciones legislati%as del Parlamento
pueden extenderse tambin a la ratifcacin o convalidacin de los decretos#le"es.
En cualquier caso& la constante confusin entre los trminos 4arlamento " 4oder
,egislativo no debe !acernos ol%idar que las funciones legislati%as no se agotan en
el Parlamento& "a que el Eecuti%o suele asumir importantes funciones de este tipo
a tra%s del eercicio de la iniciati%a legislati%a " de su capacidad de dictar le"es
materiales, por razones de urgencia " necesidad 8decretos#le"es9 o por delegacin
del propio Parlamento 8decretos legislati%os9.
+H La (unci'n presupuestar/a
Se desarrolla esencialmente a tra%s de la aprobacin de las le"es presupuestarias
8la aprobacin anual de los presupuestos generales del Estado9& cu"a iniciati%a
corresponde al Eecuti%o& lo cual dota a ste de una enorme superioridad en la
tramitacin parlamentaria& aparte de otras prerrogati%as que pueda asimismo tener
reconocidas en la misma 8como& en Espa/a& la necesaria autorizacin por el
?obierno de las proposiciones de le" o enmiendas que impliquen incremento del
gasto pblico9.
En realidad& esta funcin es perfectamente subsumible dentro de la m(s amplia
potestad legislati%a. Pptamos& no obstante& por identifcarla por separado&
atendiendo tanto a la tradicin de destacar la especifcidad& tecnicidad " rele%ancia
de la materia& como a criterios did(cticos.
Para algn autor 8Fotta9& por conugacin de la funcin legislati%a " la de control
presupuestario se confgura en cierto modo una funcin parlamentaria de policy:
ma0ing, aunque& lgicamente& por lo general sea una funcin de menor
en%ergadura que la que en este sentido corresponde al ?obierno.
-.-. La (unci'n de control pol/tico del =o+ierno
Las posiciones tericas sobre el control parlamentario se pueden encuadrar&
siguiendo a ?uerrero Salom en tres grandes corrientes)
$*na primera que identifca control con la sancin #urdica efectiva e
inmediata del hecho o comportamiento controlado. *na segunda que, par:
tiendo tambi7n de una perspectiva #urdica, no renuncia a la eventual apli:
cacin de esa sancin, pero no la considera esencial, omnipresente para
defnir el propio control, sino que pone el acento en las vertientes de verif:
cacin de la accin gubernamental y de garanta constitucional. *na terce:
ra, fnalmente, concibe el control de una manera ms abierta, con procedi:
mientos #urdicamente reglados en unos casos y no en otros, con eventuales
contenidos sancionatorios o sin ellos, con su#etos plurales, institucionales y
no institucionales, con efectos inmediatos, o retardados, directos e indirec:
tos, con destinatarios internos o externos a las 3maras, con responsabili :
dad situadas en 7stas o exigida retrospectivamente por el propio electorado.
;unque las tres corrientes siguen plenamente operativas y cuentan, tam:
bi7n hoy, con vigor intelectual e importantes defensores, cada una de ellas
se ha ido correspondiendo en gran medida con las fases histricas del desa:
rrollo constitucional y con las caractersticas cambiantes del r7gimen par:
lamentario(.
62
En cualquier caso& dentro de lo que cabe entender en sentido amplio por control
parlamentario !abr( que distinguir& al menos desde un punto de %ista instrumental&
tres dimensiones)
aH El control ordinario de la acti4idad gu+ernamental
Se trata de una acti%idad en la que el control parlamentario se entiende como
verifcacin < in6uencia5 el control ordinario de la acti%idad del ?obierno " la
-dministracin que lle%an a cabo los parlamentarios o grupos parlamentarios por
medio de instrumentos tales como la presentacin de preguntas, interpelaciones o
proposiciones no de ley, la aprobacin de mociones o la comparecencia de altos
cargos de la -dministracin. Fon car(cter menos !abitual& tambin se desarrolla a
tra%s de la formacin de las llamadas 3omisiones de =nvestigacin 8o 1de
encuesta29 sobre un asunto determinado de especial inters poltico.
-l formular preguntas, los parlamentarios solicitan informacin o aclaracin sobre
algn aspecto concreto referente al funcionamiento de la -dministracin pblica
8siempre que no sea de exclusi%o inters para quien formula la pregunta o para una
persona determinada9. Pueden se orales o escritas 8no por la forma de su
presentacin& sino de la respuesta que se solicita9. La pregunta se agota en la
respuesta que obtiene& nunca da lugar a una mocin o a una %otacin. Pbliga al
?obierno a proporcionar ma"or o m(s precisa informacin sobre el asunto indicado&
con la posibilidad de abrir un debate al respecto en la F(mara 8caso de tener
respuesta oral9 o inducirlo paralelamente en la opinin pblica. Pero nunca
comporta efectos %inculantes para el ?obierno.
Fon las interpelaciones, los parlamentarios& o los grupos cuando as est( pre%isto&
pretenden cuestionar las polticas o lneas de actuacin del ?obierno o de algn
departamento ministerial " pro%ocar un debate parlamentario acerca de ellas& que
incluso pueda deri%ar en la presentacin de una mocin de crtica contra el
?obierno. La interpelacin tiene que estar referida& pues& a asuntos m(s generales o
de ma"or calado poltico que las preguntas& " posee un contenido esencialmente
negati%o. Pbliga al ?obierno a explicar o defender sus polticas en la F(mara. :el
resultado de la %otacin de la mocin que se presente& en su caso& la posicin del
?obierno podr( salir deteriorada o reforzada& pero nunca tendr( efectos coerciti%os
sobre l.
- diferencia de las interpelaciones& las proposiciones no de ley pretenden inducir al
?obierno a actuar en una determinada direccin& esto es& tienden a tener un
contenido constructi%o o proacti%o 8que el ?obierno presente un determinado
pro"ecto de le"& que ponga en marc!a un programa pblico...9. Pero tampoco
poseen efectos %inculantes para el gobierno& sal%o los deri%ados de su impacto en
la ciudadana " los actores polticos.
En algunos sistemas& se desarrolla adicionalmente esta funcin de control ordinario
por medio de rganos especializados dependientes del Parlarnento. Es el caso del
Fomisionado parlamentario dedicado a la super%isin de la acti%idad de la
-dministracin pblica& en defensa de los derec!os " libertades 8el 1Pmbusman2& el
1:efensor del Pueblo29. A otro rgano de similar naturaleza es el >ribunal de Fuen#
tas& como se denomina en nuestro pas& especializado en el control del gasto
pblico.
+H La e)igencia de la responsa+ilidad pol/tica del =o+ierno
Se entiende eercida mediante los dos procedimientos con los cuales el Parlamento
puede 8en sistemas no presidencialistas9 manifestar de modo formal su
discrepancia poltica con el ?obierno "& como consecuencia de ello& !acer que ste
cese. Estos dos mecanismos son la mocin de censura " la cuestin de confanza.
63
La mocin de censura la presenta un nmero determinado de parlamentarios 8el
que pre%ea la respecti%a Fonstitucin o reglamento9& " de ser aprobada 8por
ma"ora absoluta& por lo general9 comporta el cese del ?obierno en su conunto. La
modalidad que se da en llamar mocin de censura constructiva 8el modelo de la Le"
;undamental de Ionn de BENE& tambin recogido en la Fonstitucin espa/ola de
BECD9& incorpora la propuesta de un candidato a Presidente del ?obierno) la
aprobacin de la mocin implica simult(neamente la designacin de un candidato
para dic!o cargo.
La cuestin de confanza la presenta el ?obierno ante el Parlamento para forzar a
que ste opte& en una situacin de con3icto entre ambos rganos& entre derribarlo o
reforzar su lnea de actuacin.
cH La (unci'n de control de los compromisos internacionales
- tra%s de ella& el Parlamento controla la asuncin de obligaciones por parte del
Estado mediante la conclusin de tratados internacionales " otros actos de especial
trascendencia en la poltica exterior 8declaracin de guerra... 9. Los procedimientos
suelen %ariar& de acuerdo con la importancia de la materia " la respecti%a tradicin
constitucional) la ratifcacin de los tratados frmados, la autorizacin pre%ia al
?obierno para proceder a la correspondiente frma o declaracin, o la mera
exigencia de que el Parlamento sea informado a posteriori del contenido de los
tratados de meno importancia.
-.1. Aunciones 5urisdiccional 3 electi4a
aH La (unci'n 5urisdiccional
En sus orgenes medie%ales& muc!os Parlamentos desempe/aron una destacada
funcin urisdiccional& pero en la actualidad se trata de una funcin casi residual&
aunque mu" importante cuando se acti%a.
Se manifesta esencialmente en la aprobacin de le"es de declaracin de amnistas&
en la peticin de indultos " en la participacin del Parlamento en los procedimientos
de exigencia de responsabilidad penal de los miembros del Eecuti%o #el
impeachment 81impedimento29 norteamericano 8como el emprendido en BECN
contra el presidente <ixon& aunque se truncara al dimitir ste9& o la pr(ctica
consagrada en el constitucionalismo !istrico espa/ol 8el Senado acusaba " el
Fongreso de :iputados uzgaba a los miembros del ?obierno por los presuntos
delitos cometidos en el eercicio de su cargo& algo que no sucede en la Fonstitucin
de BECD9#.
En ciertos sistemas& sobre todo !istricamente& son las F(maras parlamentarias& "
no rganos udiciales o especiales& las que %erifcan las actas de eleccin de sus
respecti%os miembros. >ambin puede !aber casos en que& dentro de un
Parlamento bicameral& la F(mara alta asuma funciones urisdiccionales relacionadas
con la garanta de la Fonstitucin o la defensa de los derec!os fundamentales 8as
se pre%ea en el Pro"ecto de Fonstitucin ;ederal de la Primera =epblica espa/ola&
de BDCS9.
+H La (unci'n electi4a
:eri%ada del car(cter representati%o del Parlamento& esta funcin consiste en la
legitimacin que ste lle%a a cabo de otros rganos del Estado& mediante la eleccin
o confrmacin de sus titulares. En ma"or o menor medida& se desarrolla tanto en
sistemas presidencialistas como parlamentarios& aunque en trminos mu" distintos.
Por una parte& se encuentra la participacin parlamentaria en la formacin del
?obierno) los procedimientos de in%estidura o concesin de confanza poltica al
?obierno 8estos ltimos en sistemas parlamentarios o semi#presidencialistas9 o los
64
procedimientos de concesin de su conformidad a los nombramientos del Eecuti%o
8sistemas presidencialistas9.
Por otra parte& tambin se desarrolla la designacin de los miembros titulares de
otros rganos constitucionales o de rele%ancia poltica) magistrados de altos
tribunales& miembros del rgano de autogobierno del Poder Qudicial& de tribunales o
untas electorales& de conseos de administracin de entes pblicos de rele%ancia
poltica& titulares de rganos que actan como comisionados del propio Parlamento&
etc.
-sociadas a esta funcin podran considerarse tambin& en los sistemas
mon(rquicos& muc!as de las competencias parlamentarias 8no legislati%as9
relacionadas con la Forona) pro%isin de la sucesin de la misma cuando se !an
extinguido las lneas llamadas en derec!o& nombramiento de =egentes o >utor del
=e" menor& la autorizacin del matrimonio del !eredero& etc.
-.7. La (unci'n de orientaci'n 3 direcci'n pol/ticas
Si defnimos la funcin de gobierno& o de direccin poltica& como aquella
consistente en la seleccin de los ob#etivos y prioridades de la actividad estatal, as
como en la programacin de su consecucin, en el marco del respectivo mbito de
competencias y por medio de los instrumentos y recursos de que se disponga,
con%endremos en que los Parlamentos tambin participan& de un modo u otro& de
esta funcin& sobre todo en su dimensin de orientacin e impulso poltico.
Se trata de la funcin caracterstica& defnitoria& de los ?obiernos& de los Eecuti%os,
la que marca en la actualidad su superioridad poltica sobre los Parlamentos. Pero
stos tambin participan de ella al desarrollar muc!as de las funciones rese/adas
anteriormente) a tra%s de la produccin legislati%a " la aprobacin de los
presupuestos& de di%ersos planos del eercicio del control de la acti%idad
gubernamental& " por supuesto& de la legitimacin 8eleccin9 de cargos
gubernamentales o de rele%ancia para las polticas gubernamentales. Fon todo ello&
el Parlamento puede marcar pautas importantes de direccin poltica) puede
orientar e impulsar la accin gubernamental& si bien el que lo !aga o no depender(
del respecti%o sistema de gobierno " de partidos& as como del modelo de relacin
existente entre ?obierno " oposicin.
1. EL P.OCESO LE=!SLAT!8O
El proceso de elaboracin de las le"es da comienzo formalmente con el eercicio de
la iniciati%a legislati%a "& tras la correspondiente tramitacin en las F(maras
parlamentarias& conclu"e con la sancin& en su caso& promulgacin " publicacin
ofcial de aquellas.
1.1. La iniciati4a legislati4a
Es la facultad cu"o eercicio desencadena el proceso legislati%o& a tra%s de la
presentacin de un texto articulado en forma de pro"ecto o proposicin de le".
En los sistemas de gobierno parlamentario& la iniciati%a corresponde de forma
cl(sica tanto a las F(maras parlamentarias& mediante la presentacin de
proposiciones de ley 8a tra%s de los grupos parlamentarios de la F(mara o de un
nmero determinado de miembros de sta& en los trminos que establezcan los
respecti%os reglamentos9& como al ?obierno& mediante la aprobacin " presentacin
de proyectos de ley. En los sistemas presidencialistas Larticulados de acuerdo con
una concepcin rgida del principio de separacin de poderesL el Eecuti%o queda
excluido& al menos formalmente& de la iniciati%a legislati%a. En los sistemas
semipresidencialistas& aqulla corresponde no slo al Parlamento& sino tambin al
?obierno e incluso puede que tambin al Presidente.
65
En funcin de los principios " caractersticas de cada modelo constitucional
concreto& pueden estar !abilitadas asimismo para eercer la iniciati%a legislati%a
otras instancias. -s& la iniciati%a popular 8tpico instrumento de la denominada
1democracia semidirecta29 implica el eercicio de la misma por el propio cuerpo
electoral& esto es& por un determinado nmero de ciudadanos 8por eemplo& OVV.VVV
en Espa/a " OV.VVV en 6talia9 en los trminos pre%istos por la le". Por su parte& en
los Estados compuestos puede contemplarse& como ocurre en Espa/a& la iniciati%a
legislati%a Len relacin a le"es de las Fortes ?eneralesL de los Parlamentos
territoriales.
En los sistemas contempor(neos es ostensible el fenmeno que se da en llamar de
inversin de la iniciativa legislativa5 el !ec!o constatable " general de que la
produccin legislati%a se %incula preferentemente a iniciati%as de origen
gubernamental& en gran parte& debido a que la le" es concebida como el
instrumento por excelencia para desarrollar programas de gobierno.
En los regmenes parlamentarios " semipresidencialistas& la proporcin de le"es
aprobadas como consecuencia de la presentacin de pro"ectos de le" del Eecuti%o
suele oscilar entre DV#EOX del total& aunque puede alcanzar cifras superiores.
6ncluso en los regmenes presidencialistas tambin se produce& por %a de !ec!o& un
fenmeno similar) aun no existiendo propiamente iniciati%a del Presidente& ste s
puede 1recomendar2 al Parlamento las medidas legislati%as que uzgue necesarias
" ello fundamenta la inter%encin presidencial por medio de sus parlamentarios
afnes 8en Estados 7nidos& desde Eisen!oHer los representantes " senadores
%inculados al Presidente logran por trmino medio el xito de las tres cuartas partes
de las propuestas de ste9. La in%ersin de la iniciati%a legislati%a entra/a un factor
e%idente 8causa " efecto9 de superioridad poltica de los Eecuti%os sobre los Par#
lamentos.
1.. La tramitaci'n parlamentaria# discusi'n 3 apro+aci'n
En :erec!o Parlamentario se describen tpicamente tres procedimientos de
tramitacin parlamentaria de las le"es. El sistema cl(sico es el llamado de 1triple
lectura2& que tiene su origen en el Parlamento ingls " fue teorizado por Ient!am,
un segundo es el de 1Secciones " Fomisiones especiales2& de origen francs "
difundido ampliamente por Europa& aunque posteriormente ca"era en desuso, un
tercero es el exitoso sistema de 1Fomisiones permanentes2& de origen
norteamericano& pero luego implantado& de forma sustancialmente adaptada& en
bastantes pases europeos.
Los respecti%os reglamentos parlamentarios establecen en cada caso el
procedimiento concreto de tramitacin. Este %ara fundamentalmente en funcin 8a9
del tipo de sistema de gobierno& 8b9 de que se trate de un Parlamento unicameral o
bicameral L" en este caso& de que el bicameralismo sea perfecto o imperfectoL&
8c9 de cmo se traduzca en trminos parlamentarios la fortaleza 8o debilidad9 del
Estado democr(tico de partidos& " 8d9 de las tradiciones parlamentarias del pas. -
partir de todo ello& el procedimiento tambin %ara dentro del mismo Parlamento
dependiendo de la instancia que !a"a eercido la iniciati%a legislati%a.
>omando como referencia el proceso legislati%o espa/ol& expondremos a
continuacin la secuencia modal que cabe seguir en la elaboracin de una le")
B. -dmisin a tr(mite del pro"ecto o proposicin de le") la Kesa de la
F(mara comprueba si cumple los requisitos constitucionales " regla#
mentarios "& si es as& ordena su publicacin en el IPE& la apertura del plazo
de presentacin de enmiendas " el en%o a la Fomisin correspondiente.
T. Presentacin de enmiendas) stas pueden ser enmiendas a la totalidad
8por razones de contenido u oportunidad9 o enmiendas parciales 8a
articulado9. :e presentarse enmiendas del primer tipo& se produce el debate
66
de totalidad en el Pleno de la F(mara a efectos de decidir si s acepta o
rec!aza la enmienda.
S. <ombramiento 8si la tramitacin sigue adelante9 de una Ponencia& d
composicin plural& para que redacte un 6nforme& dentro de un plazo
determinado. :ic!o 6nforme consiste en un texto corregido del pro"ecto o
proposicin de le".
N. :ebate " %otacin en Fomisin& artculo por artculo& sobre la base de las
enmiendas parciales presentadas. ;inaliza con la adopcin de un nue%o texto
en forma de :ictamen& que ser( ele%ado a la Presidencia de la F(mara.
O. :eliberacin " aprobacin en el Pleno& pudiendo ser necesaria quiz(s una
%otacin sobre la totalidad del articulado.
M. En Parlamentos bicamerales& remisin del texto aprobado a la otra
F(mara& donde !abr( de seguir una tramitacin similar a la seguida
anteriormente.
7n 4arlamento bicameral plantea problemas adicionales en la tramitacin de las
le"es. El principal es el de resol%er las discrepancias que puedan plantearse entre
las dos F(maras& para lo que se recurre a uno de estos procedimientos) la
constitucin de una comisin mixta& de composicin paritaria& en la que se logre el
consenso acerca de un texto defniti%o& que !abr( de ser ratifcado por los plenos de
ambas F(maras 8mtodo empleado al redactar la Fonstitucin espa/ola de BECD9, o
un procedimiento de 1lanzadera2 8de 1ida " %uelta29& segn el cual el texto del
pro"ecto o proposicin de le" se remite de una a otra F(mara& sucesi%amente&
!asta conseguir bien que ambas lo aprueben en los mismos trminos& bien que pre#
%alezca el criterio de una 8la F(mara baa9 sobre la otra& en los trminos pre%istos
constitucionalmente.
En caso de bicameralismo imperfecto, lo m(s probable es que& por una parte& la
tramitacin parlamentaria !a"a de comenzar por la F(mara baa Lincluso en el
caso de tratarse de iniciati%as de la F(mara altaL "& por otra parte& que pueda
imponerse con ma"or o menor facilidad el criterio adoptado por la F(mara baa
8caso de Espa/a& donde el Fongreso de los :iputados puede aprobar o rec!azar por
ma"ora simple las enmiendas introducidas por el Senado& as como le%antar por
ma"ora absoluta el %eto que ste !a"a interpuesto9.
Ptro aspecto importante es el de los procedimientos especiales pre%istos
constitucionalmente para la elaboracin de determinado tipo de le"es)
a- ,as leyes de 3omisin. La Fonstitucin puede pre%er la posibilidad de que
las F(maras puedan delegar en las Fomisiones Legislati%as Permanentes la
aprobacin de pro"ectos o proposiciones de le". Suelen establecerse algunas
limitaciones por razn de la materia 8exclu"endo de tal posibilidad a
aquellas de particular importancia9& as como posibilitar que el Pleno re%o#
que la delegacin concedida. :ic!o procedimiento se reser%a& lgicamente&
para le"es de eminente contenido tcnico " acerca de las cuales !a"a
escaso debate poltico.
b- 4rocedimiento de $lectura >nica(. Fuando la naturaleza del texto
legislati%o lo aconsee o la simplicidad del mismo lo permita& el Pleno de la
F(mara puede optar por este procedimiento. Fonsiste en circunscribir el
debate correspondiente al Pleno& sometindose seguidamente el texto en su
conunto a %otacin " quedando aprobado de ser sta fa%orable.
c- 4rocedimiento de urgencia. La Kesa o el Presidente de la F(mara& a
instancia de parte 8?obierno& ?rupos Parlamentarios o determinado nmero
de miembros de dic!a F(mara9& puede acordar que un pro"ecto o proposi#
cin de le" se tramite conforme a este procedimiento& que implica una sus#
tancial reduccin 8a la mitad normalmente9 de los plazos pre%istos en el pro#
cedimiento ordinario.
d- 4rocedimientos especfcos. Las Fonstituciones suelen contemplar pro#
cedimientos especfcos para las le"es que regulen materias de especial
rele%ancia. En tales casos& se tiende a modifcar preferentemente las
67
condiciones de eercicio de la iniciati%a legislati%a 8exclu"endo la de
determinadas instancias9 "Uo las ma"oras necesarias para la aprobacin
parlamentaria de la le" 8sustitu"ndose la regla !abitual de la ma"ora
simple por la de la ma"ora absoluta o cualifcada9. Fasos tpicos son los
procedimientos relati%os a la reforma constitucional& a las llamadas le"es
org(nicas& a las le"es de particular importancia para la organizacin
territorial del Estado 8como las le"es espa/olas 1de armonizacin29 o a la
le" de presupuestos.
1.-. Sanci'nD 4etoD promulgaci'n 3 pu+licaci'n
La sanci'n de las le"es es un acto de naturaleza legislati%a 8pero no parlamentaria9
caracterstico de las monarquas. Forre a cargo del =e"& debidamente refrendado& "
culmina la tramitacin propiamente dic!a de la le". 'istricamente desempe/ un
papel destacado como instrumento del re" en el uego poltico de la di%isin de
poderes en las monarquas constitucionales.
La sancin mon(rquica puede constituir un acto necesario que realmente
perfecciona la le"& o un acto meramente formal. En el primer caso& el rgano
sancionador participa de la potestad legislati%a. En el segundo& la le" lo es
plenamente al ser aprobada por el Parlamento Launque carezca de efcaciaL&
antes de ser sancionada& porque la sancin es un acto debido) el monarca est(
obligado a sancionar las le"es dentro de un plazo determinado.
La promulgaci'n de la le" es "a un acto de naturaleza eecuti%a que tambin corre
a cargo del Qefe del Estado 8o fgura equi%alente9. Fonsiste en una declaracin
solemne& de acuerdo con una frmula ritual& mediante la cual se formaliza la
incorporacin de la le" al ordenamiento urdico estatal " por el que se ordena la
publicacin ofcial " cumplimiento de la le".
En aquellas monarquas donde se produce una sancin formal& la diferenciacin
entre sancin " promulgacin !a perdido realmente su sentido& pero formalmente
se tiende a conser%ar por respeto a la tradicin. En Espa/a& por eemplo& la sancin
" la promulgacin no se diferencian espacial o temporalmente& sino que se realizan
en el mismo acto.
En los sistemas presidencialistas o semipresidencialistas se pre% la posibilidad de
que el Presidente pueda negarse a promulgar la le"& interponiendo un veto a la
totalidad o a parte del texto aprobado por el Parlamento. >ambin puede recurrirse
a este instrumento en determinados sistemas parlamentarios. El %eto a una le"
puede fundamentarse en aspectos formales 8relati%os al procedimiento seguido9&
materiales 8de contenido9 o de oportunidad. -dopta formas " tiene efectos mu"
di%ersos& dependiendo de cada sistema constitucional& pero suele poder le%antarlo
el Parlamento mediante una %otacin por ma"ora reforzada 8cualifcada9& e incluso
por ma"ora simple 8en Estados 7nidos caben %arios tipos de %eto& " el llamado
1%eto normal2 puede ser le%antado por ma"ora de dos tercios de cada una de las
F(maras parlamentarias, en ;rancia #rgimen semipresidencialista# " en 6talia _
parlamentario#& el %eto suspensi%o toma forma de solicitud moti%ada del Presidente
al Parlamento para que proceda a una nue%a deliberacin sobre la le"& solicitud que
ste no puede re!usar9.
Producidos los actos de sancin& en su caso& " promulgacin de la le"& se procede a
su pu+licaci'n en el correspondiente diario o boletn ofcial& complet(ndose as lo
que algunos autores llaman 1la fase de la integracin de la efcacia2. La publicacin
no es un acto urdico propiamente& sino de una operacin material& aunque de
trascendental importancia. - partir de ese momento& " con su entrada en %igor& la
le" adquiere efcacia.
La propia le" puede se/alar la fec!a de su entrada en %igor 8supuesto en el cual
suele ser la misma de su publicacin o al da siguiente9& o guardar silencio al
68
respecto. En este ltimo caso se aplica la vacatio legis pre%ista con car(cter general
8en la Fonstitucin& Fdigo Fi%il o le" que corresponda9& esto es& el plazo pre%isto
para posibilitar& !ipotticamente& el conocimiento de la le" antes de su efecti%a
entrada en %igor 8en Espa/a es de %einte das9.
7. EL PA.LAMENTO COMO PODE. !NDEPEND!ENTE
La !istoria de la organizacin parlamentaria !a sido en gran parte la de la bsqueda
por los Parlamentos de su afrmacin como poder independiente. La independencia
institucional de los Parlamentos en las actuales democracias cabe interpretarla
basada en diferentes aspectos " principios& que se examinan a continuacin.
aH El procedimiento de elecci'n de los parlamentarios
La forma en que se accede a la condicin de parlamentario !a sido " es cla%e para
sal%aguardar la independencia del llamado Poder Legislati%o. Por esta razn se !an
ido abandonando los pri%ilegios !ereditarios " los procedimientos tamizados por la
%oluntad del Eecuti%o& paralelamente a la progresi%a ampliacin del sufragio acti%o
" pasi%o. A as el principio de eleccin popular !a terminado por con%ertirse en la
meor fuente de legitimacin e independencia de la institucin parlamentaria.
- pesar de todo& el procedimiento electi%o puede coexistir& toda%a !o" con otros
procedimientos& sin que ello tenga que interpretarse como un peligro obeti%o para
la independencia parlamentaria. 7nas %eces se tratar( de formas de car(cter
polticamente residual 8lores brit(nicos9 o afectar( un nmero escaso de
parlamentarios 8senadores %italicios9. Ptra %eces consistir(n en desarrollos
consecuentes con la forma territorial de Estado 8miembros del /undesrat alem(n&
designados por los respecti%o ?obiernos de los Estados federados9.
+H La duraci'n del mandato parlamentario 3 la e)cepcionalidad de la
disoluci'n de las C,maras
El cuerpo de representantes parlamentarios desempe/a sus funcione durante un
determinado perodo de tiempo& fado en la respecti%a Fonstitucin a modo de
garanta de continuidad. La duracin del llamado mandato parlamentario 8por tanto&
la de cada legislatura9 suele ser !o" en da de cuatro o cinco a/os& pero
!istricamente !a %ariado de forma notable) en los primeros tiempos del
liberalismo& el mandato corto 8de dos a/os9 era defendido desde las posiciones
polticamente m(s a%anzadas& mientras que desde las posiciones m(s moderadas
se propugnaba un mandato m(s amplio 8cuatro o cinco a/os9.
El nico mecanismo democr(tico que puede !acer que el mandato parlamentario
no llegue a su trmino es el eercicio de la prerrogati%a de disolucin por parte del
Qefe del Estado& bien por iniciati%a propia 8en los sistemas semipresidencialistas9&
bien a propuesta del Presidente del ?obierno 8en los sistemas parlamentarios9&
aunque dic!a posibilidad no existe en el caso los sistemas de gobierno
presidencialistas.
La disolucin se concibe& en principio& all donde puede producirse& como un arma
en manos del Eecuti%o destinada a poner fn a su enfrentamiento poltico con el
Parlamento mediante la con%ocatoria de nue%as elecciones "& por tanto& recurrir( al
arbitrae del electorado& aunque en muc!as ocasiones la disolucin se con%ierte en
un mero instrumento mediante el cual ?obierno escoge el momento poltico que le
es m(s propicio para con%ocar los nue%os comicios Ldentro de m(rgenes
generalmente aceptadosL incluso& simplemente para austar el calendario de
aprobacin de los presupuestos.
- pesar de todo& " con obeto de no poner en peligro la independencia " continuidad
del trabao parlamentario& las Fonstituciones suelen imponer lgicas limitaciones al
eercicio de la disolucin parlamentaria) normalmente no se podr( producir
69
mientras se est tramitando una mocin de censura ni mientras estn declarados
algunos de los estados constitucionalmente excepcionales 8en Espa/a& estados de
alarma& de excepcin " de sitio9& ni tampoco !asta que no !a"a transcurrido un
determinado perodo de tiempo desde la tramitacin de la anterior disolucin 8en
Espa/a& un a/o9.
cH La in4iola+ilidad e inmunidad parlamentar/as
Siguiendo un criterio de co!erencia& el principio de in%iolabilidad !a de interpretarse
en un triple sentido) como in%iolabilidad de los miembros& las sedes " las funciones
del Parlamento.
La in%iolabilidad de los parlamentarios se plasma ante todo en una prerrogati%a de
ndole penal& entendindose !o" el trmino penal en un sentido mu" lato) garantiza&
en defniti%a& que aquellos no est(n suetos a responsabilidad urdica alguna por las
opiniones manifestadas& u otras actuaciones realizadas& en el eercicio de las
funciones parlamentarias& proteccin que prosigue aun despus de !aber agotado
el correspondiente mandato. Fon ello el parlamentario gana en capacidad de
actuacin& de maniobrabilidad. La in%iolabilidad signifca la excepcin a la %igencia
de la norma penal 8sancionadora9 e impide consiguientemente toda sancin penal o
ci%il& pero no las sanciones disciplinarias internas que pueda imponer el respecti%o
Presidente de la F(mara. :e otro modo& como prerrogati%a institucional que es& " no
pri%ilegio personal& nicamente ampara las actuaciones realizadas en el eercicio de
las funciones constitucionalmente atribuidas a las F(maras.
:esde una perspecti%a amplia& " siendo congruentes con el principio que se
defende& tambin cabe entender que gozan de in%iolabilidad 8en el sentido de
intangibilidad9 tanto las sedes del Parlamento 8edifcios& espacios o lugares donde
se desarrolla su acti%idad9& como las funciones que la Fonstitucin le atribu"e.
En lgico complemento del principio de in%iolabilidad& la prerrogati%a de inmunidad
parlamentaria protege a los miembros del Parlamento& durante su mandato& de
posibles inerencias interesadas de los dem(s poderes del Estado. -s& entra/a que
el parlamentario no puede ser detenido& sal%o en caso de 3agrante delito& como
tampoco inculpado ni procesado& si no media la pre%ia autorizacin de la F(mara a
la que pertenece. Las autoridades udiciales que deseen actuar contra algn
miembro del Parlamento& por cualquier presunto delito& deber(n presentar la
correspondiente solicitud 8el 1suplicatorio29 ante la F(mara respecti%a " sta !abr(
de conceder la autorizacin& si lo cree oportuno& para que sea uzgado. En este
aspecto& la inmunidad se entiende como prerrogati%a no "a penal sino procesal&
aunque rebasa el (mbito de lo procesal.
La inmunidad puede ir acompa/ada de la asignacin de un fuero especial a los
parlamentarios& que implica que stos tengan que ser uzgados& en su caso&
exclusi%amente ante una determinada alta instancia urisdiccional 8en Espa/a& la
Sala de lo Penal del >ribunal Supremo9.
dH La autonom/a parlamentaria
Este principio puede a su %ez desglosarse en otros %arios)
L El principio de autogobierno consagra la capacidad de las F(maras
parlamentarias para elegir sus rganos internos de gobierno) al Presidente "
dem(s miembros de la respecti%a Kesa u rgano colegiado de gobierno
85icepresidentes " Secretarios9.
L El principio de autonormatividad +o de autonoma normativa- implica la
capacidad de las F(maras para elaborar los reglamentos por los que !an de
regirse. Jstos son normas con %alor de le"es materiales " de enorme
importancia poltica& dado que& por eemplo& en muc!as ocasiones
incorporan nue%as fguras a las "a constitucionalizadas en relacin con el
70
control parlamentario del ?obierno 8en Espa/a& las proposiciones no de le"&
introducidas a tra%s del reglamento del Fongreso de los :iputados9.
L El principio de autonoma administrativa conduce a que& por una parte&
las F(maras parlamentarias determinen el estatuto del personal al ser%icio
de las mismas 8personal de Fuerpos propios o adscrito al Parlamento9& " por
otra& que el Presidente " dem(s rganos de gobierno de las F(maras eerzan
todos los poderes administrati%os " todas las funciones de polica en el
interior de las sedes respecti%as. Se trata de un principio cada %ez m(s
importante& dada la creciente acti%idad de organizacin " gestin
administrati%a que necesitan desarrollar en la actualidad las instituciones
parlamentarias.
L El principio de autonoma presupuestaria comporta el reconocimiento de
la potestad de las F(maras de aprobar sus presupuestos 8en Espa/a& la
Fonstitucin atribu"e a ?obierno el monopolio de la iniciati%a legislati%a en
materia presupuestaria " exige la unidad del Presupuesto estatal& las
F(maras en%an al ?obierno los presupuestos aprobados por ellas& " ste
est( obligado a incorporarlos& sin modifcacin alguna& al correspondiente
Pro"ecto de Le" de Presupuestos ?enerales del Estado9.
eH El r*gimen de incompati+ilidades
La independencia del Parlamento se %e reforzada por el rgimen de
incompatibilidades& regulado dentro "Uo fuera de la Fonstitucin. Jste %iene a
se/alar las situaciones profesionales& administrati%as o polticas que no es posible
simultanear legalmente con la condicin de parlamentario& con obeto de preser%ar
la independencia poltica " tambin la debida dedicacin en el desarrollo de las
funciones propias del cargo. <ormalmente& las causas de inelegibilidad de los
parlamentarios 8las inelegibilidades- lo son tambin de incompatibilidad& pero a
ellas se a/aden otras especfcas.
;. O.=AN!BAC!"N 2 AUNC!ONAM!ENTO PA.LAMENTA.!OS
;.1. La organiEaci'n del tra+a5o parlamentario
Las F(maras parlamentarias tienden a desarrollar su acti%idad anual di%idida a lo
largo de dos perodos de sesiones 8en Espa/a& de septiembre a diciembre " de
febrero a unio9. >ambin pueden celebrarse sesiones de car(cter extraordinario a
peticin de determinadas instancias 8en Espa/a& a peticin del ?obierno& de la
:iputacin Permanente o de la ma"ora absoluta de los miembros de la F(mara9.
La Fonstitucin suele garantizar expresamente la publicidad de las sesiones& al
menos del Pleno& lo cual comporta a su %ez la publicacin ofcial de los
correspondientes debates " acuerdos. >ambin suele determinar los criterios de
ma"ora aplicables en la adopcin de decisiones. Por regla general se exi ge la
ma"ora simple "& en ciertos casos& la ma"ora absoluta 8la mitad m(s uno9 o
cualifcada 8los dos tercios o tres quintos9 de los miembros de la F(mara. Para la
%alidez de los acuerdos se requiere un quorum o presencia de un nmero mnimo de
miembros de la F(mara 8por lo general& la ma"ora de los mismos9. :e ordinario& la
%otacin se realiza desde el propio esca/o del parlamentario 8le%ant(ndose del
mismo& o solo la mano& cuando la Presidencia requiera a quienes %oten a fa%or& en
contra o se abstengan& o emitiendo el %oto por medios electrnicos9, pero tambin
puede producirse la %otacin de forma nominal L pblica o secretaL& o incluso es
posible tomar decisiones por asentimiento& a propuesta del Presidente.
Los Parlamentos funcionan en Pleno " en Fomisiones. 'ace muc!o que dearon de
desarrollar su acti%idad exclusi%amente por medio del Pleno de la F(mara. La
necesidad de atender con agilidad " efcacia a un trabao cada %ez m(s compleo
conduo a potenciar el papel de las Fomisiones especializadas. Son los rganos
encargados de preparar el trabao del Pleno& pero tambin suele permitirse que
asuman& por delegacin expresa& las funciones que corresponden a la F(mara&
71
incluida en determinados casos la funcin legislati%a. Son& pues& rganos internos&
de car(cter colegiado& representati%o " especializado. Pueden ser de di%erso tipo #el
actual reglamento del Senado espa/ol distingue& expresamente " de forma
sistem(tica& entre Fomisiones generales 8?obierno 6nterior& =eglamento&
Suplicatorios& 6ncompatibilidades...9& legislativas 8di%ididas por departamentos
ministeriales o (reas administrati%as9& Fomisiones no legislativas permanentes
8-suntos 6beroamericanos& =elaciones con el :efensor del Pueblo9& " Fomisiones de
investigacin o especiales 8creadas ad hoc-#. En cualquier caso& la composicin de
las Fomisiones parlamentarias suele tender a re3ear la importancia de los
diferentes grupos presentes en la F(mara.
La progresi%a profesionalizacin " especializacin del trabao parlamentario !a
exigido no slo la potenciacin de los Fuerpos propios del Parlamento " la
incorporacin de asesores de los diferentes grupos parlamentarios& sino tambin la
pr(ctica generalizacin Launque "a mu" entrado el siglo 44L del criterio de que el
cargo de parlamentario debe estar retribuido sufcientemente& de modo
proporcional a la dignidad que desempe/a& " como lgica consecuencia& la
aceptacin de un rgimen de incompatibilidades que asegure la debida dedicacin
del parlamentario a las tareas que en condicin de tal tiene encomendadas.
;.. Los 'rganos de go+ierno del Parlamento
El rgano de gobierno interior por excelencia es el 4residente de la 3mara, que
como m(xima autoridad dentro de ella desempe/a la representacin de la misma&
as como por lo general amplias facultades administrati%as " de polica 8dirige la
organizacin " administracin parlamentarias& as como lo debates& aplica la
disciplina parlamentaria& e incluso suele tener facultades de interpretacin del
reglamento de la F(mara9.
En el caso de Parlamentos bicamerales& aparte de los Presidentes de una " otra
F(mara& puede existir la fgura del Presidente del Parlamento 8as sucedi& por
eemplo& en las Fortes Fonstitu"entes espa/olas& de acuerdo con establecido en la
Le" para la =eforma Poltica de BECM9.
Los poderes del Presidente de la F(mara nunca resultan escasos, su alcance
concreto %iene determinado por el reglamento " las tradiciones parlamentaras
respecti%as) mientras en algunos Parlamentos el Presidente es una fgura de
indiscutida imparcialidad 8el .pea0er brit(nico9& en otros 8F(mara de
=epresentantes norteamericana9 asume un papel m(s partidista.
<o obstante& la e%olucin de las instituciones parlamentarias !a tendido a
abandonar el modelo de la exclusi%a direccin presidencial de la Fama para
potenciar los aspectos de direccin colegiada de la misma& este es el (mbito de
decisin de lo que en el :erec!o parlamentario espa/ol se denomina Kesa de la
F(mara que& como rgano colegiado de gobierno& puede estar integrada por el
Presidente " los 5icepresidentes& o incluir tambin a los Secretarios.
Pero ser(n las respecti%as tradiciones parlamentarias " %alores de la cultura poltica
Laparte de la correspondiente regulacin reglamentariaL& los factores que
marquen la pre%alencia de criterios ma"oritarios o consociacionales a la !ora de la
designacin parlamentaria del Presidente " dem(s miembros de la Kesa& as como
de la actuacin de stos.
En todo caso& " con independencia de color poltico de sus titulares& uno " otro
rgano est(n llamados& en lgica democr(tica& a conugar equilibradamente su ads#
cripcin poltica con la& al menos relati%a& neutralidad de sus actuaciones.
<o sucede lo mismo con otro rgano de gobierno emergido recientemente al !ilo de
la potenciacin del papel de los grupos parlamentarios& la ?unta de 4ortavoces,
como se denomina en Espa/a& o Fonferencia de Presidente, este rgano est(
72
integrado por representantes de los diferentes grupos parlamentarios presentes en
la F(mara 8uno o dos por cada uno de ellos9& a los que puede agregarse en algn
caso& sin %oto& un representante del ?obierno. Su Presidente es el de la F(mara "
las decisiones pueden tomarse por estricta ma"ora de representantes o conforme a
un criterio de %oto ponderado 8esto es& el %alor del mismo es proporcional a la
importancia numrica del grupo representado9. Por razn de la naturaleza "
composicin de este rgano& la adopcin de decisiones dentro de l responde a una
din(mica de confrontacin " negociacin entre los grupos& aena por tanto a
pretensiones de neutralidad " desarrollada en sesiones que no son pblicas. >iende
a inter%enir particularmente en la facin de los rdenes del da "& en general& en la
organizacin del trabao parlamentario& pudiendo ser incluso precepti%a a la !ora de
dictarse resoluciones supletorias del reglamento de la F(mara.
=eferiremos un rgano de gran tradicin en el :erec!o parlamentario espa/ol& pues
sus orgenes se remontan a la Fonstitucin de F(diz) la )iputacin 4ermanente. Se
trata de un rgano con el que se quiere garantizar la continuidad institucional de las
F(maras parlamentarias en el perodo de tiempo que media entre la fnalizacin de
una legislatura " el comienzo de la siguiente. Iao la presidencia del Presidente de
la F(mara& est( integrada por un nmero reducido de parlamentarios que en la
actualidad& lgicamente& tienden a representar de modo proporcional a los respecti #
%os grupos. Es un rgano temporal " funcionalmente limitado& pero con com#
petencias propias& no delegadas por el Pleno, por tanto& las decisiones adoptadas
por la :iputacin Permanente no est(n suetas a la aprobacin ulterior de aqul.
En aquellos sistemas en los que no existe :iputacin Permanente& el problema de la
continuidad parlamentaria " del deseable equilibrio institucional tiende a
garantizarse por medio de la reunin autom(tica de las F(maras en situaciones de
crisis institucional " de la fgura de la prorrogatio, o sea& la prolongacin autom(tica
de las funciones de la F(mara disuelta& o cu"o mandato !a concluido& !asta la
constitucin de la nue%a.
;.-. Los grupos parlamentarios
Es posible que nunca existiera un idealizado Parlamento liberal organizado
realmente en torno a indi%iduos independientes. Pero& sea como fuere& una %ez
superados los preuicios de las primeras etapas del liberalismo contra todo cuanto
se asociara a partidos& lo cierto es que con el llamado Estado democr(tico de
partidos& stos !an conseguido controlar& cuando no monopolizar& los procesos de
representacin " de gobierno. En ambos terrenos !an logrado imponer sus reglas de
uego) la disciplina de %oto " la lealtad a los rganos de direccin del partido&
legitimadas una " otra en funcin del car(cter democr(tico 8electi%o9 de stos " de
sus procedimientos de toma de decisiones 8las reglas de ma"ora9. Fomo conse#
cuencia& " paralelamente a la constitucionalizacin de los partidos polticos& la
representacin parlamentaria !a pasado a eercerse organizada a tra%s de grupos
de partido& " esto !a sucedido esencialmente por razones de efcacia " efciencia
del trabao de representacin) los grupos parlamentarios facilitan tanto la
agregacin de preferencias e intereses como la negociacin " la toma de
decisiones& a!orrando esfuerzo " tiempo. Se !a impuesto la lgica pragm(tica de
las organizaciones.
Fon independencia del sistema de eleccin de la F(mara& de los fenmenos de
personalizacin en la representacin o de las fcciones urdicas an %igentes en
torno a la pro!ibicin del mandato imperati%o& los partidos colonizan los escenarios
parlamentarios por medio de sus respecti%os grupos& " stos pasan a constituirse
en los actores que fundamentalmente protagonizan " estructuran el eercicio de las
funciones de los Parlamentos.
Los grupos parlamentarios se constitu"en al comienzo de cada legislatura en el
marco de lo dispuesto por el reglamento de la F(mara en cuanto a cri terios
exigibles para ello& que sobre todo afectan al nmero mnimo de sus miembros. La
73
%ida del grupo se extingue por disolucin del mismo Lbien por %oluntad propia&
bien porque el abandono de alguno o algunos de sus integrantes le lle%e a no reunir
los requisitos exigidos para seguir constitu"endo grupo parlamentarioL o por la
fnalizacin de la legislatura. La inscripcin de los parlamentarios en un grupo es en
principio %oluntaria, pero aquellos que no se inscriban en ninguno quedar(n
adscritos al ?rupo Kixto& en el que por lgica con%i%en parlamentarios de di%ersa
orientacin poltica. <o obstante& " con obeto de sancionar los comportamientos de
transfuguismo& comienza a contemplarse la fgura del parlamentario 1no inscrito2&
que comporta para ste conser%ar sus derec!os como parlamentario pero perder
las %entaas asociadas a la condicin de miembro de un ?rupo& aunque sea el Kixto.
El peso de los grupos parlamentarios es %ariable en funcin de las tradiciones "
criterios re3eados en el respecti%o reglamento& pero se !ace notar en la pr(ctica
totalidad de las acti%idades) desde la distribucin fsica de los esca/os " las
dependencias parlamentarias& !asta la constitucin de Fomisiones o la eleccin de
los rganos de gobierno& pasando por la distribucin del tiempo de las
inter%enciones& las asignaciones presupuestarias... >iende a reconocerse como
competencia de los grupos& aparte de las funciones atribuidas a los parlamentarios
indi%iduales& la iniciati%a legislati%a 8presentacin de proposiciones de le"9& la
solicitud de debates " el estudio de pro"ectos " proposiciones antes de su
discusin.
En algunas F(maras de representacin territorial 8caso del Senado espa/ol9& " con
obeto de potenciar este car(cter& !a surgido la fgura de los grupos territoriales
constituidos en el seno de los grupos parlamentarios propiamente dic!os 8formados
sobre la base de la identidad partidista9. <o se trata de grupos alternati%os a stos&
sino confgurados dentro de ellos& a efectos de facilitar la presencia " expresin
formal de los intereses territoriales sin contradecir la cl(sica articulacin de la
representacin poltico#partidista.
>. EL LU=A. DEL PA.LAMENTO EN EL P.OCESO POL%T!CO DE LAS
DEMOC.AC!AS
:esde !ace m(s de un siglo la crisis de la institucin parlamentaria constitu"e un
tema recurrente en el debate poltico " resulta indudable es que en el contexto
actual la posicin " funcionalidad de los Parlamentos !an de ser contempladas
desde nue%as perspecti%as& en funcin de las profundas transformaciones& de todo
tipo& que !an experimentado en los ltimos lustros las sociedades democr(ticas.
Siguiendo a Santamara& cabe se/alar tres factores de especial rele%ancia al
respecto.
a9 En primer lugar& que el Parlamento !a deado de ser en algunos casos la
arena en que se discuten " austan los con3ictos de intereses. La bibliografa
sobre el neocorporati%ismo !a puesto de relie%e este fenmeno que compor#
ta una redefnicin radical del papel de las instituciones en el uego poltico "
obliga a re3exionar sobre los mecanismos que !acen posible la defensa de
los intereses generales frente a los sectoriales de cuerpos o grupos que& por
estar meor organizados& ser m(s fuertes o disponer de ma"ores facilidades
de acceso a los ncleos de decisin& disponen de una situacin de pri%ilegio.
b9 En segundo lugar& que la tele%isin " dem(s medios audio%isuales de
comunicacin !an irrumpido como espacio pri%ilegiado para la conduccin
del debate poltico& para la defnicin de la importancia " prioridad de los
problemas& para la comunicacin de los lderes polticos con audiencias mu"
amplias... Los medios representan un serio desafo para el Parlamento al
proponerse como (mbito e instrumento de expresin de las aspiraciones de
la sociedad " de comunicacin de los mensaes& tomas de posicin "
decisiones de los partidos " sus lderes.
c9 En tercer lugar& que los procesos de integracin poltica supraestatal& por un
lado& " los de descentralizacin territorial& por otro& apuntan Lmu"
especialmente en el marco europeoL la necesidad de nue%as lneas de e%o#
74
lucin) 8a9 tanto !acia la posible limitacin de la soberana de los Parla#
mentos nacionales en materias que afectan a su propia sustancia como son
la poltica exterior " la de seguridad " defensa& como 8b9 !acia una ma"or
defnicin de cu(l debe ser la estructura& organizacin " especializacin
funcional de los Parlamentos nacionales frente a un Parlamento supraestatal
8como el Parlamento Europeo9 o a los Parlamentos de territorios autnomos
o federados.
Por todo ello& queda claro que las instituciones parlamentarias precisan e%olucionar
inteligentemente " adaptarse a sus nue%os " compleos entornos.
Siguiendo al mismo autor& recordaremos que&
a lo largo de los a/os& la estructura
formal del sistema democr(tico& de la que el Parlamento es una de sus piezas& se !a
mantenido inalterada& mientras que sus funciones !an ido cambiando con el tiempo
en nmero& forma " contenido. Por eso& al analizar caso acaso la salud de los
Parlamentos& m(s que comparar lo que !acen con lo que solan !acer& o la forma en
que lo !acen con la forma en que solan !acerlo& lo que se trata de %erifcar en cada
momento es en qu medida operan de acuerdo con las cambiantes necesidades "
requerimientos del sistema en su conunto& !asta qu punto " de qu manera la
tarea que realizan " el papel que desempe/an son o no con%enientes& necesarios
8imprescindibles para el funcionamiento del rgimen democr(tico9& " !asta qu
punto " por qu razones pueden considerarse insufcientes o entenderse incluso
que !an deado de ser tiles o rele%antes.
En este sentido& el Parlamento sigue siendo una institucin fundamental para el
sistema democr(tico. =epresenta el pluralismo poltico& expresa integra los
intereses " puntos de %ista que coexisten en la sociedad& elige los ?obiernos "Uo los
controla crticamente a tra%s de toda una %ariedad d mecanismos. El equilibrio
entre los distintos momentos de esta quntuple funcin de representacin&
expresin& integracin& gobierno " control es probablemente la cla%e de su %italidad
" signifcacin en cada momento " en cada lugar. Ello requiere& entre otras cosas&
una dotacin sufciente de medios ser%icios de apo"o a los parlamentarios " a los
grupos, pero el !ec!o de que en ocasiones no cuenten con ellos no tiene por qu
ser considerado como un prueba incontrastable de sus crisis& sino como una
defciencia subsanable que puede ser corregida.
Fontina se/alando Santamara que ?obierno " Parlamento son instituciones
b(sicas de la democracia. Su relacin& con frecuencia polmica& induce a pensar
que la contrapartida de un ?obierno fuerte es un Parlamento dbil& " a la in%ersa.
-lguna e%idencia !istrica confrma que& por lo menos& as !a sucedido en algunos
momentos. <ada impide& sin embargo& que uno " otro sean instituciones slidas "
efcaces dentro de su propio campo de especializacin. <ada impide tampoco
concebir un sistema de relaciones entre ambos en que el control resulte efciente "
positi%o sin comportar un debilitamiento crnico del ?obierno.
75
18. EL GO.IERNO Y LA 9E:AT/RA DEL ESTADO
1. !NT.ODUCC!"N# AO.MAS DE =OB!E.NO 2 AO.MAS DE ESTADO
?obierno " efatura del Estado son dos piezas fundamentales en la organizacin
poltica de todo sistema estatal& por cuanto defnen dos importantes instituciones
que ocupan un destacado papel como cabeza del poder eecuti%o o %rtice del
organigrama del Estado "& adem(s& sir%en para caracterizar las distintas formas de
rgimen poltico existentes.
@ -clarando algunas cuestiones conceptuales& en primer lugar& por lo que al
concepto de gobierno se refere& !a" que tener en cuenta el posible equ%oco que
amenaza su consideracin)
B. Por un lado& nos encontramos con el gobierno entendido en sentido amplio "
relacionado con nuestra idea de rgimen poltico. Este primer signifcado tiene sus
races en el pensamiento cl(sico) Platn " -ristteles& entre los pensadores m(s
destacados& constru"eron distintos esquemas interpretati%os sobre las formas de
gobierno. Platn& en ,a &ep>blica, realiz un balance de las formas de gobierno " de
su e%olucin partiendo de la distincin entre la %irtud " el %icio 8diferenci entre una
forma de gobierno legtimo " bueno " cuatro malas o defectuosas, la forma buena
era la aristocracia& o monarqua& en el caso de que la autoridad no estu%iera
di%idida& " las malas& en orden de rango& la timarqua #tambin denominada
timocracia#& quienes eercen el poder lo !acen por ambicin " bsqueda de
alabanzas#& la oligarqua& la democracia " la tirana9. -ristteles& por su parte&
tambin clasifc las formas de gobierno a tra%s de dos criterios) quin eerce el
poder 8uno& algunos& todos9 " cmo se eerce ese poder 8inters comn o inters
personal9. Este sentido extenso del gobierno est( en estrec!a relacin con el
concepto anglosan de government, referido al conunto de los poderes pblicos.
"l gobierno de uno solo, basado en el inter7s general, se llama monarqua. "l
de algunos, sea cualquiera su n>mero, con tal que no se reduzca a uno solo,
se llama aristocracia, es decir, gobierno de los me#ores, que debe tener por
ob#eto el inter7s general de los asociados. "l de todos, cuando est
combinado en vista de la com>n utilidad, toma el nombre gen7rico de los
gobiernos, y se llama &ep>blica. +...- @res son las desviaciones de estas tres
formas de gobierno5 la tirana, la oligarqua y la demagogia, +...- ninguno de
estos tres gobiernos tiene para nada el inter7s general en cuenta.
T. Por otro lado& nos encontramos con la m(s usual consideracin del gobierno
como cabeza del poder eecuti%o) aquella institucin poltica %inculada a la idea
urdico#poltica de poder eecuti%o que se identifca con el poder estatal en sentido
estricto. Para el caso espa/ol& la Fonstitucin de BECD se/ala que 1el ?obierno se
compone del Presidente& de los 5icepresidentes en su caso& de los ministros " de los
dem(s miembros que establezca la le"2 8art. ED.B9. Este signifcado& sinnimo de
Fonseo de ministros o ?abinete& es el predominante en la Europa continental.
@ 7na segunda cuestin conceptual est( en relacin directa con la posibilidad de
utilizar la efatura del Estado& !o" en da& como elemento discriminador a la !ora de
clasifcar las distintas formas de Estado. Fabe anticipar que abordar la cuestin de
la efatura del Estado es& en alguna medida& m(s una concesin a los tradicionales
planteamientos acadmicos que una apreciacin acerca de la importancia actual
del tema. La distincin entre monarqua " repblica resulta signifcati%a cuando es
%ista desde una perspecti%a !istrica " nos remite a la distincin entre dos modelos
de Estado& caracterizado el uno por la concentracin de poder en una persona " el
otro por el gobierno aristocr(tico o demor(tico. <o obstante& en la actualidad carece
de consistencia el establecer diferencias clasifcatorias entre distintos tipos de
regmenes polticos a partir de su car(cter mon(rquico o republicano 8la ma"ora de
76
monarquas existentes se !an adaptado al sistema democr(tico a tra%s de la
frmula de la monarqua parlamentaria& por lo que parece m(s indicado estudiar las
caractersticas de estos sistemas polticos partiendo de su condicin de
parlamentarios " no tanto del !ec!o de ser monarquas9. En este sentido puede
afrmarse el car(cter de la monarqua como forma de Estado con referencia al
gobierno mon(rquico tradicional "& con ma"or difcultad& a las monarquas de
transicin del siglo diecinue%e& nunca a las monarquas de car(cter parlamentario.
En consecuencia& la caracterizacin que ofrece el artculo B.S de nuestra
Fonstitucin de la monarqua como 1forma poltica del Estado2& pese a la
introduccin del adeti%o 1poltica2& parece con%eniente considerarla resultado de
un embrollamiento doctrinal& fruto a su %ez del in3uo del pseudoconstitucionalismo
franquista " de la ine%itable opacidad que acompa/ a determinadas cuestiones
polticas como resultado del singular proceso de transicin. La confusin que
supone aquel p(rrafo tiene mu" limitado alcance pr(ctico a la %ista de la rotunda
califcacin " caracterizacin de nuestra monarqua como parlamentaria. :e ello se
desprende la falta de fundamento para califcar a la monarqua parlamentaria como
una forma de Estado& concepto que resulta m(s til reser%ado para las formas de
organizacin territorial del mismo.
. EL =OB!E.NO
Fomenzaremos por su sentido m(s extenso& el que !ace referencia a las formas de
gobierno como tipos de rgimen poltico& pasando seguidamente a su sentido
estricto& a la consideracin como institucin que dirige el poder eecuti%o.
.1. Las (ormas de go+ierno Gtipos de r*gimenH
- la !ora de abordar la concepcin m(s extensa de la idea de gobierno coincidente
con la del rgimen poltico& podemos adoptar como criterios b(sicos de
singularizacin el modo de obtener& eercer " controlar el poder& lo que autoriza a
una inicial delimitacin entre los tipos de gobierno de car(cter constitucional#
democr(tico " los de car(cter autocr(tico. En este sentido& todo gobierno
constitucional#democr(tico se caracteriza por una serie de tcnicas polticas
utilizadas de modo recurrente 8elecciones libres& inamo%ilidad de los representantes
en el transcurso de su mandato& formas de conducta poltica basadas en la
persuasin " el di(logo9 " el respeto a una funcin de oposicin& garanta de una
autntica puesta al da de la idea de di%isin de poderes " lmite manifesto entre
estos tipos de gobierno " los de car(cter autocr(tico.
Para distinguir entre los grandes tipos de gobierno constitucional#democr(tico debe#
remos atender a la forma concreta en que se lle%a a cabo la distribucin " el control
del poder) el reparto de funciones polticas& la relacin existente entre las distintas
instituciones que integran los sistemas democr(ticos& la persistencia de tradiciones
!istricas " la particular cultura poltica de cada Estado& etc. -s& a partir de los
elementos se/alados " siguiendo un planteamiento cl(sico& incidiremos en cuatro
grandes tipos de rgimen o de gobierno democr(ticos) el parlamentarismo& el
presidencialismo& los sistemas mixtos " el modelo de asamblea 8o con%encional9,
luego nos detendremos en el tratamiento de los regmenes dictatoriales& sistemas
polticos que !an menguado en su nmero en los ltimos a/os& aunque tu%ieron a lo
largo del siglo 44 un protagonismo destacado.
.1.1. =o+iernos democr,ticos
Pudiendo admitirse otras tipologas diferentes de los sistemas democr(ticos
8poltico#sociolgicas& p.e.9& destacamos las elaboradas por -rend Lip!art& autor que
distingue entre democracias ma"oritarias o de modelo ma"oritario 8cu"a esencia es
el dominio de la ma"ora& tambin denominado modelo 'estminster por coincidir
con el modelo brit(nico9 " democracias de consenso o de modelo consensual 8que
tienen por obeto 1moderar la regla de la ma"ora mediante la exigencia o fomento
de la participacin en el poder de la ma"ora " de la minora29, son
77
fundamentalmente modelos tericos& por cuanto la pr(ctica de las democracias
occidentales se sita en puntos intermedios entre ellos.
=asgos signifcati%os de las primeras seran los siguientes) existencia de gabinetes
de un solo partido con ma"ora parlamentaria absoluta, tendencia a la fusin de
poderes " al dominio del ?abinete, bicameralismo imperfecto, bipartidismo, sistema
de partidos unidimensional, sistema electoral ma"oritario, modelo de organizacin
territorial del Estado unitario " centralizado, Fonstitucin no escrita " soberana
parlamentaria 8el Parlamento es la autoridad ltima " soberana& no !a"
restricciones formales al poder de la ma"ora9, democracia exclusi%amente
representati%a. E. ?ran Ireta/a.
Fontrastando con este modelo& la democracia de consenso tendra las siguientes
caractersticas) existencia de coaliciones para la formacin del ?obierno,
separacin& formal e informal& de los poderes legislati%o " eecuti%o, bicameralismo
equilibrado con representacin de la minora, pluripartidismo, representacin
proporcional, existencia de descentralizacin " federalismo, Fonstitucin escrita "
posible %eto de la minora, probable existencia de formas de democracia directa o
indirecta en coexistencia con la democracia representati%a. E. Suiza.
Seguiremos a continuacin el criterio cl(sico de recoger la distincin entre
presidencialismo " parlamentarismo.
aH Parlamentarismo
El rgimen parlamentario es la forma de gobierno m(s signifcati%a en el mundo
occidental, surgido de un modo emprico& a partir de las re%oluciones inglesas del
siglo 4566& terminar( imponindose en ese escenario occidental pese al indudable
in3uo del presidencialismo norteamericano " el m(s modesto eemplo del gobierno
de asamblea de la pr(ctica re%olucionaria francesa. En el rgimen parlamentario la
efatura del Estado " la presidencia del ?obierno& debido a la escasa %inculacin
formal de la primera con el poder eecuti%o " a su car(cter meramente simblico&
no recaen en la misma persona. Por tanto& esta forma de gobierno puede darse
tanto en las monarquas 8Espa/a& <oruega& 'olanda& etc.9 como en las repblicas
8-lemania& 6slandia& 6rlanda& etc.9. La esencia del gobierno parlamentario es la
bsqueda de un equilibrio entre dos poderes independientes entre s& legislati%o "
eecuti%o) $en su funcionamiento prctico se ve que toda la doctrina parlamentaria
se reduce a evitar que el 1obierno o el 4arlamento adquieran una preponderancia
duradera y a garantizar el equilibrio mediante un control permanente de la
opinin(. Este propsito se concreta en las siguientes instituciones " pr(cticas.
B` En los regmenes parlamentarios existe una clara tendencia a que los miembros
del ?obierno& en sentido estricto& sean parlamentarios, este rasgo& felmente
obser%ado en el parlamentarismo inicial " m(s relaadamente la actualidad& tiene su
razn de ser en la presuncin de que as se facilita una meor comunicacin entre
los dos poderes " un m(s efcaz control por los rganos representati%os del sistema.
T` Superando una inicial consideracin del primer ministro como un primus inter
pares, la tendencia del rgimen parlamentario es la de fa%orecer su protagonismo
poltico& con%irtindole en autntico lder del poder eecuti%o.
S` La %ida del ?obierno& en sentido estricto& del mismo modo que su nacimiento&
est( condicionada de modo pr(cticamente exclusi%o por el Parlamento, el eercicio
de una doble confanza& del Parlamento " del efe del Estado& tal como por eemplo
se practic en un largo trec!o de la %ida poltica espa/ola del 464 " en general
dentro de los primeros estadios de este tipo de gobierno 8parlamentarismo
orleanista9& es incompatible con el rgimen parlamentario desarrollado. Fuando se
obser%a el funcionamiento emprico de los actuales regmenes parlamentarios no
!a" m(s remedio que matizar esa dependencia nica del Parlamento, si bien
algunas de las causas m(s frecuentes en las crisis gubernamentales tienen directa
78
relacin con la %ida de ste Lcambios de su composicin tras las consultas
electorales& ruptura de coaliciones& exigencia exitosa de la responsabilidad poltica
del ?obiernoL& en otras ocasiones esas crisis pueden ser atribuidas a conmociones
polticas de origen extraparlamentario o a las consecuencias de la pr(ctica de
formas de democracia semidirecta.
N` El gobierno parlamentario implica un principio de colaboracin entre los poderes
eecuti%o " legislati%o que tiene su re3eo en la necesidad de que las decisiones
polticas fundamentales deban adoptarse mediante la participacin de ambos
poderes& ntimamente ligado a ello estara la existencia de unos mecanismos de
control del Parlamento sobre el eecuti%o Ltodas las tcnicas de exigencia de
responsabilidad polticaL " del eecuti%o sobre el Parlamento Ldisolucin
anticipada de las F(marasL.
O` Podra !ablarse de la existencia de una dualidad en la cabeza del eecuti%o& efe
del Estado " presidente del ?obierno& aunque la tendencia de la efatura del Estado
sea a desconectarse de la ubicacin en el eecuti%o& reforzando con ello el eercicio
de una funcin moderadora que asegure la idea de continuidad en la %ida del
Estado de acuerdo con la inamo%ilidad de por %ida 8monarqua9 o por un perodo
determinado 8repblica9 de que ordinariamente disfruta. Esta transformacin de la
efatura del Estado supone una innegable disminucin de su poder que ofrece una
nota caracterstica de la e%olucin !istrica del gobierno parlamentario.
M` Podra indicarse una predisposicin del parlamentarismo !acia un Parlamento
bicameral como %a indirecta que permita un cierto a3oamiento del control de ese
Parlamento sobre el eecuti%o.
El tipo de rgimen parlamentario& re%isando !istoria " pr(ctica& da origen a
signifcati%as %ariantes. Paolo Iiscaretti& por eemplo& se/alaba la ob%ia necesidad
de distinguir entre el parlamentarismo 1cl(sico1 " el 1racionalizado2. :entro del
primero !abra a su %ez que se/alar la diferencia entre la pr(ctica brit(nica " su
in3uencia en el (mbito anglosan& que termina dando origen al ?obierno de
gabinete& " el parlamentarismo cl(sico continental& tal como se concreta
inicialmente en la pr(ctica belga& francesa& italiana o espa/ola. Por lo que !ace al
parlamentarismo racionalizado& se/ala la necesidad de distinguir entre las ten#
dencias monistas obser%ables tras la 6 ?uerra Kundial& orientadas al reforzamiento
del legislati%o o del eecuti%o& " las orientaciones m(s compleas del
parlamentarismo occidental con posterioridad a BENO. Fon criterio m(s casuista&
LoeHenstein distingui entre parlamentarismo cl(sico 8caso tpico seran la 666 " 65
=epblicas francesas9& !brido 8Fonstitucin de 0eimar de BEBE9& controlado 8Le"
;undamental de Ionn de BENE9 " frenado 8Fonstitucin francesa de BEOD9.
K(s sencilla " quiz( m(s operati%a es la distincin ofrecida por :u%erger& entre
parlamentarismo ma"oritario o con predominio del eecuti%o& caracterizado por la
pr(ctica de los ?obiernos de legislatura& existencia de claras ma"oras " decisin
cuasidirecta por el electorado de quin debe ocupar la cabeza del ?obierno " el
parlamentarismo de predominio parlamentario
:ebemos decir algo en torno al paso del parlamentarismo 1cl(sico2 al
parlamentarismo 1racionalizado2. 7n rasgo recurrente del gobierno parlamentario
del siglo 464 " los inicios del siglo 44 fue su inestabilidad ministerial) repetidamente
se citan las cifras de ?obiernos franceses para los sesenta " cinco a/os de la 666
=epblica& m(s de cien& o para los trece de la 65 =epblica& %einticinco. La
inestabilidad de los ?obiernos " de las legislaturas en ese parlamentarismo cl(sico
se manifest gr(fcamente& en nuestra %ida poltica& en la utilizacin de la enf(tica
expresin 1Parlamento Largo2 Len recuerdo del Parlamento ingls de BMNVL para
!acer referencia a las Fortes espa/olas de BDOD o a las elegidas durante el primer
?obierno de la regencia de Fristina de 'absburgo cuando en ambos casos las
Fortes tan slo estu%ieron cerca de agotar el plazo de legislatura. Esta inestabilidad&
fruto fundamental de la debilidad del sistema de partidos " de los partidos mismos
79
"& complementariamente& del exceso de protagonismo del efe del Estado& pudo ser
soportada con relati%a tranquilidad mientras el gobierno parlamentario no !ubo de
enfrentarse a serios desafos sociales " polticos. -segurada una slida estructura
administrati%a " ampliamente admitida la pr(ctica de la legislacin delegada&
?obiernos " Parlamentos podan sucederse sin especial zozobra en el contexto de
una sociedad liberal con pretensiones bien tasadas en relacin con los poderes
pblicos.
La crisis del Estado liberal " los serios con3ictos que conocera a partir de la primera
posguerra europea& obligaron a una reconsideracin de esta situacin " a dar el
paso a un parlamentarismo 1racionalizado2 que& sustancialmente& pretenda
resol%er el difcil equilibrio entre eecuti%o " legislati%o concediendo a uno de ellos
una posicin de preeminencia.
Prdinariamente& en co!erencia con la marc!a general de la reforma del Estado
liberal& ser( el poder eecuti%o el gran benefciado de esta transformacin. La
regulacin restricti%a del %oto de censura 8nmero de frmantes de la propuesta&
ma"oras exigidas para su aprobacin& plazos entre presentacin " discusin&
reduccin del nmero de ocasiones en que puede ser presentada9 " la culminacin
en algunos casos de esta regulacin en el %oto de censura constructi%o& es clara
manifestacin del cambio de rumbo en el gobierno parlamentario. Este proceso de
racionalizacin del parlamentarismo& manifestado tambin en la transformacin del
papel poltico del efe del Estado& la apertura a formas de democracia semidirecta "
la acentuacin del liderazgo del presidente del ?obierno& ser( especialmente %isible
en aquellos pases occidentales con una desafortunada experiencia !istrica en la
%ida de su inicial rgimen parlamentario& sean o no atribuibles a factores intrnsecos
a este tipo de gobierno las causas de esa experiencia.
>al " como !emos se/alado& las transiciones polticas experimentadas por buena
parte de los pases de la -mrica Latina " de la Europa del Este !an rea%i%ado el
debate sobre la idoneidad o no del parlamentarismo en contraposicin al presiden#
cialismo& acerca de sus %entaas " des%entaas " !an atendido tanto a las
particularidades tericas " defnitorias de cada rgimen como a las consecuencias
polticas de sus respecti%as aplicaciones !istricas) la gobernabilidad del sistema& el
grado de estabilidad poltica& la posible crisis institucional " democr(tica& los
procesos de toma de decisiones " las diferentes formas de control del poder
eecuti%o !an sido algunos de los par(metros de %aloracin de su idoneidad. La
discusin actual sobre el grado de efecti%idad generado por la eleccin de un tipo u
otro de sistema poltico est( ligada a la capacidad del mismo para asegurar la
estabilidad " gobernabilidad democr(ticas& teniendo especialmente en cuenta que
la ma"ora de los an(lisis se centran en los nue%os regmenes surgidos en las
ltimas dcadas en -mrica " Europa.
El referente !istrico de las repblicas presidencialistas latinoamericanas& con su
larga tra"ectoria de crisis polticas " e%identes problemas de gobernabilidad&
permiti en principio que la balanza se inclinara del lado del parlamentarismo m(s
estable. En esta lnea& la conclusin m(s compartida " m(s extendida es aquella
que considera al sistema parlamentario como el meor garante de la estabilidad
democr(tica& como aquel rgimen que permite la consolidacin de la democracia en
los pases que !an realizado procesos de transicin a la misma& como el sistema
poltico que impide la aparicin de fenmenos autoritarios " de liderazgos
carism(ticos de tipo no democr(tico. El sistema parlamentario fa%orecera en ma"or
medida que el presidencialista la consolidacin de la democracia.
-s& Stepan " SYac! analizaron& en el perodo de BECE a BEDD& un total de NS
democracias consolidadas " determinaron las %entaas que ofrece el sistema
parlamentario) capacidad para generar ma"oras " poner en marc!a sus programas&
!abilidad para gobernar en sistemas de asentado multipartidismo& escasa
propensin del eecuti%o a modifcar la Fonstitucin& difcultad de que se produzcan
golpes militares& etc. Segn Linz& los procesos de transicin " consolidacin a la
80
democracia obtienen benefcio a/adido del sistema parlamentario en cuanto que
ste pro%ee al sistema de 3exibilidad, no obstante& el an(lisis resultara incompleto
si no inclu"ramos en el mismo una discusin sobre el tipo de rgimen
parlamentario " sobre su particular sistema institucional& incluido el sistema
electoral& que podra conseguir por s mismo la estabilidad democr(tica.
La importancia del buen funcionamiento del sistema de partidos en un sistema
parlamentario es e%idente, sin embargo& en un sistema presidencialista el liderazgo
" carisma personal del presidente puede implicar el paso a un segundo plano de
dic!o sistema de partidos& lo que no debe entenderse en el sentido de que 1el
parlamentarismo en las democracias siempre asegura su estabilidad2 de igual
forma que tampoco puede generalizarse 1que una democracia presidencial no
pueda ser estable2. 'a" que se/alar al respecto que la utilizacin del mtodo
comparati%o puede introducir distorsiones en los resultados del an(lisis si ste no
respeta ciertas reglas metodolgicas& es decir& si los elementos comparables no son
equi%alentes 8comparar los sistemas parlamentarios europeos con los
presidencialistas latinoamericanos parece& cuando menos& arriesgado9.
- los estudios que destacan& sin m(s& la supremaca del parlamentarismo se les
puede obetar que no !an considerado que 1la crisis democr(tica en la Europa del
perodo entreguerras consisti en el derrumbe de sistemas parlamentarios o
semiparlamentarios 8ni que9 en -mrica Latina !a" eemplos de pases con
estabilidad democr(tica por largas dcadas bao formas presidenciales2.
+H Presidencialismo
El rgimen presidencialista presenta unos rasgos externos que le !acen f(cilmente
singularizable. La dualidad 8composicin de ste por dos instituciones) ?obierno "
efatura del Estado del eecuti%o9 tiende a desaparecer ante el protagonismo de un
presidente de la =epblica capaz de asumir al mismo tiempo las funciones de efe
del Estado " de presidente de ?obierno 8di%ididas en el rgimen parlamentario9, la
institucin del Fonseo de ministros& por disminuida que pueda %erse en el contexto
de un parlamentarismo racionalizado& no tiene la misma importancia en el gobierno
presidencialista, la cabeza del eecuti%o necesita de una eleccin popular directa& o
slo formalmente indirecta& para poder contar con la legitimidad democr(tica que le
permita enfrentarse al Parlamento en posicin de igualdad.
Profundizando m(s en la cuestin& el presidencialismo se caracterizar( por una clara
separacin del legislati%o " el eecuti%o& concretada en la inexistencia de las ltimas
medidas de exigencia de responsabilidad poltica al ?obierno& en la imposibilidad de
que ste pueda disol%er las F(maras " en la incompatibilidad entre las funciones
parlamentarias " eecuti%as. La radical separacin de poderes moti%ar( que el
poder eecuti%o " el poder legislati%o carezcan de zonas de contacto& que la tarea
de gobernar est inmersa en un alto grado de personalizacin " que la institucin
de la efatura del Estado& al simultanear el presidente las funciones de ?obierno&
est sustancialmente debilitada. -unque el de Estados 7nidos !a sido el modelo
m(s acabado de rgimen presidencialista& su presencia& en parte por imitacin& se
!a extendido a numerosos pases que siguieron procesos de descolonizacin)
-rgentina& Folombia& 5enezuela& Irasil& Fosta =ica& Ecuador& <igeria& ?!ana&
IurYina ;asoR
El gran riesgo de un rgimen de estas caractersticas es el de su bloqueo como
resultado de la incomunicacin entre uno " otro poder. Para e%itar esta situacin& el
gobierno presidencialista& tal como se manifesta en el paradigm(tico modelo
estadounidense& dispone de una serie de mecanismos de coordinacin
constitucionalmente pre%istos o generados por la pr(ctica poltica que atenan la
rgida separacin de poderes.
Segn LoeHenstein& entre los primeros !abra que anotar la participacin del
presidente de la =epblica en el proceso legislati%o a tra%s de un %eto no
81
f(cilmente superable " la inter%encin del Senado en cuestiones tan signifcati%as
como la frma de los tratados internacionales o el control sobre los nombramientos
m(s signifcati%os del eecuti%o. Por lo que !ace a los mecanismos ofrecidos por la
pr(ctica poltica& aunque no aenos desde luego a la regulacin constitucional&
!abra que destacar la funcin legislati%a administrada por el Fongreso " la peculiar
confguracin del poder udicial " su >ribunal Supremo. -dem(s& el presidente !a
adquirido poderes& al aumentar su papel medi(tico como lder " gua de la nacin&
que desdibuan la di%isin de poderes al incrementar su supremaca 8eemplo de
esta situacin pudo obser%arse tras los ataques terroristas perpetrados en <ue%a
AorY " 0as!ington el BB de septiembre de TVVB9. Qunto a estos factores adquiere
singular importancia el papel de los partidos que Lpese a su debilidad en algunos
aspectosL ofrecen un canal de comunicacin pri%ilegiado entre la cabeza del
eecuti%o " el Fongreso.
El gobierno presidencialista tal como se plasma en la %ida norteamericana& con un
fuerte componente emprico ligado a la personalidad de algunos de sus presidentes&
!a tenido un particular atracti%o fuera de Europa. La in3uencia " el prestigio de
EE77 explican la generalmente insatisfactoria pr(ctica del presidencialismo en
-mrica Latina& donde si alguna %ez !a funcionado " funciona con respeto para las
pr(cticas democr(ticas& en otras muc!as ocasiones !a sido pretexto para encubrir
dictaduras m(s o menos explcitas. La experiencia de regmenes presidencialistas
en .frica " -sia tampoco puede considerarse satisfactoria& aunque quiz( resulte
inusto responsabilizar de ello a un tipo de gobierno que& como cualquier otro de
car(cter democr(tico& demanda unos mnimos de desarrollo econmico& social&
cultural " poltico. Fon todo& la pr(ctica difcil de los regmenes
semipresidencialistas europeos parece ustifcar el duro uicio de LoeHenstein) $que
el sistema sea capaz de funcionar es casi un milagro, solo explicable por la
abundancia y fuerza de una nacin que puede permitirse el lu#o de un sistema
pesado y ruinoso( 8que recuerda a Iage!ot& tan !alagador para el pueblo
norteamericano como crtico para sus instituciones de gobierno& presidencialismo
incluido) 1los americanos sacaran partido de cualquier estatuto de sociedad
comercial, aunque estuviese pensado para arruinar a la empresa(.
Los estudios realizados en los ltimos a/os en torno a la idoneidad o no de este
sistema frente al parlamentario !an destacado que su ma"or problema& en pases
de baa tradicin democr(tica o cu"o antecedente !istrico !a sido una dictadura&
estriba en que puede dar lugar a liderazgos carism(ticos de corte semiautoritario "
por tanto no asegurar la gobernabilidad ni la estabilidad democr(ticas al generar
procesos de in%olucin o de claro dfcit democr(tico. En aquellas ocasiones en que
prima la estabilidad sobre la democracia& la instauracin de un rgimen
presidencialista ligada a determinadas tradiciones polticas preexistentes " a
din(micas generales desarrolladas durante el proceso de transicin puede generar
sistemas a caballo entre la dictadura " la democracia) 1dictablanda2 "
1democradura2.
Fomo bre%e cat(logo de las %irtudes " defectos& respecti%amente& del
presidencialismo& atendiendo a las din(micas !istricas a que !a dado lugar&
destacar) que el presidente& debido a su eleccin directa& es responsable ante el
electorado que lo !a elegido 8sin que se generen las compleidades propias de la
democracia representati%a9& gozando& por ello& de un plus de legitimidad
democr(tica& " que los ?obiernos a que este rgimen da lugar son estables "
fuertes, la doble legitimidad 8del Parlamento " del presidente& ambos elegidos en
sus respecti%as elecciones9 puede lle%ar& cuando ideolgicamente no coincidan& a
problemas de con%i%encia o a enfrentamientos m(s o menos gra%es& la eleccin
directa del presidente puede abrir el sistema poltico a personaes aenos a la
poltica 8por lo general procedentes del mundo empresarial& con capacidad de
costear una campa/a electoral9 " generar& en caso de xito& su soledad poltica al
carecer de apo"os parlamentarios " de partidos polticos bien organizados que les
respalden& as como la debilitacin extrema de los partidos tradicionales& adem(s&
este tipo de rgimen puede dar lugar a presidentes que& desde posturas populistas
82
o sencillamente autoritarias& pretendan limitar el marco constitucional bien a tra%s
de autogolpes de Estado 8;uimori en Per& BEET& Serrano Elias en ?uatemala&
BEES9& bien mediante la modifcacin semilegal del sistema poltico 8F!(%ez en
5enezuela& desde su llegada al poder en BEED9. El !ec!o de que el presidencialismo
!a"a generado en los Estados 7nidos un rgimen democr(tico estable durante m(s
de doscientos a/os no implica que %a"a a ocurrir lo mismo en otros pases con
!istoria& ni%el econmico& cultura " tradiciones polticas notablemente distintas.
cH Sistemas mi)tos Gsemipresidencialismo 3 semiparlamentarismoH
B9 Las primeras re3exiones sobre regmenes !bridos& sistemas intermedios entre
los parlamentarios " los presidencialistas& surgieron en la Fiencia Poltica " el
:erec!o Fonstitucional franceses& buscando una conceptualizacin adecuada para
el rgimen poltico instaurado en ;rancia en BEOD 8la 5 =epblica9 " modifcado
constitucionalmente en BEMT. -l respecto& las aportaciones de :u%erger fueron
signifcati%as) si en un primer momento :u%erger consider que se trataba de un
gobierno parlamentario con algunas peculiaridades propias& la modifcacin
constitucional& que trao consigo la eleccin por sufragio directo del presidente de la
=epblica& le lle% a reconsiderar su opinin inicial " a realizar la primera
descripcin elaborada del semipresidencialismo& que se caracterizara por) la elec#
cin del efe del Estado a tra%s de sufragio uni%ersal, tener ste m(s competencias
de las que tiene en un gobierno parlamentario, la necesidad del ?obierno de contar
con la confanza del efe del Estado 8que lo nombra9 " del Parlamento 8ante el que
es responsable9& ambos elegidos por sufragio directo. - medio camino entre la
forma de gobierno presidencial " la parlamentaria& :u%erger defni al sistema
francs como semipresidencialista& " no como semiparlamentario& al considerar que
la dualidad de esta forma poltica estaba encla%ada en el eecuti%o.
<umerosos sistemas !an recogido en sus Fonstituciones frmulas semeantes&
aunque m(s cautos se !an mostrado los autores al aportar una defnicin estricta
del gobierno semipresidencialista. Kartnez !a acotado las condiciones necesarias
para constatar la existencia de un rgimen semipresidencial 8existencia de un poder
eecuti%o dual& di%idido entre el efe del Estado " el ?obierno, eleccin del
presidente de la =epblica mediante sufragio uni%ersal directo utilizando el sistema
electoral de ma#ority:runoA, denominacin acu/ada por Lip!art que se refere a la
frmula ma"oritaria a doble %uelta en la que en la primera %otacin se exige tener
ma"ora absoluta "& de no obtenerse& en la segunda La la que nicamente se
presentan dos candidatosL es sufciente con obtener ma"ora relati%a9, amplios
poderes constitucionales del iefe del Estado, nombramiento& por parte de ste& del
primer ministro " presidencia de los Fonseos de ministros, responsabilidad del
?obierno ante el Parlamento, capacidad del efe del Estado de disolucin
parlamentaria9. -s& tendramos a cinco democracias que se austaran a las
caractersticas propuestas 8;rancia& Portugal& ;inlandia& =umania " Polonia9& nmero
que se incrementa si incluimos a los regmenes cu"os textos constitucionales& pese
a denominarse como tales& no se austan al modelo 8-ustria9 o a los
semipresidencialismos no democr(ticos.
T9 Siendo conscientes de que las catalogaciones pueden extenderse m(s& la
segunda categora propuesta comprende al semiparlamentarismo& tambin
denominado parlamentarismo presidencializado. Kuc!o menos extendido " de m(s
difcil concrecin& el semiparlamentarismo se caracterizara por la eleccin por
sufragio uni%ersal directo del primer ministro 8que no coincide con el efe del
Estado9 " del Parlamento& as como su estrec!a %inculacin 8la cada de uno implica
la del otro9. El semiparlamentarismo abrigara la necesidad de !acer compatibles la
eleccin directa del ?obierno con el multipartidismo a tra%s de la reagrupacin de
los partidos " de la confguracin de ma"oras estables.
Faso eemplar es 6srael& instituido tras la reforma constitucional de BEET) las
difcultades deri%adas de la alta fragmentacin partidista de su sistema poltico& que
da lugar a la presencia de un ele%ado nmero de peque/os partidos polticos en su
Parlamento 8especialmente de tipo religioso9& imposibilitaba el acuerdo entre estos
83
para formar ?obierno "& tras la modifcacin constitucional& el primer ministro es
elegido popularmente 8con un sistema de ma#ority:runoA-.
Parecida situacin se produca en 6talia& donde la proporcionalidad de su sistema
electoral tambin daba lugar a Parlamentos con gran nmero de partidos "
?obiernos dbiles. En este caso& se bara igualmente la implantacin de un
sistema semiparlamentario aunque !asta el momento no !a sido culminada. La
reforma electoral aprobada en BEES 8que atribu"e el COX de los %otos por el
sistema ma"oritario " el TOX restante por el sistema proporcional9 " puesta en
marc!a en las elecciones de marzo de BEEN 8que supusieron el paso de la primera a
la 66 =epblica " la desaparicin de los partidos tradicionales9& conforma un
semiparlamentarismo de !ec!o al que slo falta la reforma constitucional que
obligue a la realizacin de nue%as elecciones cuando tenga lugar una ruptura
parlamentaria.
S9 El gobierno de asamblea& o con%encional& se nos presenta como la frmula
posible de aplicacin de un rgimen de democracia directa a las circunstancias de
los pases contempor(neos. Su primera experiencia !istrica despus del
1Parlamento Largo2 brit(nico de BMNV& podemos encontrarla en la rica cantera que
es la !istoria constitucional francesa "& concretamente& en el texto re%olucionario de
BCES) una -samblea representati%a& cu"a nica responsabilidad se plantea
lgicamente ante el electorado& entiende la funcin del poder eecuti%o como de
mera " estricta aplicacin de sus dictados. Los equilibrios propios del
parlamentarismo " el presidencialismo desaparecen ante la concepcin de los
ministros como simples comisionados susceptibles de ser sustituidos en todo
momento por la -samblea. El bicameralismo& la signifcacin de la efatura del
Estado o& por supuesto& el derec!o de disolucin a cargo del eecuti%o& son tambin
elementos super3uos en la %ida de este tipo de gobierno.
En relacin al mismo resulta con%eniente distinguir entre aquel que es producto de
un genuino pro"ecto poltico 8Fonstitucin francesa de BCES& -sambleas
Fonstitu"entes francesas de BDND " BDCB& pr(ctica suiza& pese a sus indudables
matices singulares9 de aquel otro que es resultado de un proceso de degeneracin
del parlamentarismo cl(sico. En ambos casos puede predicarse la precariedad de su
existencia& lo que es una de las paradoas de la !istoria de la democracia al
constatar cmo unos regmenes que pueden surgir de una !ipersensibilidad
democr(tica acaban dando paso& por razn de su inestabilidad& a gobiernos de
dictadura. El modelo que durante siete dcadas utiliz la antigua 7=SS& en cuanto
intento de reproducir la frmula de un gobierno de asamblea bao la bandera de
1todo el poder para los so%iets2 no fue una excepcin a este proceso general. En la
actualidad& slo Suiza presenta una deri%acin& que no el modelo tal cual& del
sistema de asamblea.
.1.. =o+iernos dictatoriales
Los orgenes del concepto 1dictadura2 se encuentran en la pr(ctica poltica del
Senado romano& quien ante una situacin de emergencia designaba a un dictador
con poderes extraordinarios durante un tiempo determinado. Su teorizacin fue
realizada por ;ranz <eumann. - continuacin realizaremos una descripcin de
distintos tipos de dictadura " nos detendremos en el debate que los conceptos de
1totalitarismo2 " 1autoritarismo2 !an despertado.
.1..1. Tipos de dictadura
=ealizando un esfuerzo de concrecin& pueden destacarse cuatro caractersticas
propias de todos los gobiernos dictatoriales) concentracin del poder en una
persona o en peque/os grupos que impiden que se eerza la crtica " la oposicin "
marginan a la ma"ora de la toma de decisiones, personalizacin de la autoridad
8tanto efecti%a como simblica9& con atribucin de especiales caractersticas al
titular del poder, existencia de mecanismos de control 8censura& manipulacin...9 "
84
de represin 8polica& ercito " tribunales sometidos a disciplina poltica9,
inestabilidad de las normas legales " arbitrariedad en su interpretacin. El enorme
nmero de regmenes dictatoriales que se !an austado a estas caractersticas
difculta cualquier intento de clasifcacin& recordaremos alguno.
En su ensa"o sobre la dictadura& Sc!mitt enfatizaba la importancia de las formas de
accin como cla%e para distinguir los dos grandes tipos de gobierno autocr(tico&
se/alando la existencia de tipo de dictadura comisarial que se caracterizaba por la
suspensin de la Fonstitucin con el paradico fn de protegerla. En ella& el dictador
se esforzara por la creacin de una situacin en la que pudiera obser%arse el
derec!o de modo efecti%o. En contraste con esta dictadura comisarial& la dictadura
soberana 1%e a!ora en la ordenacin total existente la situacin que quiere eliminar
mediante su accin2. <o suspende la Fonstitucin existente %alindose de un
derec!o fundamentado en ella "& por tanto& constitucional& sino que aspira a crear
una situacin que !aga posible una Fonstitucin& a la que considera como
Fonstitucin %erdadera.
En consecuencia& no apela a una Fonstitucin existente& sino a una Fonstitucin
que %a a implantar. 'abra que creer que semeante empresa quedara sustrada a
toda consideracin urdica2& es decir& mientras la primera tiene su encae en la
teora " la pr(ctica liberales a tra%s del expediente de las situaciones de
excepcin& la segunda supone la reclamacin para s de un poder constitu"ente que
le sita necesariamente en contra de una pr(ctica liberal#democr(tica.
Por su parte& <eumann estableci una triple clasifcacin de las formas dictatoriales
en simples& cesaristas " totalitarias. En las simples& el gobierno dictatorial se
encuentra en manos de un monarca absoluto& un caudillo o una unta que eercen el
poder con el recurso a los instrumentos cl(sicos de coaccin tales como el ercito&
la polica& la burocracia " el poder udicial. Esta relati%a mesura en el uso de las
tcnicas dictatoriales no es atribuible a autolimitacin del dictador sino al car(cter
innecesario de controles m(s amplios en el contexto de unas sociedades
caracterizadas por la escasa conciencia poltica de las masas& la pr(ctica de una
poltica extremamente olig(rquica " la misma ausencia de relacin de la gran
ma"ora de la poblacin con el !ec!o poltico& m(s all( del cumplimiento de unas
determinadas prestaciones. En contraste con esta dictadura simple& el nue%o
elemento de la dictadura cesarista es la necesidad de apo"o popular corno
consecuencia de una ma"or sensibilidad poltica de grandes sectores de poblacin,
eemplos distantes en el tiempo& como los de Flemenes en Esparta& Pisstrato en
-tenas& -ugusto en =oma& Fola de =ienzo en =oma o el propio Sa%onarola& se
complementan con la pr(ctica de los gobiernos de FromHell& <apolen o <apolen
666 en la defnicin de este tipo de gobierno dictatorial. El tercer gran modelo de
dictadura& la totalitaria& es defnido por <eumann en plena armona con las teoras
del totalitarismo que %eremos " teniendo presente el modelo nacionalsocialista
alem(n, los rasgos fundamentales de ella seran los siguientes)
B. El paso del Estado de derec!o al Estado policial& con lo que ello conlle%a
de in%asin de todas las esferas de la sociedad ci%il por el poder poltico.
T. La sustitucin de un sentido difusionista del poder& tpico del gobierno
democr(tico& por su rigurosa concentracin. Se e%idencia ello en la
incompatibilidad de la dictadura totalitaria con la pr(ctica de la di%isin de
poderes& el multipartidismo& el bicameralismo o el federalismo de contenido
real.
S. Existencia de un partido estatal en situacin de monopolio que refuerza
los instrumentos tradicionales de control& insufcientes en la moderna
sociedad industrial& al tiempo que permite una imitacin ritual de las formas
democr(ticas en un mundo contempor(neo dominado por la legitimidad
democr(tica.
N. -segurado el dominio del aparato estatal& la dictadura totalitaria se pro#
"ecta !acia el control de la sociedad a tra%s del liderazgo eercido por el
85
dictador& la sincronizacin de las organizaciones sociales m(s signifcati%as&
la atomizacin de la %ida pblica " el desarrollo de la propaganda.
O. 7tilizacin sistem(tica del terror, un terror que& como tantas %eces se !a
dic!o& alcanza su m(ximo de efcacia como resultado de su arbitrariedad " el
desdibuamiento de las fronteras entre lo ilegal " lo desleal.
Ptras teorizaciones " tipologas !an tratado de far las circunstancias " momentos
adecuados para el surgimiento de los gobiernos dictatoriales, puede destacarse en
esta lnea la di%isin que efectu Ilondel entre dictaduras estructurales " tcnicas)
las estructurales se originaran fundamentalmente como consecuencia de la crisis
de legitimidad de un rgimen tradicional& bien por razones de car(cter fortuito 8los
a%alares blicos por eemplo9& bien& " ello es m(s probable& por razones de orden
socio#econmico, las dictaduras t7cnicas %endran caracterizadas por el peso de
factores exgenos a la %ida del Estado& entre los que el !ec!o colonial o la
ocupacin militar tendran especial importancia. 6ncide tambin Ilondel en la impor#
tancia de una di%isin ideolgica en funcin de las consecuencias que tal di%isin
tendr( cara al uso de tcnicas dictatoriales& el papel de las ideologas o el origen del
propio gobierno dictatorial.
.1... Totalitarismo 3 autoritarismo
>rataremos a!ora debate terminolgico surgido en torno a los conceptos de
1totalitarismo2 " 1autoritarismo2. El trmino totalitarismo& que "a estu%o presente
en las teorizaciones que los regmenes fascistas realizaron de s mismos& tu%o gran
auge al fnalizar la 66 ?uerra Kundial en las explicaciones que de lo ocurrido
comenzaron a realizarse. :esde la publicacin del in3u"ente libro de 'anna!
-rendt& @he Brigins of@otalitarsm, en BEOB " siguiendo con los estudios de F.
;riedric!& E <eumann& G. LoeHenstein& Q. >almon& etc.& la teora del totalitarismo
lle% a trascender las categoras de izquierda " derec!a a fa%or de un modelo de
rgimen dictatorial capaz de dar cuenta del fascismo " del comunismo como
des%iaciones del rgimen constitucional#democr(tico& equiparando a aquellos por el
e%idente recurso a instituciones " expedientes polticos similares.
-unque los sistemas resultantes de ambas ideologas se articularon como
alternati%a a los sistemas liberal#democr(ticos& es incierto& en lneas generales& que
la defensa de las similitudes entre regmenes comunistas " fascistas llegase tan
leos en estos planteamientos como para asumir la plena identidad de estos
regmenes, una cosa fueron& a este respecto& las simplifcaciones del combate
poltico en el contexto de la guerra fra " otra las afrmaciones de los autores citados
en las que !a" un explcito reconocimiento& en la ma"ora de los casos& de las
diferentes intenciones " fnalidades " de las distintas circunstancias !istricas en
que se gestaron los gobiernos comunistas " fascistas, adem(s& este enfoque resulta
insufciente para dar cuenta de la complea realidad que supusieron& " suponen& los
gobiernos de dictadura en el mundo contempor(neo.
-l respecto& LoeHenstein fue uno de los primeros en utilizar el concepto de
autoritarismo para matizar el alcance del tipo de dictadura totalitaria. En el
autoritarismo !abra una nica instancia de poder que monopoliza su eercicio "
e%ita a los destinatarios del mismo la participacin poltica propia de un gobierno
liberal#democr(tico, a diferencia de la dictadura totalitaria& la autoritaria tiende& sin
embargo& a satisfacerse en la esfera de lo poltico& sin intentar el eercicio de la
dictadura en la %ida econmica& social e ideolgica& no consider(ndose incompatible
con la existencia de uno rganos de representacin controlados de una u otra forma
por los autnticos due/os del poder poltico.
Foincidiendo con las transiciones polticas experimentadas en el sur de Europa " en
6beroamrica a partir de BECN& estos dos conceptos experimentaron una particular
reaparicin. En la tipologa realizada por Linz 8BECN9 encontramos la categora de
regmenes autoritarios en referencia a aquellos que se caracterizan por ser
1sistemas polticos con un pluralismo poltico limitado no responsable, sin una
86
ideologa elaborada " directora 8pero con una mentalidad peculiar9, carentes de una
mo%ilizacin poltica intensa o extensa 8excepto en algunos puntos de su e%olucin9&
" en los que un lder 8o si acaso un grupo reducido9 eerce el poder dentro de lmites
formalmente mal defnidos& pero en realidad bastante predecibles2. Es decir&
defnido el totalitarismo como forma extrema de dictadura& el autoritarismo fue
utilizado para defnir aquellos regmenes que !aban sua%izado sus aristas aunque
sin llegar a equipararse con gobiernos democr(ticos. El propio Linz lo usara para
delimitar las caractersticas del ltimo franquismo) pluralismo limitado& prdida del
control poltico& disolucin de la ideologa del rgimen& etc.
Las posteriores teorizaciones realizadas tras la disolucin del bloque comunista en
el este de Europa !an matizado la utilidad de ambos conceptos debido& en buena
parte& a su alto componente ideolgico " escaso car(cter explicati%o& insufciente
para analizar la compleidad del nue%o escenario surgido. Linz " Stepan " F!e!abi
8BEEM " BEED9& sin dear de utilizarlos& !an incidido en las categoras de
1postotalitarismo2 " 1sultanismo2) el primero& usado para registrar la e%olucin de
los sistemas estalinistas, el segundo& para defnir las dictaduras patrimonialistas
8con fuerte inclinacin !acia el poder familiar " la sucesin din(stica& fusin de lo
pblico " lo pri%ado& ausencia de ideologa racionalizada& etc.9.
@ipologa de los regmenes no:democrticos seg>n ?uan ?. ,inz
;. )ictadura
/. &egmenes totalitarios
3. &egmenes tradicionales
3. C. )emocracias oligrquicas
3.C.C. 3audillismo
3.C.D. 3aciquismo
3.D. .ultanatos
). &egmenes autoritarios
). C. &egmenes burocrtico:militares
).D. "statalismo orgnico
).E. &egmenes de movilizacin post:democracia
).F. &egmenes de movilizacin post:independencia
).G. $)emocracias( raciales
).H. @otalitarismo imperfecto
).I. &egmenes post:totalitarios
.. El =o+ierno como instituci'n del e5ecuti4o
- la !ora de examinar la idea de ?obierno como equi%alente a la m(s alta instancia
de poder dentro del eecuti%o debe tenerse en cuenta la exclusin que se !ace de la
efatura del Estado& en otro tiempo co!erentemente ubicada dentro de la cabeza del
eecuti%o& " la necesidad de existencia de un rgimen parlamentario para que
pueda !ablarse con propiedad de ?obierno en el modo en que a!ora se !ace. El
?obierno agrupa a los responsables de los distintos departamentos ministeriales
bao la direccin de un presidente del ?obierno o primer ministro.
Pese a su equi%alencia genrica con la idea de ?abinete o Fonseo de Kinistros&
deben reconocerse que& mientras que el ?abinete& de acuerdo con el paradigm(tico
modelo brit(nico& tiene car(cter m(s reducido que el ?obierno& el Fonseo de
Kinistros implica una actuacin colegial que no es indispensable para todas las
acciones de un ?obierno& capaz de manifestarse tambin a tra%s de su Presidente
o de cualquiera de sus miembros.
=esulta una constatacin generalizada la indefnicin del ?obierno en el sistema
liberal inicial& en contraste con lo que sucede con el legislati%o, " ello por tres
razones) Ba9 la ob%ia ma"or importancia que los rganos de representacin tienen
para los tericos " polticos de ese primer liberalismo, Ta9 el car(cter residual del
poder eecuti%o& responsable de realizar todas aquellas funciones que no !an sido
87
reser%adas expresamente al legislati%o o al poder udicial " que !asta el momento
del surgimiento del Estado liberal formaban parte de las amplias competencias de
la Forona, Sa9 la e%idente menor signifcacin de este poder eecuti%o en el contexto
de un Estado que se defne como no inter%entor " que puede asegurar los grandes
obeti%os de su poltica a tra%s de un poder legislati%o no di%idido por la presencia
de intereses econmicos sociales " polticos enfrentados& dado el componente
olig(rquico de la representacin poltica en el primer estadio de su existencia.
La democratizacin progresiva del sistema poltico& con lo que supone de quiebra
de la unanimidad inicial& " las necesidades deri%adas de una reformulacin del
papel de los poderes pblicos en la %ida social& est(n detr(s de la reconsideracin
del desinter7s por una regulacin precisa del 1obierno que pasar( a ser& con la
eclosin del "stado .ocial de )erecho& terna fundamental de la %ida poltica.
En todo ?obierno es indispensable la existencia de un presidente " de unos
ministros titulares de los distintos departamentos ministeriales& siendo posible
adem(s la existencia de %icepresidentes& ministros sin cartera& %ice#ministros "
secretarios de Estado& adem(s de otros rganos de trabao de car(cter colecti%o
8comisiones interministeriales& comisiones de subsecretarios& subconseos de
ministros& etc.9. -l margen& un importante aparato administrati%o& en permanente
expansin& al ser%icio inmediato del presidente. Este presidente surge en la !istoria
del parlamentarismo con plena indeterminacin urdica& no producindose su
defniti%a institucionalizacin constitucional Ldeando a un lado los numerosos
precedentes al respectoL !asta el perodo de entreguerras. El paulatino
reconocimiento de su importancia poltica supuso la paralela disminucin del papel
del efe del Estado " la progresi%a liberacin del Fonseo de ministros de su
primiti%o papel de rgano dependiente de la Forona para& del mismo modo que el
legislati%o& terminar siendo re3eo del protagonismo poltico de los partidos. 'o" da
resulta claro el papel preponderante del presidente sobre los restantes miembros
del ?obierno& de modo que tendra !o" poco sentido la distincin entre ?obiernos
colegiados " 1de Fanciller2 dada la generalizacin de estos ltimos, a ello !a
contribuido decisi%amente la superacin de la idea de 1?obierno por ministerios2
por la de ?obiernos de accin unitaria " de m(xima coordinacin, los
comportamientos electorales " las transformaciones de los partidos no !an !ec!o
sino reforzar esta tendencia.
Lo dic!o !asta aqu no es obst(culo para que algunas de las atribuciones que
corresponden a la cabeza del eecuti%o sean especfcamente otorgadas al conunto
del ?obierno& actuando a tra%s del Fonseo de ministros. Supone ello una
limitacin a esta pauta de 1?obiernos de canciller2& del mismo modo que pueden
serlo las circunstancias especfcas del uego parlamentario, un ?obierno de
coalicin& por s mismo& disminu"e la importancia de su presidente incluso m(s all(
del dise/o constitucional& del mismo modo que lo !ara un ?obierno monocolor pero
con fuertes diferencias en el seno del partido gobernante. Se trate de ministerios
monocolor o de coalicin& es consecuencia obligada de la pretensin de
!omogeneidad que debe caracterizar al ?obierno el mantenimiento de un principio
de 1disciplina de ?abinete2 " de rigurosa discrecin en cuanto al desarrollo de sus
debates.
En cuanto a la formacin de las coaliciones gubernamentales& la Fiencia Poltica
actual !a ensa"ado la elaboracin de distintas teoras 8coaliciones del mnimo
tama/o& coaliciones con menor nmero de partidos& coaliciones ganadoras
mnimamente afnes9 de diferente %alor explicati%o. Fomo obser%a Lip!art 8BEDC9& a
la !ora de dar cuenta de la formacin de esas coaliciones debe darse entrada a
algunas cautelas& sin que con%enga ol%idar que los partidos no son meros
1optimizadores2 de poder& sino que se encuentran condicionados por sus opciones
polticas e ideolgicas a la !ora de decidir las formas " los modos de la coalicin,
igualmente& se/ala tambin Lip!art& debe considerarse la !iptesis del apo"o
parlamentario por un partido a una coalicin sin entrar a formar parte del ?obierno&
matiz(ndose as la presuncin de la participacin en el poder como obeti%o
88
inmediato de toda organizacin partidista. 7na coalicin 8entrando en contradiccin
con la !iptesis de la coalicin de mnimo tama/o segn la cual se procurara el
menor nmero de coaligados en pro%ec!o de un m(ximo poder9 puede albergar
ma"or nmero de los asociados requeridos en pura lgica parlamentaria en fa%or de
una ma"or legitimacin poltica del ?obierno resultante o en pre%isin de futuras
defecciones. "n defnitiva, son demasiados los comple#os factores en #uego como
para que resulte prudente la apuesta por una explicacin con pretensiones de
teora generalizable.
..1. Nom+ramientoD responsa+ilidad pol/tica 3 cese del =o+ierno
El procedimiento para nombrar al presidente del ?obierno %ara dentro del rgimen
parlamentario en funcin de los sistemas electorales " de partidos " de las distintas
tradiciones polticas. Esquematizando al m(ximo& pueden distinguirse cuatro
grandes %as.
Ba El efe del Estado& a la %ista de los resultados electorales en el Parlamento& ofrece
la formacin del ?obierno al lder del partido ma"oritario, este procedimiento&
propio de la %ida poltica brit(nica& canadiense o australiana& exige ob%iamente una
claridad en los datos polticos b(sicos que solamente cabe presumir en el contexto
de un sistema bipartidista estable con base en un sistema electoral ma"oritario
simple.
Ta El efe del Estado& pre%ia consulta con los distintos polticos con representacin
parlamentaria& !ace la correspondiente propuesta al Parlamento, conseguida por el
candidato la fa%orable %otacin de in%estidura en la F(mara Iaa o en ambas 8caso
italiano9& el efe del Estado proceder( a su nombramiento. Esta %a& utilizada en el
caso espa/ol& belga o italiano& es la que responde con ma"or fdelidad a las
pr(cticas genuinas del rgimen parlamentario.
Sa El Parlamento suple la inter%encin del efe del Estado& pudiendo la F(mara
proceder directamente a la eleccin del primer ministro 86rlanda& Qapn& Suecia o
-lemania9 en el supuesto de que el candidato del efe del Estado no obtenga
inicialmente la ma"ora absoluta en la %otacin de in%estidura.
Na Presumir la conformidad del Parlamento con el nombramiento realizado por el
efe del Estado& conformidad manifestada indirectamente en la ausencia de
iniciati%a de un %oto de censura 8Portugal& 'olanda o -ustria, m(s complicado es el
caso francs en la 5 =epblica) el efe del Estado nombra al primer ministro& que lo
es desde ese mismo momento& sin necesidad de inter%encin del Parlamento&
aunque la Fonstitucin de BEOD especifca que 1el primer ministn tras deliberacin
del Fonseo de ministros& compromete ante la -samblea <acional la responsabilidad
del ?obierno sobre su programa2& por lo que& al no far un plazo concreto para este
acto& la pr(ctica poltica francesa !a conocido distintas actitudes respecto a esta
obligada cuestin de confanza& que no in%estidura en sentido estricto. La posicin
reticente respecto a la inter%encin del Parlamento que e%idenciaron Pompidou&
Fou%e de Kur%ille& F!aban :elmas o =. Iarre& no puede suponer dar por buena una
conducta que c!oca con el espritu " !asta la letra de ese artculado9.
-dem(s& debe tenerse en cuenta la posibilidad de que el primer ministro se
produzca sin la inter%encin del efe del Estado& como consecuencia de la
aprobacin de un %oto de censura constructi%o.
Las cuatro %as se/aladas coinciden en que el papel del efe del Estado en la
seleccin del presidente del ?obierno tenga alcance mu" limitado #excepcin !ec!a
de algunos gobiernos semipresidencialistas& siendo en buena medida un residuo de
pr(cticas del pasado#& en un momento en que es la fuerza de los partidos expresada
en el nmero de sus parlamentarios la que debe decidir quin se !ace cargo del
?obierno. La efatura del Estado debe& pues& limitarse& con su funcin mediadora& a
facilitar el acuerdo de los partidos& abstenindose en todo caso de utilizar las
89
consultas " las propuestas de modo que pueda deri%arse un incremento de su
protagonismo poltico. El nombramiento de los restantes integrantes del ?obierno
se lle%a a cabo por el efe del Estado a propuesta del presidente del ?obierno& sin
necesidad de inter%encin del Parlamento " sin que pueda el efe del Estado& con la
excepcin de nue%o de algunos semipre#sidencialismos& interferir en la %oluntad del
presidente a propsito de su poder formal de nombramiento. 'abra que se/alar la
existencia de algn caso 8Qapn& Suecia9 en que el presidente del ?obierno nombra
directamente a los integrantes de su ministerio.
Para exigir la responsabilidad poltica del ?obierno& el Parlamento cuenta con el
voto de censura& sobre el que subra"amos su mu" restringida utilizacin en la %ida
europea despus de la 66 ?uerra Kundial " la atrofa que sufre este instrumento de
control en el supuesto del %oto de censura constructi%o& tal como se practica en los
casos alem(n " espa/ol. Las difcultades generalizadas para el %oto de censura
ordinario 8exigencia de un nmero signifcati%o de parlamentarios para su
presentacin& ma"ora absoluta para su aprobacin& limitacin del nmero de
ocasiones en que dic!o %oto puede presentarse en el transcurso de la legislatura9
se %en decisi%amente incrementadas con la exigencia de un candidato a la
presidencia del ?obierno, el resultado de todo ello no es solamente que se !aga
improbable que el %oto de censura constructi%o pueda prosperar& sino que 8Espa/a9
se genera una ine%itable confusin entre el momento de la censura " el de la
in%estidura& des%irtuando defniti%amente lo que este expediente tiene como exi#
gencia de responsabilidad poltica del ?obierno. Por ltimo& no ol%idemos el efecto
negati%o para la estabilidad del sistema de este conunto de cautelas que fuerzan a
que las ine%itables crisis gubernamentales se planteen fuera del Parlamento.
El ?obierno puede recurrir a la cuestin de confanza para conocer el apo"o de que
dispone en el Parlamento que& al mismo tiempo que expediente indirecto de
exigencia de responsabilidad poltica gubernamental& puede con%ertirse en
instrumento de presin sobre el legislati%o cuando el ?obierno la presenta cara a la
aprobacin de una le" o medida poltica concreta 8caso de nuestra %igente
Fonstitucin9& la cuestin de confanza quede limitada a los supuestos de
presentacin de un programa o declaracin poltica general.
Ptros instrumentos de control poltico que no lle%an apareado el e%entual cese del
?obierno ser(n las preguntas, interpelaciones " comisiones de encuesta& as como
las otras grandes actividades parlamentarias +legislativas y presupuestarias- de las
que puede deducirse un e%entual eercicio de control sobre aqul. Las preguntas
pueden requerir una contestacin oral o escrita e implican por parte del
parlamentario que las realiza un simple requerimiento de informacin& sin ignorar
por ello el alcance poltico del acto) Las interpelaciones tienen ma"or signifcacin
como instrumento de control, con estas ltimas se abre un debate en el que pueden
inter%enir& adem(s de ?obierno e interpelante& otros parlamentarios& !abiendo lugar
a una manifestacin de la F(mara sobre las explicaciones dadas por el ?obierno
puesto que& no en balde& lo que se pretende con la interpelacin no es tanto
conocer unos !ec!os& sino la posicin del ?obierno ante ellos. La pr(ctica de las
comisiones de encuesta& ampliamente difundida !o" en el rgimen parlamentario&
!a" que considerarla como una notable a"uda a los trabaos del pleno en su funcin
de control sobre el ?obierno& del mismo modo que los informes del Bmbudsman
escandina%o " sus equi%alentes de otros pases +,e Jediateur, 4arliamentary
3ommissioner, :efensor del Pueblo& etc.9.
-unque el rgimen parlamentario no contempla la posibilidad de destitucin de un
miembro del ?obierno distinto de su presidente& nada se opone a que el Parlamento
manifeste su censura en relacin con un ministro particular& !acindole obeto de
acuerdos de desaprobacin. -dem(s& el cese del ?obierno se puede producir como
resultado de la fnalizacin del mandato parlamentario o el fallecimiento&
incapacitacin o dimisin de su presidente.
90
-l constatar las crecientes difcultades que el parlamentarismo racionalizado
le%anta contra una utilizacin exitosa del %oto de censura& no debe perderse de
%ista la signifcacin que tienen sta " las restantes medidas de control. El
Parlamento es lugar para la crtica poltica " garanta para un efcaz eercicio de la
funcin de oposicin. La publicidad que !a" que suponer para esas exigencias de
responsabilidad& el desarrollo mismo de su discusin " la oportunidad de que las
minoras !agan or su %oz ante el Parlamento " la opinin pblica& forman parte
importante de la lgica de un modo de ?obierno que confa en ltima instancia en
el recurso a un electorado informado acerca de desarrollo cotidiano de la %ida
poltica.
... Aunciones del =o+ierno
Pueden agruparse en tres grandes bloques) polticas& normati%as " administrati%as)
-9 Las m(s signifcati%as& conforme se produce el despliegue !istrico del
parlamentarismo& son las de car(cter poltico. El ?obierno no es !o"& ni
posiblemente nunca dentro de este rgimen poltico& mero eecutor de las
decisiones del Parlamento& sino rgano constitucional sometido al control del
Parlamento que acta en colaboracin con l para las funciones de direccin
poltica. En el legislati%o no existe siempre una ma"ora portadora de una frmula
poltica ni& aunque exista& es ese legislati%o rgano adecuado para la direccin del
Estado.
Fompetencias especialmente signifcati%as en este campo seran la elaboracin de
programas& declaraciones polticas " lneas de accin en relacin con la poltica
interior " exterior& las necesidades de la defensa& las opciones polticas en caso de
crisis interna o externa& las relaciones con los Estados miembros de la ;ederacin o
las regiones autnomas& las grandes decisiones en materia econmica "
presupuestaria " la organizacin de la -dministracin central. :entro de las
funciones de car(cter poltico !abra que incluir aquellos actos orientados a la
consecucin del equilibrio entre los distintos rganos del Estado 8as& el poder de
disolucin del Parlamento no solamente !a" que entenderlo como una
compensacin a la posibilidad de que el mismo exia la responsabilidad poltica del
?obierno o como la %entaa concedida al eecuti%o cara a la utilizacin de una
co"untura electoral fa%orable& sino tambin como una decisin poltica de m(xima
signifcacin que permite la apelacin al electorado ante cuestiones o circunstancias
especialmente comprometidas para la %ida del sistema, tambin& tomando como
referencia el caso espa/ol& la posibilidad de someter a referndum determinadas
cuestiones de especial trascendencia& pre%ia autorizacin del Fongreso& algunos
requerimientos al >ribunal Fonstitucional& medidas de control sobre las
Fomunidades -utnomas& recursos ante situaciones de excepcin o nombramiento
de parte de los miembros de otros rganos constitucionales9.
I9 Son importantes las funciones normativas del ?obierno como resultado de una
interpretacin realista " 3exible del principio de la di%isin de poderes& gozando en
este campo de la iniciati%a legislati%a& compartida con el Parlamento "
e%entualmente con otras instancias como el electorado o los Estados miembros "
regiones& an reconocindose la superioridad cuantitati%a " cualitati%a de los
pro"ectos de le" sobre las proposiciones de le". El ?obierno tiene acceso
igualmente a las le"es delegadas como consecuencia de la cesin temporal "
excepcional que !ace el Parlamento del poder legislati%o de conformidad con una
!abilitacin constitucional " en el marco de unas indicaciones de car(cter general,
la admisin de esta legislacin delegada por razones tcnicas es una pr(ctica
general del :erec!o Fonstitucional comparado de car(cter democr(tico 86& E& :& P&
7G& 7S-& etc.9. Las competencias normati%as de car(cter legislati%o se
complementan con la pr(ctica de los decretos#le"es& normas de rango legal
adoptadas por el eecuti%o por razones de urgencia que necesitan de la
con%alidacin posterior por el Parlamento con el consiguiente riesgo de que este
91
ltimo& al negar la con%alidacin& manifeste por esta %a su falta de confanza en el
?obierno.
Las funciones normati%as del ?obierno tienen su plasmacin ordinaria en el poder
reglamentario. Los reglamentos se orientan al desarrollo " aplicacin de una le"
8reglamentos eecuti%os9 aunque pueden tambin proceder a la regulacin de
situaciones no pre%istas por las le"es. En todo caso& el poder reglamentario debe
estar siempre doblemente limitado por el principio de erarqua normati%a " de la
reser%a de le" establecida por la Fonstitucin para aquellas cuestiones m(s
signifcati%as de la %ida poltica. Por ltimo& !emos de citar sus facultades
presupuestarias " su acceso pri%ilegiado a los trabaos de las F(maras legislati%as "
sus comisiones.
F9 La ltima de las funciones propias del ?obierno es la administrativa. Supone la
eecucin de las le"es aprobadas por el Parlamento " de las decisiones del propio
?obierno& as como la coordinacin " orientacin efcaz de toda la -dministracin
central del Estado. Su rasgo diferenciador con relacin a las de car(cter poltico es
que aqullas deben ser realizadas con estricto sometimiento al derec!o " a los
distintos controles urisdiccionales puesto que no se inclu"en dentro de ellas
materias que& por su naturaleza& puedan resistirse a su uridifcacin.
<o obstante& !a" que reconocer la difcultad de mantener la %iea distincin entre la
dimensin poltica del eecuti%o 8el ?obierno9 " la estrictamente administrati%a 8la
-dministracin pblica bao la direccin del ?obierno9. El alto contenido poltico de
gran nmero de actuaciones cotidianas de una dilatada -dministracin " la
ine%itable " co!erente introduccin de criterios polticos en el reclutamiento de sus
altos cargos& !acen !o" m(s difcil que nunca una distincin que nunca se
caracteriz por su claridad. La funcin administrati%a abre la cuestin de la reforma
de un compleo aparato pblico de cuestionables efcacia " racionalidad& producto
del aumento de las competencias administrati%as " del mantenimiento de pr(cticas
" actitudes menos (giles " 3exibles que lo exigido por las nue%as circunstancias.
Entre las cuestiones que plantea la reforma de la -dministracin& tenemos)
@ el problema de su (nimo 1garantista2) las -dministraciones pblicas de Pccidente
son la !erencia del Estado de derec!o decimonnico& caracterizado por las limitadas
funciones que correspondan a los poderes pblicos " la escrupulosa obser%ancia de
los derec!os de unos ciudadanos que %ean en los procedimientos formalizados " la
accin de
los tribunales de usticia una indispensable proteccin contra un Estado
!eredero de la %iea arbitrariedad absolutista& lo que se enfrenta a unas
transformaciones sociales que desbordan las pre%isiones dise/adas en
circunstancias mu" diferentes 8la primiti%a garanta !acia los ciudadanos& se
con%ierte !o" en afrenta contra su tiempo& ner%ios " tranquilidad cuando deben
enfrentarse a las complicaciones de una -dministracin aferrada a rigideces
1garantistas2 que ol%idan sus obeti%os originales9,
@ el del estmulo " la moti%acin de sus ser%idores& los funcionarios pblicos& que
puede resultar m(s gra%e) la %iea burocracia& tal como es descrita por el 1tipo
ideal2 Heberiano& tena& unto a sus disfuncionalidades& manifestas %entaas. La
mentalidad del 1ser%idor del Estado2 que asuma el desempe/o de sus funciones
consciente de su alta signifcacin& era garanta de una tica profesional "& en
defniti%a& de una cierta efcacia. El desprecio por consideraciones subeti%as& la
confanza en un procedimiento formalizado como regulador de su carrera Lde su
1!onor profesional2 " de sus ingresosL " la %aloracin en todo su signifcado de la
estabilidad en el empleo& eran sus rasgos complementarios 8sin ignorar los gra%es
defectos de una -dministracin basada en este modelo funcionarial9& pero se !a
deado de lado la prdida de una 1tica funcionarial2& como consecuencia de la
asuncin de la 1lgica del mercado2& sin lle%ar esta lgica a sus ltimas
consecuencias 8participacin en !uelgas perturbadoras del ser%icio&
minus%aloracin de la estabilidad en el empleo " el status pri%ilegiado en las
92
relaciones de trabao a la !ora de plantear equiparaciones o %entaas en relacin a
funciones " trabaos similares en la empresa pri%adaR9.
El cruce de %iea " nue%a mentalidad burocr(tica puede atraer la peor de las
situaciones posibles) intentar combinar todas las %entaas de la lgica funcionarial "
la estrategia contractual sin atender a las obligaciones deri%adas de uno " otro
modelo, el resultado) una creciente impaciencia ciudadana !acia un sector pblico
de difcil reno%acin " recuperacin de su legitimidad social.
-. LA FEAATU.A DEL ESTADO
La clasifcacin entre diferentes formas de Estado o de gobierno partiendo de su
car(cter mon(rquico o republicano toma cierto cuerpo al ser considerada en
perspecti%a !istrica& aunque la extensin de la democracia entre los pases m(s
desarrollados " la coexistencia en ellos de ambas expresiones sin afectar al ncleo
de su funcionamiento neutralizan en buena medida el debate. Slo cuando la
monarqua permanece fel a su sentido tradicional o luc!a por mantener algunas de
sus caractersticas del pasado en el proceso de acomodo con el orden liberal
democr(tico& la repblica adquiere pleno sentido como forma de gobierno
enfrentada a aqulla.
En la medida en que las monarquas europeas del siglo 464 e inicios del 44 se
atrinc!eraron en construcciones tericas de transicin 8monarquas
constitucionales& formas no desarrolladas de monarqua parlamentaria9& la repblica
pudo equipararse a una pretensin de reconciliacin plena con la lgica democr(#
tica. Luego& cuando la conexin de la monarqua con el Estado liberal democr(tico
alcanz su plenitud en la forma de monarquas parlamentarias& de autnticas
1repblicas coronadas2& el inters poltico de la cuestin& sin desaparecer& se
reduo.
El !ec!o de que la congruencia intelectual de la repblica est en relacin directa
con la lgica democr(tica no implica que la repblica garantice& por s misma& un
gobierno democr(tico. Las monarquas europeas !an demostrado& en su pr(ctica
actual& su capacidad para adaptarse a la democracia 8la amplia relacin de
repblicas con sistemas de gobierno dictatoriales del siglo 44 a/ade argumentos a
esta idea9.
-lgunos rasgos de la monarqua difcultan su encae con una completa racionalidad
democr(tica, as& el principio !ereditario& la posibilidad de responsabilidad poltica&
del recurso a un procedimiento de directa o indirecta eleccin popular o el libre
acceso de todos los ciudadanos a la efatura del Estado& a/aden legitimidad
democr(tica a la repblica, no todas las monarquas !an completado su encuentro
con la forma parlamentaria& nica capaz de conseguir su compatibilidad
democr(tica #en numerosos pases siguen presentes las monarquas tradicionales
bao distintas manifestaciones) monarqua absoluta 8-rabia Saud& Ia!rein& Emiratos
.rabes 7nidos& GuHait& Prnar& Watar& Irunei9& monarqua constitucional 8Karruecos&
Fambo"a& >ailandia9 o frmulas de catalogacin m(s delicada 8Fiudad del
5aticano9#. Fon%iene& pues& diferenciar los distintos regmenes polticos a partir de
su estructura " pr(cticas democr(ticas " no tanto en funcin de si son& o no&
monarquas.
-.1. Tipolog/a
-nalizaremos monarqua " repblica& centr(ndonos en su e%olucin " ustifcaciones
en confrontacin con el liberalismo 8desde su manifestacin tradicional !asta su
conformacin como monarqua parlamentaria9& " consideraremos las caractersticas
" el estatuto del efe de Estado republicano en comparacin con el monarca
parlamentario.
-.1. i. Monar0u/a
93
'a adoptado mu" diferentes formas !asta toparse con la eclosin del orden liberal)
distintos tipos ideales de legitimidad 80eber9 nos permiten !ablar de monarquas
teocr(ticas& tradicionales& caudillistas " patrimoniales. El car(cter teocr(tico de la
monarqua admite matices que %an desde la identifcacin del re" con la propia
di%inidad a la teora del derec!o di%ino de los re"es propia de la modernidad
europea, la predisposicin del monarca tradicional a adornarse con una legitimacin
de este tipo se complementa con la disposicin del dbil " el ignorante a la
di%inizacin de lo poderoso& substrato ltimo de la persistencia L%isible en las
formas secularizadas de monarquaL de actitudes re%erenciales ante el monarca en
particular " el poder poltico en general, resulta indiscutible& por otro lado& que una
monarqua teocr(tica es mu" difcilmente reconciliable con el respeto de derec!os
frente a tan alto titular del poder.
La monarqua tradicional se austa bien con la lgica del feudalismo&
reconocindose al re" un dominio eminente sobre la propiedad de la tierra que no
es obst(culo al reconocimiento de un dominio til a cargo de otras manos, menor
sentido tiene& pese a su signifcado !istrico& !ablar de monarqua absoluta como
tipo diferenciado en tanto la pretensin de concentracin de poder en manos del
monarca es el rasgo recurrente a este tipo de gobierno !asta los inicios del
liberalismo. Sin embargo& este absolutismo es matizado por las difcultades
materiales que el monarca encuentra en el camino !acia su eercicio efcaz&
cre(ndose as la situacin adecuada para las monarquas autoritarias propias de los
primeros Estados modernos europeos. 6gualmente& el desarrollo de una idea del
monarca como ser%idor del Estado& tal como parcialmente ocurre en la 6lustracin&
supone otra limitacin de !ec!o al absolutismo. El aspecto m(s interesante de la
cuestin es el proceso de reauste en las ustifcaciones de la monarqua a partir de
la gnesis de un Estado liberal esencialmente incompatible con el 1principio
mon(rquico2.
Fon independencia del recurso a m(s o menos %agas argumentaciones !istoricistas
de car(cter rom(ntico& la monarqua trata de ser sal%ada en los inicios del
liberalismo desde una frrea concepcin conser%adora " elitista de la %ida poltica
8el realismo conser%ador de Iage!ot expresa que la monarqua& en su forma
parlamentaria& no estorba para que gobierne la minora que debe !acerlo, mientras
tanto& la monarqua tranquiliza a las masas& da unos toques de misterio " literatura
al gobierno real de la oligarqua& supone una instancia suplementaria de lealtad al
Estado que controla " !ace todo esto a un precio econmico& social " poltico
barato9& lo que no se con%ierte en ustifcacin terica adecuada para quienes
durante el 464 discurren en forma parecida.
-ntes& en BDBO& Fonstant intentar( una ustifcacin de la monarqua constitucional
en trminos m(s funcionales 8la monarqua %ale ante todo como poder neutral& el
esquema de la di%isin de poderes necesita de permanentes austes que no pueden
ser realizados ni por el Parlamento ni por el ?obierno sin amenaza de destruccin
del sistema poltico, solamente el monarca& no un poder republicano que con su
peridica reno%acin pierde cualquier poder de fascinacin ante los ciudadanos&
puede conseguir este auste !aciendo uso de amplias competencias tanto en la
esfera eecuti%a como en la legislati%a " !asta& gracias a la adecuada utilizacin del
derec!o de gracia& en la udicial, la monarqua ofrece la posibilidad de que estas
funciones se realicen sin deformaciones partidistas o preuicios de cortas miras9.
En la medida en que el Estado liberal se !ace m(s disputado " la nacin di%idida da
paso a formas m(s competiti%as en la luc!a por el poder& el papel moderador de la
monarqua ser( un %alor en alza. <o mu" aleadas de los razonamientos anteriores
se mostrar( 0eber al insistir en las %entaas de la monarqua !ereditaria& sustrada
de la competencia poltica& como instancia capaz de dar continuidad al Estado por
encima de los partidos. En ltima instancia& siempre es posible la defensa de la
monarqua por supuestas razones tcnicas& reconociendo incluso la superioridad
terica de la forma republicana) Kontesquieu plantea que las formas de gobierno no
94
quedan defnidas nicamente por su naturaleza& el nmero de los gobernantes& sino
tambin por sus principios inspiradores, sin merma del principio del !onor que
anima a la monarqua& parece prestar un ma"or reconocimiento al principio de la
%irtud que adorna a la repblica& con lo que este principio implica de pureza de
costumbres& frugalidad " situacin de relati%a igualdad. Sin embargo& la pr(ctica de
un gobierno republicano demandaba& segn Kontesquieu& un territorio peque/o
donde no pudieran acumularse grandes fortunas ni& como consecuencia de ello& se
alterara la moderacin de los espritus, por ello& pese a defender algunos princi pios
republicanos& consider que la nica forma %iable era la mon(rquica.
La ustifcacin estrictamente conser%adora que caracteriz a la monarqua en el
siglo 464 " que anim la %oluntad republicana de los sectores progresistas de buen
nmero de pases europeos& se ir( superando con la renuncia a una poltica
olig(rquica que dea de !acer de la Forona un escudo en pro%ec!o de sus intereses.
La efcaz rectifcacin de algunos pases 8?ran Ireta/a& Ilgica& Suecia& 'olanda&
:inamarca& etc.9 llegar( tarde a otros 8;rancia& -lemania& 6talia& -ustralia& Portugal&
el grueso de los pases del centro " el este de Europa9& pero las monarquas que
sobre%i%an en Europa o se restablezcan tras un largo proceso de indefnicin
8Espa/a9 lo !ar(n "a como estrictas monarquas parlamentarias dispuestas a
facilitar el uego poltico a todas " cada una de las fuerzas polticas signifcati%as del
pas.
La difcultad de encae entre la monarqua " la democracia es !o"& en los pases
desarrollados& una cuestin superada& especialmente cuando& deando a un lado
actitudes racionalistas " doctrinales& se tiene a la %ista el nmero de pases& buena
parte de ellos monarquas& que !an mantenido un gobierno democr(tico
ininterrumpido desde el fnal de la 66 ?uerra Kundial. En cualquier caso& el proceso
!istrico de rectifcacin de las %ieas monarquas no fue f(cil "a que los monarcas
no siempre estu%ieron dispuestos a facilitarlo) la sangre %ertida por el liberalismo "
sobre la que se asiente el trono espa/ol a partir de los a/os treinta del siglo 464 no
ser( obst(culo signifcati%o para la abierta o solapada deslealtad !acia el sistema
que& en determinados momentos& manifestaron 6sabel 66 o -lfonso 4666. En otras
ocasiones& la nobleza " las presiones cortesanas se interpondr(n entre la %oluntad
del monarca " la aceptacin del nue%o marco de las monarquas parlamentarias&
dando origen a situaciones intermedias como la monarqua constitucional o incluso
formas de transicin entre esa monarqua constitucional " la parlamentaria.
La distincin entre monarqua constitucional " parlamentaria tiene un indudable
inters !istrico que no con%iene infra%alorar& "a que en ambos casos !a" detr(s de
la monarqua una Fonstitucin que diferencia a ambos tipos de monarqua de la
tradicional "& si es m(s importante el con3icto entre el 1principio mon(rquico2 " el
1principio democr(tico2 que el que pueda producirse entre ambos tipos de
monarqua& no por ello pierde sentido la idea de monarqua constitucional 8en la que
el monarca sigue disfrutando de un poder propio que dea parcialmente en %igor la
permanencia del 1principio mon(rquico2) el poder eecuti%o es compartido entre el
re" " el ?obierno, la Fonstitucin es otorgada o pactada& compartiendo la soberana
con un Parlamento elegido por sufragio censitario, el ?obierno depende de la
confanza del monarca& por quien es nombrado9.
Este tipo de monarqua es mu" representati%a de una situacin de transicin en que
el monarca& reconociendo una realidad constitucional %aciada de su inicial
contenido re%olucionario& se sita en pie de igualdad con el Parlamento cara a la
construccin de una primera manifestacin del orden liberal.
En el caso de las 1Fonstituciones otorgadas2& que cortan claramente su conexin
con el (nimo re%olucionario de los textos norteamericanos o de la =e%olucin
;rancesa& no se llega a producir una situacin de igualdad entre el monarca " el
Parlamento& dado que la Fonstitucin nace de una autolimitacin regia a partir de la
cual& " no antes& surge el poder de los rganos de representacin. En las
1Fonstituciones pactadas2 s !a" situacin de igualdad entre el re" " el Parlamento.
95
En cuanto a la denominacin de este tipo de gobierno mon(rquico& la frmula
1monarqua constitucional2 se corresponde con una tradicin alemana " no signifca
lo mismo& por eemplo& en ?ran Ireta/a& donde esa denominacin fue utilizada en
el siglo 464 para !acer referencia a la monarqua parlamentaria. Lo signifcati%o es
reconocer este estadio inicial en la coexistencia entre monarqua " liberalismo que
!abra de concluir con el fn de la monarqua o el paso a la monarqua
parlamentaria.
En contraste con la monarqua constitucional& la parlamentaria acepta abiertamente
el principio de la soberana nacional& renunciando con ello a cualquier poder que no
tenga su fundamento en el texto constitucional generado por un poder
constitu"ente aeno a cualquier inter%encin del monarca. En su e%olucin puede
!ablarse de dos momentos distintos)
8B`9 El monarca inter%iene de modo signifcati%o tanto en la acti%idad legislati%a
8%eto regio& participacin en el reclutamiento de los miembros de la F(mara -lta9
como en la %ida del eecuti%o& mu" especialmente a tra%s de la pr(ctica de la
doble confanza 8del re" " del Parlamento9 requerida por el ?obierno. Fon
independencia de que en este primer estadio de la monarqua parlamentaria
puedan no producirse diferencias sustanciales en los poderes del monarca con
relacin a la monarqua constitucional& existe la diferencia del distinto origen de
esos poderes.
8T`9 La e%olucin de la monarqua parlamentaria lle%a& ine%itablemente& a la
supresin de las competencias regias en esas materias) desaparecido el %eto& la
sancin de las le"es se con%ierte en un acto formal que no puede ser negado por el
monarca una %ez expresada la %oluntad del Parlamento, no solamente ser( la doble
confanza del ?obierno& sino que la inter%encin regia en su nombramiento ser(
pronto un residuo !istrico que no impedir( el triunfo de la %oluntad del Parlamento
" de los partidos representados en l, en una monarqua parlamentaria
e%olucionada los derec!os del monarca no ir(n m(s leos del derec!o a ser
escuc!ado " del derec!o a prestar su conseo al ?obierno " es mu" posible 1que un
re" de buen sentido no quiera otros derec!os2.
-.1.. .epI+lica
Entre las numerosas diferencias entre monarqua " repblica& tenemos que& si en las
monarquas parlamentarias la sucesin en el trono queda asegurada en %irtud de un
derec!o subeti%o pblico con fundamento en el principio !ereditario& en las
repblicas democr(ticas la titularidad de la efatura del Estado es ostentada por un
ciudadano designado por eleccin 8diferenci(ndose entre rgimen presidencialista o
parlamentario, en el primer caso ser( indispensable dotar al presidente de una
legitimidad paralela a la del Parlamento& cuestin que solamente puede resol%erse
en el sistema democr(tico por el recurso al electorado #7S-& regmenes
semipresidencialistas#, dentro del rgimen parlamentario cl(sico la eleccin del
presidente de la =epblica puede quedar confada al Parlamento o se recurre a for#
mas mixtas que tiendan a subra"ar la relati%a independencia del efe del Estado del
Parlamento& ofrecindole una legitimacin complementaria en su eleccin _6& E
BESB& :#9.
El mandato del efe de Estado republicano no debe ser aeno a la signifcacin de
sus funciones polticas& aunque el derec!o comparado presenta eemplos
contradictorios a este respecto) 7S-& N a/os " sueto a una sola reeleccin, ;& C
a/os con signifcati%os poderes del efe del Estado, 6& C a/os para un presidente de
claro corte parlamentario, :& O a/os& dem.
Ptras diferencias tienen que %er con las caractersticas del titular) la bsqueda de
continuidad en la institucin mon(rquica " las poco deseadas situaciones de
interinidad 8regencias9 aconsean facilitar el acceso al trono incluso con edades
inferiores a las exigidas para la ma"ora de la edad ci%il 8E& BN BM a/os9. -unque la
96
Le" S(lica 8exclusin de la !embra en la sucesin al trono9 !a tenido signifcati%as
manifestaciones en el derec!o comparado& se encuentra !o" generalizada la
aceptacin de la muer como !eredera de la Forona& aunque ello no sea obst(culo
para la persistencia de situaciones poco co!erentes con la plena igualdad de ambos
sexos 8E9. En contraste& en las repblicas acostumbra a !aber exigencia de una
edad muc!o m(s ele%ada para sus presidentes.
Signifcati%a es la ausencia& en el caso de la monarqua& de toda responsabilidad
poltica o penal, la ausencia de responsabilidad poltica& comn por lo general con la
del presidente de la =epblica& es una cuestin que tiene mnima signifcacin en el
contexto de una monarqua parlamentaria en la que& a tra%s de la institucin del
refrendo ministerial& esa responsabilidad es asumida por el ?obierno. :istinto es la
responsabilidad penal& incompatible con la propia lgica de la monarqua. La
prerrogati%a de irresponsabilidad penal& residuo del pasado& est( siendo& sin
embargo& cada %ez m(s discutida 8en el caso espa/ol la ad!esin al >ratado de
=oma de BEED& que acord la creacin de un >ribunal Penal 6nternacional con
urisdiccin uni%ersal sobre crmenes de guerra& genocidio " otros delitos& debera
!aber supuesto la insosla"able modifcacin del artculo OM.S de nuestra
Fonstitucin _in%iolabilidad e irresponsabilidad del monarca#, sin embargo& el
Fonseo de Estado conclu" que no era necesaria una enmienda constitucional "
Espa/a ratifc el tratado de =oma en octubre de TVVV9.
En cuanto a la responsabilidad poltica& en el rgimen presidencialista carece de
sentido la exigencia de la misma mediante expedientes de censura parlamentaria
que entraran en contradiccin con la pretensin de pleno equilibrio entre eecuti%o
" legislati%o, en el parlamentario& caracterizado por la asuncin por el ?obierno de
los actos polticamente rele%antes del efe el Estado& esa responsabilidad carecera
igualmente de signifcacin& aunque por otras razones. Los eemplos
constitucionales !istricos de efes de Estado republicanos polticamente
responsables ante el Parlamento 80eimar BEBC& E BESB9 son manifestaciones de
situaciones polticas mal defnidas " poco en%idiables desde la defensa del sistema
democr(tico.
La responsabilidad de car(cter penal en la forma republicana no siempre es
f(cilmente discernible de la de car(cter poltico cuando esta ltima se concreta en
los supuestos de alta traicin o situaciones similares, en cualquier caso& la norma
general es la exigencia de responsabilidad aunque a tra%s de un tr(mite rodeado
de garantas " reser%ado a supuestos mu" gra%es 87S-& impeachment& la acusacin
corresponde a la F(mara de =epresentantes& realizando el uicio el Senado bao la
presidencia del presidente del >ribunal Supremo& la nica sancin posible es la
pri%acin del cargo presidencial& quedando abierta despus la %a de los tribunales
ordinarios& -ndreH Qo!nson& =ic!ard <ixon& Iill Flinton, ;& encomienda la acusacin
a la F(mara de :iputados& correspondiendo el uicio al Senado& deando el uicio en
manos de un -lto >ribunal de Qusticia de extraccin parlamentaria& correspondiendo
la acusacin a las dos F(maras mediante ma"ora absoluta tanto de la -samblea
<acional como del Senado, 6& la instancia uzgadora es la Forte Fonstitucional " el
supuesto de alta traicin como fundamento de la acusacin se ampla al de
atentado a la Fonstitucin, E& BESB& infracciones delicti%as de las obligaciones
constitucionales, :& posibilidad de enuiciamiento del presidente de la =epblica
mediante decisin adoptada por ma"ora de dos tercios de cualquiera de las dos
F(maras legislati%as federales 1por %iolacin deliberada de la Le" ;undamental o
de cualquier otra le" federal29.
-.. Aunciones de la 5e(atura del Estado en el r*gimen parlamentario
Fonsideraciones pre%ias) 8B9 signifcati%a distancia existente entre el presidente de
una =epblica con forma de gobierno presidencialista " el monarca o efe de Estado
con gobierno republicano parlamentario& lo que obliga a un tratamiento diferenciado
de ambos supuestos, 8T9 imposibilidad de far& de un modo uniforme& un cuadro de
competencias para el efe del Estado en formas de gobierno parlamentario que
97
trascienda las respecti%as tradiciones polticas " las ine%itables diferencias que
subsisten entre monarqua " repblica. - continuacin& " sobre la base del caso
espa/ol& enunciaremos un bloque de competencias que ordinariamente
permanecen en manos del efe del Estado en un rgimen parlamentario.
-l efe del Estado en el rgimen parlamentario le corresponde en la ma"ora de los
casos& por lo que a su relacin con el eecuti%o se refere& la propuesta de
nombramiento del presidente del ?obierno 8tanto si es requerida la %otacin de
in%estidura como si se presume la aceptacin t(cita por el Parlamento& lo
signifcati%o es que el efe del Estado no %a m(s all( en este cometido de la funcin
de mediador& consciente de que la ltima palabra al respecto est( en el Parlamento
" sus grupos polticos, como consecuencia obligada de este planteamiento& no !a"
fundamento alguno para la pr(ctica de la 1doble confanza2 del efe del Estado "
del Parlamento& "a que slo es necesario el apo"o parlamentario& ni para el rec!azo
de las propuestas del presidente del ?obierno en relacin al nombramiento de los
ministros9.
La funcin moderadora del efe de Estado se complementa& en relacin con el
eecuti%o& por su derec!o a ser informado por el ?obierno " por la exigencia de su
frma para ciertos actos& radicando aqu el fundamento de su poder de in3uencia "
conseo. Esta relacin puede extenderse a la e%entual presidencia del Fonseo de
ministros& a peticin del presidente del ?obierno.
Por lo dem(s& el efe del Estado aparece claramente implicado en la %ida del
eecuti%o cuando expide los decretos acordados en Fonseo de ministros& confere
determinados empleos ci%iles " militares " concede !onores " distinciones. En la
misma lnea se encontrara el mando supremo& sin menoscabo del poder efecti%o
del ?obierno& sobre las fuerzas armadas.
Estas funciones& del mismo modo que las que tienen relacin con la poltica exterior
8representacin del Estado en el extranero& acreditacin " recibimiento de los
representantes diplom(ticos& ratifcacin de tratados internacionales pre%ia
autorizacin del Parlamento9& forman parte de la funcin general de car(cter
simblico propia de la efatura del Estado) aunque el monarca o el presidente de la
=epblica no pueden encarnar una idea de soberana nacional sin quiebra de una
elemental lgica democr(tica& nada les impide simbolizar la unidad del Estado a
tra%s del eercicio de estos actos.
Las competencias en lo que al Parlamento afecta 8con%ocatoria de elecciones " del
Parlamento electo& disoluciones9 se encuentran claramente tasadas dentro de los
textos constitucionales. -s& el paso de la monarqua constitucional a la
parlamentaria o a la repblica parlamentaria supone la renuncia del efe del Estado
a cualquier pretensin de equiparacin o control sobre el m(ximo rgano de
representacin, de ello se deri%a tambin la rutinizacin del acto de la sancin " la
promulgacin de las le"es& que no podr( ser negado al legislati%o sin la quiebra
misma del gobierno parlamentario. Fuestin distinta es que pueda mantenerse la
facultad del efe del Estado para retrasar "& e%entualmente& difcultar la entrada en
%igor de las le"es 86& faculta al presidente de la =epblica para& antes de promulgar
una le"& pedir a las F(maras una nue%a deliberacin sobre la misma& una nue%a
aprobacin por el Parlamento& sin necesidad de ma"ora distinta a la inicialmente
requerida& supondr( la inmediata promulgacin presidencial, ;& puede pedir al
Parlamento& en un plazo no superior a los quince das siguientes a la presentacin
de la le" para su promulgacin& que realice un nue%o estudio de la totalidad o parte
de la le", P " ?=& necesidad de una nue%a aprobacin de la le" obeto del rec!azo
presidencial por ma"ora absoluta del Parlamento9. Estas facultades presidenciales
son la !erencia de los %etos suspensi%os a cargo de los efes de Estado de los
primeros regmenes parlamentarios, su signifcacin " el peso de la !istoria !acen
desaconseables su utilizacin por los monarcas& despro%istos de la legitimidad
democr(tica que con car(cter originario o deri%ado s poseen los presidentes de
=epblica.
98
Por ltimo& una referencia al refrendo) la limitacin del poder del efe del Estado por
quin lle%a a cabo el refrendo de sus actos 8ustifcando la irresponsabilidad poltica
del monarca o del presidente de la =epblica en funcin de la asuncin de la misma
por el refrendante9. La importancia de esta institucin supone tambin la existencia
de un refrendo simblico mediante la asistencia de un miembro del ?obierno a
aquellos actos de signifcacin poltica que lle%e a cabo el efe del Estado " que& por
su naturaleza& se escapan a una formal aplicacin de ese refrendo.
-unque se trate de una cuestin m(s acadmica que real& no debe ignorarse el pro#
blema que supone el refrendo imposible& por la in!ibicin del efe del Estado ante
un acto que le es obligado& cuestin paralela a la negati%a a la promulgacin de una
le". En la flosofa general del rgimen parlamentario actual sera una actitud por
parte de la efatura del Estado inadmisible " que& caso de producirse& pondra
obligadamente en marc!a los necesarios mecanismos formales o polticos que
obligasen a la reconciliacin del efe del Estado con la lgica del rgimen o al
abandono de su alta magistratura.
99
1;. !ODER 9/DICIAL Y 9/RISDICCIN
CONSTIT/CIONAL
1. EL PODE. FUD!C!AL# ASPECTOS =ENE.ALES
-paricin del sistema udicial como progreso de la inteligencia !umana en la luc!a
contra la arbitrariedad urdica) "l establecimiento de un sistema #udicial, en virtud
del cual resulta obligatorio acudir a un tercero para resolver de modo racional y
conforme a derecho los con6ictos interpersonales, supone un notable progreso
respecto de la solucin de las mismas mediante venganza, la posibilidad de que
cada cual se tome la #usticia por su mano, y la ley del ms fuerte. .i bien
inicialmente era voluntario acudir a ese tercero mediador, la razn y la experiencia
aconse#aron que esa mediacin fuera obligatoria. )e la misma manera, esa razn y
esa experiencia fueron delimitando las caractersticas que tena que revestir el #uez5
no deba estar ligado a ning>n poder religioso o poltico, deba #uzgar con arreglo a
las leyes, deba ser independiente y tener protegida su independencia. ;simismo,
con el tiempo el sistema se fue perfeccionando, mediante el establecimiento de
tribunales de apelacin ante los que se pudieran recurrir las sentencias 8Karina "
:e la 5(lgoma9.
El 4oder ?udicial, como sistema de rganos unipersonales +#ueces- o colegiados
+tribunales integrados por magistrados- encargados de administrar usticia& es& por
tanto& 1un rasgo caracterstico de todas las sociedades civilizadas2. -s lo entiende
el profesor ?arca Fotarelo& que se refere tambin a la funcin que lle%an a cabo
dic!os rganos& en relacin con la solucin pacfca de contro%ersias "& por tanto& al
ser%icio del mantenimiento de la paz dentro de la colecti%idad. Esas contro%ersias
pueden producirse entre particulares& o bien entre stos " los poderes pblicos, si
bien la posibilidad de resolucin udicial de estos ltimos 1es relativamente reciente
y se corresponde con el afanzamiento del "stado de )erecho2.
Fon estas premisas& podemos "a afrmar& con =odrguez#^apata& que $la funcin
#urisdiccional en el "stado de )erecho consiste en la realizacin ob#etiva del mismo,
mediante la tutela efectiva de los derechos e intereses legtimos, aplicando las
reglas abstractas contenidas en las leyes a casos concretos que los particulares
traen a los ?ueces y @ribunales. "s la afrmacin del ordenamiento #urdico en el
caso concreto2. >al funcin& como se/ala este mismo autor& se re%ela como
necesaria en toda sociedad organizada& " corresponde exclusi%amente a los ueces
" tribunales establecidos " determinados por la le"& que deben actuar de forma
imparcial& siendo sus decisiones defniti%as la re%isin de lo decidido
urisdiccionalmente slo puede re%isarse dentro del propio sistema udicial&
mediante el sistema de recursos) 1slo un @ribunal puede revisar y revocar lo
decidido por otro @ribunal2.
Por lo tanto no est( de m(s recordar que el acceso a la usticia como tpica
expresin del Estado de :erec!o& no slo se confgura en las modernas
constituciones como un derec!o fundamental, sino que adem(s %iene a ser un
instrumento de garanta de los dem(s derec!os " del sistema en su conunto, por lo
que se !a afrmado que sobre la garanta urisdiccional& o existencia de un rgano
urisdiccional predeterminado por la le"& descansa todo el entramado constitucional.
Ello nos permite& contemplar al Poder Qudicial desde un punto de %ista orgnico,
como conunto de rganos que se confgura como uno de los poderes
fundamentales del Estado desde un punto de %ista constitucional& 8" se traduce en
su independencia respecto de los dem(s poderes9& " tambin desde un punto de
%ista funcional, como poder al que se encomienda la potestad #urisdiccional o
acti%idad de interpretacin " aplicacin del :erec!o para los casos concretos.
100
Para que ueces " tribunales puedan lle%ar a cabo de modo adecuado " efcaz esa
labor de administrar #usticia, trascendental para el funcionamiento del Estado de
:erec!o& es necesaria la existencia de un conunto de medios materiales "
personales 8cuerpos de funcionarios) secretarios udiciales& ofciales& auxiliares&
agentes& mdicos& forenses " otro personal9.
'a" que tener en cuenta que adem(s de la principal funcin #gen7rica# de los
ueces " magistrados de uzgar " eecutar lo uzgado& tienen encomendadas
aquellas funciones 1que expresamente les sean atribuidas por ley en garanta de
cualquier derecho2. En este sentido& destaca especialmente la presencia de ueces
" magistrados en los procesos electorales& bien como miembros de las Quntas
Electorales& bien como encargados de resol%er los diferentes recursos
urisdiccionales contemplados en dic!a normati%a electoral.
Poniendo en relacin unas " otras funciones se re3exiona sobre la efcacia de las
garantas de los derec!os se/alando que 1los derechos fundamentales, con ser el
mayor logro del constitucionalismo democrtico, o forman parte de la cultura y del
comportamiento social y poltico +Kaberle- o, contempladas sus garantas como
t7cnicas de proteccin frente a sus violaciones, aqu7llas acaban siendo simples
mecanismos ortop7dicos que difcilmente reparan el daLo sufrido2. =esulta
ine%itable& entonces& preguntarse sobre la idoneidad de las garantas de car(cter
urisdiccional de cara a una adecuada " sufciente proteccin de los derec!os. A& en
este sentido& se entiende que& aunque 1la reparacin material no subsana el
atentado a un derecho fundamental2& la proteccin urisdiccional del derec!o de
sufragio cuenta excepcionalmente& al menos& 1con una venta#a sobre la de los
dems derechos fundamentales, cual es la celeridad de la resolucin2.
En suma& en la medida en que la actuacin del poder udicial responda a los
principios que deben orientar su actuacin& " lo !aga de modo efcaz " r(pido&
estar( respondiendo a las expectati%as puestas en l como instrumento b(sico de
cara a la realizacin del Estado de :erec!o.
. PODE. FUD!C!ALD SEPA.AC!"N DE PODE.ES 2 DEMOC.AC!A
Se !a se/alado que 1la lucha por hacerse con la administracin de #usticia ha sido
siempre un inter7s prioritario del poderoso. Muien manda quiere ser #uez. N quien
quiere mandar absolutamente quiere ser #uez absoluto. )e ah la importancia que
tiene la separacin de poderes2. - partir de esto resulta imprescindible en el
sistema constitucional la presencia de un Poder Qudicial independiente& como poder
del Estado& como entidad autnoma.
Este principio fue formulado en la obra de Kontesquieu )el "spritu de las ,eyes,
publicada en BCND. =especto del poder que a!ora nos ocupa& Kontesquieu lo
caracteriza se/alando que 1castiga los delitos o #uzga las diferencias entre los
particulares2. Entiende el pensador francs que la libertad no es posible si el poder
udicial no est( separado del legislati%o " del eecuti%o) 1.i va unido al poder
legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sera arbitrario,
pues el #uez sera al mismo tiempo legislador. .i va unido al poder e#ecutivo, el #uez
podra tener la fuerza de un opresor2.
En relacin con la aludida consideracin de los ueces como parte del poder del =e"&
propia del absolutismo& es seguramente la causa de la desconfanza que
despertaban los ueces en el nue%o escenario !istrico inaugurado en el continente
europeo por la =e%olucin ;rancesa& inspirado no slo en el principio de separacin
de poderes& sino tambin en el car(cter supremo de la le" como expresin de la
%oluntad general& representada en el Parlamento. Esta es la causa de que& en el
nue%o escenario re%olucionario& se considerara que los ueces deban estar
sometidos 1al imperio de la le"2& resultando impensable toda forma de control
urisdiccional sobre la adecuacin o no de las le"es a la Fonstitucin, como
consecuencia de ello& !asta bien entrado el siglo 44& " concretamente !asta
101
despus de la 6 ?uerra Kundial& no cal en Europa la idea de la supremaca
constitucional " la consiguiente necesidad de un mecanismo de control
urisdiccional de constitucionalidad de las le"es. - partir de este momento se
desarrolla un modelo concentrado europeo& desarrollado por Gelsen& para controlar
esa adecuacin a la le".
En el marco de los actuales Estados constitucionales& los ueces " tribunales est(n
llamados a materializar& mediante la aplicacin indi%idualizada de normas urdicas
a casos concretos& el Estado de :erec!o.
En todo caso& el principio de separacin de poderes no exclu"e las relaciones entre
unos poderes " otros ni la posibilidad de que el ?obierno en el eercicio de su
funcin directi%a pro"ecte su actuacin respecto de los otros poderes 8e.) la
existencia& dentro del ?obierno& de un Jinisterio de ?usticia9, por eso& " con car(cter
general& puede considerarse que la independencia constitucional del Poder udicial
no signifca que sus tradicionales %nculos con la Qefatura del Estado " con el Poder
Eecuti%o puedan desaparecer totalmente.
En el eercicio de la misin que tienen constitucionalmente encomendada& " en
referencia a nuestro pas& los ueces " tribunales ordinarios deber(n actuar
1sometidos >nicamente al imperio de la ley2 8art. BBC.B& F9& quedando claro que
como norma suprema del ordenamiento& la Fonstitucin 1vincula a todos los ?ueces
y @ribunales, quienes interpretarn y aplicarn las leyes y los reglamentos seg>n
los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretacin de los
mismos que resulte de las resoluciones dictada por el @ribunal 3onstitucional en
todo tipo de procesos2. Por lo tanto& el sometimiento de los ueces " tribunales
ordinarios a la le" signifca que no podr(n ser ellos& sino nicamente el >ribunal
Fonstitucional& quien declare la nulidad de un precepto legal por oponerse a la
Fonstitucin& pero un uez puede presentar la correspondiente cuestin de
constitucionalidad cuando estime que una le" pueda ser contraria a la Le" suprema.
En defniti%a& fue necesario que pasara muc!o tiempo !asta que en Europa
e%olucionara esa concepcin del uez como mero 1instrumento autom(tico2 de
aplicacin de las le"es& " se diera la debida rele%ancia a la dimensin interpretati%a
de la norma& asociada a la idea de urisprudencia. En todo caso& ni en la urisdiccin
ordinaria ni en la urisdiccional resulta siempre f(cil trazar la frontera entre la
interpretacin " la creacin de :erec!o& por lo que textos constitucionales como el
nuestro insisten en afrmar el sometimiento de ueces " tribunales a la le"& para
asegurar as que los ueces " tribunales sean garantes del sistema democr(tico.
:e este modo ueces " tribunales fa%orecen que se den las condiciones indispen#
sables del sistema democr(tico.
-. P.!NC!P!OS CONST!TUC!ONALES SOB.E EL PODE. FUD!C!AL
1. I'de(e'de'c%a jud%c%a$
C.C inamovilidad
C.D seleccin de los #ueces
2. /'%dad ju%*d%cc%o'a$
3. Oto* (%'c%(%o*
E.C 4rincipio del origen popular de la #usticia
E.D .ometimiento $>nicamente( al imperio de la ley
E.E 4rincipio de exclusividad
E.F 4rincipio de exclusividad
E.G Bbligacin de respeto y acatamiento a las resoluciones #udiciales y auxilio a
la #usticia
E.H &esponsabilidad
E.I 4rincipios relativos a la actuacin del 4oder ?udicial
E.I.C 1ratuidad
E.I.D 4ublicidad
102
E.I.E Bralidad
E.I.F Jotivacin
E.I.G "xistencia de la polica #udicial.
-.1. La independencia 5udicial
En el inicio de este tema nos referamos "a a la independencia como una de las
caractersticas que deben acompa/ar de modo inseparable a la actuacin de ueces
" tribunales para que stos puedan lle%ar a cabo de modo efcaz su tarea de
resol%er con3ictos de modo racional " conforme a derec!o. >ambin %imos que
nuestra Fonstitucin proclama el car(cter independiente de los Queces "
Kagistrados. Fonsiderados esos ueces " tribunales como integrantes de un
determinado poder del Estado podremos afrmar que 1slo la independencia del
#uez frente a otros poderes garantizar que se cumpla la voluntad de la ley, y no la
voluntad de esos poderes2, de tal modo que 1la seguridad #urdica y la
independencia #udicial aparecen as inevitablemente unidas2.
-!ora bien) la independencia udicial no slo implica la pro!ibicin de que los ueces
" magistrados reciban rdenes e instrucciones a la !ora de resol%er los con3ictos
que tengan encomendados, sino que& adem(s& !a de %enir acompa/ada de una
serie de t7cnicas encaminadas a e%itar que su labor est sueta a in3uencias.
Siguiendo de nue%o al autor citado& podemos mencionar las siguientes)
=namovilidad5 Signifca que& el uez o magistrado& una %ez que es designado& 1no
puede ser remo%ido o suspendido en sus funciones a la discrecin de otro poder&
pblico o pri%ado2. :e a! que& en la ma"or parte de los ordenamientos se !a"a
desec!ado la posibilidad de que los ueces accedan a su cargo por eleccin popular.
En relacin con lo anterior& el procedimiento empleado para la seleccin de los
#ueces se con%ierte en una tcnica al ser%icio de su independencia. Se busca& en
efecto& un sistema de seleccin basado en la capacidad profesional como urista&
que se puede concretar en mtodos mu" %ariados. -s& deando aparte los
supuestos en que la seleccin se realiza por acuerdo de los poderes eecuti%o "
legislati%o 8EE779& exclusi%amente por el legislati%o 8sobre todo en constituciones
de -mrica Fentral " Sudamrica9& o por los >ribunales de (mbito superior 8-mrica
central9& el mtodo m(s !abitual en Europa consiste en la realizacin de pruebas "
ex(menes a los candidatos& para lle%ar a cabo una seleccin profesional en funcin
de sus mritos " capacidades. :e todas formas la independencia del uez depen#
der(& m(s que del procedimiento de seleccin& de la posicin de uez& una %ez
seleccionado& respecto de los dem(s poderes pblicos.
>ambin !a" que diferenciar& con el autor citado& los supuestos en los que el
nombramiento de uez es defniti%o " para un puesto concreto de aquellos en que
existe una carrera #udicial, quedando sometidos& por tanto& a un sistema de
ascensos " traslados& " a un rgimen disciplinario& que !abr( que compatibilizar con
la necesaria independencia. La solucin que se !a establecido en pases como
;rancia& 6talia " Espa/a& consiste en la creacin rganos encargados de gobernar
administrativamente el 4oder #udicial, separados del 4oder e#ecutivo. Sera el
eemplo& en Espa/a& del 3onse#o 1eneral del 4oder ?udicial. En palabras del profesor
Lpez ?uerra& con este tipo de rganos 1se tratara de impedir que la dependencia
administrati%a del Quez 8a efectos de retribuciones& ascensos& sanciones& etc.9
repercuta en su independencia funcional& al dictar resoluciones en los asuntos de su
competencia2.
-.. La unidad 5urisdiccional
El principio de igualdad lle%a apareada no slo la necesidad de que la le" sea igual
para todos& sino tambin que sea administrada de forma igual para todos& de
acuerdo con el principio de unidad #urisdiccional.
103
Sin embargo& la unidad urisdiccional no es incompatible con la diferenciacin de las
#urisdicciones por razn de la materia en diversos &de'e* ju%*d%cc%o'a$e* a la
%ista de la creciente compleidad de las sociedades modernas. En este sentido& "
siguiendo a ?arca Fuadrado podemos defnir #urisdiccin u orden #urisdiccional
como el 1con#unto de #ueces y tribunales que conocen de asuntos referidos a un
mismo sector del )erecho2. En Espa/a& dentro de la denominada #urisdiccin
ordinaria 8as llamada frente a la #urisdiccin constitucional, que reside en el
>ribunal Fonstitucional9& tendramos las urisdicciones u rdenes ci%il& penal o
criminal& contencioso#administrati%o& " laboral o social. El artculo BBC.O regula las
peculiaridades propias de la urisdiccin militar.
La excepcin a esta afrmacin %endra dada& precisamente& por el >ribunal
Fonstitucional& eemplo de urisdiccin especializada que normalmente 8como
sucede en Espa/a9 no est( integrado en el Poder Qudicial.
-parte de esto& apunta el profesor Lpez ?uerra que si la independencia udicial se
da realmente& no re%iste especial trascendencia el !ec!o de la existencia de %arios
rdenes urisdiccionales especializados) lo realmente importante es que no existan
(mbitos exentos de la accin udicial, esto es& actuaciones pri%ilegiadas que no
puedan ser lle%adas por los ciudadanos ante los >ribunales para que stos re%isen
su adecuacin o no a :erec!o.
En el caso concreto de nuestro ordenamiento& la unidad urisdiccional %iene
afrmada por la Fonstitucin en dos sentidos diferentes) respecto de la (unci'n
5urisdiccional propiamente dic!a 8art. BBC.O) 1"l principio de unidad
#urisdiccional es la base de la organizacin y funcionamiento de los @ribunales29& 3
en relaci'n con 0uienes desempeJan esa (unci'n 8art. BTT.B) 1... los ?ueces y
Jagistrados de carrera, que formarn un cuerpo >nico2. Fomo se/ala Lpez ?uerra&
se combina as la unidad urisdiccional con la especializacin en rdenes
urisdiccionales& a la que acabamos de aludir& " con la fragmentacin que supone el
!ec!o de que la potestad urisdiccional resida en una multiplicidad de rganos.
:e acuerdo con el autor citado& el reconocimiento de este principio tiene en el
contexto constitucional espa/ol dos consecuencias)
Ba9 La di%isin territorial del poder estatal en Fomunidades -utnomas no
afecta al poder udicial) el poder udicial es nico en toda Espa/a. Por ello& "
como !a se/alado la doctrina& las competencias de los rganos udiciales no
deri%an del Estatuto de -utonoma& sino de esa nica potestad urisdiccional.
Ta9 La exclusin de todo tribunal que no est integrado en la estructura
org(nica del poder udicial 8art. S.B de la Le" Prg(nica del Poder Qudicial9. -s&
la unidad urisdiccional implica la pro!ibicin de los tribunales especiales& los
de !onor " excepcin 8arts. TM " BBC.M FE9& as como la pro!ibicin de que la
-dministracin ci%il imponga sanciones que& directa o subsidiariamente&
impliquen la pri%acin de libertad 8art. TO.S9.
Fomo excepcin al principio de unidad urisdiccional& la Fonstitucin se refere en el
artculo BBC.O a la urisdiccin militar, cu"o eercicio& que !abr( de regularse por
le"& se reducir( 1al mbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de
sitio, de acuerdo con los principios de la 3onstitucin2
Por ltimo& recordar que ni el >ribunal Fonstitucional ni el >ribunal de Fuentas est(n
integrados en el poder udicial.
-.-. Otros principios
-parte de los dos mencionados& la constitucionalizacin del poder udicial se inspira
en otros principios de di%ersa ndole& referidos a su organizacin& a sus funciones& o
a su procedimiento de actuacin)
104
B. Principio del origen popular de la 5usticia 8art. BBC.B) 1,a #usticia emana
del pueblo y se administra en nombre del &ey por ?ueces y Jagistrados
integrantes del poder #udicial...29& que !a sido denominado por la doctrina
1principio de legitimacin democrtica(. Este precepto !a de ser puesto en
conexin con el artculo B.T 81,a soberana nacional reside en el pueblo espaLol,
del que emanan los poderes del "stado29& por lo que la referencia a la persona
del Konarca& como "a %imos& !a de entenderse en trminos simblicos.
T. Sometimiento UInicamenteV al imperio de la le3 8art. BBC.B9 con referen#
cia al lgico sometimiento tambin a la Fonstitucin.
S. Principio de e)clusi4idad 8art. BBC.S) 1"l e#ercicio de la potestad #uris:
diccional en todo tipo de procesos, #uzgando y haciendo e#ecutar lo #uzgado,
corresponde exclusivamente a los ?uzgados y @ribunales determinados por las
leyes, seg>n las normas de competencia y procedimiento que las mismas
establezcan29.
N. Principios relati4os al status de los 5ueces 3 magistrados. 'ace referencia
a la inamo%ilidad& como consecuencia o concrecin de la independencia. Segn
el artculo BBC.T& 1,os ?ueces y Jagistrados no podrn ser separados,
trasladados ni #ubilados, sino por alguna de las causas y con las garantas
previstas en la ley2. -l status se refere tambin el artculo BTC1B. ,os ?ueces y
Jagistrados, as como los Oiscales, mientras se hallen en activo, no podrn
desempeLar otros cargos p>blicos, ni pertenecer a partidos polticos o
sindicatos. ,a ley establecer e sistema y modalidades de asociacin
profesional de los ?ueces, Jagistrado y Oiscales. D. ,a ley establecer el r7gimen
de incompatibilidades de lo miembros del poder #udicial, que deber asegurar la
total independencia di los mismos2.
O. O+ligaci'n de respeto 3 acatamiento a las resoluciones 5udiciales 3
au)ilio a la 5usticia 8art. BBD) 1"s obligado cumplir las sentencias y dems
resoluciones frmes de los ?ueces y @ribunales, as como prestar la colaboracin
requerida por 7stos en el curso del proceso y en la e#ecucin de lo resuelto29.
M. .esponsa+ilidad 8art. BTB) 1,os daLos causados por error #udicial, as como
los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la ;dministracin de
?usticia, darn derecho a una indemnizacin a cargo del "stado, conforme a la
ley29.
C. Principios relati4os a la actuaci'n del Poder Fudicial. Pueden resumirse
en) Gatu%dad 8art. BBE 1,a #usticia ser gratuita cuando as lo disponga la ley
y, en todo caso respecto de quienes acrediten insufciencia de recursos para
litigar29, !u<$%c%dad 8art. BTV.B) 1,as actuaciones #udiciales sern p>blicas, con
las excepciones que prevean las leyes de procedimiento29, Oa$%dad 8art.
BTV.T) 1"l procedimiento ser predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal(-P Mot%#ac%&' de $a* *e'te'c%a* 8art. BTV.S 1,as sentencias sern
siempre motivadas y se pronunciarn en audiencia p>blica29, E=%*te'c%a de $a
!o$%c+a 9ud%c%a$ 8art. BTM) 1,a polica #udicial depende de los ?ueces, de los
@ribunales y del Jinisterio Oiscal en sus funciones de averiguacin del delito y
descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los t7rminos que la ley
establezca29.
1. EL M!N!STE.!O A!SCAL
La relacin entre el poder udicial " el eecuti%o sigue permanente en las
constituciones actuales& las cuales parten de la separacin de poderes " de la
independencia del poder udicial. En relacin con ello& explicamos la regulacin
constitucional del Jinisterio 4>blico como una muestra de 1la permanencia de
rganos especiales de conexin entre el e#ecutivo y el cuerpo #uzgador(. Por lo
tanto el Poder Qudicial acta normalmente a peticin de parte, ese impulso pro%iene
del Kinisterio Pblico& sobre todo 1cuando el inter7s insatisfecho sea de naturaleza
p>blica(.
Se/alar que el ministerio fscal no forma parte del poder udicial 8art. BTN.T) 1"l
Jinisterio Oiscal e#erce sus funciones por medio de rganos propios29. En relacin
con este rgano& la regulacin constitucional se limita a enumerar sus principios de
105
actuacin 8art. BTN.T& $... conforme a los principios de unidad de actuacin y
dependencia #errquica y con su#ecin, en todo caso, a los de legalidad e
imparcialidad(-, " a remitirse a la le" para que regule su estatuto org(nico9.
Ese principio de dependencia er(rquica !a de ser puesto en relacin con la fgura
del ;iscal ?eneral del Estado& que ocupar( el m(ximo lugar en esa erarqua& " a
cu"a autoridad est(n suetos los dem(s ;iscales Qefes 8art. BTN.N) el ;iscal ?eneral
del Estado 1ser nombrado por el &ey, a propuesta del 1obierno, odo el 3onse#o
1eneral del 4oder ?udicial(-.
La funcin de promo%er la accin de la usticia en defensa de la legalidad& de los
derec!os de los ciudadanos " del inters pblico tutelado por la le"& es desarrollada
por el Kinisterio ;iscal& fundamentalmente eerciendo la acusacin en el proceso
penal. -!ora bien& !a" que se/alar que ello no signifca que en nuestro pas el
Kinisterio ;iscal ostente el monopolio de la accin penal& "a que sta puede ser
instada tambin por el ofendido por el delito& e incluso por un tercero aeno al
mismo& gracias al mecanismo de la accin popular. :e todas formas& se/alar que la
mencin constitucional a la 1imparcialidad2 del Kinisterio ;iscal signifca que&
aunque acte en el proceso& no es una parte m(s en el mismo& pues su misin no es
defender derec!os e intereses particulares& sino lle%ar cabo la defensa imparcial de
la legalidad " el inters general.
7. PA.T!C!PAC!"N POPULA. EN LA ADM!N!ST.AC!"N DE FUST!C!A
La FE recoge en su artculo BTO %arias modalidades de participacin popular en el
(mbito de la administracin de usticia) $,os ciudadanos podrn e#ercer la accin
popular y participar en la ;dministracin de ?usticia mediante la institucin del
?urado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley
determine, as como en los @ribunales consuetudinarios y tradicionales(. <os
referimos a ellas en general& con alusiones al ordenamiento espa/ol.
B. Se/alar que la proteccin del inters pblico no se confa en exclusi%a al
Kinisterio ;iscal& sino que puede asumirla por cualquier ciudadano& dando lugar
a la fgura urdica de la acc%&' (o(u$a. >al posibilidad se produce cuando se
reconoce a un particular la posibilidad de defender un inters que le concierne
no como particular& sino en su condicin de miembro de una determinada
colecti%idad " de modo mediato. El ciudadano que promue%a la accin popular
actuar( en nombre propio, no como rgano o representante del sueto
directamente interesado, esta fgura no opera nicamente en el (mbito penal
sino que tambin es posible en otras materias de inters social& tal como
urbanismo& consumo o medio ambiente.
T. En cuanto al 9uado& debe ser considerado como una 1usticia alternati%a a la
ordinaria2 sino como el fruto del establecimiento de unas normas
procedimentales que !acen compatibles las exigencias de los procesos penales
con el 1derecho y deber de los ciudadanos a participar directamente en la
funcin constitucional de #uzgar2. La inter%encin de los ciudadanos se cir#
cunscribir( 1al pronunciamiento de un veredicto sobre la existencia o no de
unos hechos, sin competencia alguna para aplicarles el )erecho, es decir, para
sentenciar.@odo referido, naturalmente, al proceso penal2.
Ello nos permite distinguir& entre las dos %ariantes de urado tradicionalmente
se/aladas) en primer lugar& estara el 9uado >(uo(, en el que actan& por un
lado& los ueces tcnicos o profesionales& " por otro los 1ueces legos2&
1urados2 o ueces no profesionales& ciudadanos designados segn el proce#
dimiento que en cada caso establezca la le" 8en este caso& el uicio tiene lugar
en dos fases) en la primera& los ueces legos enuician los !ec!os " emiten un
1%eredicto2& " en la segunda& los ueces profesionales& sobre la base de ese
%eredicto& dictan sentencia califcando " expresando en trminos urdicos la
decisin del Qurado9.
106
En segundo lugar& tendramos el modelo que se conoce como $E*ca<%'ado( o
1mi)to2& en el cual !a" una nica fase& en la que los ueces legos " pro#
fesionales& conuntamente& conocen de los !ec!os " de la aplicacin de las
normas urdicas& deliberando " %otando la resolucin absolutoria o conde#
natoria. El sistema de ?urado puro es propio de los pases anglosaones& mien#
tras que en Europa continental predomina el Escabinado.
En nuestro pas la institucin del urado !a ido apareciendo de modo
intermitente. En la constitucion de BECD se opta por un modelo puro. Son
requisitos para ser urado) ser ma"or de edad& estar en pleno eercicio de los
derec!os polticos& saber leer " escribir " ser %ecino de un municipio de la
pro%incia donde se !a"a cometido el delito, se contemplan di%ersas causas de
incapacidad e incompatibilidad para ser urado& as como moti%os de excusa&
aunque partiendo de la consideracin como derec!o " deber. El urado se
compone de nue%e miembros 81urados29& " un Kagistrado de la -udiencia
Pro%incial que lo presidir(, asisten tambin al uicio dos urados suplentes. El
urado podr( conocer nicamente de determinados delitos. Los urados emiten
su %eredicto declarando probados o no los !ec!os& as como la culpabilidad del
acusado. :e acuerdo con ello& el Kagistrado dicta sentencia recogiendo el
%eredicto del urado& " determinando la pena o medida de seguridad que
corresponda.
En defniti%a& la institucin del urado en general& as como su regulacin "
pr(ctica en nuestro pas& !an sido obeto de opiniones " %aloraciones bien
distintas. Kientras algunos autores se pronunciaban& antes de elaborarse la le"&
a fa%or de la opcin por el escabinado& otros se referen a la carencia de medios
personales " materiales que moti%a la lentitud de su funcionamiento& as como
a las crticas !acia su car(cter obligatorio " el fraude que pro%oca la falta de
concrecin de las excusas legalmente pre%istas.
S. 'acer referencia& por ltimo& a los T%<u'a$e* co'*uetud%'a%o* ?
tad%c%o'a$e*3 mencionados tambin en el artculo BTO de la FE& que la
doctrina %iene considerando una excepcin al monopolio de la urisdiccin por
parte de ueces " magistrados profesionales. 'a" difcultad a la !ora de
determinar cu(les son esos tribunales& cu"a existencia " actuacin %ienen
marcadas por la tradicin " la costumbre.
;. LA FU.!SP.UDENC!A COMO AUENTE DEL DE.EC@O
;.1. !nterpretaci'n 3 aplicaci'n del ordenamiento 5ur/dico
En relacin con la idea de que el #uez es la boca que pronuncia las palabras de la
ley 8los ciudadanos no obedecen la %oluntad del uez& sino que 1obedecen a la ley a
trav7s del #uez29& tal concepcin del uez como mero instrumento autom(tico de
aplicacin de normas debe ser matizada desde distintos puntos de %ista.
En efecto& las normas urdicas que los ueces " tribunales est(n llamados a aplicar
no siempre se expresan de la misma manera. -s& aunque en la tradicin europea es
normal que las normas aplicables en cada sector del ordenamiento se encuentren
escritas& e incluso sistematizadas en forma de Fdigos& ello no sucede as en otros
sistemas urdicos& en los cuales muc!os (mbitos de la %ida urdica no !an sido
obeto de regulacin. En esos casos& las resoluciones udiciales !an tenido que
basarse en criterios propios& que !an ido conformando un conunto de reglas de
origen urisprudencial que ser%ir(n para resol%er casos similares posteriores. Este es
el sistema seguido en los pases anglosaones en que el derec!o aplicable es
modifcable por los mismos ueces. Son los m(s altos tribunales los que podr(n ir
estableciendo precedentes nue%os apart(ndose de los anteriores& guiando "
controlando as la labor de los tribunales inferiores mediante la posibilidad de anular
las sentencias dictadas por ellos& o modifcar el sentido de las mismas con otras
nue%as.
107
Pero tambin en los pases de tradicin europea continental debe ser matizada la
idea de que el uez es simplemente la boca de la le". En efecto& la norma escrita
necesita ser interpretada " a#ustada al caso. :e este modo& el uez& al elegir uno de
los posibles signifcados de la norma& " utilizar unas determinadas reglas
interpretati%as 1colabora en la creacin del )erecho2& si bien el lmite %endr( dado
por la propia norma& es decir 1el #uez podr interpretar la ley, pero no ignorarla u
oponerse a ella2.
-!ora bien& el !ec!o de que el Poder Qudicial sea independiente de los dem(s
poderes del Estado& no signifca que esa tarea interpretati%a o 1creadora2 est
exenta de todo control. En efecto& al formar el Poder Qudicial un todo organizado en
un conunto de ni%eles o instancias, resulta posible& mediante los recursos
legalmente pre%istos& que los tribunales de (mbito superior re%isen las sentencias
de los inferiores resol%iendo sobre la adecuacin o no a derec!o de las mismas. :e
este modo& los tribunales superiores& en el eercicio de esa accin re%isora& podr(n ir
se/alando los criterios b(sicos de interpretacin de las normas.
=especto de la mencionada posibilidad de recurrir las decisiones udiciales puede
decirse que& en general& dentro de ese orden urisdiccional existe un uez o tribunal
que conoce en primera instancia un tribunal de apelacin que uzga en segunda
instancia& " una ltima instancia& denominada casacin, que en Espa/a corresponde
al >ribunal Supremo. El mismo principio de seguridad urdica exige que el nmero
de sentencias sea limitado " que la posibilidad de recurrir se agote en un
determinado >ribunal.
;.. Furisprudencia 3 Constituci'n
Si bien en ocasiones el trmino >ju%*(ude'c%a@ se utiliza para aludir al conunto
de decisiones dictadas por los ueces " tribunales al resol%er los con3ictos que se
plantean ante ellos& en Espa/a& tradicionalmente& slo poda considerarse
#urisprudencia, en un sentido tcnico " estricto del trmino& a la doctrina reiterada
contenida en las sentencias del >ribunal Supremo. - la %ista de ello& es posible
referirse a la urisprudencia como 1fuente del )erecho2, de todas formas& " de
acuerdo con el Fdigo Fi%il& se trata de una fuente indirecta, no creadora de
:erec!o& sino aplicati%a o interpretativa de las otras fuentes.
En todo caso& con la entrada en %igor de la FE de BECD& " una %ez que el >ribunal
Fonstitucional en ella pre%isto comenz a dictar sentencias en BEDB& el panorama
urisprudencial espa/ol !a %enido a enriquecerse con sus aportaciones. La
urisprudencia de este >ribunal orientar( " afectar( a la de los >ribunales ordinarios&
"a que la Fonstitucin& norma suprema del ordenamiento& 1vincula a todos los
?ueces y @ribunales, quienes interpretarn aplicarn las leyes y los reglamentos
seg>n los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretacin de
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el @ribunal 3onstitucional
en todo tipo de procesos2.
Por lo tanto& en Espa/a puede !ablarse de dos urisdicciones) la ordinaria 8ueces "
tribunales integrados en el Poder Qudicial9& " la constitucional 8>ribunal
Fonstitucional9. En suma& tanto los Queces " >ribunales ordinarios como el >ribunal
Fonstitucional est(n llamados a lle%ar a cabo una labor de interpretacin "
aplicacin urisdiccional de la Fonstitucin 8esto es& una labor de $#urisdiccin
constitucional( en sentido amplio& que no !abr( que confundir con el sentido
estricto de esta expresin& que utilizaremos en los prximos epgrafes como
$#usticia constitucional(-.
<uestra Fonstitucin !a tratado de delimitar las competencias de una " otra
urisdiccin en este sentido. -s& mientras que al Poder Qudicial le corresponde $el
e#ercicio de la potestad #urisdiccional en todo tipo de procesos, #uzgando y haciendo
e#ecutar lo #uzgado( 8FE) art. BBC.S9& al >ribunal Fonstitucional compete garantizar
108
la supremaca de la Fonstitucin sobre el resto del ordenamiento& eerciendo para
ello las competencias que le atribu"en la Fonstitucin " Le" org(nica. Por eso& el
artculo BTS.B FE& tras defnir al >ribunal Supremo como 1rgano #urisdiccional
superior en todos los rdenes2& matiza 1salvo lo dispuesto en materia de garantas
constitucionales2.
En resumen& la potestad urisdiccional ordinaria corresponde en exclusi%a& en
nuestro ordenamiento& al Poder Qudicial. En cambio& la 1urisdiccin constitucional2
entendida en sentido amplio& como aplicacin urisdiccional de la Fonstitucin& se
eerce tanto por el Poder Qudicial como por el >ribunal Fonstitucional& 1si bien de
forma preeminente se le encomienda a 7ste >ltimo2.
En todo caso& la delimitacin entre una " otra potestad urisdiccional& " la existencia
de esa zona de interseccin en lo que a la aplicacin de la Fonstitucin se refere&
no !a estado exenta de problemas en la pr(ctica& dando lugar de forma cclica a
desencuentros entre el >ribunal Fonstitucional " el >ribunal Supremo& por lo que es
necesario la delimitacin de las competencias debido a la poco precisa distincin
!ec!a por la Fonstitucion.
=ecordar& por ltimo& que adem(s del >S " el >F& al menos desde otros dos
>ribunales& de (mbito internacional 8>ribunal Europeo de :erec!os 'umanos&
>ribunal de Qusticia de las Fomunidades Europeas9 emana urisprudencia que incide
en nuestro pas.
>. LA FUST!C!A CONST!TUC!ONAL
>.1. Aspectos generales. La 5urisprudencia constitucional
La defensa urdica urisdiccional de la Fonstitucin puede estar confada al conunto
de los tribunales ordinarios del pas 8modelo norteamericano9& o bien a un nico
tribunal& normalmente creado ad hoc 8especfcamente para esta funcin9& esto es&
un >ribunal Fonstitucional& aunque tambin puede confarse tal tarea al >ribunal
Supremo. - destacar la estrec!a relacin que existe entre la usticia constitucional "
la rigidez, cumpliendo ambos mecanismos la funcin de garantizar el car(cter
supremo de la Fonstitucin) ambos mecanismos est(n encaminados a e%itar la
existencia& dentro del ordenamiento& de normas contrarias a la Fonstitucin "& m(s
en concreto& de e%itar que en las le"es existan preceptos contrarios al texto
constitucional, preceptos que& de existir& supondran una reforma encubierta de la
Fonstitucin o una $mutacin constitucional(& por tanto& una negacin en la
pr(ctica de su car(cter supremo " una %ulneracin del acuerdo que dio origen a la
misma.
Para poder !ablar en sentido estricto de un rgano de ju*t%c%a co'*t%tuc%o'a$3 es
necesario que tenga carcter #urisdiccional, que posea un status, por lo general
diferente al de la usticia ordinaria& " que su competencia recaiga $sobre los
procesos constitucionales, no en un sentido politolgico sino estrictamente
#urdico2.
K(s en concreto& las tareas atribuidas a los rganos de usticia constitucional
consisten en la resolucin de los contenciosos relati%os al control de
constitucionalidad de las le"es& la defensa ltima 8cuando los dem(s mecanismos
pre%istos en el ordenamiento no !an resultado efecti%os o sufcientes9 de
determinados derec!os " libertades fundamentales& " 1la garanta de la distribucin
vertical y horizontal del poder2 8la resolucin de con3ictos constitucionales& bien
sea de car(cter competencial entre el poder central " los entes territoriales descen#
tralizados& bien entre di%ersos rganos constitucionales estatales9.
Es la primera de estas tareas 8control de constitucionalidad de las le"es9 la que dio
origen a los rganos de usticia constitucional. Sin embargo& " debido a que los
textos constitucionales !an ido confando tambin esas otras competencias a los
109
rganos de usticia constitucional& puede decirse que el control de constituciona#
lidad es slo una de las tcnicas al ser%icio de la usticia constitucional. Por otra
parte& no es infrecuente %er cmo los textos constitucionales atribu"en a los
rganos de usticia constitucional funciones a/adidas a las mencionadas, sin
embargo& otras funciones tambin atribuidas a estos rganos no afectan a materias
de car(cter 1constitucional2& sino que& m(s bien& se asemean a tareas propias de la
usticia ordinaria.
Estas nue%as atribuciones& si bien no tienen por qu afectar a la propia naturaleza
del rgano& 1no de#an de ser perturbadoras para el buen e#ercicio de las funciones
propias de la #usticia constitucional2. En relacin con el caso espa/ol& esta suma de
funciones nos lle%a a aludir a la necesidad de que el >ribunal Fonstitucional cuente
con la estructura " medios adecuados para resol%er de modo efcaz los numerosos
asuntos que se le presentan merced a las competencias encomendadas. La lentitud
con la que se desarrollan los procesos constitucionales es una clara manifestacin
de la sobrecarga de trabao " de la necesidad de lle%ar a cabo reformas que
permitan un adecuado " efcaz funcionamiento del >ribunal& siendo la agilidad
especialmente necesaria en lo relati%o a la proteccin de derec!os fundamentales.
Se !a de se/alar tambin la importancia de la #urisprudencia constitucional como
fuente del :erec!o) su creciente importancia !a %enido propiciada por el rele%ante
papel asignado a las sentencias de los tribunales constitucionales como fuente del
:erec!o& en funcin de las caractersticas que los distintos ordenamientos atribu"en
a las mismas en cuanto a su valor " alcance. En referencia al ordenamiento espa/ol&
podemos se/alar cuatro aspectos relati%os a los efectos de las sentencias del @ri:
bunal 3onstitucional5 el #a$o de co*a ju6)ada 8contra las mismas no cabe
recurso alguno& al menos ante otro rgano urisdiccional espa/ol, los efecto*
)e'ea$e* e)a o4'e* 8esto es& frente a todos& slo para las sentencias 1que
declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y
todas las que no se limiten a la estimacin sub#etiva de un derecho29, la
#%'cu$ac%&' a todo* $o* (odee* (A<$%co* " la posi+ilidad de eliminar del
ordenamiento 5ur/dico un te)to legal 0ueD a 5uicio del TCD sea contrario a la
Constituci'n 8ello no signifca que el >ribunal tenga funciones 1legisladoras2& pues
su funcin es dictar sentencias " no normas& sino que& como fruto de su labor& una
le" puede ser expulsada del ordenamiento, as& la doctrina se !a %enido refriendo a
estos rganos& como 1legisladores negati%os29.
=esulta lgico que& en la medida en que se !a ido consolidando la idea del %alor
normati%o supremo de la Fonstitucin& !a"a ido adquiriendo un creciente
protagonismo la tarea interpretati%a de la misma lle%ada a cabo por los tribunales
constitucionales
>.. OrigenD sistemas 3 e4oluci'n
El origen& sistemas " e%olucin de los dos sistemas de control de constitucionalidad
8norteamericano " europeo9 " en sus caractersticas diferenciales& si bien& ambos
sistemas& aun partiendo de presupuestos diferentes& 1con6uyen en muchos
aspectos, siendo difcil una distincin ta#ante2& por lo que es frecuente encontrar
modelos que acogen caractersticas de uno " otro. :istinguiremos entre los
*%*te4a* norteamericano 81control difuso2 de constitucionalidad de las le"es9 "
europeo 81control concentrado29.
El sistema de control di(uso es el modelo norteamericano& que tiene su origen
en el control udicial de constitucionalidad de las le"es instaurado en los EE77 por
obra del >ribunal Supremo& " particularmente& del uez Qo!n Kars!all. Este uez
dict& por primera %ez& una sentencia que anul una le" federal por ser contraria a
la Fonstitucin& siguiendo el principio recogido a/os antes por 'amilton en @he
Oederalist, segn el cual el uez !a de sentirse m(s fuertemente %inculado por la
Fonstitucin que por la le"& al ser aqulla superior. Las principales caractersticas de
este modelo son las siguientes)
110
B. En primer lugar& se/alar que en l 8" de a! su denominacin9 todos los ueces
son competentes para decidir si una le" es o no conforme a la Fonstitucin
se/alando que& en la pr(ctica& de acuerdo con el principio stare decisis
corresponde un papel preponderante al >ribunal Supremo por estar en la
cspide del ordenamiento urdico& sus decisiones son %inculantes para el resto
de los tribunales pero no para l mismo& de la que puede separarse.
T. Fomo segunda caracterstica importante& se/alar que la potestad de ueces "
>ribunales se extiende en exclusi%a a la resolucin de litigios5 el
pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una le"
debe realizarse con ocasin de un litigio& " como un incidente en el curso del
procedimiento "a iniciado +va incidental-. En consecuencia& no cabe impugnar
directamente una le" por inconstitucional& ante un >ribunal. <o existe& por tanto&
un procedimiento especfco de inconstitucionalidad& "a que sta se decidir(
dentro de un proceso 8ci%il& penal& etc.9 "a iniciado.
S. La tercera caracterstica consiste en que si un >ribunal& al uzgar un asunto&
considera que una le" es inconstitucional "& por tanto& nula& ello no signifca que
la le" desaparezca del ordenamiento sino slo su inaplicabilidad al caso
concreto que se est enuiciando "& por tanto& slo tiene efectos inter partes5 no
!a" un pronunciamiento de inconstitucionalidad formal " con efectos generales
o erga omnes. Sin embargo& en la pr(ctica& " en %irtud del principio store
decisis, la opinin del >ribunal Supremo %incula a los >ribunales inferiores& " la
declaracin de inconstitucionalidad de una le" por el >ribunal Supremo no slo
supone su inaplicacin en el caso concreto& sino su inaplicacin general para el
futuro por los dem(s ueces " tribunales& que se fundar(n en la decisin del
Supremo.
El sistema de control concentrado responde fundamentalmente al modelo
austraco& creado por 'ans Gelsen& difundindose despus a buena parte de los
pases occidentales de la Europa continental. Fomo notas distinti%as de los
tribunales constitucionales del modelo europeo o concentrado pueden se/alarse& en
general& " adems del ya aludido carcter >nico, las siguientes)
B. I'de(e'de'c%a ? *e(aac%&' de $o* de45* (odee* de$ E*tado2
legislati4oD e5ecuti4o 3 5udicial.
T. Monopolio de la potestad de declarar inconstitucional una le3. Los ue#
ces ordinarios carecen de esa potestad& " lo nico que pueden !acer es
colaborar indirectamente con el >ribunal Fonstitucional& present(ndole por va
incidental aquellas le"es que& siendo necesarias para dar solucin a los
supuestos que tengan planteados& les ofrezcan reparos por su posible
inadecuacin a la Fonstitucin. La decisin del >ribunal Fonstitucional se adopta
en un procedimiento especfco de constitucionalidad.
S. Se$ecc%&' de *u* 4%e4<o* de fo4a d%*t%'ta a los Magistrados de
carrera de la 5urisdicci'n ordinaria. Los ueces constitucionales son elegidos
normalmente por rganos polticos 8legislati%o& eecuti%o9& aunque se intenta
garantizar su independencia estableciendo para ello un status especial de los
mismos) normalmente se exigen ma"oras amplias para su nombramiento& para
e%itar designaciones partidistas.
N. Aut*ntico ca5cte ju%*d%cc%o'a$. Son rganos independientes que& adem(s&
actan segn procedimientos urisdiccionales) deciden a iniciati%a de otros " no
por iniciati%a propia, el procedimiento ante ellos es lo que en trminos
procesales se denomina $contradictorio( 8con audiencia de las partes
afectadas9, su decisin 8normalmente en forma de sentencia9 es moti%ada& "
tiene efectos de cosa uzgada " efcacia erga omnes 8frente a todos9.
Aa !emos aludido a la con%ergencia entre los modelos difuso " concentrado& " a la
difcultad de encontrarlos 1en estado puro2 en los diferentes ordenamientos. En
efecto& la e4oluci'n !a propiciado una aproximacin entre el modelo
norteamericano " el europeo& que 1ha dado lugar a sistemas mixtos o hbridos, que
combinan lo que sera control difuso y concentrado2. En Espa/a& aunque el control
111
de constitucionalidad de las le"es corresponde en exclusi%a al >ribunal Fons#
titucional& coexisten dos vas por las que una le" puede llegar a ser uzgada por
dic!o >ribunal) la #+a d%ecta o (%'c%(a$ 8llamada en nuestro ordenamiento
ecu*o de %'co'*t%tuc%o'a$%dad9 " la #+a %'c%de'ta$, consistente en esa cola#
boracin indirecta de los ueces ordinarios que se traduce en la posibilidad de
presentar ante el >ribunal Fonstitucional las le"es que !an de aplicar a la resolucin
de un determinado supuesto& " que a su uicio puedan ser contrarias a la
Fonstitucin 8llamada cue*t%&' de %'co'*t%tuc%o'a$%dad9.
>.-. NaturaleEa 3 legitimidad de los Tri+unales constitucionales
La caracterstica fundamental del sistema concentrado es la atribucin de la tarea
del control de constitucionalidad a @ribunal >nico. :eando aparte aquellos
supuestos en los que se encarga esa tarea al m(ximo rgano de la urisdiccin
ordinaria 8>ribunal Supremo9& lo !abitual es que se encomiende esta tarea a un
>ribunal especfcamente creado al efecto. 6ndependientemente del nombre que
este >ribunal ad hoc reciba en cada ordenamiento& los designaremos genricamente
como T%<u'a$e* co'*t%tuc%o'a$e*.
>ambin los >ribunales constitucionales !an ido ampliando sus funciones& desde la
inicial de control de constitucionalidad& !acia otra serie de (mbitos& tambin
relacionados con la defensa de la supremaca constitucional. Sabemos tambin que
los tribunales constitucionales& en el eercicio de sus funciones& lle%an a cabo una
labor interpretati%a de la norma fundamental& " deciden conforme a )erecho. Estas
decisiones del >ribunal se materializan en su doctrina #urisprudencial, con fuerza
%inculante para todos los poderes pblicos& "a referida.
Pues bien& la importancia de sus funciones& as como el !ec!o de que los >ribunales
constitucionales se compongan de magistrados designados por rganos polticos& "
el que no sean necesariamente ueces de carrera& !a !ec!o que peridicamente se
discuta la $e)%t%4%dad de los >ribunales constitucionales& " la oportunidad o
con%eniencia de que un rgano de eleccin no democr(tica pueda eliminar del
ordenamiento normas elaboradas por los representantes del pueblo 8en quien
reside la soberana9 en el Parlamento.
;rente a ello se dice que los >ribunales constitucionales son autnticos rganos
urisdiccionales& que eercen una funcin necesaria para el mantenimiento del
Estado de :erec!o. La Fonstitucin es la norma suprema& " normalmente !a sido
ratifcada por el pueblo. Por tanto& una norma que contradiga la Fonstitucin %a
contra la %oluntad popular& aunque proceda del Parlamento.
En relacin con todo ello& " con la 'atua$e6a de los >ribunales constitucionales& la
doctrina %iene a afrmar que los >ribunales constitucionales son)
a- rganos constitucionales, en razn de la labor de defensa constitucional que
realizan& as como de la regulacin en la propia Fonstitucin de su status "
competencias esenciales, participan& adem(s& en la direccin poltica del Estado&
" est(n situados en relacin de igualdad con los dem(s rganos cons#
titucionales& colaborando con ellos,
b- rganos #urisdiccionales, a pesar de que& en funcin de la <orma que tienen que
interpretar " aplicar 8esto es& la Fonstitucin& norma poltica por excelencia9
tengan que entrar en el dominio de lo poltico, ello no impide su defnicin como
una #urisdiccin, llamada a resol%er problemas polticos con arreglo a criterios
urdicos.
En conclusin !a" que afrmar que lo que importa para decidir si estamos o no ante
un >ribunal& no es tanto su composicin o la procedencia de sus miembros& sino las
caractersticas de su actuacin " las de la funcin que desarrolla, en ese sentido&
puede afrmarse que los >ribunales constitucionales son autnticos rganos
urisdiccionales.
112
En relacin con el caso espa/ol& el >F lle%a a cabo las tareas encomendadas por la
Fonstitucin " por la propia Le" en materia de control de constitucionalidad de las
le"es& proteccin de derec!os fundamentales o resolucin de con3ictos de
competencias " de otros tipos. Pero lo cierto es que el >F !a tenido " sigue teniendo
ante s retos importantes. -parte de cuestiones como la sobrecarga de tareas " la
consiguiente acumulacin de asuntos " tardanza en emitir sus resoluciones& cabe
mencionar otro peligro relacionado con el proceso de descentralizacin poltica
8organizacin territorial del Estado en Fomunidades -utnomas9 pre%isto en nuestra
Fonstitucin de modo ambiguo e inacabado. :e a!& " debido a la ine%itable labor
interpretati%a lle%ada a cabo por el >ribunal Fonstitucional al resol%er los con3ictos
de competencias entre Estado " Fomunidades -utnomas se puede constatar la
traslacin de difcultades estructurales existentes en el ordenamiento& al (mbito
totalmente distinto del sistema de garantas 8>ribunal Fonstitucional9. Esa traslacin
!a moti%ado que tales problemas estructurales no slo no !a"an encontrado
solucin satisfactoria& sino que $terminan distorsionando y erosionando
gravemente a los propios rganos garantizadores(.
En defniti%a& 13orresponde al @ribunal 3onstitucional, como clave de bveda del
"stado 3onstitucional, y como int7rprete mximo de la voluntad constituyente del
pueblo, velar por que la 3onstitucin se cumpla. Bbligarle a ser garante de un
proceso descentralizador, en el que las exigencias del pragmatismo poltico se
imponen a las razones de la lgica constitucional, equivale sencillamente a
desvirtuar su papel2.
>.1. Estatus de sus miem+ros
'emos de se/alar que los miembros de los tribunales constitucionales acceden a su
funcin por procedimientos distintos que los Kagistrados de carrera integrados en
la urisdiccin ordinaria& " se establece para ellos un status especial que garantice
su independencia. :e su formacin& de la regulacin de ese status especial en cada
ordenamiento determinado& " del papel que en cada caso desempe/en sus
integrantes& depender(& el xito de la usticia constitucional.
Fabe se/alar los siguientes aspectos rele%antes en relacin con la composicin "
status de los >ribunales constitucionales)
C. NA4eo de 4%e4<o*. Es mu" %ariable en los diferentes ordenamientos& si
bien lo m(s !abitual es que se componga de nue%e magistrados. En todo caso&
resulta m(s aconseable un nmero impar& para e%itar empates que !agan
necesario el %oto calidad del presidente del >ribunal.
D. De*%)'ac%&'. En la ma"ora de los casos& son autoridades de ndole poltica las
que lle%an a cabo la designacin de los magistrados constitucionales&
correspondiendo normalmente al Poder Eecuti%o " al Legislati%o. El consiguiente
riesgo de in3uencias partidistas trata ser contrarrestado con medidas di%ersas&
como la exigencia de ma"oras cualifcadas& o la imposibilidad de reeleccin
8Espa/a) art. BOE FE pre% que& de doce Kagistrados& formalmente nombrados
por el =e"& cuatro !an ser propuestos por el Fongreso de los :iputados por
ma"ora de tres quintos de sus miembros, cuatro por el Senado por idntica
ma"ora, dos por el ?obierno, dos por el Fonseo ?eneral del Poder Qudicial9.
E. ReBu%*%to*. Los integrantes de los rganos de usticia constitucional deben
responder a determinado perfl& combin(ndose exigencias de cualifcacin
profesional con otras de car(cter personal 8Espa/a) art. BOE.T FE establece que
$los miembros del @ribunal 3onstitucional debern ser nombrados entre
magistrados y fscales, profesores de universidad, funcionarios p>blicos y
abogados, todos ellos #uristas de reconocida competencia con ms de quince
aLos de e#ercicio profesional(.
F. Duac%&' e' e$ ca)o. >ambin se regula de manera %ariable en funcin de
cada ordenamiento considerado. Es bastante !abitual la duracin de nue%e
a/os& que puede considerarse adecuada. En relacin con ello se encuentra
113
tambin la posibilidad o no de reeleccin. En Espa/a& no permite la reeleccin
inmediata de los magistrados.
G. E$ecc%&' de 'ue#o* 4%e4<o*. <ormalmente la reno%acin de magistrados
constitucionales no afecta a todos ellos de modo simultaneo& sino que se %an
lle%ando a cabo renovaciones parciales. Esa reno%acin puede ir producindose
paulatinamente segn %a"an alcanzando los magistrados el lmite m(ximo de
edad& all donde existe 8-ustria& Ilgica9& o bien por tercios cada tres a/os& como
en Espa/a) 1,os miembros del @ribunal 3onstitucional sern designados por un
perodo de nueve aLos y se renovarn por terceras partes cada tres2 8art. BOE.S
FE9.
H. I'co4(at%<%$%dade* ? (eo)at%#a*. Fon la pre%isin de incompatibilidades
se trata de que los magistrados estn libres de in3uencias u otros intereses en
el eercicio de su funcin& as como preser%ar en lo posible el principio de
separacin de poderes. En general& " aunque el tema %ara en funcin de cada
ordenamiento& se pre% la incompatibilidad con la funcin de parlamentario " de
ministro& " con acti%idades de ser%icio a los partidos polticos o funciones de
car(cter pri%ado. En Espa/a se les permite la militancia en partidos polticos&
aunque no el desempe/o simult(neo de cargos directi%os en los mismos. En
cuanto a las prerrogati%as& adem(s de la independencia e inamo4ilidad 8art.
BOE.O FE9& los magistrados constitucionales suelen gozar de inviolabilidad por
las opiniones manifestadas en el eercicio de sus funciones& " de inmunidad,
que !ace que no puedan ser detenidos sal%o por las causas legalmente
establecidas. En Espa/a& adem(s& gozan de (uero especial, por lo que la
responsabilidad criminal de los mismos slo les puede ser exigida por el >ribunal
Supremo.
I. O<$%)ac%o'e*. - este respecto& se suelen pre%er las de imparcialidad " de
e5ercicio digno de la (unci'n de magistrado constitucional& que supondr( el
deber de abstencin " el derec!o de recusacin en los casos en que esa
imparcialidad pueda %erse comprometida. El deber de eercer su cargo con
responsabilidad genera& segn los ordenamientos& que sta pueda ser exigida
por la %a ci%il& penal o disciplinaria.
Q. Ce*e. En %irtud de la inamo%ilidad " la independencia& la posibilidad de
re%ocacin por una autoridad aena al propio >ribunal& el cese& puede producirse
nicamente por las causas expresamente pre%istas& causas que tienen que ser
apreciadas por el propio >ribunal Fonstitucional 8Espa/a) se necesita una
ma"ora de tres cuartos de los miembros del >ribunal reunidos en Pleno para que
un Kagistrado pueda ser cesado por dear de atender con diligencia los deberes
del cargo& por !aber sido declarado responsable ci%ilmente por dolo& condenado
por delito doloso o por culpa gra%e9. En otros casos& basta con que el Presidente
del >ribunal decrete el cese 8fallecimiento& renuncia %oluntaria& expiracin del
plazo de su nombramiento9& o que lo aprecie el >ribunal en Pleno por ma"ora
simple 8incapacidad& incompatibilidad sobre%enida9.
?. AUNC!ONES DE LOS T.!BUNALES CONST!TUC!ONALES
?.1. El control de constitucionalidad
El control de constitucionalidad de las le"es en garanta de la supremaca
constitucional es la competencia m(s tpica " caracterstica de los >ribunales
constitucionales. -s& en Espa/a ello se se/ala tanto en la FE como en Le" Prg(nica
del >ribunal Fonstitucional) cu(les son las le"es " disposiciones normati%as con
fuerza de le" que pueden ser o+5eto de control.
En cuanto al par,metro del control 8en la doctrina " en la urisprudencia espa/ola
se %iene maneando el concepto de 1+lo0ue de constitucionalidad2 sobre todo
en relacin con el reparto de competencias entre el Estado " las Fomunidades
-utnomas9& el sistema de distribucin territorial del poder es mu" compleo "&
aunque sus lneas generales se dise/a en la propia FE& el car(cter ambiguo e
incompleto de la misma en esta materia !ace necesario que tal reparto se
114
perfeccione por los Estatutos de -utonoma " otras normas& conunto que se !a
dado en llamar 1bloque de constitucionalidad2
>ambin en relacin con el par,metro de control& !a" que a/adir que el >ribunal
F espa/ol se !a referido a otras 1normas interpuestas2 que& unto con la FE le
sir%en como patrn de enuiciamiento. -s& los reglamentos de las F(maras
parlamentarias& a la !ora de enuiciar la posible inconstitucionalidad por razn del
procedimiento legislati%o o los >ratados internacionales sobre :erec!os
fundamentales 8art. BV.T ce9.
Modalidades de control de constitucionalidad de le"es " normas con fuerza de le"
lle%adas a cabo por los tribunales constitucionales& atendiendo a tres criterios
8>orres del Koral9& el momento en 0ue se realiEa& la 4/a utiliEada& " el aspecto
0ue se en5uicia#
a- Mo4e'to e' Bue *e ea$%6a e$ co'to$. Segn este criterio& el control puede
ser *uce*%#o o (e#e't%#o. El control sucesivo es el que tiene lugar una %ez
que la le" o norma controlada !a entrado en %igor. El control previo o preventivo
se lle%a a cabo antes de su entrada en %igor. En Espa/a !a desaparecido la
posibilidad que exista de controlar con car(cter pre%io los Estatutos de
-utonoma " Le"es org(nicas& " slo subsiste el control pre%io para los >ratados&
antes de su ratifcacin. Este control en nuestro pas " tambin en otros !a ido
siempre acompa/ado de polmica& porque se le suele considerar un control
efectuado conforme a criterios polticos& o excesi%amente politizado& pero es
posible un control pre%io que rena las caractersticas del control urisdiccional&
como sucede en el caso francs. Por eso& no debe confundirse el control pre%io
e%entualmente realizado por los tribunales constitucionales 8el a!ora referido9&
con el control poltico entendido como 1defensa urdica no urisdiccional2
+epgrafe I, tema R-. El control pre4io& tiene el inconveniente de que las le"es
no pueden ser obeto de uicio de constitucionalidad una %ez en %igor& pero tiene
la venta#a de la seguridad urdica, mientras que el sucesi4o tiene el
inconveniente de la difcultad que en ocasiones supone reparar los efectos
desplegados por una le" que& tras %arios a/os de aplicacin& resulta ser
inconstitucional.
b- 1+a de %4(u)'ac%&' ut%$%6ada. El control puede instarse por #+a (%'c%(a$ +o
va de accin- o por #+a %'c%de'ta$ +o va de excepcin-. En l se somete la le"
a un examen de su constitucionalidad tras ser impugnada por uno de los su#etos
legitimados en cada caso para ello con independencia de que haya habido o no
aplicacin de la ley, en la que pudiera apreciarse su contradiccin con la
Fonstitucin. Fomo se/ala >orres del Koral& al !aber un plazo para recurrir por
esta %a 8normalmente de tres meses en el caso espa/ol9& lo normal ser( que la
le" apenas !a"a tenido aplicaciones concretas en el momento del recurso&
aunque quiz( s en el de la sentencia del >ribunal. En nuestro ordenamiento
recibe el nombre de recurso de inconstitucionalidad.
El segundo caso 8control en va incidental o va de excepcin-, se plantea en el
curso de un litigio ante un rgano udicial ordinario& cuando ste duda de la
constitucionalidad de una le" que !a de aplicar al caso que est( resol%iendo. El
uez o tribunal ordinario plantear( la cuestin al Fonstitucional "& segn ste
decida& aplicar( o no la le" en su sentencia. En nuestro ordenamiento se
denomina cuestin de inconstitucionalidad. La cuestin %iene a ser un
complemento del recurso) ste !ace posible un control directo de la norma la
cuestin " permite reaccionar contra la inconstitucionalidad de la norma a tra%s
de su aplicacin concreta& sin necesidad de la inter%encin de los suetos
legitimados para interponer el recurso, a la %ez& !ace posible no abrir esa
legitimacin a cualquier persona.
'a" que tener en cuenta la cuestin de inconstitucionalidad, all donde existe&
signifca de algn modo un cierto acercamiento al sistema difuso& porque supone
la participacin de todos los ueces en el control de constitucionalidad de las
le"es. Pero no debe confundirse la urisdiccin difusa con la cuestin de
inconstitucionalidad& porque& en los sistemas concentrados& a los que a!ora nos
115
referimos& aunque exista la cuestin de inconstitucionalidad& slo el >ribunal es
competente para resol%er& decidiendo sobre la constitucionalidad o
inconstitucionalidad de la norma.
'a" que a/adir que a la %a incidental se la !a %enido denominando 1control
concreto( porque se promue%e por los ueces ordinarios con ocasin de la
aplicacin de la le" a un caso concreto. Sin embargo& lo que %ara en uno " otro
caso es nicamente la va de impugnacin, es decir& la %a por la que la le" llega
al >ribunal Fonstitucional. La fnalidad del control del procedimiento " la acti%idad
de control propiamente dic!a es similar en un caso " en otro. >ambin son
similares los efectos del control 8tanto en el recurso como en la cuestin de
inconstitucionalidad& la nulidad de la norma declarada inconstitucional " su
consiguiente desaparicin del ordenamiento& " no slo inaplicabilidad al caso
concreto& o uicio a quo, en el que se plante la cuestin de inconstitucionalidad9.
Por eso& aunque la va de impugnacin sea distinta& el control como tal re%iste en
ambos casos caractersticas comunes& que !acen preferible !ablar de dos vas
para llevar a cabo el control abstracto5 la va directa y la va incidental.
La expresin 1control concreto(, referida al control de constitucionalidad de las
le"es& estara m(s correctamente aplicada al control difuso, pues los efectos de
ese control se circunscriben& al menos en principio& al caso concreto. A ello
porque en el modelo concentrado& la declaracin de inconstitucionalidad 8!a"a
llegado la le" al >ribunal Fonstitucional por %a directa o por %a incidental9 tiene
efectos generales& esto es& erga omnes o frente a todos.
c- A*(ecto de $a 'o4a %4(u)'ada. :esde este punto de %ista podemos
distinguir entre co'to$ fo4a$ o 4ate%a$. -mbos son de algn modo
complementarios& en cuanto que uno no exclu"e al otro& sino que el >ribunal
enuicia ambos aspectos conuntamente. En el control formal, lo que se enuicia
es si el procedimiento seguido en la elaboracin de la norma enuiciada es el
establecido en la Fonstitucin " en las dem(s normas que regulan ese
procedimiento 8principalmente& los reglamentos parlamentarios9, mientras que
en el control material, se uzga la conformidad o no del contenido de la norma
enuiciada con los preceptos constitucionales " con otras normas 8le"es
org(nicas& estatutos de autonoma9 a los que la Fonstitucin remite la
regulacin de una materia. =ecordamos que al conunto de esos preceptos que
sir%en de par(metro o canon se acostumbra a llamar bloque de constitu:
cionalidad.
?.. La tutela de derec6os 3 li+ertades
Los tribunales constitucionales& unto con su funcin m(s caracterstica tienen
tambin confada la tutela de determinados derec!os fundamentales, se trata de
una funcin de trascendencia esencial en la actual concepcin del Estado de
:erec!o) en esta materia de proteccin de los derec!os " en el contexto del modelo
concentrado de usticia constitucional #tribunales constitucionales#& los rganos de
usticia constitucional slo inter%ienen cuando los dem(s mecanismos de garanta
no !an resultado sufcientes& siendo los ueces ordinarios los garantes 1cotidianos2
o !abituales de tales derec!os " libertades& " esto es as para permitir cierta
agilidad en el funcionamiento del tribunal constitucional& por lo que es
recomendable un fltrado de los asuntos que llegan a la usticia constitucional para
que esta no se colapse.
Los dos modelos m(s conocidos en que existe actualmente esta competencia son el
alem(n +Serfassungs:beschTerde- " el espa/ol +recurso de amparo-. El recurso ger#
mano es posible cuando se !an agotado las %as de recurso ordinario contra todo
acto legislati%o& administrati%o o udicial& que suponga una %ulneracin actual e
inmediata de los derec!os. En cuanto al recurso de amparo espa/ol& no se puede
esgrimir frente a le"es o disposiciones con fuerza de le" 8para eso est(n el recurso "
la cuestin de inconstitucionalidad9& sino nicamente contra actos parlamentarios
sin fuerza de le"& disposiciones o actos eecuti%os o administrati%os& o decisiones
udiciales que lesionen algunos de los derec!os constitucionalmente reconocidos&
una %ez agotadas las %as ordinarias de recurso.
116
?.-. La resoluci'n de conSictos constitucionales
La inmensa ma"ora de los tribunales constitucionales europeos tienen
encomendada la tarea de )aa't%6a $a d%*t%<uc%&' #et%ca$ de$ (ode 8dando
solucin a 1los con6ictos que se presentan entre el "stado federal o central y los
entes territoriales dotados de mayor o menor autonoma y capacidades, o que
enfrentan a 7stos entre s2& por lo que se suelen denominar con6ictos de com:
petencia9, " tambin la d%*t%<uc%&' Co%6o'ta$ de$ (ode 8o 1resolucin de las
disputas entre rganos del mismo ente, o sea, entre rganos de los poderes del
"stado2& " que se conocen como con6ictos de atribuciones, que enfrentan a
rganos legislati%os& eecuti%os "Uo udiciales.
Los con3ictos pueden ser& a su %ez& positivos 8ambos rganos o entes pretender
eercer la misma funcin o competencia9 o negativos 8ninguno de los dos rganos
desean eercerla& producindose un %aco que el tribunal constitucional tendr( que
llenar diciendo a quin corresponde9.
En nuestro ordenamiento& esta competencia !a supuesto un %erdadero reto para el
>F& ante la "a aludida falta de concrecin de reparto de competencias realizado por
la FE. Ello !a !ec!o que la resolucin de estos con3ictos !a"a cobrado gran
importancia para la defnicin del Estado de la -utonomas& lo que se relaciona con
el "a aludido peligro de que el >F se extralimite en su papel de guardi(n de la
%oluntad del poder constitu"ente para con%ertirse en su sustituto. Fabe decir que
estamos ante una competencia en %irtud de la cual el >F acta 1como garante del
reparto de poder establecido por la Fonstitucin " el resto del bloque de
constitucionalidad. Para ello& el >ribunal tiene encomendada la resolucin de los
con3ictos entre los rganos constitucionales, " la de los con6ictos de competencias
entre el "stado y las 3omunidades ;utnomas y los de 7stas entre s.
En cuanto a los con3ictos de competencias& tambin aqu el >F !a reconocido la
doble faceta que presentan los mismos) por un lado& se trata de una interpretacin
del reparto de competencias establecido en el texto constitucionalP por otro&
tambin es una defensa obeti%a del bloque de constitucionalidad, al determinar la
adecuacin o no a la FE de la disposicin impugnada.
Por ltimo& respecto a esa reciente competencia de resolucin de con3ictos en
defensa de la autonoma local& se !a califcado como 1extra/a2 a la %ista de su
1naturaleza !brida2& "a que es& 1por un lado, un verdadero con6icto entre
municipios o provincias y el "stado o las 3omunidades ;utnomas, y, por otro, un
proceso de control de constitucionalidad de la ley, que se articula a trav7s de una
autocuestin del 4leno y que da lugar a una segunda sentencia(.
;. LOS T.!BUNALES !NTE.NAC!ONALES
- ni%el general !a" que referirse& en el marco de la P<7& al @ribunal =nternacional
de ?usticia, con sede en La 'a"a. Este rgano est( dotado de urisdiccin uni%ersal&
aunque 1escasamente efcaz2& "a que algunos Estados se !an reser%ado el derec!o
a determinar las materias que son de competencia interna& quedando sustradas a
la urisdiccin del >ribunal, adem(s& la efcacia de las sentencias se reduce a remitir
a las partes en con3icto al Fonseo de Seguridad de la P<7 para que ste adopte
las medidas oportunas.
En la misma lnea de escasa efcacia !asta el momento& nos referimos al @ribunal
4enal =nternacional& que tiene urisdiccin para uzgar a personas acusadas de
crmenes de guerra& genocidio " crmenes contra la 'umanidad. Serio obst(culo
para su efecti%idad es la falta de ratifcacin del mismo por parte algunos pases
8EE77 o F!ina& por eemplo9) EE77 %iene pretendiendo la inmunidad para sus
soldados ante este >ribunal, en todo caso& la creacin del mismo puede
considerarse como paso !istrico& en cuanto a que %iene a llenar una importante
117
laguna en la usticia internacional al introducir la posibilidad de que personas a
ttulo indi%idual puedan responder ante l.
Ese problema de la falta de efcacia se plantea en menor medida a escala regional
donde los Estados 1son ms proclives a reconocer la obligatoriedad de #urisdiccin
internacional2. En este sentido& en el (mbito europeo nos referirnos al @ribunal
"uropeo de )erechos, Kumanos " al @ribunal de ?usticia de las 3omunidades
"uropeas. - la urisdiccin de uno " de otro est( sometido nuestro pas& por lo que
la urisprudencia de ambos puede considerarse 8unto con la del >S " del >F9 fuente
del )erecho $operante2 en nuestro ordenamiento.
=especto del @ribunal "uropeo de )erechos Kumanos 8tema 49& con sede
Estrasburgo& tiene la misin de %elar& en el marco del 3onse#o de "uropa, por que
los Estados frmantes respeten los derec!os reconocidos por el Fon%enio de =oma
para la Proteccin de los :erec!os 'umanos " de las Libertades ;undamentales
8BEOV9.
Se !a de se/alar la doble importancia de la urisprudencia de este >ribunal en
nuestro ordenamiento& que %iene dada por el articulo BV.T de la FE 81,as normas
relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 3onstitucin
reconoce se interpretarn de conformidad con la )eclaracin *niversal de )erechos
Kumanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratifcados por "spaLa(9& por lo que es aceptado que esta remisin a los textos
internacionales inclu"e tambin la interpretacin que Len concreto del Fon%enio de
=omaL !aga el >ribunal Europeo de :erec!os 'umanos. :e tal manera que& tanto
el >S como el >F& %ienen utilizando& cada %ez con m(s frecuencia& la doctrina
emanada por aquel >ribunal Europeo para fundamentar sus propias sentencias. Por
otra parte& la ratifcacin del Fon%enio de =oma por parte de Espa/a supuso el
compromiso espa/ol de reconocer como obligatoria la urisdiccin del >ribunal.
:e todas formas& el principal problema que se plantea es el de cmo eecutar en el
(mbito estatal interno una sentencia de un rgano urisdiccional internacional& que
declare que uno de los poderes de ese Estado !a actuado %ulnerando alguno de los
derec!os reconocidos en el Fon%enio& "& sobre todo& llegado el caso& cmo eecutar
una sentencia del >ribunal Europeo& que contradiga una anterior del >ribunal
Fonstitucional espa/ol.
En cuanto al @ribunal de ?usticia de las 3omunidades "uropeas, con sede en
Luxemburgo& " pre%isto en el >ratado Fonstituti%o de la 8antes9 FEE& tiene como
misin aplicar e interpretar el :erec!o de la 7nin Europea& " esa interpretacin es
%inculante para los Estados miembros de la misma. Para ello resuel%e los con3ictos
que puedan plantearse entre las instituciones de la 7nin " los Estados miembros& o
de aqullas o de stos entre s.
Por ltimo& !acer referencia a la 3arta de los )erechos Oundamentales de la *nin
"uropea 8fue nicamente 1proclamada2 en <iza en diciembre de TVVV& sin incluirla
en los >ratados "& por tanto& sin dotarla de plena efcacia urdica9. Su falta de
obligatoriedad urdica no es obst(culo para afrmar su %alor simblico " orientador
de la actuacin de las instituciones comunitarias "& por tanto& tambin del >ribunal
de Qusticia.
118
2D. EL MODELO !OL"TICO DE LA /NIN E/RO!EA3 S/
INCIDENCIA EN LAS SO.ERAN"AS ESTATALES
!. !NT.ODUCC!"N
El modelo poltico en el que se asienta la 7nin Europea 87E9 est( sometido a
debates permanentes. Sus precedentes !istricos no son ntidos " no se adecua a
las organizaciones polticas con%encionales. Aa en los primeros decenios de su
existencia fue clasifcada como una Prganizacin 6nternacional& pero a continuacin
se a/ada que posea peculiaridades.
La naturaleza poltica de la 7E es difcil de defnir& no slo por sus caractersticas
sino porque& despus de medio siglo de existencia& se encuentra sometida a un
proceso abierto. - ello se a/ade que el obeti%o fnal de la construccin europea no
es coincidente) para unos no debe aspirar a ser algo m(s que una zona de libre
comercio& otros defenden la idea de la 1Europa potencia2. -nte este debate !a"
quien opina& tal %ez por razones t(cticas& que la forma poltica defniti%a de la 7E no
debe precisarse& por el contrario& !a" que entenderla como un proceso abierto
capaz de dar respuesta a los problemas que genere la din(mica poltica "
econmica.
. EL P.OCESO @!ST".!CO DE LA CONST.UCC!"N EU.OPEA
.1. Antecedentes
-unque la idea de una unin europea se pierde en la !istoria 8Farlomagno " el
Sacro 6mperio =omano#?erm(nico9& los pro"ectos de unidad tendentes a superar el
enfrentamiento entre los Estados europeos se manifestaron en el periodo de
entreguerras. En esta poca fue signifcati%a la iniciati%a de Fonden!o%e#Galergi en
la creacin del mo%imiento la 17nin Paneuropea2 bBETSc.Su obeti%o era e%itar un
nue%o con3icto entre los Estados " plantea la constitucin de los 1Estados 7nidos
de Europa2. Fon posterioridad& -ristide Iriand& ministro francs de -suntos
Exteriores& defende ideas an(logas ante la Sociedad de <aciones bBETEc& tambin
con el propsito de impulsar una confederacin de los Estados europeos.
<o sera !asta despus de la 66 ?uerra Kundial cuando los pro"ectos europestas
comienzan a tener repercusiones pr(cticas. Los EE77 propusieron a los pases
europeos un programa de a"uda para la recuperacin econmica. En BENC se cre
la Prganizacin Europea de Fooperacin Econmica& encargada de gestionar la
a"uda norteamericana. 7n precedente de la integracin europea lo constitu"en los
diferentes acuerdos& frmados por Ilgica& 'olanda " Luxemburgo a partir de BENS&
tendentes a la creacin de una unin econmica LLa 7nin Econmica IeneluxL.
.. Los Tratados (undacionales
El origen de la integracin europea arranca del >ratado fundacional de la Fomisin
Europea del Farbn " del -cero 8FEF-9& frmado en Pars en BEOB por -lemania
8entonces =epblica ;ederal -lemana9& ;rancia& Ilgica& 'olanda& Luxemburgo e
6talia. El >ratado se gesta a partir de la propuesta concebida por Qean Konnet&
comisario del Plan de :esarrollo francs " realizada por =obert Sc!uman& Kinistro
de -suntos Exteriores de ;rancia& al gobierno alem(n& a la que se ad!irieron los
restantes pases mencionados 8I& '& L& 69. La iniciati%a de Konnet " Sc!uman tena
como obeti%o crear un mercado comn& limitado al sector del carbn " del acero a
fn de superar los obst(culos que representaban los aranceles entre los pases para
el crecimiento " la explotacin racional en este (mbito.
119
El >ratado de la FEF- estableci una integracin econmica co!erente con las ideas
expresadas por Sc!uman en la famosa declaracin de BEOV en la que mantu%o que
$"uropa no se har de golpe ni en una construccin de con#unto5 se har mediante
realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho(. En los
trminos expresados por Sc!uman& este tipo de integracin se conceba como un
medio que permita asentar las bases de una futura unifcacin econmica e&
incluso& del establecimiento de una federacin capaz de preser%ar la paz.
Las decisiones sobre la produccin del carbn " del acero se atribu"eron a la -lta
-utoridad " eran %inculantes, se le atribu"eron amplios poderes " gozaba de
independencia respecto a los pases miembros& siendo concebida como una
institucin 1supranacional2. Qunto a esta institucin se crearon otras tres) el Fonseo
de Kinistros& la -samblea Fomn& con funciones consulti%as " de control& " el
>ribunal de Qusticia& encargado de aplicar las normas.
La supranacionalidad de la -lta -utoridad de la FEF- erosion las soberanas
estatales& si bien slo en un (mbito concreto de la produccin 8es opinin
ampliamente compartida que la limitacin de las soberanas fue %iable porque la
acti%idad de la FEF- se restringi a un sector determinado9. Se sostiene que una de
las razones de su nacimiento fue e%itar nue%os con3ictos entre ;rancia " -lemania
ante el temor que suscitaba la reconstruccin alemana " la independencia en el
control de sus recursos. Por lo tanto& en los inicios de la integracin se encuentran
moti%os que apuntan en direcciones aparentemente opuestas) se cede soberana
parcialmente& pero para apuntalar la soberana.
7na propuesta de integracin poltica fue la contenida en el Plan Ple%en que pre%ea
someter la defensa a una autoridad europea. El Plan implicaba la creacin de un
ercito europeo unifcado. El pro"ecto se enmarca en la situacin creada por la
in%asin de Forea del Sur 8aliada de Pccidente9 por Forea del <orte 8aliada de la
extinta 7=SS9. EE77 exigi el rearme de -lemania a fn de reforzar a los aliados
frente a un e%entual ataque so%itico. La pretensin americana cont con el
rec!azo de la opinin francesa. Fomo alternati%a surgi la idea de crear una
Fomunidad Europea de :efensa 8FE:9. :e acuerdo con el pro"ecto de Ple%en& se
frma el >ratado constituti%o de la FE: en Pars en ma"o de BEOT. Sin embargo& la
-samblea <acional ;rancesa no lo ratifc bBEONc, se obser% que el pro"ecto estaba
condenado al fracaso por intentar crear un ercito federal antes que una
federacin. La idea de una defensa comn europea fue m(s un fruto de la
desconfanza que de la existencia de intereses comunes.
El xito obtenido por la FEF- demostr que este mtodo era m(s %iable. En BEOO
los Kinistros de -suntos Exteriores de los pases integrantes de la FEF- deciden
crear un mercado comn " una comunidad especializada en la utilizacin de la
energa atmica. Las negociaciones desembocaron en la frma de los >ratados
constituti%os de la Fomunidad Econmica Europea 8FEE9 " de la Fomunidad
Europea de la Energa -tmica 8FEI- o E7=->PK9& adoptados en =oma el TO de
marzo de BEOC " puestos en %igor el B de enero de BEOD.
La FEE supuso la creacin de una unin aduanera& lo que implicaba la eliminacin
de las barreras entre los seis pases comunitarios " la facin de una tarifa exterior
comn.
El =eino 7nido declin inicialmente integrarse en la FEE porque le planteaba
difcultades en sus relaciones con los miembros de la FommonHealt. Sin embargo&
cuando sus intereses fa%orecieron la ad!esin a las Fomunidades Europeas "
present por primera %ez la solicitud de ingreso bBEMBc& obtu%o el rec!azo de
;rancia. El enfrentamiento del =eino 7nido " ;rancia deri%aba del c!oque entre la
concepcin atlantista 8es decir& pro#EE779 en materia de defensa sostenida por la
primera " la concepcin de una 1"uropa europea2& segn la terminologa del
general :e ?aulle& esto es& de una Europa independiente de EE77 " aspirante a
con%ertirse en tercera potencia. :e ?aulle no logr que el resto de los pases
120
europeos reemplazase la dependencia norteamericana por una nue%a dependencia
dirigida desde ;rancia.
El Plan ;ouc!et corri la misma suerte que el Plan Ple%en. Los Qefes de Estado " de
?obierno& en la cumbre celebrada en Ionn en BEMB& acordaron iniciar una ma"or
colaboracin en poltica exterior. :e acuerdo con este propsito& ;ouc!et& Kinistro
de Exteriores& elabor un primer pro"ecto re3eo de la concepcin gaullista&
partidaria de la independencia de Europa respecto de <orteamrica. Segn :e
?aulle& Europa slo poda edifcarse a partir de los Estados. En este caso fueron
'olanda " Ilgica los responsables del fracaso& moti%ado por el temor de una
presumible !egemona franco#alemana.
La crisis de la [silla %aca[ fue iniciada por ;rancia en BEMO& " las medidas
adoptadas en ese mismo a/o para zanarla re%elan el peso de los Estados como
actores en el proceso comunitario " la difcultad de superar los poderes soberanos.
La renuncia francesa& durante seis meses& a la participacin en las acti%idades
comunitarias la desencaden una iniciati%a de la Fomisin que& entre otras
medidas& propuso la reforma fnanciera del presupuesto comunitario con el obeti%o
de sustituir las contribuciones estatales por recursos propios de la Fomunidad. -s&
los gastos agrcolas se fnanciaran directamente por la Fomunidad. ;rancia ustifc
la inasistencia a las reuniones del Fonseo alegando que las negociaciones se
!aban roto. La crisis de los a/os sesenta se super con el acuerdo de Luxemburgo
benero de BEMMc& que estableci)
a9 la bsqueda de soluciones susceptibles de adoptarse por unanimidad para
aquellos casos que afectaran a 1intereses muy importantes2 de una de las
partes&
b9 el deseo de que la Fomisin mantu%iese contactos con los Estados antes de
ele%ar sus propuestas al Fonseo.
- diferencia de otras formas de organizacin poltica& la pertenencia a las
Fomunidades Europeas es %oluntaria& pero una prueba del inters que recaba el
mercado comunitario son las sucesi%as ampliaciones) =eino 7nido& 6rlanda "
:inamarca en BECS, ?recia en BEDB, Espa/a " Portugal en BEDM, -ustria& ;inlandia "
Suecia en BEEO. En resumen& de la Europa de los seis se !a pasado a la Europa de
los quince.
.-. El impulso de la uni'n europea. La declaraci'n de LaeWen
En BEDM se aprueba un nue%o >ratado& el -cta dnica Europea 8-7E9 que modifca "
se a/ade al >ratado de =oma 8entra en %igor el B de ulio de BEDC9. :esde el punto
de %ista institucional merece destacar la ampliacin de las funciones del Parlamento
al instituir el 1procedimiento de cooperacin(.
Fon posterioridad& la aprobacin en Kaastric!t del >ratado de la 7nin Europea
8>7E9 en BEET culmin la integracin econmica sancionada en el -7E. El ncleo
b(sico del >7E& que entr en %igor en BEES& recae en la unin econmica "
monetaria 87EK9. Este >ratado sent las bases para el establecimiento de una
moneda nica. La Fomunidad impuso unos criterios de con%ergencia que todos los
pases aspirantes deban cumplir 8establecan que ciertas magnitudes
macroeconmicas Ltasa de in3acin& dfcit pblico& deuda pblica& tipo de inters
" tipo de cambioL no podan superar unos porcentaes determinados9. El >7E
pre%i la creacin del Ianco Fentral Europeo encargado de gestionar la poltica
monetaria. La moneda nica& el euro # e #& se puso en circulacin el B de enero de
TVVB en todos los pases de la 7E& excepto en el =eino 7nido& :inamarca " Suecia&
que se autoexclu"eron de la unin monetaria.
Ptra de las no%edades introducidas por el >7E se refere al reconocimiento de la
ciudadana europea. El concepto de ciudadano& por oposicin al de sbdito& se
relaciona con el reconocimiento de los siguientes derec!os)
121
a9 :erec!o de circulacin " residencia en el territorio comunitario&
b9 :erec!o de sufragio acti%o " pasi%o en las elecciones europeas "
municipales para todos los ciudadanos de la 7E en el Estado de residencia&
c9 Proteccin diplom(tica por parte de las representaciones diplom(ticas de los
Estados miembros a los ciudadanos de la 7nin en terceros pases&
d9 :erec!o de peticin ante el Parlamento europeo.
La ciudadana europea se caracteriza por dos rasgos) B`9 por estar superpuesta "
fundamentarse en la nacionalidad de los Estados miembros, T`9 por tratarse de una
ciudadana deri%ada "a que son las legislaciones nacionales las competentes para
regular la adquisicin& prdida o recuperacin de la nacionalidad.
Las reformas institucionales m(s rele%antes introducidas por el >7E son las
siguientes)
a- ampliacin de las competencias del Parlamento Europeo al que se le atribu"e
la in%estidura de la Fomisin, tambin se cre el procedimiento de codecisin&
b- ampliacin de los supuestos para la aplicacin de la ma"ora cualifcada en
el Fonseo de Kinistros&
c- creacin de nue%as instituciones como el Fomit de las =egiones& el
:efensor del Pueblo Europeo " el >ribunal de Primera 6nstancia.
El >7E formaliz la Poltica Exterior " de Seguridad Fomn 8PESF9 " la Fooperacin
Qudicial en -suntos de 6nterior 8FQ-69& ambos (mbitos& denominados segundo pilar "
tercer pilar respecti%amente& se desen%uel%en de acuerdo con los cauces de la
cooperacin intergubernamental.
En :inamarca el >ratado fue rec!azado en el referndum celebrado en unio de
BEET. El >ratado tu%o que ser negociado de nue%o. :inamarca exigi su exclusin
de la PESF& de la ciudadana europea " de la libertad de circulacin de las personas&
as como su integracin discrecional en la unin monetaria. ;inalmente& el >ratado
fue aprobado& tras una segunda consulta 8BEES9 " de acuerdo con las re%isiones
introducidas.
El >ratado de -msterdam 8>-9 fue frmado en octubre de BEEC, sus aportaciones se
circunscribieron a la creacin del -lto =epresentante para la PESF " a la
introduccin del principio de 1cooperacin reforzada2& principio que permite a los
Estados que lo deseen intensifcar entre ellos la integracin en los asuntos
comunitarios " en los de Qusticia e 6nterior& dentro del marco institucional de la
7nin 8esta %a supone la aceptacin de la llamada 1geometra %ariable29.
El >ratado de <iza bTVVVc tena como obeti%o preparar las instituciones para la
ampliacin. ;ue especialmente con3icti%o llegar a un acuerdo sobre el reparto de
%otos entre los Estados en el Fonseo de Kinistros " sobre el tama/o de la Fomisin.
La solucin adoptada fue complea " !a sido obeto de abundantes crticas) los
pases m(s grandes poseen igual nmero de %otos& pero& adem(s& el %oto
ponderado se combina con el criterio demogr(fco " con el requisito de que toda
decisin debe contar con el %oto fa%orable de la ma"ora de los Estados miembros.
Entre las re%isiones del >ratado se 3exibiliz el procedimiento de 1cooperacin
reforzada2 al disminuir el umbral de Estados miembros para utilizarla. Este se f
en un mnimo de oc!o pases para ponerla en marc!a& con independencia del
nmero de miembros que llegue a poseer la 7nin 8en el >ratado de -msterdam se
exiga la mitad m(s uno9.
El Fonseo de LaeYen 8diciembre& TVVB9 adopt una declaracin en la que plantea la
necesidad de simplifcar los >ratados " abre el camino para la elaboracin de una
Fonstitucin europea. La :eclaracin somete a discusin la re%isin de las
instituciones comunitarias, en particular& abre el debate sobre si el Presidente de la
122
Fomisin debe ser designado por el Fonseo Europeo o por eleccin directa de los
ciudadanos. El proceso iniciado en LaeYen !a sido califcado por los lderes polticos
como !istrico " se considera que conducir( a una reforma fundamental.
-. LA EST.UCTU.A !NST!TUC!ONAL COMUN!TA.!A
Las peculiaridades del sistema institucional comunitario lo distancian de los
modelos tradicionales. <o posee parangn con el esquema teorizado por
Kontesquieu& aunque !a" quien interpreta su relati%a adecuacin al principio de
que el poder es controlado por el poder& en tanto que la Fomisin propone& el
Fonseo decide con el Parlamento " la Fomisin eecuta.
-.1. La Comisi'n Europea
Es considerada la institucin m(s peculiar del sistema comunitario& la que le
proporciona sus se/as de identidad. Los gobiernos de los Estados miembros de
comn acuerdo designan al Presidente de la Fomisin& pre%ia consulta con el
Parlamento. - continuacin consensan con el Presidente designado la lista de los
restantes miembros de la Fomisin& que ser(& una %ez elaborada& sometida al %oto
de confanza del Parlamento. Los comisarios no representan a los Estados& son
formalmente independientes de ellos. En la actualidad& los pases que poseen
ma"or tama/o demogr(fco 8-lemania& ;rancia& =eino 7nido& 6talia " Espa/a9
proponen dos comisarios " el resto de los Estados uno. El >ratado de <iza dispone
que& a partir de B de enero de TVVO& la Fomisin estar( compuesta por un nacional
de cada uno de los Estados.
La Fomisin tiene atribuidas las siguientes funciones)
L Eerce el monopolio de la iniciati%a normati%a, propone las polticas
comunitarias.
L Le corresponde %elar por el cumplimiento de los >ratados " del :erec!o
comunitario, formula recomendaciones " emite dict(menes, posee una
funcin eecuti%a& pero carece de medios para garantizar el cumplimiento de
las decisiones.
L Es la institucin que representa el 1inters comn2 de la 7E.
L =epresenta a la 7E en las relaciones internacionales.
Los contactos entre la Fomisin " los grupos de inters son frecuentes& sobre todo
con los de los sectores agrcola& industrial& comercio " ser%icios.
-.. El Conse5o de Ministros
Es la institucin representati%a de los intereses estatales " est( compuesto por los
Kinistros de los gobiernos de los Estados miembros. Su composicin %ara en
funcin de la materia que interese en el orden del da. Es el rgano en que recae el
poder de decisin " tiene atribuida la funcin legislati%a. - l le compete aprobar las
normas& a propuesta de la Fomisin& funcin que comparte con el Parlamento
Europeo en los casos que sea de aplicacin el procedimiento de codecisin.
El Fonseo adopta sus decisiones por unanimidad& por ma"ora simple o por ma"ora
cualifcada. La primera modalidad se exige en materias de especial trascendencia
8ad!esin de nue%os miembros& acuerdos de asociacin& rec!azo de una propuesta
de la Fomisin& armonizacin de impuestos indirectosR9. La ma"ora simple se
aplica en temas relacionados con el mercado interno.
Las deliberaciones del Fonseo son preparadas por el Fomit de =epresentantes
Permanentes 8FP=EPE=9.
-.-. El Conse5o Europeo GCEH
123
Esta institucin no estaba pre%ista en los >ratados fundacionales. ;ue creada en
BECN por decisin de los Qefes de Estado a propuesta del presidente francs. Fon
posterioridad& se reconoci en el -7 " se formaliz en el >7E. El FE es descrito por
el ltimo >ratado mencionado como la reunin de los Qefes de Estado o de ?obierno
de los Estados miembros " del Presidente de la Fomisin. Se rene al menos dos
%eces al a/o.
Segn el >7E le corresponde impulsar el desarrollo de la 7E " defnir las
orientaciones polticas generales. Eerce funciones de 1supereecuti%o2 o de 1gran
legislador2.
-.1. El Parlamento Europeo
=epresenta a los ciudadanos " no a los Estados miembros. :esde BECE& los
eurodiputados son elegidos por sufragio uni%ersal directo. El >ratado de <iza
establece en CST el nmero m(ximo de esca/os. Los eurodiputados forman los
grupos parlamentarios por afnidad ideolgica& no de acuerdo con la nacionalidad.
Los >ratados fundacionales atribuan al Parlamento Europeo una funcin meramente
consulti%a& su participacin en el proceso de decisin era escasa. :espus de la
entrada en %igor del -7 " del >7E !a aumentado su in3uencia en la adopcin de
decisiones. Fon todo& en l no reside el poder legislati%o ni sus funciones legisla#
ti%as son equiparables a las del Fonseo de Kinistros& pero s eerce un poder de
codecisin unto con l.
El >7E estableci el procedimiento de codecisin& que& a diferencia del de
concertacin& supone que el Parlamento puede %etar las normas por ma"ora
absoluta.
En cuanto a la funcin parlamentaria de control recae& principalmente& sobre la
Fomisin. El control que el Parlamento realiza sobre el Fonseo se limita a dirigirle
preguntas.
;inalmente& el Parlamento Europeo eerce funciones presupuestarias) aprueba el
presupuesto comunitario " controla su eecucin.
-.7. El Tri+unal de Fusticia Europeo GTFEH
- esta institucin le compete resol%er los litigios deri%ados de la aplicacin del
:erec!o comunitario " %elar por el cumplimiento uniforme del mismo. En la
actualidad& est( compuesto de quince ueces que son nombrados de comn
acuerdo por los gobiernos de los Estados.
-.;. El Comit* de las .egiones
;ue pre%isto por el >7E. Es una institucin con funciones consulti%as& compuesto por
representantes de las regiones " de los entes locales de los Estados miembros. Es
consultado obligatoriamente& aunque su opinin no es %inculante& en materias tales
como transportes& co!esin social " econmica& cultura& etc.
-.>. El Banco Central Europeo GBCEH
El IFE unto con los Iancos Fentrales de los Estados miembros forman el Sistema
Europeo de Iancos Fentrales. Se caracteriza por la independencia respecto de las
autoridades polticas.
-.?. UEl M*todo ComunitarioV
:esde el punto de %ista institucional la 7E posee elementos inno%adores& lo que !a
dado pie para !ablar de la emergencia de una nue%a forma de organizacin poltica.
124
Las peculiaridades del sistema institucional comunitario !a inducido a que se acu/e
una nue%a categora para designarlo) el m7todo comunitario. La Fomisin
representa el inters comn de la 7nin " es la guardiana de los >ratados, el
Fonseo de Kinistros " el Fonseo Europeo representan los intereses de los Estados
" adoptan las decisiones, el Parlamento representa el inters de los pueblos "
colabora en algunos casos con el Fonseo o es consultado en la toma de deci siones.
- este tri(ngulo institucional !a" que a/adir el >ribunal de Qusticia cu"a misin es
asegurar la aplicacin uniforme de los >ratados " del :erec!o deri%ado.
Las decisiones son el resultado de un compleo proceso de negociacin entre los
Estados " las instituciones supranacionales. En la pr(ctica& el Fonseo de Kinistros "
el Fonseo Europeo tienden a que las decisiones sean fruto del consenso " el
sometimiento de los debates a %otacin no es frecuente. Los Estados !an
transferido un importante cmulo de decisiones a las instituciones europeas que
reduce su autonoma& aunque continan siendo actores esenciales de la estructura
institucional comunitaria. La 7E no sustitu"e a los Estados& reposa en ellos.
Es lugar comn el se/alar que el dfcit democr(tico deri%a& entre otras razones& de
la escasa participacin del Parlamento Europeo en las decisiones. ;rente a esta
crtica cabe obetar que las decisiones de especial trascendencia siguen necesitan#
do la sancin parlamentaria, el Parlamento es una institucin central en el proceso
de toma de decisiones. Ptro reproc!e alude a los amplios poderes acumulados por
el Fonseo de Kinistros.
La di%ersidad de intereses& basados en distintos fundamentos de legitimidad& " que
el mtodo comunitario trata de armonizar& origina incon%enientes difciles de zanar.
:esde este punto de %ista se argumenta que la legitimidad de la 7E no puede ser
directa sino deri%ada de la legitimidad de los Estados.
1. LAS COMPETENC!AS COMUN!TA.!AS
Las polticas comunitarias 8economa9 m(s caractersticas son) la poltica comercial
comn& que implica la facin de un arancel comn& las medidas para la defensa
comercial ante la competencia desleal " los acuerdos comerciales con terceros
pases. 7na de las acti%idades principales de la 7E es la poltica agrcola comn& a la
que !a" que a/adir otras polticas sectoriales como la pesca " el transporte.
:espus del establecimiento de la moneda nica& forma parte del (mbito
comunitario la poltica monetaria. -dem(s& !a ido desarrollando otras polticas
como la de desarrollo regional& medio ambiente o la cultural " la cientfca.
La poltica exterior se !a encauzado por la %a de la cooperacin. El >7E recurri al
instrumento cl(sico de la cooperacin en materia de poltica exterior " de seguridad
pero& adem(s& inclu" un nue%o concepto) el de 1acciones comunes2. Las
orientaciones generales sobre Poltica Exterior " de Seguridad Fomn 8PESF9
corresponde establecerlas al Fonseo Europeo " el Fonseo de Kinistros decide por
unanimidad& de acuerdo con esas orientaciones& los temas que puedan ser obeto
de la accin comn. El >7E tambin formaliz la Fooperacin Qudicial " -suntos
6nternos 8FQ-69. -mbos (mbitos& PESF " FQ-6 8respecti%amente& segundo " tercer
pilar9& a diferencia de la integracin econmica " monetaria& se basan
exclusi%amente en el mtodo intergubernamental.
La ma"or parte de las competencias comunitarias son compartidas con los Estados
miembros. El criterio actual de atribucin de competencias posee un car(cter fun#
cional. La distribucin se realiza de acuerdo con el obeti%o a conseguir. Foad"u%a a
la confusin de la distribucin de competencias& pero permite un reparto din(mico&
frente a la rigidez que conlle%ara un cat(logo de competencias defnido "
enmarcado en una situacin concreta. En teora son competencias exclusi%as de la
7E) la emisin de moneda& la poltica comercial& la poltica de la competencia " la
poltica agrcola.
125
El >7E formaliz el principio de subsidiaridad para sustentar la distribucin de
competencias) se fundamenta en la idea de que 1las decisiones ser(n tomadas de
la forma m(s prxima posible a los ciudadanos2. Por lo tanto& la 7E asumir(
competencias cuando su acti%idad sea m(s efcaz que la que puedan lograr los
ni%eles de gobierno estatal& regional o local.
La construccin de un mercado comn exigi la aproximacin de las legislaciones
nacionales. La integracin econmica !a conducido a la integracin urdica de los
ordenamientos estatales. Sus instrumentos urdicos son)
a- El reglamento& obligatorio en todos sus elementos " directamente apli#
cable en los Estados miembros.
b- La directi4a& %incula a los Estados destinatarios en cuanto a los resul#
tados que deben conseguirse& pero exige una norma de transposicin en el
marco nacional.
c- La decisi'n& %incula a los destinatarios que expresamente establezca&
para los que es obligatoria en todos sus elementos.
d- La recomendaci'n " el dictamen& que no son %inculantes.
Las disposiciones de los >ratados " las normas del :erec!o deri%ado& en concreto
los reglamentos& tienen efcacia directa en el (mbito interno de los Estados. Estas
normas no tienen como nicos destinatarios a los Estados& tambin son aplicables a
los particulares. -dem(s& posee primaca sobre las normas nacionales. En caso de
colisin entre el :erec!o comunitario " el :erec!o estatal& el primero pre%alece
sobre el segundo& la erarqua entre ambos es clara. La primaca del :erec!o
comunitario " el traspaso de sus principios a los ordenamientos nacionales& con
independencia de que sean extra/os a ellos& guarda una clara analoga con los
instrumentos utilizados por el Estado en su proceso de construccin.
7. EL MODELO POL%T!CO DE LA UN!"N EU.OPEA
El funcionalismo introduo en los a/os cincuenta& para explicar el proceso de la
construccin europea& el concepto del 1efecto inducido2 +spillover-, idea extrada de
la >eora Econmica& segn el cual& la decisin inicial de integrar un determinado
sector econmico genera una din(mica que conduce a la integracin de otros
sectores relacionados con l. La interpretacin intergubernamental& %inculada con la
>eora =ealista de las =elaciones 6nternacionales& defende que la integracin !a"
que entenderla a partir de los procesos internos de los Estados "& por ello& los
intereses estatales seran los artfces de la 7nin Europea.
El modelo poltico en el que se asienta la 7nin Europea posee rasgos inno%adores
que la distancian claramente de las Prganizaciones 6nternacionales 8P69 cl(sicas) B`9
el :erec!o comunitario posee efectos directos mientras que toda decisin de una P6
necesita una norma estatal de transposicin para ser %inculante, T`9 es frecuente
que las decisiones de las P6 sean promo%idas por los mismos Estados, S`9 carecen
de una institucin independiente que tenga atribuida el monopolio de iniciati%a " las
decisiones se basan& por regla general& en la unanimidad& no en la ma"ora
cualifcada, N`9 las P6 con%encionales no poseen rganos encargados de %elar por el
cumplimiento efecti%o de las decisiones. >radicionalmente& sobre todo& desde una
perspecti%a urdica& a la 7nin Europea se la !a defnido como una P6 de naturaleza
supranacional.
Se !a sostenido que la 7nin Europea no debe califcarse como una organizacin
supranacional sino como una Prganizacin 6nternacional de caractersticas
especfcas, estos rasgos peculiares deri%an de) sus obeti%os de integracin, su
estructura institucional, la atribucin de competencias soberanas en ciertos
(mbitos, la efcacia directa del :erec!o comunitario. Pero& en ninguna concepcin la
7E es un super#Estado. La 7nin Europea& a diferencia de los Estados soberanos&
carece de autoridad " legitimidad directa para imponer sus decisiones tanto en la
%ertiente interna como la externa. <o es un Estado& sino una 17nin de Estados2.
126
El principio de subsidiaridad puede entenderse como un criterio de distribucin de
competencias caracterstico de los Estados federales, en el caso de la poltica
monetaria tambin la analoga es ntida& pues dic!a poltica es una competencia
exclusi%a de la 7nin, la tendencia a fa%orecer el consenso en el seno del Fonseo
para la adopcin de las decisiones se apunta como otro elemento en comn con el
1federalismo cooperati%o2 o& de otra manera& con la idea de que la 7nin descansa
en un 1federalismo funcional2.
La 7nin cuenta con rasgos comunes a los Estados federales& pero las diferencias
tambin son manifestas) en el (mbito competencial& la poltica exterior " de
seguridad es una materia exclusi%a de toda federacin& en la 7nin se desen%uel%e
toda%a por los cauces del intergubernamentalismo. :esde el punto de %ista
institucional& los rasgos federales comunitarios son dbiles& mientras que las
diferencias son claras) el Parlamento Europeo posee un escaso poder legislati%o, el
Fonseo de Kinistros no encuentra parangn con los modelos federales de otros
sistemas polticos, la 7nin carece de un eecuti%o que posea un autntico mandato
europeo. En resumen& la semeanza entre la 7nin " los Estados federales es
parcial.
Las analogas entre los caracteres de la gobernacin " la estructura comunitaria son
relati%amente ntidos en algunos aspectos) B9 la identifcacin de un centro de
autoridad en el seno de la 7nin es m(s borrosa que la obser%ada en el interior de
los Estados, T9 en los procesos de decisin comunitarios inter%iene una pluralidad
de actores tanto de naturaleza pblica como pri%ada, S9 el recurso a la utilizacin
de procedimientos informales es otro factor que aproxima el proceso de adopcin
de decisiones comunitario al modelo de gobernacin.
En defniti%a& el concepto de gobernacin& entendido en su signifcado actual& es
solo parcialmente apropiado para interpretar algunos rasgos de la 7nin)
B`9 la organizacin comunitaria se asienta en un conunto de instituciones "
no slo se articula a tra%s de procedimientos informales,
T`9 no puede negarse la existencia de algunos rasgos centralizadores que
!an !ec!o posible la integracin econmica) a9 la 7nin no !a prescindido de
una institucin como es la Fomisin que se erige por encima de los intereses
estatales " ostenta la representacin del 1inters comn2, b9 la funcin
realizada por las -gencias en la conexin de las administraciones nacionales
con la comunitaria en sectores concretos& " el Ianco Fentral Europeo es una
institucin centralizada a la que compete la administracin de la poltica
monetaria comn, c9 desde el punto de %ista de la adopcin de decisiones& el
criterio de la unanimidad presenta inefcacias 8la implantacin de las
decisiones por encima de la %oluntad de las partes !a exigido superar esta
regla9, d9 el :erec!o comunitario tiene una repercusin trascendente como
medio de !omogeneizacin& "a que los ordenamientos urdicos determinan
la legalidad "& en consecuencia& la capacidad de obligar de las decisiones.
- pesar del car(cter inno%ador de la 7nin Europea& sta posee cierta analoga con
los elementos propiciadores de la formacin del Estado) la primaca " la efcacia
directa del ordenamiento comunitario guarda un claro paralelismo con la
repercusin de los ordenamientos estatales, las multinacionales " otros intereses
econmicos !an apo"ado la extensin de las competencias reguladoras europeas
con el obeto de superar el fraccionamiento de los mercados nacionales, el
reconocimiento de la ciudadana europea o la utilizacin de smbolos 8bandera&
!imno& pasaporte9 para la creacin de la identidad.
El modelo !acia el que a%anza Europa es incierto. Si se tiene en cuenta la %a que
abre la cooperacin reforzada& bautizada con los nombres de 1geometra %ariable o
la 1Europa de los crculos concntricos2& cabe interpretar que la forma de
organizacin en la que reposar( en un futuro no ser( uniforme& " quiz( d lugar a
127
%arias 1Europas2. La geometra %ariable supone distintos grados de integracin& de
forma que cada Estado decidir( qu competencias desea compartir& lo que tambin
repercutira en la composicin de las instituciones 8esta %a "a se !a comenzado a
utilizar a raz de la auto#exclusin del =eino 7nido& :inamarca " Suecia de la zona
euro9. -simismo& la Europa de los crculos concntricos puede seguir %arias
alternati%as) a- que un grupo de pases formen un ncleo central para desarrollar
polticas comunes mientras que otros Estados participaran slo en algunas
polticas, b- di%ersos grupos de Estados que se integren en torno a distintos fnes
pero sin un ncleo central ntido, c- que todos los Estados participen en el eercicio
de funciones esenciales " unto a este crculo !a"a otros que impliquen la
cooperacin reforzada entre algunos grupos de Estados& cu"os miembros
componentes diferiran segn el (mbito de materias tratadas.
128
También podría gustarte
- Esquema Reinado Alfonso XIIIDocumento3 páginasEsquema Reinado Alfonso XIIITerezza22Aún no hay calificaciones
- El Levantamiento IndigenaDocumento2 páginasEl Levantamiento IndigenaJose EscobarAún no hay calificaciones
- Feldfeber - Derecho A La Educación PDFDocumento11 páginasFeldfeber - Derecho A La Educación PDFEchev Julián100% (1)
- 13 Core RM Circuns Provincial Santiago II WebDocumento1 página13 Core RM Circuns Provincial Santiago II WebAnto AmbiadoAún no hay calificaciones
- Todos Los Comentarios de Texto Históricos EVAU UCLMDocumento12 páginasTodos Los Comentarios de Texto Históricos EVAU UCLMAlba100% (1)
- Industria Rural DomicilioDocumento3 páginasIndustria Rural DomicilioNicolás VertoneAún no hay calificaciones
- La Rebelión Popular Desde Las Regiones A Lima La KapitalDocumento12 páginasLa Rebelión Popular Desde Las Regiones A Lima La KapitalAMARU: Revista Andina de Política y Cultura.Aún no hay calificaciones
- La Revolución FrancesaDocumento3 páginasLa Revolución FrancesaAna Laura BurgueñoAún no hay calificaciones
- La Revolucion de TerciopeloDocumento14 páginasLa Revolucion de Terciopeloeslavida100% (1)
- Disertacion - Carta de JamaicaDocumento4 páginasDisertacion - Carta de JamaicaINGRID FRANSHESKA IPANAQUE CASQUINAAún no hay calificaciones
- Movimientos Sociales en Colombia Del Siglo XXDocumento6 páginasMovimientos Sociales en Colombia Del Siglo XXSandraMilenaHernandez100% (1)
- Democracia ParticipativaDocumento6 páginasDemocracia ParticipativaLaura De PinedaAún no hay calificaciones
- Historia TevezDocumento2 páginasHistoria TevezEstaniAún no hay calificaciones
- Guia-Revolucion-Rusa 9Documento11 páginasGuia-Revolucion-Rusa 9isabella jimenez cuervoAún no hay calificaciones
- Victoria CrespoDocumento34 páginasVictoria Crespoluis ramirezAún no hay calificaciones
- Norberto Bobbio - Izquierda y DerechaDocumento2 páginasNorberto Bobbio - Izquierda y DerechaYanina VillalbaAún no hay calificaciones
- Ensayo Simce B II° HistoriaDocumento21 páginasEnsayo Simce B II° HistoriaJasmin Isabel Alvarez UrraAún no hay calificaciones
- CONSTITUCIONALISMO y GLOBALIZACIÓNDocumento1 páginaCONSTITUCIONALISMO y GLOBALIZACIÓNLeidy MendietaAún no hay calificaciones
- El SandinismoDocumento5 páginasEl SandinismoCesar David XicaráAún no hay calificaciones
- Sobre El Trabajo de Las MujeresDocumento20 páginasSobre El Trabajo de Las MujeresBibliotecaMarxistaSergioBarriosAún no hay calificaciones
- Golpe de VientoDocumento2 páginasGolpe de VientoNathaly Díaz0% (1)
- Credencial Consejo EstudiantilDocumento10 páginasCredencial Consejo EstudiantilMauricio Montenegro0% (1)
- El Facismo PresentacionDocumento3 páginasEl Facismo PresentaciongaboAún no hay calificaciones
- Partidos Politicos 2Documento6 páginasPartidos Politicos 2Jefferson Jose Fiallos AriasAún no hay calificaciones
- Plan de Apze IPERDocumento10 páginasPlan de Apze IPERThais CantilloAún no hay calificaciones
- Los Sucesos de Mayo de 1937Documento2 páginasLos Sucesos de Mayo de 1937DoloresAriasRodriguezAún no hay calificaciones
- Glosario FranquismoDocumento3 páginasGlosario Franquismoluciariquelmebotella2006Aún no hay calificaciones
- 10 Los TotalitarismosDocumento47 páginas10 Los TotalitarismosJosé Hernan Guerrero GonzálezAún no hay calificaciones
- DoceDocumento190 páginasDoceJuan AlirioAún no hay calificaciones
- POLÍTICA EDUCATIVA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA (Memoria y Crítica de La Educación) (Spanish Edition) by PUELLES BENITEZ, MANUEL DE (PUELLES BENITEZ, MANUEL DE)Documento363 páginasPOLÍTICA EDUCATIVA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA (Memoria y Crítica de La Educación) (Spanish Edition) by PUELLES BENITEZ, MANUEL DE (PUELLES BENITEZ, MANUEL DE)Gloria SamperioAún no hay calificaciones