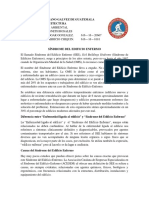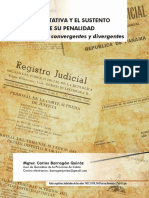Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2012-10 - Berg Schoenberg y La Politica de La Musica
2012-10 - Berg Schoenberg y La Politica de La Musica
Cargado por
Hector NarvaezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2012-10 - Berg Schoenberg y La Politica de La Musica
2012-10 - Berg Schoenberg y La Politica de La Musica
Cargado por
Hector NarvaezCopyright:
Formatos disponibles
Schoenberg, Berg y l a pol ti ca de l a msi ca
Toms Frre
1.
En un art cul o publ i cado en Punto de Vi sta, Esteban Buch recorr a l as metf oras que puebl an el Tratado
de armon a de Arnol d Schoenberg. La anal og a que aparece ms f recuentemente en di cha obra, rel ata
Buch, es l a que compara al si stema tonal con un Estado, en donde l a tni ca es el Soberano, y cada
acorde, un subordi nado que busca en permanenci a tomar el poder, es deci r converti rse, a su vez, en
tni ca
1
. Lo que me i nteresa de estas anal og as es el hecho de que dan cuenta de una preocupaci n que
va ms al l de l o espec f i camente musi cal , y que se ref i ere a l as rel aci ones establ eci das entre msi ca y
pol ti ca durante el si gl o XX. Si n embargo Schoenberg, que hab a abi erto con estas metf oras un campo
de i nvesti gaci n posi bl e acerca de l as rel aci ones entre l a pol ti ca y l a vanguardi a musi cal vi enesa, cerrar
en parte esas posi bi l i dades en una de l as edi ci ones revi sadas del Tratado de armon a, donde renegar de
l as comparaci ones entre cuesti ones tan i nconmensurabl es como l a revol uci n pol ti ca y l a
revol uci n en el campo de l a armon a.
Es momento ahora de dej ar el desarrol l o de Buch para poner el f oco en un probl ema mayor, del
que el caso Schoenberg es ni camente una muestra. Me estoy ref i ri endo al v ncul o entre l a pol ti ca
y el arte en general , y entre l a pol ti ca y el arte musi cal en parti cul ar. Este probl ema se ref i ere, en
resumi das cuentas, a l a preocupaci n por el v ncul o que une el trabaj o real i zado en msi ca y a l a pol ti ca
que, en este caso, ya no ser entendi da como t odo l o ref eri do al mbi t o del Estado y sus adyacenci as
si no ms bi en, de modo ms ampl i o, al modo en que se organi za una soci edad, i ncl uyendo por supuesto
l os rdenes percepti vos comunes, aquel l o que Jacques Ranci re l l ama di vi si n de l o sensi bl e
2
.
1
BUCH, E. (2001): Schoenberg y l a pol ti ca de l a armona. Punto de Vi sta, n69, p.27.
2
Vase RANCIRE, J. (1996): El desacuerdo. Pol ti ca y f i losof a. Buenos Ai res: Nueva Vi si n.
1
Es sabi do que el si gl o XX f ue el que al oj de f orma pri vi l egi ada l a pregunta por l a pol i ti ci dad
del arte, y es en el mbi to de esta pregunta que se movern l as vanguardi as art sti cas. Recordemos l o que
escri b a Wal ter Benj ami n en 1935: As sucede con l a esteti zaci n de l a pol ti ca que propugna el
f asci smo. Y el comuni smo l e responde por medi o de l a pol i ti zaci n del arte
3
.
Una de l as respuestas a esa consabi da pregunta di ce que el arte en general , y l a msi ca en
parti cul ar, deben ref l ej ar en este punto no i nteresa tanto el cmo el orden soci al y su j usti ci a o
i nj usti ci a (segn en qu mbi to el composi tor est produci endo su obra). Si el orden soci al al que se
ref i ere l a msi ca f uera j usto, se tratar entonces de sostenerl o i nmodi f i cado; si f uera i nj usto, o si se
detectara al menos al gn rasgo i nj usto, l a pol i ti ci dad de l a msi ca radi car en arengar (ms o menos
expl ci tamente) por una al teraci n de ese orden al que se est ref i ri endo.
La msi ca aparecer como pol ti ca en tanto se ref i era a al go de su af uera que ya ha si do
catal ogado, preci samente, como pol ti co. L a canci n de protesta es seguramente el caso ms si mpl e
de anal i zar, preci samente por l a presenci a de l etra en l as composi ci ones, es deci r, por l a posi bi l i dad de
escapar a un anl i si s espec f i camente musi cal . Pero esta tendenci a se da no sol amente en f orma de
canci ones breves, autoconcl usi vas, si no tambi n en otros gneros mayores de l as pri meras dcadas
del si gl o pasado. Podr a al udi rse, por ej empl o, a l as col aboraci ones de Brecht con al gunos composi tores
durante l a Repbl i ca de Wei mar. En Pi eza di dcti ca de Baden-Baden sobre l a conf ormi dad, compuesta
en 1929 con Paul Hi ndemi th, el texto ref l exi ona sobre l a aceptaci n de un orden, sobre l a conf ormi dad de
l os i ndi vi duos con aquel l o que l os domi na. En l a mucho ms probl emti ca La medi da, escri ta en
col aboraci n con Hanns Ei sl er en 1930, un j oven comuni sta se condena a muerte a s mi smo por haber
desobedeci do l os mandatos de un orden superi or que escapa a toda comprensi n i ndi vi dual (en el
context o de l a obra, este sui ci di o queda representado como al go posi ti vo, pero poco i mporta aqu l a
val ori zaci n que l os aut ores hi ci eran de ese acto). Como l ti mo ej empl o, en l a pera escri ta en 1931 con
Kurt Wei l l , Ascensi n y ca da de l a ci udad de Mahagonny, se hace una ref erenci a al capi tal i smo y sus
consecuenci as sobre el comportami ento de una soci edad.
Ahora bi en, esta concepci n de l o que una msi ca pol ti ca debe ser no se l i mi t a msi cas con
l etra, es deci r, a composi ci ones donde el mensaj e era supuestamente ms f ci l mente transmi ti bl e. Se
extendi tambi n a l o que suel e l l amarse msi ca pura, como sucedi en l a Uni n Sovi ti ca durante
3
BENJAMIN, W. (2008): La obra de arte en l a poca de su reproductibi l i dad tcni ca, en Obras, l i bro I , vol .2. Madrid:
Abada, p.85.
2
l os aos del real i smo soci al i sta. La di f erenci a pri nci pal es que el f oco estar puesto sobre l o musi cal , y ya
no de f orma central sobre su af uera.
Se pueden nombrar, por ej empl o, l as obras musi cal es produci das dentro del mbi to del
real i smo soci al i sta, en donde se censuraban al gunos mtodos de composi ci n en f avor de otros; aqu l a
censura se vol caba sobre l o espec f i camente musi cal , y ya no sobre un tema concreto.
Aproxi madamente entre l a Revol uci n Bol chevi que de 1917 y l a muerte de Leni n en 1924 es el
Futuri smo el que domi na l a escena. L a msi ca que se propugna, l a msi ca que se pretende pol ti ca, es
aquel l a que se i nserta dentro de l as utop as de l a revol uci n rusa. L a mqui na ocupa un l ugar central ;
pi nsese por ej empl o en Hi erro, el bal l et de Al exander Mossol ov, con su movi mi ento donde l os
i nstrumentos i mi tan soni dos f abri l es: si bi en si gue habi endo ref erenci a a un af uera (ms al l de l as
i ntenci ones del arti sta, l a obra si empre ti ene un af uera o, mej or, af ueras) previ o, en este caso l a f bri ca, l o
musi cal no podr a reempl azarse si n que l a obra pi erda su pol i ti ci dad. En rasgos general es, l o que l os
f unci onari os art sti cos de l a poca de Leni n permi t an era l o bastante ampl i o como para haber al oj ado
osadas experi mentaci ones sonoras (de hecho, el departamento de msi ca del Comi sari ado estaba di ri gi do
por Arthur Louri , que por ese entonces se dedi caba a componer segn l a tcni ca dodecaf ni ca).
A parti r de medi ados de l a dcada de 1920, y sobre todo a parti r del ascenso de Stal i n en 1929,
comenzar a i nstal arse de f orma progresi va una cl ausura sobre l a mayor a de l as di scusi ones que agi taban
l os c rcul os art sti cos sovi ti cos, cuna de al gunas de l as vanguardi as art sti cas de pri nci pi os de si gl o. El
Futuri smo hab a puesto su l ente en l a materi al i dad de l a obra musi cal , en un gi ro si mi l ar al de l as teor as
f ormal i stas en l i teratura f ormul adas por Ei chenbaum y Shkl ovski , entre otros; pero a parti r de ahora el
adj eti vo f ormal i sta se vol ver un trmi no agravi ante y, en al gunos casos, un pel i gro de muerte o
exi l i o para el merecedor del cal i f i cati vo. A parti r de ahora l a msi ca pretender ser un medi o
transparente, que deber hacer pasar a travs de s i deas acerca de l o que es l a vi da sovi ti ca.
Cuando exi ste l a pretensi n de un materi al musi cal transparente, es de preverse que se evi ten l as
experi mentaci ones armni cas, mel di cas, r tmi cas
4
En l as dcadas de 1930 y 1940 l a preemi nenci a del
real i smo soci al i sta no cesar de aumentar. En 1948, l a cabeza del Parti do Comuni sta de Leni ngrado,
Andrei Zhdanov, cercano a Stal i n, convocar a vari os composi tores sovi ti cos para repeti rl es l a prof esi n
de f e del real i smo soci al i sta, es deci r, una estti ca l o ms al ej ada posi bl e del degenerado f ormal i smo.
4
Dmi tri Shostakovi ch ve atacadas sus obras de f orma especi al mente vi rul enta a parti r de 1936, cuando se representa su pera
Lady Macbeth de Mtensk f rente a un audi torio en el que se encontraba, entre otros, Stal i n, qui en se reti r antes del f i nal de l a
obra. Dos das despus, el peri di co Pravda publ i ca Confusi n en l ugar de msi ca, un edi tori al en el que no sl o
cri ti caba esa pera en parti cul ar, si no que af i rmaba que su composi tor estaba j ugando un j uego que podra acabar mal .
3
Menos de un mes despus el Comi t Central prohi bi r cuarenta y dos obras, i ncl uyendo tres si nf on as de
Shostakovi ch y dos Sonatas de Prokof i ev.
5
Luego de esta breve aproxi maci n puede i denti f i carse un pri mer cami no posi bl e: l a msi ca que
antes pretend a ser pura, i nmacul ada, ai sl ada del mundo exteri or, parte ahora haci a el mundo para sentar
posi ci n con respecto a l (negati va en l a canci n de protesta, posi ti va en el real i smo soci al i sta).
2.
Qu ocurre, en cambi o, si se toma el cami no i nverso: una recl usi n an mayor de l a msi ca en s
mi sma? El ri zo se ci erra, y se puede vol ver ahora a Schoenberg y al dodecaf oni smo.
La tcni ca dodecaf ni ca reci be su nombre de su uti l i zaci n de l os doce soni dos que hay entre do
y si (en un pi ano, uti l i za todas l as tecl as bl ancas y negras entre un do y el si gui ente), di spuestos a su vez
en seri es. Una seri e es una combi naci n de est os doce soni dos, y cada uno de estos soni dos no podr
repeti rse antes de que hayan sonado l os otros once. L a seri e puede estar di spuesta en su f orma ori gi nal ,
en retrogradaci n (desde l a l ti ma nota de l a seri e ori gi nal hasta l a pri mera), en i nversi n (se i nvi erte l a
di recci n de l os i nterval os) y en i nversi n retrgrada (i nversi n de l a seri e retrogradada). L a novedad de
esta tcni ca es que pretende evi tar l as remi ni scenci as tonal es, es deci r, pretende escaparse de l os
vesti gi os del mundo que aparece en el Renaci mi ento (cuando se dej an de usar l os anti guos modos gri egos
para l i mi tarse a dos de el l os, l o que l uego se conocer a con el nombre de mayor y menor) y
que domi n l a escena musi cal hasta f i nes del si gl o XI X. Segn l a teor a de Schoenberg el composi tor
debe evi tar todo l o que recuerde a este mundo tonal , y para esto uti l i zar l os doce soni dos de l a escal a
temperada occi dental no es suf i ci ente. Deben evi tarse adems todas l as sucesi ones de soni dos que puedan
crear una remi ni scenci a tonal (l as sucesi ones de terceras, por ej empl o, pero cual qui er i nterval o
consonante segn l os usos y costumbres tonal es). Esta sospecha haci a todo l o que pueda representar
tonal i dad se ext i ende tambi n a l as cuesti ones armni cas, campo en el cual tambi n debe evi tarse todo
movi mi ento tonal .
5
Es i mportante seal ar, como l o hace el cr ti co Al ex Ross, que al contrari o que Stal i n, que exi gi que el arte sovi ti co
ref l ej ara l a i deol og a del rgi men, Hi tl er deseaba dar l a i mpresi n de que en l as artes segua rei nando l a autonoma. ()
Como muchos amantes de l a msi ca al emanes, Hi tl er def enda que l a tradi ci n cl si ca era un arte absol uto suspendi do en
l o al to sobre l a hi stori a, como en l a f ormul aci n de Schopenhauer. () En contraste con Stal in, Hi tl er despreci aba l a
propaganda adul adora. En 1935 orden que no se l e dedi cara ms msi ca y tres aos ms tarde se l ament de que un grupo de
obras encargadas para el Da del Parti do del Rei ch pal i deci eran en comparaci n con Bruckner. La pol ti ca aspi raba a l a
condi ci n de msi ca, no vi ceversa. (ROSS, A. (2009): El rui do eterno. Escuchar al si gl o XX a travs de su msi ca. Madri d:
Sei x Barral , pp.394-395). La l ti ma f rase de esta ci ta recuerda a l a esteti zaci n de l a pol ti ca sobre l a que escri ba Wal ter
Benj ami n.
4
A parti r de l os trabaj os de Ant on Webern, al umno de Schoenberg, se abri r paso el seri al i smo
i ntegral , en el cual l a tcni ca seri al apl i cada a l as al turas de l as notas se apl i car ahora a l as di nmi cas de
cada nota y para l a sucesi n de l as f i guras mtri cas.
Tenemos aqu , pues, un cami no que i mpl i ca el ci erre de l a msi ca sobre s mi sma. L a
i ntroducci n de l a seri e de doce soni dos i mpl i ca l a abol i ci n de l as asoci aci ones que f ormaban parte ya
desde hac a mucho de l a percepci n comn de l a msi ca entre tal o cual tonal i dad y tal o cual
senti mi ento, tema o cual qui er otra cosa que excedi era al soni do en s mi smo. El
conteni do de l a msi ca dodecaf ni ca no es otro que su propi a organi zaci n, su propi a f orma (todas
l as aspi raci ones de si gl os anteri ores al estatus de msi ca pura quedan en ri d cul o en comparaci n
con l a pureza del dodecaf oni smo).
Este movi mi ento de repl i egue no es en real i dad pri vati vo de l a msi ca. Lo que en arte se ha
bauti zado como moderni smo es un gi ro medi ante el cual el arte parec a ser ahora consci ente de su
propi a materi al i dad, y aparec a as l a i dea de una autonom a del arte (al go i mpensabl e al gunos aos
atrs). La materi al i dad de l a pal abra en Mal l arm, l as f ormas geomtri cas y l os col ores en Mondri an, l as
doce notas en Schoenberg l a potenci a del arte no se mi de ahora por l o que representa, se ha vuel to
opaco l o que aparec a como transparente. L a oposi ci n central que pl antea el moderni smo es l a que se
dar entre el concepto de representaci n, que habr a regi do l a hi stori a del arte hasta f i nes del si gl o XI X, y
l a presenci a pura del materi al que no remi te ms que a s mi smo, que no representa nada en parti cul ar.
Schoenberg no pretend a, con el dodecaf oni smo, atentar contra l a natural i dad del mundo
tonal que i ntentaba di sol ver. Ms bi en, quer a ser el punto de l l egada del desarrol l o hi st ri co; se trata de
una tel eol og a en l a que, f i nal mente, l a verdadera esenci a del materi al musi cal habr a sal i do a l a
superf i ci e. Por eso Schoenberg y sus di sc pul os rechazan l a noci n de atonal i smo, que presupondr a
una ci erta natural i dad del si stema tonal , es deci r, de l as rel aci ones j errqui cas aunque, segn ci ertas
teor as, basadas en rel aci ones natural es que i mpl i ca l a noci n de tonal i dad. Lo que errneamente se
l l ama atonal i smo es, para Schoenberg, resul tado del desarrol l o hi stri co de l a msi ca. Pero es, como se
di j o, un desarrol l o tel eol gi co: desde l as pri meras mani f estaci ones musi cal es de l a humani dad, l a esenci a
que revel a el dodecaf oni smo ya habr a estado al l , pero ocul ta, temi da. (Esta tel eol og a, en real i dad, es
f ci l mente ref utabl e si tenemos en cuenta que l os conceptos actual es de arte, de obra, de
estti ca, etctera, apenas si superan l os dos si gl os de vi da.)
No pretendo con l o anteri or asumi r l a def ensa de l o que l os moderni stas af i rman de s mi smos o
de su acti vi dad. De hecho, es i ngenuo creer que a parti r de determi nado momento hi stri co el arte habr a
5
tomado conci enci a de su verdadera esenci a (l o cual i mpl i ca aceptar l a probl emti ca aserci n de que
exi sta una esenci a del arte). Lo que se da aqu , en t odo caso, es el derrumbe de l os cri teri os a parti r de l os
cual es se del i mi taba l o que era posi bl e o no representar, y l os modos de hacer (l as artes) de esa
representaci n.
Pero ms al l de esta desconf i anza en l a exi stenci a de una esenci a del arte, el gi ro moderni sta
i nstal a, ef ecti vamente, un di scurso sobre l o que es propi o de l a esf era art sti ca, es deci r, del i mi ta un
espaci o para un arte autnomo, que posee l ugar propi o en l a soci edad y que no se conf unde con si bi en
no est ai sl ado de el resto de l as esf eras de una soci edad. El paradi gma moderni sta del arte es
i nseparabl e de esta noci n de autonom a art sti ca.
3.
Para mantener su autonom a, l a obra de arte debe presci ndi r de un af uera ref erenci al al cual se remi ti r an
l os soni dos el egi dos por el composi tor. En este senti do, el dodecaf oni smo si gue si endo parte de una
probl emti ca central en l o que atae a l a hi stori a de l a msi ca, esto es, l a probl emti ca de l o que l a
msi ca representa si es que l o hace.
A parti r de l os si gl os XVI y XVI I poca en l a que comi enza a acentuarse una tendenci a a
raci onal i zar l a producci n musi cal una pregunta aparece ms i nsi stentemente que antes (aunque ya
hubi era surgi do desde l a Anti gedad gri ega): es l a msi ca si gni f i cati va? Y tambi n: debe ser
si gni f i cati va? Qui enes, como Gi osef f o Zarl i no, pri vi l egi aban l a armon a l a consi deraban como l a
especi f i ci dad de l a msi ca: exi ste para el l os una autonom a de l a msi ca, que ser l a base de l o que l uego
ser l l amado msi ca pura. Qui enes, como Monteverdi , en cambi o, pri vi l egi aban l a mel od a por
sobre l a armon a desdeaban l a autonom a de l a msi ca en f avor de un predomi ni o de l as pal abras, a l as
cual es l a msi ca (val e deci r, l a armon a) deb a l i mi tarse a acompaar. El l enguaj e vocal es el que
movi l i za l os senti mi entos, a travs de l o que si gni f i ca. Es a parti r del pri vi l egi o dado a l a msi ca o a l a
pal abra que se def i ni rn todas l as concepci ones f uturas de l a msi ca.
El panorama cambi a a parti r del si gl o XVI I I : l a msi ca asume en muchos autores un rol ms
el evado del que ten a anteri ormente, j ustamente a parti r del cri teri o que antes se usaba para rebaj arl a, esto
es, l a di f i cul tad para del i mi tar qu si gni f i ca l a msi ca. Para Batteux, uno de l os autores ms reconoci dos
de l a pri mera mi tad del si gl o XVI I I , el arte i mi ta l a natural eza (...) e i ncl uso l a supera y l a perf ecci ona
por cuanto sel ecci ona sus mej ores rasgos, descartando todo l o que de f eo o desagradabl e pueda presentar
l a real i dad. (...) Compete a l a msi ca (...) i mi tar l os senti mi entos y l as pasi ones, mi entras que l a poes a
6
i mi ta l as acci ones
6
. Si l a poes a es el l enguaj e del esp ri tu, l a msi ca ser el l enguaj e del corazn: ya
est pl anteada aqu ci erta concepci n romnti ca de l a msi ca.
Repensando l as categor as de bel l eza que manej aba el cl asi ci smo y el centro que esa corri ente
pon a en el cul ti vo de l a f orma, l a msi ca del romanti ci smo se vuel ca haci a l os senti mi entos, haci a l a
subj eti vi dad, permi ti ndose una expl oraci n f ormal mucho mayor, preci samente para buscar nuevos
modos de expresar esa subj eti vi dad. Se puede deci r apresuradamente que si en el cl asi ci smo era l a f orma
l a que determi naba el conteni do, a parti r del romanti ci smo se dar el recorri do i nverso: l as cuesti ones
expresi vas estn en un l ugar pri vi l egi ado con respecto a l a f orma de l a obra. As , contra l a normati va
cl si ca que reg a l os modos de componer, el msi co romnti co apuntar a crear sus propi os cri teri os a
parti r de l os cual es debern eval uarse sus composi ci ones.
Si gui endo por este cami no, pueden apl i carse al desarrol l o de l a producci n musi cal de
Schoenberg al gunas de l as teori zaci ones de su contemporneo Wassi l y Kandi nsky, qui en af i rmaba que el
conteni do de una obra su el emento i nterno: l as emoci ones del arti sta es pri mero con respecto al
el emento externo, es deci r, l a f orma, l a expresi n materi al de esas emoci ones. El arti sta debe segui r el
pri nci pi o de l a necesi dad i nteri or
7
. A esto se ha ll amado expresi oni smo, eti queta que suel e apl i carse
a muchas de l as composi ci ones schoenbergui anas previ as a su per odo dodecaf ni co, tanto en su
expresi oni smo post-romnti co como en el posteri or expresi oni smo atonal (que Schoenberg
desarrol l a a parti r de 1906)
8
.
Si n embargo, Schoenberg (como Kandi nsky) i r ms al l , hasta l l egar a l a tcni ca dodecaf ni ca
de l a que se habl ms arri ba. En qu senti do estos moderni stas van ms al l del romanti ci smo? En
el senti do de que, a parti r de sus teori zaci ones, el materi al sensi bl e con el que se compone una obra de
arte ser tomado (o pretender ser tomado) en s mi smo, y ya no en rel aci n a otros soni dos. Desde l a
post-romnti ca Noche transf i gurada o l os Gurre-Li eder, pasando por l as ya atonal es Erwartung o
Pi errot Lunai re, hasta l as Ci nco pi ezas para pi ano de 1923, Schoenberg desarrol l a en pocos aos un
6
FUBINI , E. (1993): La estti ca musi cal desde l a Antigedad hasta el si gl o XX. Madri d: Al i anza, p.187.
7
KANDINSKY, W. (1991): De lo espi ri tual en el arte. Barcel ona: Labor, 1991, p.110.
8
Resul ta de gran i nters a este respecto l a l ectura de l a correspondenci a entre Schoenberg y Kandi nsky. En una de l as cartas
que el msi co escri be al pi ntor se l ee l o sigui ente: poder control ar l os senti dos a representar en contra de los que se
subl evan. (...) Este ti po de arte se ha dado en l l amar, yo no s por qu, el expresi oni sta, pero seguro que no ha expresado nada
ms de l o que hab a en l . Yo tambi n l e he dado un nombre, pero ste no se hi zo popul ar. Yo di j e que era el arte de l a
representaci n de l os aconteci mi entos i nternos. Pero no debo deci rl o en voz al ta, ya que todo esto est prohi bi do hoy en da
por romnti co. SCHOENBERG, A. y KANDI NSKY, W. (1987): Cartas, cuadros y documentos de un encuentro
extraordi nari o. Madri d: Al i anza, pp.108-109.
7
l enguaj e musi cal que renueva toda l a msi ca que l e era contempornea e i mpone una nueva manera de
l eer l as tradi ci ones musi cal es.
La tonal i dad, a pesar del carcter natural que l a revest a a pri nci pi os del si gl o XX (y que
conti na en su rol domi nante hasta hoy en l a gran mayor a de l os gneros musi cal es), hab a si do
si stemati zada desde el barroco, e i mpl i c el recorte sobre otro si stema exi stente. Hasta l a Edad Medi a l a
msi ca se basaba en l os modos gri egos, que l uego ser an reduci dos a dos: el j ni co (mayor) y el
el i co (menor). En 1722 Jean-Phi l i ppe Rameau publ i ca el Tratado de Armon a reduci do a sus
pri nci pi os natural es, en l os que l a j erarqui zaci n de l os soni dos de l a escal a se deri va de l as rel aci ones
natural es entre l as vi braci ones de cada soni do. La f unci onal i dad armni ca en l a que se basa l a
tonal i dad i mpl i ca que cada acorde ti ene una f unci n def i ni da dentro del si stema, l o cual genera
movi mi entos l ci tos e i l ci tos: no cual qui er progresi n armni ca estar permi ti da.
9
La di scusi n sobre l a natural i dad o no del campo tonal (y, por l o tanto, sobre su uni versal i dad)
es de f undamental i mportanci a para un concepto central en l a teor a de Schoenberg: l a emanci paci n de
l a di sonanci a. Esta expresi n representa l a cri si s de l as rel aci ones de tensi n y reposo que sosten an al
si stema tonal y que, al mi smo ti empo y a causa de su desarrol l o hi stri co, l o hi ci eron estal l ar. Habl ar de
di sonanci a y consonanci a, de hecho, sl o ti ene senti do desde un punto de vi sta tonal , en donde
l as rel aci ones armni cas que dan vi da al si stema se basen en rel aci ones natural es de af i ni dad entre l os
armni cos de cada soni do (as , por ej empl o, hay mayor armni cos en comn y, por tanto, mayor
consonanci a entre la tni ca y l a qui nta que entre l a tni ca y l a segunda menor). Que l a di sonanci a
se emanci pe si gni f i ca que el o do ya est preparado para perci bi r en s mi smo un acorde antes cal i f i cado
como di sonante. En Schoenberg, entonces, l a tonal i dad no ser entendi da como un aspecto natural de l a
organi zaci n de l os soni dos, si no como convenci ones y, en tanto tal es, hi stri cas, hi stori zabl es. Esas
convenci ones son l as que desde el barroco hasta el si gl o XI X proporci onaban i ntel i gi bi l i dad a l a msi ca.
4.
El i deal moderni sta, el de una obra de arte que se sostenga por s sol a si n necesi dad de un
af uera que l a expl i que y l e d consi stenci a, se expresa de este modo en l as obras dodecaf ni cas de
Schoenberg. Como en el arte abstracto no-f i gurati vo, estas composi ci ones pretenden ser mnadas si n
9
La renovaci n del l enguaj e que i mpl i ca l a msi ca de Debussy se basa en que este composi tor se centra en el col or de
cada acorde en parti cul ar, y en base a eso l os el i ge, y ya no en base a un movi mi ento segn l as f unci ones.
8
ventanas, preci samente por su pretensi n de ser anal i zadas en s mi smas, y ya no en rel aci n a l os cl i chs
i mperantes en l a percepci n musi cal de l a poca.
Theodor Adorno, cercano al c rcul o de Schoenberg
10
, retoma el cami no del moderni smo
musi cal para pensar en l os v ncul os entre arte y pol ti ca. Para Adorno, l a esf era del arte debe di sti ngui rse
de f orma cl ara de l o que no l o es. La pol i ti ci dad del arte radi car en su ai sl ami ento de l a esf era de l as
mercanc as; el arte es pol ti co si es sl o arte, y no otra cosa. Al di sti ngui rse de l a esf era del consumo, en
donde todos l os obj etos son para al go, el arte adqui ere una f unci n pol ti ca al no asumi r preci samente
ni nguna f unci n soci al . Af i rma Vatti mo que
contra el Ki tsch y l a cul tura de masas mani pul ada, contra l a estati zaci n de l a exi stenci a en un
baj o ni vel , el arte autnti co a menudo se ref ugi en posi ci ones programti cas de verdadera
apora al renegar de todo el emento de del ei te i nmedi ato en l a obra el aspecto
gastronmi co de l a obra, al rechazar l a comuni caci n y al deci di rse por el puro y si mpl e
si l enci o. () En el mundo del consenso mani pul ado, el arte autnti co sl o habl a cal l ando y l a
experi enci a estti ca no se da si no como negaci n de todos aquel l os caracteres que haban si do
canoni zados en l a tradi ci n, ante todo el pl acer de l o bel l o.
11
La cl ausura de l a obra genera una tensi n a l a hora de ser j uzgada, pues j ustamente al tener que
anal i zarse l os soni dos en s mi smos se derrumban l os cri teri os en base a l os cual es se eval uaban l as obras
musi cal es (preci samente por eso se trata de, como di ce Vatti mo, una negaci n del pl acer por l a bel l eza).
Si hoy podemos anal i zar, por ej empl o, l a mayor o menor ruptura que produj o l a i ntrusi n del do
sosteni do en l a cl ave de mi bemol de l os pri meros compases de l a si nf on a Eroi ca de Beethoven, es en
rel aci n a l a si tuaci n en l a que aparece di cha si nf on a, y no porque l a canti dad de vi braci ones del do
sosteni do sean en s mi smas (esto es, atemporal mente) al teradoras del estado actual de l a msi ca,
cual qui era que ste sea.
El anl i si s del soni do en s mi smo pretende pues i nstal ar a l a obra dodecaf ni ca en un pl ano
atemporal , dado que l as l i bres asoci aci ones entre l os soni dos l i bres en el senti do de que ya no responden
10
Theodor Adorno guarda una estrecha rel aci n con el crcul o de Vi ena. A parti r de 1925 empi eza a estudi ar composi ci n en
Vi ena con Alban Berg. Su cercana con Berg, Schoenberg y Webern f ue cl ave para el desarrol l o de al gunos de sus conceptos
sobre l a Nueva Msi ca. En Doktor Faustus de Thomas Mann, muchos de l os pasaj es en l os que se descri ben
composi ciones, o donde Adri an Leverkhn expl i ca su nueva msi ca, f ueron di ctados tambi n por el propi o Adorno (que,
por estas acci ones, se ganara l uego una temporari a enemi stad con Schoenberg).
11
VATTI MO, G. (1987): El f in de l a modernidad. Ni hi l i smo y hermenuti ca en l a cul tura posmoderna. Barcel ona: Gedi sa,
p.53.
9
a l as rel aci ones tonal es y, en general , el desarrol l o del seri al i smo, son segn Schoenberg s ntomas
todos de una gradual expansi n del conoci mi ento acerca de l a verdadera natural eza del arte
12
.
Si n embargo, l a el evaci n de l as producci ones dodecaf ni cas al pl ano de l o atemporal , y su
i nherente hu da de l as convenci ones musi cal es de su poca, l l evan a estas obras a un atol l adero. Este
escape haci a el rei no de l os soni dos en s mi smos, compl etamente por f uera de l os cnones
musi cal es en que surge el dodecaf oni smo, produce como consecuenci a el derrumbe de l os cri teri os
habi tual es a parti r de l os cual es se j uzga una obra musi cal . Por pri mera vez en l a hi stori a de l a
producci n musi cal , l a composi ci n no puede darse separada de l a construcci n de una est ti ca musi cal
que j usti f i que di cha composi ci n. De no darse este trabaj o conj unto (composi ci n y di scurso sobre l a
composi ci n), y al haber el i mi nado todo cri teri o anteri or, se corre el ri esgo de que l a obra se convi erta en
un caos, en donde no se pueda ya j usti f i car el hecho de que una hi potti ca seri e comi ence con un
i nterval o de segunda menor y no con cual qui er otro i nterval o. Es esta gratui dad l o que l a teor a
i ntenta evi tar.
Si n conocer l os pri nci pi os segn l os cual es f ueron compuestas, cun di f erentes ser an una obra
catal ogada dentro del seri al i smo i ntegral f rente a al guna msi ca que, segn un mtodo de composi ci n
al eatori o, contuvi era una seri e con doce soni dos apareci da por azar? Si n l as normas que han l l evado al
composi t or a esa combi naci n de soni dos y no a otra, parece en extremo di f i cul toso af i rmar que una obra
tal f uera al go ms que una ordenaci n azarosa de notas.
5.
Los pargraf os precedentes no pretenden ser una cr ti ca total al dodecaf oni smo, y mucho menos a l a obra
de Schoenberg. En el pri mer caso, es cl aro que di cha tcni ca ha enri queci do el abani co de materi al es con
l os que un composi tor puede contar, y ha sacudi do el campo de l a msi ca en una poca en que parec a i r
rumbo a su estancami ento. En el caso de Schoenberg, ser a i mposi bl e una uni f i caci n esti l sti ca de toda
su obra baj o el adj eti vo dodecaf ni ca. No sl o sus pri meras obras no conocern este mtodo, si no
que l uego de una poca en l a que se centra casi excl usi vamente en l a composi ci n con l a tcni ca de l os
doce soni dos retornar a al gunos el ementos que hab a dej ado de l ado anteri ormente. En al gunas de sus
l ti mas obras Schoenberg ef ectuar una vuel ta a l a tonal i dad, aunque mi rada desde un punto de vi sta
12
SCHOENBERG, A. (2004): El esti l o y l a idea. Barcel ona: I dea Books, p.31 (el resal tado es mo).
10
moderno, que no puede ol vi dar l a ruptura produci da por el dodecaf oni smo. Pi nsese por ej empl o en l a
Oda a Napol en de 1942, que puede ser i nscri ta dentro de esta tonal i dad revi sada y ampl i ada
13
.
Lo que l as pgi nas anteri ores pretenden, ms bi en, es seal ar al gunos probl emas que surgen de
l a i dea de una obra cerrada sobre su materi al sensi bl e, especi al mente en l o que atae a l os v ncul os entre
msi ca y pol ti ca. Uno de l os cami nos recorri dos ha si do el de Adorno, ci tado ms arri ba, para qui en el
potenci al pol ti co de una obra de arte es j ustamente su di f erenci a con respecto a l a f orma mercanti l , y el
consecuente al ej ami ent o del pl acer de l o bel l o.
Exi ste otro cami no, que cuenta con un di sc pul o de Schoenberg como uno de sus mayores
exponentes: Al ban Berg. En qu consi ste este cami no? En pri mer l ugar, ya desde sus pri meras obras
(por ej empl o, l a Sonata op.1 de 1908 o l os Li eder op.2 de 1909, en l os que l a presenci a de l a
f unci onal i dad tonal es evi dente) y hasta l as producci ones ms puramente atonal es y, l uego, seri al es, l as
composi ci ones de Berg no pretenden el i mi nar de l a parti tura l os cl i chs que exi sten en el momento en
que aparece su msi ca, si no que van a su encuentro y l os enf rentan.
Tomar como pri mer caso l a pera Wozzeck. Compuesta entre 1915 y 1921, est basada en l a
obra teatral Woyzeck, de Georg Bchner. La pera de Berg conserva el texto ori gi nal , pero l as vei nti ds
escenas de l a obra de Bchner han si do adaptadas para ser qui nce, di vi di das uni f ormemente en tres actos.
Wozzeck es l a pri mera pera atonal , y si es un caso pri vi l egi ado para el anl i si s de este otro cami no que
se est i ntentando del i mi tar, es porque di cho atonal i smo dej a entrever, en numerosos momentos de l a
obra, ci ertos resabi os tonal es que parecen subi r a l a superf i ci e. Si se habl a aqu de atonal i dad es
respecto del carcter general de l a obra; pero toda l a pera arroj a l azos haci a el pasado y haci a el f uturo.
El mej or ej empl o a este respecto es el de l a Passacagl i a del pri mer acto; al l , esta f orma hi stri ca (que no
es l a ni ca, dado que aparecen tambi n una Sui te, un Rond, etc.) i ncl uye una seri e dodecaf ni ca para
mostrar l a f r a raci onal i dad del Doctor.
14
Cuando Mari e l e canta a su hi j o en l a tercera escena, el mundo tonal que ya se encontraba en
estado de l atenci a desde l a pri mera escena aparece expl ci tamente con remi ni scenci as cl aramente
13
En 1948, Schoenberg publ i ca un artcul o ti tul ado On revi ent touj ours [Si empre se vuel ve] , en el que j usti f i ca su
retorno (parci al ) al si stema tonal , ci tando como ej empl os de una acti tud simi l ar (es deci r, de rescate de tcni cas del pasado
apl i cadas a si tuaci ones nuevas) a antecesores como Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendel ssohn, Schumann, Brahms,
Wagner Cf . SCHOENBERG, A. (2004): El esti l o y l a i dea. Barcel ona: I dea Books.
14
Se ha seal ado a menudo que el Doctor ti ene al gunos rasgos que permi ti ran entrever que Berg se est ref i ri endo a
Schoenberg. En el momento en que entra el Doctor a l a escena, el baj o pasa de l a (l a l etra A en l a notaci n al emana) a mi
bemol (Es en l a notaci n al emana), es deci r, l as i ni ci al es de Arnol d Schoenberg. Luego aparecern l as notas que representan
l as i ni ci al es de Al ban Berg: si bemol y l a.
11
romnti cas. Si n embargo, esta vez tampoco estamos en una tonal i dad pl ena, ya que l as notas ms
graves hacen tambal ear el orden que parec a haberse conqui stado.
Acerca de l a escena f i nal del pri mer acto, Alex Ross seal a que, a esta al tura, ya ha quedado
cl aro el mtodo de l a pera:
Una escri tura f uertemente di sonante sugi ere l a el aboraci n de abstracci ones: l a cruel dad de l a
autori dad, l a i mpl acabi l i dad del desti no, el poder de l a opresi n econmi ca. Los el ementos
tonal es representan emoci ones bsi cas: el amor de una madre por su hi j o, l a l uj uri a carnal de
un sol dado, l a f uri a cel osa de Wozzeck. El esquema contradi ce l a noci n utpi ca de
Schoenberg de que el nuevo l enguaj e poda susti tui r al anti guo. Berg regresa, en cambi o, al
mtodo de Mahl er y Strauss, para qui enes el conf l i cto de consonanci a y di sonanci a era l a f orj a
de l a expresi n ms i ntensa. La consonanci a es mucho ms dul ce en el momento previ o a su
ani qui l aci n. La di sonanci a resul ta mucho ms aterradora en contraste con l o que destruye. Hay
escaramuzas entre bel l eza y terror, que l uchan por el al ma hueca de Wozzeck.
15
Otra obra ej empl ar a l os f i nes de este artcul o es su Sui te L ri ca para Cuarteto de Cuerdas, que
Berg comi enza a componer en septi embre de 1925. A di f erenci a de l o que ocurre con Wozzeck, en este
caso l a Sui te es compuesta l uego de que Schoenberg haya estrenado sus Ci nco pi ezas para pi ano op.25,
cuya l ti ma pi eza i ntroduce por pri mera vez l a tcni ca dodecaf ni ca. De hecho, es l a pri mera obra de
Berg en que se apl i ca l a tcni ca seri al propi amente di cha.
Lo que vuel ve atracti va a l a Sui te L ri ca es el hecho de que, adems de contar con pasaj es en
l os que l a composi ci n si gue l a tcni ca dodecaf ni ca, aparecen tambi n pasaj es que se mueven dentro
del expresi oni smo atonal , y otros f i nal mente en l os que parece asomar l a tonal i dad, tal como se hab a
vi sto en l as dos pri meras escenas de Wozzeck. Sobre el f i nal de l a Sui te, adems, aparece una pequea
ci ta de Tri stn e I sol da de Ri chard Wagner. Hay que seal ar que todo el trabaj o teri co de Schoenberg
parte del uso del cromati smo por parte de Wagner, sobre todo en esa pera ci tada.
En 1935 Berg escri be el Conci erto para vi ol n, a l a memori a de un ngel , Manon, l a
f al l eci da hi j a de Wal ter Gropi us y Al ma Mahl er. Dentro de un ambi ente cromti co, este Conci erto
representa una s ntesi s de vari os de l os l enguaj es musi cal es con l os que convi v a el msi co de l a pri mera
mi tad del si gl o XX. Lo pecul i ar de esta obra es el hecho de que en l a seri e i ni ci al de doce soni dos (es
deci r, dentro de l a l ey de i ntel i gi bi l i dad propuesta por Schoenberg) l os movi mi ent os estn
15
ROSS, A. (2009): El rui do eterno. Escuchar al si glo XX a travs de su msi ca. Madri d: Sei x Barral , p.99.
12
di spuestos de tal modo que hacen aparecer, nuevamente, una f unci onal i dad tonal .
16
Berg no construi r l a
obra a parti r del si stema tonal pero, a di f erenci a de Schoenberg, no evi tar l as consonanci as que se
puedan produci r por una de l as combi naci ones posi bl es de l os doce soni dos, as como tampoco l as
di sonanci as que se deri ven del uso de esa mi sma seri e.
17
Sobre el f i nal aparece otra ci ta a parti r de l as
l ti mas cuatro notas de l a seri e i ni ci al , que remeda el coral Es i st genug compuesto por J. S. Bach.
Si l a ci ta de Wagner establ ec a una rel aci n con aqul de qui en l a Escuel a de Vi ena heredar el uso del
cromati smo, en el Conci erto aparece qui en si stemati z el si stema temperado de doce notas.
Qu estn evi denci ando estas obras de Berg? Como af i rm antes, muestran otro cami no para
preguntarse por l os v ncul os entre l a msi ca y l a pol ti ca, es deci r, l a pregunta sobre el modo que ti ene l a
msi ca de i nci di r en un determi nado orden establ eci do. Las obras de Berg, a di f erenci a de l a hu da
dodecaf ni ca, no renunci an a l o establ eci do, si no que l o asumen como punto de parti da. Se tratar ya
no de l a construcci n de un mundo aparte, ai sl ado, cerrado ascti camente sobre su propi o materi al , si no
del trazado de l neas que permi tan i r deshaci endo esas conf i guraci ones sobre l as que l a tarea del msi co
y l a percepci n del oyente se asi entan. Se evi ta as caer en el error de consi derar l os esquemas
percepti vos como al go dado de una vez y para si empre
La msi ca de Berg l l eva a cabo una arri esgada experi mentaci n, que no pretende evadi rse de
l os cl i chs de l a tradi ci n si no que trabaj a a parti r de el l os. Se l ogran as resul tados compl etamente
novedosos y consi stentes, que si n embargo no deshacen del todo l as f ormas de l a tradi ci n sobre l os que
surgi eron esos resul tados. Berg, como otros composi tores del si gl o XX, produce un movi mi ento que
recoge el ementos de l a tradi ci n composi ti va heredada si n dej ar de l ado l as nuevas propuestas teri cas
produci das por l as vanguardi as musi cal es.
Lo que l a obra de Al ban Berg permi te pensar es un v ncul o entre msi ca y pol ti ca que se
centre no sol amente en un producto acabado que pretendi era sostenerse por s sol o (por caso, una
composi ci n dodecaf ni ca, o un cuadro con f ormas geomtri cas y col ores desconectados de su f uente
natural), si no en un proceso constante de al teraci n.
16
El orden de l as notas de l a seri e es el si gui ente: sol , si bemol, re, f a sosteni do, l a, do, mi, sol sostenido, si , do sosteni do, re
sosteni do, f a. Las pri meras tres notas conf orman el acorde de sol mayor; entre el re y el l a se da el acorde de re mayor; entre el
l a y el mi , el acorde de l a menor; entre el mi y el si , el acorde de mi mayor.
17
Segn l a teora de Schoenberg, l a composi ci n seri al i mpl i ca l a exti nci n de l os conceptos de consonanci a y
di sonanci a, que se basan en rel aci ones ya abol i das entre l os soni dos. Si n embargo, teni endo en cuenta l a f uerza de l a
tonal i dad en l a msi ca occi dental al momento de el aborar Schoenberg su teora, se i ntentar evi tar l o que antes eran i nterval os
consonantes. Schoenberg, de hecho, no ni ega que, una vez re-educado el odo del hombre del si gl o XX, puedan uti l i zarse
dentro de una seri e i nterval os cal i f i cados anteri ormente como consonantes.
13
No exi ste un mtodo uni versal y eterno que garanti ce l a exi stenci a de l a msi ca. La obra de
Berg parece af i rmar que no hay ni ngn l ugar def i ni ti vo al cual l l egar, en el cual ref ugi arse de una vez y
para si empre de l a mal a msi ca. L a construcci n de una tel eol og a a l a cual apuntar a toda l a
hi stori a de l a msi ca no es ms que l a hu da haci a un supuesto rei no de l a pureza musi cal , una utop a que
rehsa cual qui er l ucha contra el estado actual de l as cosas. La msi ca de Berg, en cambi o, af i rma l a
i rrecusabl e temporal i dad de cual qui er construcci n estti ca; as , l a tarea pol ti ca que se abre para el
composi t or es l a de una constante al teraci n una al teraci n i ntempesti va del senti do comn, de
l os modos en que se organi za l a percepci n. Una al t eraci n que no l e huya a l a l ucha contra l os cl i chs,
cual esqui era que sean, si no que l os enf rente deshaci ndol os en un proceso si n f i n.
También podría gustarte
- Libro Musica Preescolar El VerdaderoDocumento22 páginasLibro Musica Preescolar El VerdaderoAbel Camilo Yi Martínez100% (1)
- La Bestia InteriorDocumento188 páginasLa Bestia InteriorIsabel FlorezAún no hay calificaciones
- Contextualización y Análisis de La Pieza paraDocumento11 páginasContextualización y Análisis de La Pieza paraHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Caracteristicas de Los Productos de Directv PDFDocumento7 páginasCaracteristicas de Los Productos de Directv PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- La Maestría Del AmorDocumento12 páginasLa Maestría Del AmorCesar Bautista MartinezAún no hay calificaciones
- Informe de LaboratorioDocumento16 páginasInforme de LaboratoriojuanAún no hay calificaciones
- La Concepcion Pianistica - Arnold SchoembergDocumento23 páginasLa Concepcion Pianistica - Arnold SchoembergHector Narvaez100% (1)
- Sindrome Del Edificio EnfermoDocumento4 páginasSindrome Del Edificio EnfermoYanneth Rosales de HerreraAún no hay calificaciones
- Caso La Caida de EnronDocumento20 páginasCaso La Caida de EnronJorge Gomez RAún no hay calificaciones
- Asignatura de Trompetas PDFDocumento17 páginasAsignatura de Trompetas PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Conocer La Trompeta PDFDocumento10 páginasConocer La Trompeta PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Programacion Dicantica Trompeta PDFDocumento104 páginasProgramacion Dicantica Trompeta PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Programacion Dicantica Trompeta PDFDocumento104 páginasProgramacion Dicantica Trompeta PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Bajo La Roja Bandera Del MaoísmoDocumento621 páginasBajo La Roja Bandera Del MaoísmoHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Música Tradicional de EspañaDocumento14 páginasMúsica Tradicional de EspañaHector NarvaezAún no hay calificaciones
- Soluciones Formales PDFDocumento33 páginasSoluciones Formales PDFda_igual7Aún no hay calificaciones
- El Rol de La Semiótica en La Imagen Corporativa de Las PDFDocumento118 páginasEl Rol de La Semiótica en La Imagen Corporativa de Las PDFHector NarvaezAún no hay calificaciones
- ESP - MallasDocumento37 páginasESP - Mallasyahir9811Aún no hay calificaciones
- Síndrome de Burnout. Un Estudio ComparativoDocumento63 páginasSíndrome de Burnout. Un Estudio ComparativoJuan PerezAún no hay calificaciones
- Sesión 02 - 1 Fund. Competencias DigitalesDocumento15 páginasSesión 02 - 1 Fund. Competencias DigitalesElmer Franklyn Quispe MamaniAún no hay calificaciones
- ACULCODocumento10 páginasACULCOPaty MezaAún no hay calificaciones
- Los Derechos Humanos Son Jerarquizables EnsayoDocumento8 páginasLos Derechos Humanos Son Jerarquizables EnsayoYocthan DiazAún no hay calificaciones
- Anexo - Matriz de Riesgos Laborales SSGT - Villa OlimpicaDocumento12 páginasAnexo - Matriz de Riesgos Laborales SSGT - Villa OlimpicaSharon Marianie Rebolledo CamargoAún no hay calificaciones
- Listado de Riesgos - UisekDocumento12 páginasListado de Riesgos - UisekJazmín ZambranoAún no hay calificaciones
- Tarea Unidad 1Documento2 páginasTarea Unidad 1Dídîër TenenuelaAún no hay calificaciones
- Oficio Multiple #048 2021 Inicio Prestacion Servicio Educativo en Iiee.Documento92 páginasOficio Multiple #048 2021 Inicio Prestacion Servicio Educativo en Iiee.Jesus A MOAún no hay calificaciones
- Clases de MercadoDocumento8 páginasClases de MercadoMiguel Ramírez100% (1)
- Disenio de Mezclas ACI 211.1 2016 UpeuDocumento43 páginasDisenio de Mezclas ACI 211.1 2016 UpeuJudith CañazacaAún no hay calificaciones
- Errores VPN y SolucionesDocumento5 páginasErrores VPN y SolucionesQv Flash FingersAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Efectos Secundarios Comunes Del Uso de La MarihuanaDocumento24 páginasCuáles Son Los Efectos Secundarios Comunes Del Uso de La MarihuanaCesar Lopez SequeiraAún no hay calificaciones
- Platón 5-Teoría de La EducaciónDocumento2 páginasPlatón 5-Teoría de La EducaciónGEMA MARTÍ PALLARÉSAún no hay calificaciones
- Borges y La CriticaDocumento17 páginasBorges y La CriticaBarto ThompsonAún no hay calificaciones
- Posadas NavideñasDocumento2 páginasPosadas NavideñasMaria Luz Cardenas DiazAún no hay calificaciones
- Diseño EmpasteDocumento127 páginasDiseño EmpasteAlexander Henry Castaños TorrezAún no hay calificaciones
- Monografia Administracion IIDocumento6 páginasMonografia Administracion IIJhoni Garcia GuerreroAún no hay calificaciones
- ConclusionDocumento8 páginasConclusionZuleyda Chiquinquira Valbuena VeraAún no hay calificaciones
- Modelo Evaluacion DiagnosticaDocumento11 páginasModelo Evaluacion DiagnosticaCarlos SolanoAún no hay calificaciones
- Indicadoresdegestin 130514085915 Phpapp01Documento31 páginasIndicadoresdegestin 130514085915 Phpapp01Sintia Liz Rojas SuarezAún no hay calificaciones
- La Tentativa y El SustentoDocumento17 páginasLa Tentativa y El SustentoMuriel JaramilloAún no hay calificaciones
- Texto ArgumentativoDocumento13 páginasTexto ArgumentativoRobin Aparicio AparicioAún no hay calificaciones
- Sistema de Compensaciones e IncentivosDocumento37 páginasSistema de Compensaciones e Incentivosxime guzmanAún no hay calificaciones