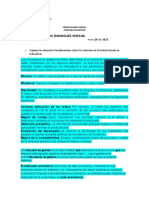Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Art RazUtopRazSujet
Art RazUtopRazSujet
Cargado por
ceromanhDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Art RazUtopRazSujet
Art RazUtopRazSujet
Cargado por
ceromanhCopyright:
Formatos disponibles
.
RAZONES UTPICAS, RAZONES DEL SUJETO: Aporte a la tica de la econo !a de"de la" apelacione" del #o$elet Carlo" Ro %n &'(
Abstact: A partir del inters de aportar en torno al dilogo entre tica y Economa, se postula la centralidad de la racionalidad material como condicin de tal dilogo. Es esta racionalidad la que se desenvuelve de manera preferente en el mundo bblico que, anali ado desde el !o"elet, permite una mirada crtica a la racionalidad formal de cierta corriente econmica tipificada desde #riedric" A. $aye%. &e busca entonces recordar la centralidad de la materialidad y su condicin corporal. 'alabras claves: (acionalidad, Economa, )eologa, !o"elet, $aye%.
'ara adecuarse a la refle*in tica y economa, es necesario reconocer los puentes en los cuales nos movemos. +s necesario esto cuando la refle*in tica se configurar aqu a partir de lo bblico ,que en primera instancia no parece ofrecer elementos relevantes para la refle*in econmica,, y la refle*in econmica a partir de un autor -$aye%. que postula con rigurosidad la irrelevancia de la intencionalidad de la refle*in tica dentro de la refle*in econmica. En primer lugar, en una refle*in necesariamente conceptual y densa, se e*ponen las ra ones ticas formales y materiales que posibilitan la refle*in para, enseguida, adentrarse en el pensamiento material de un autor bblico como !o"elet. /on este marco, ya en la tercera parte del escrito, se rese0a una crtica material al pensamiento de $aye% que busca rescatar ,y esto en el 1ltimo apartado2 la necesidad de anteponer las simboli aciones del cuerpo a las teori aciones, para que sea posible la vida "umana. !uien recorra con cuidado estas lneas, sabr reconocer que aqu no se dice nada original. &e trata de reconocer ,valga la redundancia2 esa vie3a sabidura bblica que apela siempre a toda institucin -tica y economa incluida, cuando en tal devienen. que la vida del cuerpo es primero. 45a 6loria de 7ios es que el pobre viva8, gustaba parafrasear +ns.(omero en &an &alvador: es bueno no olvidarse de ello en estos tiempos. )' *TICA + ECONO,-A: RACIONALIDAD ,ATERIAL CO,O CONDICIN DE LA RACIONALIDAD ,ORAL + .OR,AL' (efle*ionar sobre la tica de la economa supone intentar el reconocimiento de los marcos ticos implcitos en la refle*in econmica, los cuales configuran marcos categoriales de tipo cultural que son condicin para la orientacin de su refle*in.
*
Graduado en Estudios Literarios, Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente adelanta estudios para la Maestra en Teologa, Pontificia Universidad Javeriana, ogot!. "ficina# $arrera % &o. '()**. $orreo electr+nico# ceroman,-averiana.edu.co
)ales marcos categoriales no son 9originales9 sino se for3an en un dilogo -tanto de tipo afirmativo como trasformador o negador. con la tradicin cultural que les precede y que les "a posibilitado, tradicin que es, a la ve , afirmativa y crtica. 'or otro lado, el discurso econmico y su implicacin tica formulan, desde lo fctico, posibilidades que estn ms all de lo fctico, configurando as el espacio utpico, que corresponde a todo proyecto "umano. 5a refle*in tica, en lneas generales, implica la refle*in por la racionalidad contenida en la moral -cfr. +artne ., Esta racionalidad moral est referida a la comprensin estructurada o fi3acin significativa de lo real por parte de la e*periencia "umana en su triple dimensin de apertura "acia lo e*terno, "acia lo interno y "acia lo trascendente -cfr. 'i%a a, :;;;, pp. <<2<=.. 'i%a a sit1a lo central del ser humano como ser de e*periencia. +s all de los equilibrios bsicos y desequilibrios relativos animales, el "umano ,parodiando al evangelista >uan, est en el mundo sin ser del mundo. Esto condiciona la experiencia como apertura "acia lo interno o autoconsciente, "acia lo e*terno en el sentido que interactua y constituye el mundo, y "acia lo trascendente en el sentido de que se abre "acia una realidad tendencialmente infinita -'i%a a, pp. <?2<@.. En este 1ltimo punto deseo situar especialmente el asunto de la racionalidad moral. &e configura, pues, la racionalidad moral como comprensin estructurada de lo real desde marcos "ermenuticos u "ori ontes e*perienciales que recogen las interpretaciones e*perienciales culturales y la articulacin de stas al momento presente e*periencial, guiando y posibilitando la comprensin o incomprensin de nuevas e*periencias -cfr. &c"illebeec%*, :;;A, pp. AB2?<.. As, lo real nunca es percibido en todas sus posibles dimensiones, sino slo en aquellas que permiten un determinado momento culturalC esto es dado, por un lado, por la limitacin cognitiva y pr*ica "umanaC por otro, precisamente por la fi3acin significativa reali ada que lleva a comprender lo real de tal o cual manera, manera que a su ve puede ser profundamente conservadora o acrtica, o de tipo liberacionista y crticaC este 1ltimo aspecto ,la comprensin de lo real de tal o cual manera y sus implicaciones crticas o acrticas dado el marco "ermenutico presente, es lo que denomino marco categorial. En consecuencia, toda e*periencia de lo real 9est fuertemente predeterminada por las categoras tericas en cuyo marco nosotros interpretamos tal realidad9, por lo que la realidad social es 9una realidad percibida ba3o un determinado punto de vista9 -$in%elammert, :;==, p. ?.. )al marco categorial configura, pues, la misma racionalidad moral. 5a racionalidad moral posee, pues, un marco categorial desde el cual se act1a e interact1a, se experimenta. &urge aqu otra nota implcita a la racionalidad moral, y es su carcter utpico. El ser "umano posee una parado3a fundamental: 9Est indefenso ante un medio que no puede sostenerleC por eso necesita traba3ar de manera organi ada, significativa, estructuradaC slo as -.... puede conseguir aquellos bienes que "acen posible su e*istencia yDo cultura.9 -'i%a a, p. B<.. A su ve , tal manera de producir sus bienes pueden devenir en su propia e*tincin, si llega a romper en su misma actividad productiva las condiciones necesarias para
'
su propia actividad reproductiva. : )al asunto se refiere directamente al problema del valor de uso en la refle*in econmica clsica, donde ste se encuentra referido 9al producto del proceso econmico, en cuanto es visto como parte del proceso de vida del ser "umano9. 5o utpico surge aqu de la consideracin de cmo reali ar 9el proceso de produccin en trminos de un proceso de reproduccin de la vida "umana9 -$in%elammert, :;;@, p. E?., es decir, de cmo superar la parado3a fundamental en la cual toda institucionalidad productiva conlleva un efecto no intencional de destruccin de las posibilidades productivas. 5o anterior enla a otro aspecto de este carcter utpico. Al buscar superar tal parado3a, la racionalidad moral tiende a establecer, o me3or decir, imaginar <, condiciones en las que lo productivo y lo reproductivo se encuentren en equilibrio, o condiciones de orden social. )al imaginario 2determinado, entre otras cosas, por los marcos categoriales2 es a la ve una percepcin presente y un proyecto a futuro. 'ercepcin presente en cuanto que la misma conformacin e*periencial actual es dada como cierto orden, y proyecto a futuro en tanto es un orden inconcluso o problmico. Esta imaginacin aparece como una sociedad posible o concebible pero cuya plenitud es imposible, dadas las condiciones fcticas de la e*periencia "umana -cfr. $in%elammert, :;;F, pp. <:2<;.C tal plenitud recibir diversos nombres, seg1n la tradicin discursiva en la cual nos "allemos -vida eterna, equilibrio general, comunismo, etc.. 'or suponer la racionalidad moral un carcter utpico, de la imposibilidad fctica misma de tal carcter surge el carcter lmite y fundante de la racionalidad moral. 7igmoslo de esta manera: la posibilidad de e*periencia y articulacin significativa consiste en que e*ista quin e*perimente y articule, y a su ve , ese quien necesita e*perimentar y significar para seguir e*perimentando y significandoC su manera de e*perimentar y significar implica la posibilidad misma de su vida o de su muerte, pues tal manera no permanece neutra frente a tal quin. As pues, la vida "umana misma 9es la condicin material absoluta intrnseca de la racionalidad9 -7ussel, :;;E, p. @:E.. Esto es central recordarlo, pues respecto del asunto se0alado arriba sobre la refle*in de los clsicos alrededor del valor de uso, es claro que el desarrollo posterior del pensamiento econmico abandon la consideracin de la reproduccin de la vida "umana al separar el mbito de la racionalidad material -3uicios de valor. y de la racionalidad formal -3uicios de "ec"o., y condu3o a formas ascpticas de las teoras econmicas neoclsicas -cfr. $in%elammert, :;;@, pp. ;<2:F@.. El "ec"o, pues, de rec"a ar los 3uicios sub3etivos de valor en el mbito formal por no pertenecer a l, no los anula. &in embargo, siguen estando presentes al conformar el lmite bsico de cualquier
. En este 0ori1onte se mueve la crtica de Leonardo off al intentar mostrar c+mo el modo de producci+n 2 de cultura capitalista invia3ili1a la ecologa 4entendida como condici+n reproductiva 2 productiva 0umana5 am3iental 2 socialmente. 46El pecado capital del ecocidio 2 del 3iocidio6, en 7u8ue, /**., pp. /.')//95 / . Entiendo a8u el imaginar en el sentido esta3lecido por Pi:a1a# 6Tanteo de la fantasa 8ue, mirando m!s all! de lo inmediato, le capacita para pro3ar 2 ensa2ar, 3uscar e inventar soluciones 2 formas de vida.6 4Pica1a, p./95
racionalidad formal o instrumental, pues sobrepasado tal lmite ya no es posible ning1n tipo de racionalidad. (ecordemos que la racionalidad moral se e*presa. En este sentido la refle*in tica es, a la ve , refle*in por la racionalidad contenida en la moral, y e*presin misma de tal racionalidad moral. As, la e*presin misma de la racionalidad moral implica una tica -en cuanto posibilidad autocomprensiva de e*plicitacin formal de la racionalidad moral., y toda tica e*plica -en el sentido de e*plicitar. la moral. 'ero el modo e*presivo de la implicacin y e*plicacin puede variar, de acuerdo con los marcos culturales y categoriales. En el presente caso, mi refle*in estar centrada sobre dos grandes modos: uno, simblico, referido a lo bblico, y otro, formal, referido a lo econmico. )al divisin, evidentemente artificial, corresponde sin embargo a la mutua implicacin y e*plicacin de dos discursos sobre lo real, discursos que, en tanto implicados y e*plicados desde la racionalidad moral, implican y e*presan sta. En esta perspectiva el puente entre tica y economa es vlido. &e "a se0alado la invalide que establece cierta corriente del pensamiento econmico "acia la importancia que tiene el valor de uso -incluso, ignorando el concepto de valor de uso. en su dimensin de reproduccin de la vida "umana. 5a distancia la establece +a* Geber al distinguir entre racionalidad formal ,como aquella racionalidad instrumental medio2fin, cuyos fundamentos son 3uicios de "ec"o orientados por lo formal emprico, de manera que no llegan a constituir valores, y la racionalidad material o seg1n contenidos, cuyo fundamento lo constituyen 3uicios valorativos que no constituyen ob3etividad -cfr. $in%elammert, :;;@, pp. ;A2;?.. En tal sentido, la racionalidad formal indica lo que es, mientras la material constituye ms bien una distorsin a la cientificidad verdadera por sus pre23uicios valorativos. )al perspectiva la entienden de diversos modos los tericos liberales, al comprender que el 3uicio moral o de valor que orienta la accin social posee una relativa incidencia en ste, al verificarse ms bien un efecto de composicin -o efecto no intencional. sobre la totalidad social, autonomi ando en cierto modo a la sociedad -cfr. 7upuy, :;;E, pp. <@2<;.. As, en un caso e*tremo como el de $aye%, cualquier tipo de racionalidad material no tiene cabida en absoluto dentro del pensamiento econmico, pues el orden social es radicalmente un efecto de composicin no intencional, y en el caso del orden de mercado, la me3or composicin posible que "a surgido a contraviento de toda materialidad que pretenda controlarla o limitarlaC tal orden, del cual "emos tomado conciencia recin en nuestro siglo, 9se "alla libre de todo en3uiciamiento moral y declara obsoleta toda moral primitiva y arcaica basada en principios de solidaridad, altrusmo, 3usticia e igualdad9 -6utirre , :;;E, p. :BB., en tanto que 9es la competencia, y no la cooperacin o la entente, la que empu3a a algunos a avan ar siempre sin reparar en obstculos, a inventar lo nuevo, a incrementar as la eficacia general de la que todos, finalmente, se beneficiarn9 -7upuy, p. <=E.. 7e esta manera se posibilita 9el sostenimiento del mayor n1mero de seres "umanos9 -6utirre , p. :BB., condicin de sobrevivencia de la "umanidad.
5a inconsistencia presente en tal formulacin se "a se0alado de diversas maneras en los estudios citados de 6utirre , 7upuy y $in%elammert -:;;F y :;;@.. En lo bsico tal planteamiento ignora la materialidad provocada por la estricta asuncin de la racionalidad formal medio2fin. Al totali arse esta 1ltima -caso e*tremo de $aye%., el clculo econmico abstrae la racionalidad reproductiva en todos sus mbitos, "aciendo tender tanto al mercado como al pensamiento sobre el mercado "acia la destruccin en trminos de racionalidad reproductiva: 9Es una tendencia tanto a la destruccin de los seres "umanos como de la naturale a, que es condicin necesaria de la propia vida "umana9 -$in%elammert, :;;@, p. <;.. B &e afecta, pues, la misma condicin de toda racionalidad. 7e ello se entiende que la vida "umana sea 9fuente de toda racionalidad, y que la racionalidad material tiene como criterio y 1ltima referencia de verdad y como condicin absoluta de su posibilidad a la vida "umana.9 -7ussel, pp. @:E2@:;. 5o material y lo formal se implican y se e*plican. 5a refle*in bblica de tipo narrativo en tal sentido "abla desde su afectacin de toda racionalidad formal. Al tender ella a ponerse del lado de las vctimas -6on le , :;;E, pp. @F2@:, =;2EF, <AE2<?:C &obrino, :;;;, pp. <?2B<, ?;2E?., en su particular fi3acin significativa, percibe la tensin entre la necesidad profunda de crear o apostar por cierto tipo de instituciones formales, y la cruda realidad de la continua perversin de stas, perversin referida siempre a la materialidad de la vida "umana -vase, a manera de e3emplo, los desniveles relacionales y las tensiones provocadas por la monarqua, : &am E, o por las dinmicas socioeconmicas establecidas, E* <:2 <B.. 5a particular vivencia del pueblo israelita, centrada en evitar a toda costa las asimetras relacionales creadas por los sistemas socioeconmicos, le llevan a una continua crtica socioeconmica e institucional -cfr. 7uc"roH, :;;E, pp. :?:2<:?.. En mis trminos: es la misma racionalidad material o corporeidad -como la llamar eventualmente. la que 3u ga la formal, no estrictamente por ra ones tericas, sino porque en ella, en la vida "umana, en el cuerpo "umano, es donde se evidencia el fracaso de lo formal y donde se evidencia que lo formal no seguir ni siquiera siendo viable si no e*iste un cuerpo que lo pueda pronunciar. Esto 1ltimo "oy da se "ace central, dada la globali acin del mundo. El mismo proceso 9de desregulacin econmica en general, y la financiera en particular, "a ido demasiado le3os y comien a a constituir una amena a para la propia lgica de acumulacin del capital9 -7ierc%*sens, :;;;, p. B@., al amena ar y poner en riesgo todos los valores societarios y democrticos y el futuro de las sociedades "umanas, seg1n 6eorge &oros -citado por Ioff, p. <:?.. A As las cosas, la palabra bblica algo tiene que decir desde su afectacin.
' ;
. <imilar crtica reali1a off. . A consideraci+n de off, el actual sistema 0a creado tres nudos 2a casi indesata3les 8ue conducen a la insustenta3ilidad 0umana# el del agotamiento de los recursos naturales, el agotamiento de la sustenta3ilidad de la tierra, 2 la in-usticia social mundial. 7uc0ro= se>ala, en similar perspectiva, el pro3lema de la incertidum3re creada, al nivel de la 0umanidad glo3al, de ser capaces de seguir satisfaciendo las necesidades 0umanas 3!sicas 4cfr. pp. ().?5.
/' RACIONALIDAD ,ATERIAL CO,O AFECTACIN, EN #O&ELET' 7adas las bases anteriores, intentar en el presente apartado e*plorar los marcos categoriales del pensamiento bblico que introducen el problema de lo utpico y de la tensin entre lo formal y lo material, en especial, a partir de un te*to que se formulan desde el espacio utpico en una tensin crtica: el !o"elet. Al tiempo, desde lo all formulado estar confrontando algunos elementos centrales del pensamiento de $aye%. 5a ra n de escoger este te*to bblico para mi anlisis radica en que en l se re1ne lo me3or del pensamiento 3udo semita llevado a sus e*tremos. $ablo de un utopismo desesperan ado, en el caso de !o"eletC en l tambin, de muy diverso modo y manera, fluyen las cuestiones presentadas en mi primer apartado. !o"elet probablemente sea un 3udo de 'alestina, educado y aristcrata, supremamente crtico con la tradicin sapiencial en la que se "a formado, y con las nuevas influencias educativas y culturales de la tradicin griega en las que se encontraba envuelto. Es posible, pues, que nos encontremos en alg1n momento del siglo JJJ, en la poca en la cual 'alestina se encuentra sometida a la dinasta de los )olomeos.? (ese0ado lo anterior, es importante ubicar tal te*to, muy rpidamente, en referencia a su estructura interna. 7iversos autores "an propuesto variadas estructuraciones, y aqu "ago tan slo una rpida mencin, sin anali ar los argumentos en favor o en contra de cada una. @
Estructuras propuestas para la lectura del Eclesiastes -!o"elet..
A.6.Grig"t, 4Ecclesiastes8, en The new jerome biblical commentary, 6./"apmann, 5ondres, :;;F. )tulo: :,:. 'oema introductorio -:,<2::. J. Jnvestigaciones de !o"elet: 7oble introduccin -:,:<2:?C :,:@2:E.. 5a b1squeda del placer -<,:2::.. 5a sabidura y la locura -<,:<2:=.. 5os frutos del traba3o: -a. "ay que de3arlos a los otros -<,:E2<@.C -b. no se puede encontrar el buen momento
%
)me , Elsa, Cuando los horizontes se cierran, 7EJ, /osta (ica, :;;E. Sesin I: Frustracin total bajo el sol -:,: , <,<@.. A. /uando la mquina no admite interferencia -:,B2::. I. 5a e*periencia frustrante como sabio, parrandero y traba3ador -:,:< , <,<@. Sesin II: frontar el presente confiando en la !racia de "ios# -B,: , @,:<. A. 5os tiempos de la "istoria -B,:2:?..
. $fr. J"&G, <TEP@A& 7E, 6EclesiastAs 2 la tecnocracia 0elenstica6, en RIBLA, &o. .., .((/, pp. 9%)B%. Tam3iAn# CAUCELL, DCE7ECE$, 67imensi+n Atico)pedag+gica de la provocaci+n en el Fuoelet6, en Revista Selecciones de Teologa, G. '%, &o. .;*, oct)dic., .((?, pp. '.%)'/'.Tam3iAn# TAMEH, EL<A, Cuando los horizontes se cierran, 7EE. <an JosA de $osta Cica, .((B. Tam3iAn# GEL$@EH LE&7EH, J"<I, Eclesiasts o Quoelet, Ger3o 7ivino, &avarra, .((;. ? . Las referencio desde 7orA, .((9.
para obrar -B,: , A,@.C -c. el problema del 4segundo8 -A,=2:@.C -d. se puede perder todo lo acumulado-A,:= , @,;.. JJ. /onclusiones de !o"elet: Jntroduccin -@,:F2:<. :. El "ombre no sabe lo que le conviene "acer: -a. en el da de la prosperidad y de la adversidad -=,:2:A.C -b. sobre lo que es 3usto y es prudente -=, :?2<A.: -c. sobre las mu3eres y la locura -=, <?2<;.C -d. sobre el sabio y el rey --E,:2:=. <. El "ombre no sabe lo que viene tras l: -a. sabe que tiene que morir -;,:2@.C -b. no "ay conocimiento en el s"eol -;, =2 :F.C -c. no conoce su "ora -;, ::2:<.C -d. el "ombre no sabe lo que ser -;,:B , :F,:?.C -e. ignora el mal venidero -:F,:@2::,<.C -f. ignora el bien venidero -::, B2@.C 'oema de conclusin -::,= , :<,E.. Eplogo -:<, ;2:A.
I. 5as in3usticias y la solidaridad -B,:@ , A,:@.. /. El misterio de 7ios -?,:2= D A,:=2?,@. 7. 5a desdic"a de las rique as -?, E2<F D ?, =2:;.. E. 5a desdic"a de no saber disfrutar la vida -@,:2:<.. Sesin III: $l discernimiento en la resistencia y la alternati%a en medio de la frustracin -=,: , :<,=. A. Actuar con discernimiento -=,: , E,;.. I. 5a sociedad invertida -E,:F , ;,B.. /. 5a alternativa en medio de la frustracin total -;,A2:<.. 7. &abidura en tiempos del 4slvese quien pueda8 -;,:B , ::,@.. E. Kivir feli y dignamente antes de ir al sepulcro -::,= , :<,=..
/')' Artic0laci1n te %tica de #o$elet Ambas propuestas guiarn de manera global la lectura que aqu presento, en la cual resaltar apenas algunos elementos significativos para mi e*posicin. 5o com1n a todas estas propuestas es su encuadre en la e*presin 9LKanidad de vanidades, todo es vanidadM9 -:,:.. Esta frase va marcando a cada paso la profunda decepcin por todo lo que ve y observa. !o"elet, nos dice, se "a dado con pasin al placer, al traba3o, al cultivo de la sabidura, y detrs de todo ello slo encuentra hebel -vanidad.. Nbserva que los afanes "umanos slo terminan en la muerte, y que campea la in3usticia a pesar de la perseverancia del 3usto, y detrs de todo ello slo encuentra hebel. O, sin muc"o convencimiento, procura obedecer la vo de 7ios, aunque en el fondo sabe que todo es hebel -cfr. +aggioni, :;;B, pp. ?B2=F, ==2E:.. El trmino hebel, normalmente traducido por 9vanidad9, no es propiamente "ablando un trmino de connotaciones de disposicin moral o "bito. &u campo semntico indica soplo, "lito, brisa, vaco, inconsistencia, fraudeC !o"elet llega al calificativo de hebel desde una evaluacin que "ace de su situacin, cuyo resultado es una decepcin y frustracin -cfr. )ame , pp. @?2@@.. &e trata de un trmino para calificar una realidad como 9porquera9, como 9mierda9 =, acerca de algo que es profundamente decepcionante y desestructurador.
9
. Propiamente 0a3lando, estos dos tArminos no pertenecen al campo sem!ntico directo del hebel, pero lo suponen en la actualidad. <e trata de una realidad decepcionante, 2 8ue se sale de control 4cfr. T!me1, p. /.5.
P/ul es esta realidad calificada como hebelQ 5o central de ella es ser un tiempo cclico y circular: 95o que fue, eso serC lo que se "i o, eso se "ar. Rada nuevo "ay ba3o el sol.9 -:,;.. En tal sentido, no "ay memoria del pasado ni posibilidad de futuro, y esto constituye el gran puntal crtico respecto de la tradicin israelita: 9Ri la "istoria de la liberacin del 7ios del *odo, ni las visiones mesinicas del segundo Jsaas, pronunciadas para el regreso del e*ilio en Iabilonia, son distinguidas por el o3o de !o"let, se esfumaron.9 -)ame , p. <<. 5a e*periencia del hebel se articula en torno a cinco grandes n1cleos: el traba3o esclavi ante, la in3usticia radical, la imposibilidad de una prctica poltica, de angustiosa sobreviviencia y de muerte. &e trata, como hebel, de una e*periencia de traba3o esclavi ante. El "ombre traba3a con afn sin sacar provec"o del esfuer o y sin poder disfrutarlo:
7etest todas mis fatigas y afanes ba3o el sol, pues todo "e de de3ar a mi sucesor. P!uin sabe si ser sabio o necioQ El se "ar due0o de todo mi traba3o, lo que reali con fatiga y sabidura ba3o el sol. )ambin esto es vanidad. O "e acabado desanimado con todas mis fatigas y afanes ba3o el sol, pues puede que un "ombre se fatigue con sabidura, ciencia y destre a, y tenga que de3ar su paga a otro que en nada se fatig -<,:E2<:..
Ntros se adue0arn de su producto. 'ero tambin el traba3o "arta de rique as a algunos, que ni siquiera las comparten -A,E.. )anto el uno como el otro no descansan con tranquilidad de sus fatigas. El e*ceso de traba3o da "artura y no de3a dormir -?,::., y la rique a acumulada de ello se va en malos negocios y al momento de la muerte, nada queda -?,:A2:=.. 7e esta manera, el traba3o "umano, que es necesario para la sobrevivencia, no trae reali acin "umana. &e trata de una penosa estructura fundamental del ser "umano -cfr. Kilc"e , p. AB;.. 9&i confrontamos -.... el traba3o reali ado y el *ito obtenido, entonces el veredicto es vanidad.9 -+aggioni, p. @A.. El traba3o "umano no puede cambiar nada en el mundo -:,B2::C B,:2:?. y es un que"acer sin sentido --:,:<2:EC <,:<2:=C A, :B2:@C =, <B2<;C E, :@2:=., al no poderse disfrutar sus frutos -<,:E2<:C ?,;2@. y darse en un mundo incomprensible e in3usto -B,:@2<<C A,:2@C E,;2:?C ;,:2:<.. En suma, el traba3o no "ace feli -<,:2::, <<2<B. ->ong, pp. =E2EF.. &e trata, como hebel, de una e*periencia de in3usticia radical. 95os acontecimientos de la "istoria no confirmaban la 3usticia o la misericordia de 7ios9 -(aurrel, p. B:E., y la tradicin sapiencial retributiva E -al 3usto le va bien y al impo mal. no se cumple. !o"elet parece vivir un mundo invertido: 9en la sede del derec"o, la iniquidad, en el sitial del 3usto, el impo9 -B,:@.C 9vi llorar a los oprimidos, sin nadie que los consolaseC la violencia de sus verdugos, sin nadie que los vengase9 -A,:.C 9"onrados perecer en su "onrade , y malvados enve3ecer en su maldad9 -=,:?C similar en E,:A.. )al in3usticia se agrava con la impunidad rampante -/fr. )me , p. <@.: 9LNtro absurdoM !ue no se e3ecute la sentencia de la
B
<o3re el pro3lema de la retri3uci+n en Qohelet, cfr. Gilc0e1, pp. ;;/);;'.
conducta del malvado, con lo que el cora n de los "umanos se llena de ganas de "acer el mal.9 -E,:Fd2::. &e trata, como hebel, de una e*periencia de imposibilidad de una prctica poltica -cfr. )me , pp. <=2<=, :<:2:<B.. En un peque0o relato -A,:B2:@. !o"elet nos dibu3a un 9mo o pobre y sabio9 y un 9rey vie3o y necio9 -A,:B., que muestra el trastueque de toda tradicin. 5os reyes son vie3os y necios. (ecoge tambin la posibilidad que el pueblo acoga al 3oven pobre y sabio y lo entroni e rey con admiracin -A,:?., pero es seguro, piensa el autor, su posterior fracaso -9su posteridad no estar contenta con l9, A,:@., sea porque en la ve3e se volver necio, sea por la necedad de las generaciones -9al correr de los das, todos son olvidados9, <,:@., sea por la dificultad de amalgamar sabidura y poder -cfr. )me , p. :<B.. 7e tal que !o"elet tiene gran desconfian a de todo e3ercicio de poder. &e trata, como hebel, de una e*periencia de angustiosa sobrevivencia. !o"elet pide con frecuencia cautela con las autoridades establecidas -?,=2EC E,:2EC :F,A2 ::, :@2<F., cautela con las tonteras a las que se ve e*puesto el sabio -;,:B 2 :F,BC :F,:<2:?., y prudencia en el mismo modo de llevar la vida -::C :<. -cfr. >ong, p. =;.. &e trata de sobrevivir en medio de un conte*to adverso donde ,como "e mencionado, no "ay espacio para las grandes tradiciones liberadorasC cualquier imprudencia puede ser fatal: 9Ri aun en tu interior faltes al rey, ni en tu propia alcoba faltes al rico, que un pa3arito corre la vo , y un ser alado cuenta la cosa.9 -:F,<F.. &e trata de estar pendiente, de evitar las fatalidades de una manera pasiva, lo cual es hebel. A esta actitud, Elsa )me la nombra como andar con pies de gato en lo econmico y lo poltico -cfr. )me , pp. <E2<;.. $ay que tener cuidado con lo que se "ace -:F, E2::. y con lo que se dice -:F,:<2:?., pues las paredes oyen -:F,:@2<F. -cfr. )me , pp. :;B2<F:.. #inalmente, se trata, como hebel, de una e*periencia de muerte. Este es uno de los temas presentes de principio a fin en su refle*in: la muerte no distingue entre inocentes y culpables y una misma suerte toca a todos: 9Eso es lo peor de todo cuanto pasa ba3o el sol: que "aya un destino com1n para todos.9 -;,B.. En este sentido, se pregunta !o"elet: 9/omo la suerte del necio ser la ma, Ppara qu sirve mi sabiduraQ9 -<,:?.. 5a muerte es la gran igualadora, no slo de sabios y necios, sino de "ombres y animales -B,:E2<F. -cfr. Kilc"es, pp. AA<2AAB.. 5a frontera de la muerte, insalvable para !o"elet -9pues no "ay actividad ni planes, ni ciencia ni sabidura, en el &eol adonde te encaminas9, ;,:F., radicali a las inconsistencias de la vida misma y de las promesas veterotestamentarias: 9/on la muerte se entra en una situacin -el &"eol, precisamente., que no resuelve nada, sino que fi3a para siempre lo absurdo de la situacin precedente.9 -+aggioni, p. @E.. /'/' El l! ite 0t1pico de #o$elet 5a escritura de !o"elet, si retomamos las "iptesis ms aceptadas, se verifica "acia el siglo JJJ a./., en plena poca del dominio griego. En general, este perodo
.*
se puede comprender entre el a0o BB< a./., al momento de la conquista de &iria2 'alestina por Ale3andro +agno, "asta la conquista romana, "acia el siglo J a./. Es posible que el autor -culto y aristcrata, como "e apuntado. "aya vivido el fragor de las constantes luc"as entre los descendientes de Ale3andro +agno, desde el B<B a./. -cfr. +aier, :;;@, pp. :@B2:==.. Es importante, pues, situarnos en el posible imaginario de la poca para comprender la articulacin temtica de !o"elet. 5a coloni acin "elenstica, a pesar de la convulsin propia de las guerras internas del periodo, permiti un contacto diverso con las costumbres de la dispora 3uda, un cierto reconocimiento de los monarcas griegos, y los diversos privilegios dados a las autoridades 3udas permitieron, "asta cierto punto, reavivar esperan as de restauracin, lo que, por otra parte, produ3o diversos conflictos de lealtad "acia tolomeos y selucidas -+aier, pp. :@@2:=F.. El dominio "eleno motiv tambin profundos cambios en lo cultural y lo socioeconmico. &t"epan de >ong los caracteri a con un 9espritu tecnocrtico... un gran optimismo y sentimiento de superioridad9 -+aier, p. =?.. En efecto, e*iste una gran novedad en muy diversos campos: nueva capacidad de e*plotacin intensiva y e*tensiva de la tierra gracias a nuevas tcnicas de cultivo, tcnicas militares novedosas, impulso administrativo y financiero, un creciente y organi ado comercio, avances matemticos y fsicos -cfr. )me , pp. B:2B<.. &e aprecia tambin un creciente proceso de inculturacin: influencias del "elenismo se datan en la literatura 3uda desde la insistencia de la singularidad del individuo, la tendencia a reducir a 7ios "acia lo oculto e inasible, cierta resignacin "acia el destino y cierto "edonismo -cfr. 7or, p. @.. )ambin se presenta un afn, de parte de lites 3udas, de equipararse al pueblo griego de pertenecer a su mundo de valores e ideas -cfr. >ong, p. E<.. )odo lo anterior posee una doble dinmica: por un lado, un creciente sentimiento de admiracin de parte de los 3udos: 9El poder de los macedonios y ptolomeos y su civili acin impresionaban a los "abitantes de 'alestina por su poder militar y su eficacia organi ativa9 ->ong, p. =@.C mas, por otro, todo ello se constituye en una 9perfecta e ine*orable administracin de Estado, cuyo ob3etivo era la e*plotacin ptima de recursos9. ; Es reconocido que la eficacia administrativa y el control poltico de la poca, sumado a los grandes adelantos culturales, permitieron un crecimiento de la dinmica econmica, centrado, sobre todo, en la actividad comercial de un Estado poderoso. En tal lnea, los privilegios para las lites 3udas se centran en lo religioso y cultural, mas no en lo poltico y econmico. 'ero toda esta prosperidad es calificada como hebel# )al movimiento "a permitido una gran creacin de rique a, pero tambin una gran concentracin. En realidad, los 1nicos beneficiados de todo ello -y !o"elet, seguramente, uno de ellos. "an sido las aristocracias locales. 5a creciente comerciali acin y monetari acin de la vida cotidiana impulsa el rompimiento de los oi&os auto y re2productivos, y
(
@E&GEL, MACTJ&, udais! and "ellenis!# $itado por T!me1, p. ''.
..
comien a un creciente proceso de pauperi acin del campo y emigracin a ciudades, donde los migrantes poseen pocas posibilidades, por su poca especiali acin comercial, de beneficiarse con el sistema. 9El pueblo no aristcrata semita era simplemente ob3eto de e*plotacin -...., lo 1nico que se necesitaba de ellos es que su productividad econmica no tuviese lmites.9 -)me , p. B@. 'recisamente este es el punto central percibido por !o"elet. 5a vivencia bsica de la cual es "eredero, en la lnea deuteronmica, es la crtica profunda a la administracin de 3usticia, la esclavitud y el lu3o y rique a de los poderosos, aspectos ellos que no permiten la erradicacin de la pobre a -7eut.:?,A. -cfr. &olarte.. 'ero, a la ve que se recogen estas antiguas percepciones, e*iste un cambio radical. &implemente, en su momento, no "ay posibilidad de crtica: dado el traba3o esclavi ante, la in3usticia radical, la imposibilidad de una prctica poltica, la realidad fortsima de angustiosa sobrevivencia y de muerte - hebel., sus lamentos casi son vanos.:F !o"elet no olvida la crtica: pasa sobre sus pginas duros 3uicios al orgullo de los dominadores -=,EC ;,:BC :F,B,:<2:?., a las ambiciones de los ricos -<,:2::C =,:2:@., al poder de las autoridades -?,=2EC E,:2EC :F,A2::, :@2<F. ->ong, p. EF.C pero a su ve , aconse3a la prudencia y no est muy seguro de que puedan e*istir todava 9las posibilidades utpicas de organi acin social9 -)me , p. BE.. !o"elet no ve, pues, ninguna salida -aparente. a su sociedad. Sna crtica y una desconfian a profunda se dibu3an "acia el sistema "elenstico, que lo lleva a criticar y desenmascarar. &e niega la novedad del mundo "eleno que deslumbraba a sus compatriotas 3udos:: -de all el estribillo 9nada nuevo "ay ba3o el sol9.. 5a clave de tal desconfian a se encuentra en los efectos visibles del sistema, que a pesar de mostrar una inmensa prosperidad, va ocultando ba3o sus fastos una creciente miseria y rompimiento de los oi&os autoproductivos. 7igmoslo de esta manera: a pesar de las apariencias, el cuerpo no se go a, vive triste. As pues, todos los grandes proyectos "istricos que configuran la conciencia israelita se encuentran imposibilitados en este momento. 5a leccin "a sido muy dura. 5a conciencia primera formulada "a sido en torno al cuerpo sufriente: el no matar, el reconocimiento del cuerpo del otro. 'ero para vivir, como todo grupo "umano, "a creado instituciones que, en sus diversas modalidades, "an resultado fallidas. 5o bsico, creo, resulta de la crtica que se establece a toda institucionalidad. 'artiendo del dato bsico de la tradicin, la profunda necesidad de la 3usticia "acia el pobre, profundi a !o"elet en cuatro aspectos, que a su ve van dibu3ando una dbil esperan a. 'rimero, la imposibilidad de organi ar una prctica co"erente por desconocimiento de los propsitos de la divinidad -9)ampoco sabrs la obra de 7ios que todo lo "ace9: ::,?.C a su ve , e*iste una dbil confian a en que llegarn
.*
. Aspectos por cierto mu2 olvidados en los comentaristas, 8ue suelen enfocar la lectura glo3al de Fo0elet so3re la 3ase de una especie de angustia moral a3stracta, de desa1+n interior 2 espiritual, como si fuera una especie de eKistencialista con /' siglos de antelaci+n. .. ... $fr. Jong, pp. B;)B%L T!me1, pp. '();.L Caurell, p. '.(.
./
tiempos me3ores -9)odo tiene su momento, y cada cosa su tiempo, ba3o el cielo9: B,:.. &egundo, la imposibilidad de una sociedad 3usta -9Ki llorar a los oprimidos, sin nadie que los consolase9: A,:C tambin: B,:@C ?,=C E,BC :F,<F.C a su ve , una dbil confian a a1n en la 3usticia divina -97ios 3u gar al 3usto y al impo, pues "ay un tiempo para cada cosa y para cada accin9: B,:=..)ercero, frente a la conciencia del traba3o fatigoso -:,BC <,<<C A,EC @,<. se percibe a1n, sin muc"a temati acin, la posibilidad del go o -A,@.. #inalmente, frente al hebel de la muerte, se aferra simplemente al go ar el momento de la vida mientras se pueda, y en los momentos de desdic"a, 3ugar a la prudencia -9Algrate en el da feli y, en el da desgraciado, considera que 7ios "a "ec"o muy bien a uno y otro para que el "ombre no descubra su porvenir9: =,:A. 9Ro quieras ser "onrado en demasa, ni te vuelvas demasiado sabio. PA qu destruirteQ Ro quieras ser malvado en demasa, ni demasiado insensato. PA qu morir antes de tiempoQ9: =,:@2:=.. 5a racionalidad moral de !o"elet, en lo bsico, rec"a a su situacin presente, con su crtica y desenmascaramiento. 'ero ,en ello es claro, no ofrece soluciones. & ofrece un e*tra0o espacio utpico. 5a admiracin al imperio es vana y enga0osa, y no "ay posibilidades de nuevas construccionesC es claro su rec"a o a l a partir de los efectos en el cuerpo entristecido y angustiado. En este poco espacio vital precisamente apunta !o"elet a revalori ar lo vital, como forma de vivir aquello que es invivible socialmente: 9Anda, come con alegra tu pan y bebe de buen grado tu vino, que 7ios est ya contento con tus obras. Kiste ropas blancas en toda sa n, y no falte perfume en tu cabe a. Kive la vida con la mu3er que amas, todo el tiempo de tu vana e*istencia que se te "a dado ba3o el sol, ya que tal es tu parte en la vida y en las fatigas con que te afanas ba3o el sol9 -;,=2;.. &i bien en esto la influencia griega estoica es clara -cfr. 7or, pp. @2=C +aggioni, pp. ;=2:FF., no es simplemente resignacin sino realismo frente a las imposibilidades que se enfrenta. En tal sentido 9!o"elet no invita al suicidio ni al cinismo ni a la resignacin, sino a afirmar la vida material y afectiva en donde las palpitaciones del cora n se sientenC esto es, disfrutando, compartiendo y traba3ando sin complicaciones ni afanes: con pure a de cora n9 -)me , p. :E@.. )odo esto constituye una afirmacin de la vida material desde lo ms cotidiano, 1nica defensa posible ante la negacin de la vida material a nivel macro. &e configura as el espacio utpico de !o"elet desde su racionalidad material: se trata de una utopa escondida que, desde la afirmacin material cotidiana, a1n puede sostener algo de sentido trascendente desde lo corporal -9+s vale sabidura que fuer aC pero la sabidura del pobre se desprecia y sus palabras no se escuc"an9: ;,:@. 9Acurdate de tu /reador en tus das mo os, antes de que lleguen los das malos9: :<,:. 9)eme a 7ios y guarda sus mandamientos, que eso es ser "ombre cabal9: :<,:B.. 2' RACIONALIDAD ,ERCATOL3ICA EN &A+E4' 7esde una racionalidad material percibe !o"elet el fabuloso imperio que le rodea. 7esde esa misma racionalidad le 3u ga. &abe tambin que es imposible en su
.'
momento "acer algo por ello, pero no pierde del todo la esperan a, al encontrar a1n espacio posible para el no hebel: lo cotidiano y lo corporal. /omo "emos visto, !uo"elet est 3u gando, desde su propia racionalidad moral, el espacio de racionalidad moral que ofrece el entorno social de su momento. $e dic"o arriba, adems, que !o"elet nos "abla, fundamentalmente, desde su afectacin. /reo que esta es la piedra clave del posible dilogo con la racionalidad moral de la economa. (ecordemos, pues, y discutamos algunos planteamientos de #.$aye%:<. El pensamiento de $aye% ,nos recuerda 7upuy, suele se preciso y profundo. :B /onsecuente con una filosofa del espritu que comprende el acerbo del saber cultural, la tradicin, comprende que los rdenes sociales se suelen for3ar por efectos no intencionales desde las acciones intencionales de los que conforman tal grupo -7upuy, pp. <@E2<=:.. $aye% encuentra en la evolucin cultural dos grandes rdenes: uno, que puede denominarse instintivo, perteneciente a sociedades primitivas, constituda por peque0os grupos 9en los que funciona una moral constituda por instintos naturales de solidaridad y altruismo9 -6utirre , p. :@B., moral ante todo material en tanto 9se desenvuelve en el mbito de la particularidad de situaciones que son susceptibles de discernimiento colectivo9 'Ibdem() otro, del cual depende la sociedad actual, es el orden e*tenso, en el cual se "an superado aquellas morales materiales que limitan la e*pansin del grupo, debido a la imposibilidad de 9un consenso general acerca de los fines -...y. medios que dan identidad y sentido a la comunidad9 'Ibdem(# En este 1ltimo orden, la 1nica moral posible, observa $aye%, es la de la competencia, que garanti a la eficacia social -Ibdem, p. :@?.. En tal sentido, y sabiendo que estamos insertos en un orden e*tenso, tal moralidad formal es posibilidad misma del orden social. En cierto modo $aye% ve a este orden e*tenso como el me3or de todos los rdenes, por sus posibilidades de sobrevivencia para toda la "umanidad. En su conferencia con ocasin de recibir el premio Robel :A, recuerda que en el movimiento econmico conocer todos los datos y relaciones del sistema es imposible, por lo que todo esfuer o dirigido a determinar controles en torno a la economa de mercado se torna fatalC quien reali a tal accin se vuelve 9cmplice del funesto esfuer o del "ombre por controlar la sociedad, esfuer o que no slo lo convertira en tirano de los dems, sino que incluso podra llevarle a la destruccin de una civili acin que no "a construido ning1n cerebro, sino que "a surgido de los esfuer os libres de millones de individuos9 -$aye% :;=@ , p. B:.. Esta civili acin surgida la identifica $aye% con la sociedad de mercado, cuyo carcter
./
La o3ra de Driedric0 A. @a2e: es inmensa. Para la rese>a 8ue presenta este apartado, tenemos a la vista Los $unda!entos de la libertad, Uni+n Editorial, Madrid, .((.L Ca!ino de Servidu!bre, Universidad Aut+noma de $entroamArica, <an JosA de $osta Cica, .(B?L MLa pretensi+n del conocimientoN, en# %In$laci&n o 'leno e!'leo(, Uni+n Editorial, Madrid, .(9?L 2 se ela3ora desde los aportes de GutiArre1, 7upu2 2 @in:elammert 4.((* 2 .((?5, 8ue 0an estudiado ampliamente su o3ra. <o3ra advertir 8ue este punto de vista del an!lisis no fue compartido por todos los integrantes de la investigaci+n en la cual originalmente se ela3oraron estas lneas. .' . &o eKento de contradicciones 2 falencias# cfr. 7upu2, p. /?'. .; . @AOEP, DCEE7CE$@ A., 6La pretensi+n del conocimiento6, citado por @in:elammert, .((*, pp. 9%)(*.
.;
entitativo de mano invisible no se pone en duda, desde su efecto no intencional nivelador y dador de vida. )al 9logro9 "umano, que 9aparece9 en la "istoria y que recin Adam &mit" formula para la modernidad, e*ige "umildad frente a sus procedimientos, y tener cuidado frente a los soberbios que piensan que pueden controlarlos, pues ellos llevan a la muerte:
...la orientacin bsica del individualismo verdadero consiste en una "umildad frente a los procedimientos del mercado, a travs de los cuales la "umanidad "a logrado ob3etivos que no fueron ni planificados ni entendidos por ning1n particular, y que en realidad son ms grandes que la ra n particular. 5a gran pregunta del momento es si se va a admitir que la ra n "umana siga creciendo como parte de este proceso, o si el espritu "umano se de3ar encadenar con cadenas que l mismo for3. -Ibdem, p. A=.
$aye% nos introduce, con sus refle*iones, de lleno en un plano mtico. &e trata de 9la gran pregunta del momento9, que pone en el tapete la cuestin misma de la vida "umana. 5o que posibilita la vida "umana son los 9procedimientos de mercado9, cuya entidad se "a ido descubriendo, pero es a3ena a la misma labor "umana, por lo que entregarse a ella para vivir requiere "umildad. 'or el contrario, quienes desean controlar el mercado, verdaderos soberbios, traen muerte. 5a referencia mtica es clara: Pquin como el mercadoQ Radie, pues se requiere "umildad para aceptarloC los que estn por fuera del mercado, o bien tienen la esperan a de alg1n da integrarse, o bien son culpables ellos mismos de su e*clusin, pues por su soberbia se "an levantado contra el mercado, trayendo as slo muerte y destruccin, arrastrando las estrellas con ellos. #rente a los planteamientos genricos de $aye%, son bastante claras las crticas que establecen 7upuy y 6utirre -pp. <E?2BFEC pp. :;B2<:BC respectivamente.. 'ero mi pregunta se dirige "acia los posibles nucleos crticos planteados por el !o"elet. En principio la crtica es imposible, dada la cora a terica del planteamiento "ayequiano. Establece principios tericos, ideali ados de la realidad, que se autoconstituyen como 1nicos criterios vlidos para formular su posibilidad emprica -cfr. $in%elammert, :;;F, p. ?@. y que, suponen, adems, individuos de comportamientos racionales frente a sus posibles utilidades. 5os afectados, desde esta consideracin, ni siquiera entran en el "ori onte terico, pues se trata de la concepcin de unos procesos sin su3eto -cfr. 7upuy, p. <=<.. As, todo problema de la reproduccin del productor est fuera de orden. 5uego no "ay discusin terica posible, en tanto la racionalidad formal de $aye% se encuentra blindada contra toda racionalidad material. En tal sentido, todo reclamo del cuerpo, como lo reali a !o"elet, no tiene nada que decir. O sin embargo se dice. N me3or, se grita y se lamenta. !ui s lo 1nico que logra poner en evidencia tal racionalidad moral material es el mismo fracaso de la racionalidad moral formal, a partir de la evidencia emprica de su anunciado *ito como ausente:
... cuando un ser "umano no satisface alg1n o algunos deseos, esperan as o preferencias, es posible que pocos, o qui s nadie, se enteren. 'ero cuando un ser "umano no puede
.% resolver sus ms elementales necesidades, se convierte en un cadver que atestigua la imposibilidad de resolver sus necesidades, con independencia de que no podamos saber la forma especfica como dic"o ser "umano conceba tal satisfaccin, o sea, cmo eran para l tales necesidades. -6utirre , p. <F=.
)al es el grito posible de !o"elet. &u crtica no es formal. Es material. 'ues pone en evidencia, desde el hebel, el fracaso de la racionalidad material implcita en la racionalidad formal. 'one en evidencia el fracaso de la racionalidad moral. 5' IN#UIETUDES' 6C,O 7I7IR8 Jndependiente del 3uicio que podamos formarnos, del anterior anlisis se puede sacar algo muy positivo. &e pone de por medio formas de vida, que intuyen la vida plena, y desde esta intuicin la formulanC pero, a su ve , intuyen aquellas formas de vida que son negativas para la vida misma, y por tanto, que afectan la posibilidad de la vida plena. Estas intuiciones se e*presan en lengua3e, en imgenes. O tales imgenes se proponen para conservar la memoria y posibilitar nuevos sentidos que correspondan a las e*igencias contemporneas de quien lee tales imgenes. 'or esto !o"elet "abla del hebel. &us formulaciones permiten sucesivas identificaciones. 'one de por medio cmo se concibe la misma comunidad "umana que recibe tales imgenes, y por el movimiento identificatorio le permite decir en qu lugar de la escena se encuentra, criticando aquel lugar -su contrario, su no lugar. que le ataca. !o"elet es lo suficientemente claro para decir que este lugar pertenece a la vida "umana que no se "umilla, que testimonia, que sufre pero encontrando en ese sufrimiento sentido para seguir viviendo: go ar la vida corporal, tan propio de la tradicin 3uda. 'ero !o"elet sabe que frente al mundo "eleno es escaso el espacio que tiene de vivirC rayano en la resignacin, preserva a1n una dbil confian a en su derrota y como tal la anuncia, aunque ya no obra de los "ombres. Este anuncio es motor para seguir adelante. 'ero, a la ve , !o"elet es peligroso: puede leerse simplemente en un sentido resignado, donde en efecto ya no "ay ms orden moral que el vigente. &e trata, as, de la pregunta por la vida misma. Kivir. P/mo vivirQ P/mo distinguir en la vida hebel y la no hebelQ !o"elet ofrece una respuesta: no unvoca, sino abierta a sentidos desde la intuicin de la valide del cuerpo y de la vida mirada a los o3os, desde la materialidad misma de la vida, que supera con creces los mbitos de la racionalidad medio2fin. &implemente se trata de pensar el cuerpo y de seguir so0ando.
.?
9i:lio;ra<!a *ue%a +iblia de ,erusaln. 7escle de IrouHer. Iilbao, :;;E. IN##, 5ENRA(7N, 9El pecado capital del ecocidio y del biocidio9, en 7S!SE, >N&C 6S)J((ET, 6E(+UR -eds.., Itinerarios de la ra-n crtica, 7EJ, &an >os de /osta (ica, <FF:, pp.<:B2<<=. /$A(5JE( N.'., >EAR 'JE((E, .omprender el Iilbao, :;;B. pocalipsis, 7escle de IrouHer,
7N(, 7ARJE5, $clesiasts y eclesistico, Kerbo 7ivino, ;:, &tella, Ravarra, :;;=. 7JE(/VW&ER&, GJ+, 9$acia una nueva regulacin econmica mundial9, en $JRVE5A++E(), #(ART -comp., $l huracn de la !lobali-acin, 7EJ, &an >os de /osta (ica, :;;;, pp. B@2?B. 7S/$(NG, S5(J/$, lternati%as al capitalismo !lobal: extradas de la historia bblica, Ediciones Abya2Oala, !uito, :;;E. 7S'SO, >EAR 'JE((E, $l sacrificio y la en%idia, 6edisa, Iarcelona, :;;E. 7S!SE, >N&C 6S)J((ET, 6E(+UR -eds., Itinerarios de la ra-n crtica, 7EJ, &an >os de /osta (ica, <FF:. 7S&&E5, ER(J!SE, /tica de la liberacin en la edad de la !lobali-acin y la exclusin, )rotta, +adrid, :;;E. 6NRTU5ET #AS&, >.J., Fe en "ios y construccin de la historia, )rotta, +adrid, :;;E. 6S)J((ET, 6E(+UR, /tica y economa en &an >os de /osta (ica, :;;E. dam Smith y Friedrich 0aye&, 7EJ,
$AOEV, #(JE7(J/$ A, 1os fundamentos de la libertad, Snin E7J)N(JA5, +A7(J7, :;;:. XXXXX, .amino de ser%idumbre, Sniversidad Autnoma de /entroamrica, &an >os de /osta (ica, :;E@. XXXXX, 45a pretensin del conocimiento8, en: 2Inflacin o pleno empleo3, Snin Editorial, +adrid, :;=@. $JRVE5A++E(), #(ART, 1as armas ideol!icas de la muerte, Educa , 7EJ, &an >os de /osta (ica, :;==. XXXXX, Sacrificios humanos y sociedad occidental: 1ucifer y la bestia, 7epartamento Ecumnico de Jnvestigaciones, &an >os de /osta (ica, :;;B.
.9
XXXXX, .rtica a la ra-n utpica, 7epartamento Ecumnico de Jnvestigaciones, &an >os de /osta (ica, :;;F. XXXXX, $l mapa del emperador, 7EJ, &an >os de /osta (ica, :;;@. >NR6, &)E'$AR, 9Eclesiasts y la tecnocracia "elenstica9, en 4I+1 , Ro. ::, :;;<, pp. =?2E?. +AJE(, >N$ARR, $ntre los dos 5estamentos# 0istoria y reli!in en la poca del se!undo templo, Editorial &gueme, &alamanca, :;;@. +A66JNRJ, I(SRN, ,ob y .ohlet: la constestacin sapiencial en la +iblia, 7escle de IrouHer, Iilbao, :;;B. +A()YRET, 7A(YN, 9+oral y tica9, en: "ttp:DDespanol.geocities.comDecoteo:Dtm2 capF:."tm 'JVATA, WAKJE(, $l fenmeno reli!ioso, )rotta, +adrid, :;;;. (AS(E55, #(E7E(J/, 97imensin tico2pedaggica de la provocacin en el !uoelet9, en 4e%ista Selecciones de 5eolo!a, Kol. B?, Ro. :AF, oct2dic. :;;@, pp. B:?2B<B. (J/$A(7, 'AI5N, pocalipsis: reconstruccin de la esperan-a, 7EJ, &an >os de /osta (ica, :;;A. &/$J55EIEE/VW, 1os hombres, relato de "ios, &gueme, &alamanca, :;;A. &NI(JRN, >NR, 5a fe en >esucristo: ensayo desde las vctimas, )rotta, +adrid, :;;;. &N5A()E, (NIE()N, 95a moral de la 3usticia en el Antiguo )estamento9, en: "ttp:DDespanol.geocities.comDecoteo:Dtm2capFBb."tm )U+ET, E5&A, .uando los hori-ontes se cierran, 7EJ, &an >os de /osta (ica, :;;E. KJ5/$ET 5JR7ET, >N&, $clesiasts o 6uoelet, Kerbo 7ivino, Ravarra, :;;A.
También podría gustarte
- Atlas de Patologia AnalDocumento329 páginasAtlas de Patologia Analfrancis rodriguezAún no hay calificaciones
- La Ética Como Disciplina Científica y Su Relación Con Otras CienciasDocumento9 páginasLa Ética Como Disciplina Científica y Su Relación Con Otras CienciasPablo Rocha Bastidas0% (1)
- Gordon Lindsay-La Oración Que Mueve MontañasDocumento28 páginasGordon Lindsay-La Oración Que Mueve Montañasrecursosparaelcristiano89% (18)
- Medico QuirúrgicoDocumento141 páginasMedico Quirúrgicojavi_monsa998Aún no hay calificaciones
- Admon Moderna1 Tarea 4 Semana 5Documento6 páginasAdmon Moderna1 Tarea 4 Semana 5Rony MenchuAún no hay calificaciones
- Prueba Relatos PolicialesDocumento3 páginasPrueba Relatos Policialesjose joaquin andradeAún no hay calificaciones
- Amando Mas Este Mundo - El Modelo de Judas IscarioteDocumento2 páginasAmando Mas Este Mundo - El Modelo de Judas IscarioteSaúl Gabriel Roque NavarroAún no hay calificaciones
- 182 Direccion de Marketing Philip KotlerDocumento6 páginas182 Direccion de Marketing Philip KotlerMarceloEyzaguirreNattesAún no hay calificaciones
- Lineamiento Discapacidad 17102019 003Documento79 páginasLineamiento Discapacidad 17102019 003Liliana PrietoAún no hay calificaciones
- Algebra I - EducaciónDocumento6 páginasAlgebra I - EducaciónJuv@100% (1)
- Proyecto Educativo Institucional de La IDocumento73 páginasProyecto Educativo Institucional de La Ineron3Aún no hay calificaciones
- Ejercicios de Gramática y Ortografía Alumno Jonathan TrejoDocumento3 páginasEjercicios de Gramática y Ortografía Alumno Jonathan TrejoGregoria GarciaAún no hay calificaciones
- Examen de Auditoria de Gestion Tercer ParcialDocumento4 páginasExamen de Auditoria de Gestion Tercer ParcialRodriguez Veizaga NoeliaAún no hay calificaciones
- Cultura de PazDocumento2 páginasCultura de PazKarina OsorioAún no hay calificaciones
- 2 Teams Ficha Didactica Operaciones MatematicasDocumento12 páginas2 Teams Ficha Didactica Operaciones MatematicasHeather DavisAún no hay calificaciones
- 585el Proceso de Planificacin Estratgica en Ups - Profundizacin Clase 10Documento3 páginas585el Proceso de Planificacin Estratgica en Ups - Profundizacin Clase 10Cecilia Magdalena Carvajal UrzúaAún no hay calificaciones
- Tema 3 Construcción de Oraciones Auxiliares PDFDocumento11 páginasTema 3 Construcción de Oraciones Auxiliares PDFMajo Martínez0% (1)
- Clase Introductoria - Jorge Reyes López PDFDocumento38 páginasClase Introductoria - Jorge Reyes López PDFRoberto LobosAún no hay calificaciones
- La Particion SucesoriaDocumento6 páginasLa Particion SucesoriaGary Ramoz Yoplac100% (3)
- Esfuerzo y Deformación.Documento1 páginaEsfuerzo y Deformación.Sebas 03Aún no hay calificaciones
- Conjuro 7 MechasDocumento2 páginasConjuro 7 Mechasjulio100% (1)
- Análisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanDocumento11 páginasAnálisis Del Filme Caravaggio, de Derek JarmanArturo FabianiAún no hay calificaciones
- Modelo de Informe - ConcretoDocumento16 páginasModelo de Informe - ConcretoEvelin Jazmin Salinas SanchezAún no hay calificaciones
- Cateq Es 14Documento11 páginasCateq Es 14Jesus GonzalesAún no hay calificaciones
- Guia U5Documento38 páginasGuia U5Lucila LarpínAún no hay calificaciones
- La Regla de La AbuelaDocumento2 páginasLa Regla de La AbuelaLuci HerreraAún no hay calificaciones
- Clase 24. Lenguaje ComúnDocumento10 páginasClase 24. Lenguaje ComúnFranco González BarriosAún no hay calificaciones
- Ficha de Aprendizaje 15 - 19 Junio 2020 EPT PDFDocumento3 páginasFicha de Aprendizaje 15 - 19 Junio 2020 EPT PDFJESUS VARGAS PEREZAún no hay calificaciones
- El ReportajeDocumento2 páginasEl ReportajePilarAún no hay calificaciones
- Guía de Diseño y Mejora Continuada de PAIDocumento176 páginasGuía de Diseño y Mejora Continuada de PAIcjgalandAún no hay calificaciones