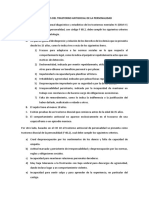Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hume
Hume
Cargado por
Vigilius HaufniensisDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Hume
Hume
Cargado por
Vigilius HaufniensisCopyright:
Formatos disponibles
1
DAVID HUME (1711-1776) 1. VIDA Y EVOLUCIN. INFLUENCIAS
a) Vida e infl en!ia" Nace en Edimburgo, Escocia, y estudia en su Universidad, donde pudo conocer el pensamiento de Newton. En 1734 se traslada a Francia, y va a La Fl c!e, donde !ab"a estudiado #escartes. En Francia escribe su primera obra Tratado de la naturaleza humana , $ue publicar% en &nglaterra dos a'os despu(s. No tuvo ()ito alguno y, con sensaci*n de +racaso, la re+unde con algunos cambios de planteamiento +ilos*+ico en la nueva y m%s breve Investigacin sobre el entendimiento humano, publicada en 174,. -u +ama de ateo le impidi* ocupar la c%tedra de .tica en Edimburgo y de L*gica en /lasgow. 0onseguir% la pla1a de bibliotecario de la +acultad de #erec!o en su ciudad natal. Entre 1723 y 1722 tiene un cargo en la emba3ada en 4ar"s y ad$uiere renombre entre los ilustrados +ranceses. 5l volver a Londres le acompa'a 6ousseau. En 1727 se traslada de+initivamente a Edimburgo. 8tras obras de inter(s son9 Investigacin sobre los principios de la moral :17;<=, Discursos polticos :17;<) Dilogos sobre la religin natural, $ue se publico p*stuma. En el pensamiento de >ume se !acen presentes muc!as de las ideas $ue bullen en su tiempo. .l mismo es el colo+*n de la tradici*n del E#$i%i"#& brit%nico, de la $ue es su m%s puro e)ponente. F. ?acon, @. LocAe, B. >obbes, @. ?erAeley de3an su !uella en (l. El ambiente intelectual generado por el desarrollo de la Nueva 0iencia marca pro+undamente tambi(n su actividad. El modelo Me!ani!i"'a y A'&#i"'a es asumido como de sentido comCn, y se inspira y $uiere imitar el traba3o de Ne('&n, cuyo prestigio preside toda la (poca. #e todos modos, >ume es un +il*so+o y $uiere llevar las cosas !asta sus Cltimas consecuencias, buscando los +undamentos radicales del pensamiento. En ello se de3a in+luir por la actitud de De"!a%'e", $ue decidi* comen1ar la +iloso+"a por la duda generali1ada de la tradici*n +ilos*+ica y proyectando un nuevo comien1o seguro desde la propia conciencia pensante. El !ec!o de $ue >ume sea, m%s radicalmente $ue ninguno de sus predecesores, un pensador empirista, no debe !acernos olvidar estas coincidencias con el )a!i&nali"#&. #onde #escartes arranca con+iadamente seguro de su ()ito, >ume tantea lleno de dudas y de esp"ritu cr"tico. Bambi(n Lei*ni+ ser% punto de re+erencia para alguna de sus tesis. En #avid >ume parece acabar toda una (poca. La M&de%nidad, orgullosa del camino reci(n iniciado de una !umanidad DracionalE, tal como e)presa la Il "'%a!i,n, topa con un implacable cr"tico $ue parece !undirla !acia la irracionalidad y el instinto. >ume es un escollo, una piedra de to$ue $ue los autores posteriores tratar%n de vencer. 4arece como si un socarr*n ingl(s, +iado s*lo de la costumbre $ue va, poco a poco, con+ormando nuestros !%bitos !ogare'os, nuestro Dpe$ue'o 3ardincilloE, levantara su ir*nica mirada !acia las pretenciosas construcciones DracionalesE de los +il*so+os de su tiempo y mostrase sin tapu3os lo irrisorio de un iluso y +r%gil gigante intelectual con pies de barro. La #en'alidad in-le"a, m%s atenta a la ense'an1a de la costumbre $ue a las sistem%ticas elaboraciones racionales del pensamiento continental, parece depurarse a$u" !asta sus Cltimas consecuencias. El rec!a1o del pensamiento abstracto y de la +ormali1aci*n puramente intelectual, son constantes en >ume. *) E.&l !i,n de " $en"a#ien'& La evoluci*n de su pensamiento puede dividirse en tres etapas. Las dos primeras coinciden con sus dos primeros libros, la tercera se caracteri1a por la atenci*n a cuestiones menos generales planteadas con una actitud ilustrada.
<
En el Tratado sobre la naturaleza humana, cuyo subt"tulo es bien e)pl"cito Ensayo de introduccin del mtodo experimental de razonamiento en las cuestiones morales , intenta aplicar el m(todo newtoniano al estudio del !ombre. El ()ito del m(todo cient"+ico en el estudio de la naturale1a +"sica suger"a a >ume prometedores resultados si se aplicaba a la D !ien!ia del /&#*%eE. -u planteamiento es casi una traslaci*n de las ideas de Newton al terreno de la conciencia !umana9 los %tomos son a$u" impresiones sensibles, su orden, descrito por leyes, las Dle0e" de a"&!ia!i,n de idea"E, etc. Bambi(n en los m(todos se observa un claro mimetismo9 como Newton renunciaba a +undamentar sus tesis en !ip*tesis de tipo Dmeta+"sicoE y s*lo pretend"a DdescribirE lo $ue la e)periencia revela, tambi(n >ume pretende anali1ar la conciencia !umana sin pre3uicios te*ricos de la +iloso+"a tradicional. En su en+o$ue se !ace presente la actitud de #escartes, $ue comien1a la +iloso+"a por el an%lisis de la conciencia !umana, como cuesti*n previa y +undamental a cual$uier otra investigaci*n. La gran di+erencia radica en la actitud empirista $ue el escoc(s mani+iesta constantemente, pero el planteamiento es seme3ante. >ablando de las leyes de asociaci*n de ideas, dice9 D os lazos !nicos "ue unen entre s las partes del #niverso$ por"ue %&&&) son los !nicos lazos de nuestros pensamientos$ por lo cual son$ para nosotros$ el cimiento del universo E. :6esumen, 1<= El tema del conocimiento es el primer tema de la +iloso+"a, despla1ando a la tradicional meta+"sica como +iloso+"a de los +undamentos. El acceso al ser, con este en+o$ue, ser% racionalmente imposible. En la Investigacin sobre el entendimiento humano, sin embargo, se nota un +uerte cambio de actitud, a!ora muc!o m%s pesimista. 5bandona el proyecto de una Dciencia del !ombreE, y sus cr"ticas se e)tienden tambi(n a la pretendida seguridad del m(todo newtoniano y al valor general de la ciencia natural. 4retende de3ar bien per+ilados los l"mites del la capacidad !umana de conocer, aparentemente tan e)tensos. 0onsidera $ue la e)periencia es nuestro Cnico terreno conocido y niega cual$uier pretensi*n de al1arse m%s all% de ella. -u posici*n es claramente esc(ptica, pero trata de aclarar el terreno en $ue el !ombre se mueve. La idea de unas Dleyes de asociaci*n de ideasE se cambia por tendencias mec%nicas o instintivas de nuestra mente, y adopta un criterio $ue adapta ideas de Leibni19 la divisi*n entre ! e"'i&ne" de /e!/& Fla e)periencia ordinariaG y las %ela!i&ne" de idea" Fen la matem%tica, principalmente, y en nuestros ra1onamientosG. -u actividad +ilos*+ica posterior a estos intentos m%s generales se dedica a cuestiones m%s reducidas, a las $ue aplica su punto de vista empirista y esc(ptico. La moral, la religi*n, la !istoria, la pol"tica y la econom"a ser%n los temas de su inter(s. En ellos se revela como un autor t"picamente ilustrado, y aplica los m(todos descriptivos e !ist*ricos $ue eran +recuentes en su tiempo. En .tica !a tenido un gran in+lu3o, ya $ue las cr"ticas a la idea de una Dley naturalE de car%cter moral parten con +recuencia de los problemas $ue (l plantea, y niega $ue la (tica pueda establecerse desde una perspectiva racional. 4ara (l son +undamentales los sentimientos, muy en la l"nea del resto de su pensamiento.
1. E23LICACIN DEL CONOCIMIEN4O HUMANO a) 3lan'ea#ien'& -ene%al El conocimiento del !ombre es, para el autor, el primer tema $ue la +iloso+"a debe a+rontar9 toda tesis $ue pretenda dar una interpretaci*n de la realidad es e)presi*n de nuestro pensamiento, si no se !a dado ra1*n previa del valor del pensar mismo, $ueda esa tesis como una pretensi*n in3usti+icada, como una aventura insegura. 5s" pues, el a+%n de certe1a sigue siendo, como en #escartes, la actitud dominante. El primer terreno $ue est% presente en nuestra mente cuando se comien1a a +iloso+ar es Da$uello de $ue tenemos conscienciaE. En consecuencia, no podemos sino a+errarnos a
esos contenidos e intentar, partiendo de ellos, tratar de calibrar su valide1 y ver !asta d*nde podemos llegar. La tarea $ue se emprende tendr% una importancia capital, puesto $ue, desde este punto de vista, todo cuanto pueda pensar el !ombre no ser% sino el desarrollo de este nCcleo9 todo lo $ue pensamos es, siempre, pensamiento nuestro. .sta es la pretensi*n de >ume9 esclarecer nuestros contenidos de conciencia iniciales y tratar de determinar si nos permiten alcan1ar la realidad o si debemos con+ormarnos con su mero valor de presencia mental. .ste es el sentido de esa Dciencia el !ombreE $ue pretend"a desarrollar en el BN>, cuando abandona este ob3etivo en &E>, no cambiar% el en+o$ue principal, sino el car%cter de DcienciaE al estilo newtoniano de ese estudio. #ebe atenderse al en+o$ue adoptado, pues s*lo desde (l ad$uiere sentido cuanto viene despu(s9 anali1ar los contenidos de la conciencia, determinar su valor cognoscitivo y aplicar a los diversos campos del saber !umano los criterios descubiertos en este an%lisis inicial. :Es inevitable "ue en el punto de partida se tomen ciertas nociones y actitudes como algo no discutido& 'un"ue (ume pretende una completa )ob*etividad+$ un inicio )limpio de pre*uicios+$ es imposible "ue sea as realmente& a mentalidad de su tiempo le lleva a dar por supuestas ciertas tesis "ue obedecen a comple*as circunstancias "ue l no parece tomar en consideracin. (ume asume el mecanicismo y el atomismo como criterios de partida&) *) L&" !&n'enid&" de la !&n!ien!ia 4ara >ume est% muy claro $ue los contenidos iniciales de nuestro Dmundo mentalE son los datos de e)periencia. No partimos de conceptos o de teor"as, sino de e)periencias. 5ntes de ellas nada !ay en la mente. Las sensaciones son lo inicial y lo b%sico, todo lo dem%s deber% entenderse como derivado de ellas. Esta convicci*n es !abitual en el en+o$ue empirista9 n& /a0 idea" inna'a" en la #en'e , verdades $ue acompa'en nuestro propio ser consciente, sino $ue todo contenido debe !acerse presente en un +ondo vac"o. >ume tratar% de clasi+icar estos contenidos iniciales y de per+ilar la relaci*n $ue guardan con ellos todos los dem%s9 ideas, leyes, etc. -u criterio est% consolidado de ra"19 solamente contamos con el nivel de la sensibilidad, tanto en los contenidos como en la clave para ordenarlos. La primera divisi*n se marcar% entre los contenidos iniciales9 las i#$%e"i&ne", y los derivados, $ue llamar% idea". La distinci*n entre ellos vendr% determinada por su D-%ad& de .i.e+aE9 el modo en $ue son percibidos por la conciencia. Las impresiones son m%s vivas, las ideas m%s vagas. Nadie DvibraE con igual intensidad ante una abstracci*n $ue ante algo $ue se presenta concreto y per+ilado, piensa >ume. Las impresiones pueden ser, a su ve1, de "en"a!i,n y de %efle5i,n, en +unci*n de si las notamos como sobrevenidas, o como +ruto de nuestro atender al propio sentir las situaciones interiores9 Dver verdeE +rente a Destar su+riendoE, nos pueden servir de e3emplo. 5s" pues, nuestra e)periencia se divide en e)terna e interna. @unto a este criterio, podemos di+erenciar las impresiones "i#$le" y las !&#$le6a". -on simples las impresiones indi+erenciadas9 ro3o, dulce, y comple3as las $ue presentan di+erencia9 un paisa3e, los celos. 4ara el autor es claro $ue lo simple precede a lo comple3o9 toda
impresi*n comple3a es una s"ntesis $ue reCne en cierta +orma impresiones simples. 4&da i#$%e"i,n !&#$le6a $ ede "e% anali+ada en i#$%e"i&ne" "i#$le". #esde estos contenidos primarios, pueden entenderse todos los dem%s, $ue son necesariamente GsegCn el planteamiento elegidoG derivados de ellos. >ume denomina Didea"E a todos los contenidos derivados $ue se !allan en la conciencia. No son m%s $ue el rastro de3ado por la acumulaci*n de impresiones9 su recuerdo ordenado. 0omo su +uente original, pueden clasi+icarse del mismo modo9 de "en"a!i,n & %efle5i,n7 "i#$le" & !&#$le6a". La relaci*n entre las ideas y las impresiones es descrita como !&$ia9 las ideas sencillamente copian las impresiones, las DrepresentanE. Las ideas no tienen, pues, una naturale1a di+erente al de las impresiones en cuanto a su Dcategor"aE9 no son algo universal o intelectivo, sino mera agrupaci*n de impresiones. 0orresponde m%s bien a lo $ue entendemos como imaginaci*n y memoria imaginativa9 despu(s de ver caballos diversos, nos $ueda una imagen m%s o menos vaga de lo $ue !emos visto y la denominamos DcaballoE, es Dnuestra ideaE de caballo. La noci*n de idea $ue tiene >ume incluye la e)presa negaci*n de $ue su contenido pueda ir m%s all% de lo mencionado. La idea no tiene naturale1a verdaderamente universal o abstracta9 no e)presa una esencia, solamente reCne la memoria de e)periencias parecidas $ue se agrupan en una imagen di+usa. El criterio empleado para criticar los conceptos claves de la +iloso+"a racionalista, el deriva directamente de esta a+irmaci*n. El len- a6e no tiene otra +unci*n $ue reunir ba3o un signo convencional el recuerdo de impresiones parecidas9 la menci*n de la palabra DcaballoE nos trae a la memoria el recuerdo di+uso de un mont*n de impresiones parecidas9 la DideaE de caballo es esto, y no !ay m%s. Boda e)presi*n lingH"stica $ue no pueda traer a la memoria impresiones percibidas alguna ve1, carece simplemente de signi+icado9 es una palabra $ue no dice nada9 una palabra sin idea. Esencia, substancia, etc. son palabras de este estilo9 vac"as. Este criterio9 s*lo lo singular es real y, por tanto, en nuestra mente s*lo puede !aber una suma de e)periencias, nunca una abstracci*n esencialI y el lengua3e se reduce a unir vagamente impresiones parecidas, es una posici*n $ue reitera el N&#inali"#& tardomedieval de O!8/a#, y, como (l, vuelve a poner en 3a$ue toda pretensi*n de un conocimiento racionalmente seguro, as" como la posibilidad misma de un ra1onar con garant"as de valide1 universal o necesaria. !) La !la " %a en la !&n!ien!ia 0on el en+o$ue adoptado por >ume en su planteamiento y con el modo de interpretar los contenidos de conciencia originarios Fa modo de %tomosG, se !ace imposible admitir $ue en la conciencia se !aga presente algo m%s $ue lo meramente consciente . El .al&% de la" i#$%e"i&ne" e" #e%a#en'e fen	ni!&: no sabemos $ue signi+i$uen la presencia del mundo real en nosotros. -on Dnuestro mundoE y no !ay posibilidad de otorgarles otro valor. El Dob3etoE sobre el $ue pensamos y $ue vamos organi1ando progresivamente es Dnuestra e)perienciaE, no !ay otra dimensi*n. Un D /e!/&E es solamente algo singular $ue !emos notado, no podemos decir $ue se trate de algo DrealE en el sentido de De)istente con independencia de nosotrosE. Lo $ue +uera independiente
de nosotros ser"a algo de lo $ue no tendr"amos, por de+inici*n, noticia alguna y estar"a por tanto +uera de nuestro campo de consideraci*n. 5s" pues, la e)periencia o las impresiones no son nuestras ventanas abiertas al mundo real, sino sencillamente Del mundo con $ue contamosE. 0uando tratemos de las cuestiones de !ec!o, pro+undi1aremos algo m%s acerca de este asunto. Notemos, pero, la estrec!e1 de la noci*n m%s radical de >ume, la de Dimpresi*nE9 e)presa un D!ec!oE puntual y s*lo apariencia D+en*menoE. Estrec!e1 en la e)tensi*n y en la intensidad9 un punto. d) La &%-ani+a!i,n de l&" !&n'enid&" de la !&n"!ien!ia La cuesti*n $ue $ueda pendiente es la de saber por $u( la memoria se organi1a de una manera tan clara si las impresiones son radicalmente singulares, as" como la de aclarar por $u( distinguimos entre una impresi*n o recuerdo $ue sentimos como DrealesE de las meras +icciones $ue nuestra imaginaci*n puede generar, con toda libertad, con su capacidad de +icci*n e inventiva. En la (poca del BN> >ume pretend"a !allar las leyes $ue rigen la organi1aci*n de las impresiones simples !asta +ormar un Dmundo mentalE, al modo como Newton encontr* las sorprendentemente simples leyes $ue rigen la organi1aci*n de las part"culas de la naturale1a +"sica. J%s tarde, en la &E>, comprendi* $ue, con sus criterios, era imposible asignar el valor de DleyesE Fnecesarias y universalesG a las claves descubiertas, y se con+orm* con entenderlas como 'enden!ia" $%&*a*le" de origen oscuro9 instintivas o naturales, mec%nicas. Los criterios son, principalmente, los de !&n'i-;idad, "e#e6an+a y !a "a-efe!'&, $ue en su primera (poca design* como Dle0e" de a"&!ia!i,n de idea"E. -encillamente9 las impresiones seme3antes entre s" tienden a reunirse en nuestra memoria y a guardarse con3untamente. Las impresiones $ue son cont"guas se recuerdan 3untamente, y, as", si pensamos en un determinado lugar, nos viene al recuerdo su entorno, o los ob3etos pr*)imos. Jayor trascendencia tendr% el tercer criterio9 la relaci*n causaGe+ecto, tanto por $ue era tomada por los racionalistas como una clave indispensable para garanti1ar la seguridad de los ra1onamientos sobre la realidad, como por$ue seguir% teniendo una especial importancia en el pensamiento de >ume, aun$ue pro+undamente reinterpretada segCn sus propios criterios. -i !emos observado varias veces $ue a una impresi*n sigue otra de modo continuado, tendemos a pensar $ue despu(s de la primera vendr% de nuevo la segunda. -i la visi*n del +uego va unida a la sensaci*n de calor, tendemos a pensar $ue al +uego siempre acompa'ar% la sensaci*n de calor. 0on estos criterios principales y otros complementarios va +orm%ndose y orden%ndose nuestro Dmundo mentalE, nuestra manera de mirar y las e)pectativas $ue nos +ormamos en las situaciones nuevas $ue nos encontramos. -e trata de meras tendencias de tipo psicol*gico $ue podemos describir, pero no dominar. El lengua3e es un mero recurso para guardar me3or y conservar el orden de nuestro mundo interior. -i los criterios de organi1aci*n no son leyes necesarias y universalmente v%lidas K0*mo podr"a la e)periencia descubrir ese valor de necesidadL, entonces debemos asignarles el mero valor de reconocer $ue nuestra e)periencia normal $ueda adecuadamente descrita de esta manera9 as" +uncionamos, y no !ay m%s. >ume piensa $ue no podemos tener
e)cesivas pretensiones y pensar $ue est% en nuestras manos alcan1ar e)plicaciones elevadas de nuestro propio andar por la vida. Nuestras convicciones no son tan DracionalesE como orgullosamente pensamos. <. DOS 4E))ENOS DEL 3ENSA) HUMANO En la (poca de la &E> clasi+icar% nuestro mundo mental en dos grandes campos9 las ! e"'i&ne" de /e!/& y las %ela!i&ne" de idea". El primero abarca el comCn de nuestra e)istencia y de nuestro pensar !abitual, el segundo es e)clusivo de la seguridad especial de $ue go1a el pensar matem%tico y se !ace presente tambi(n en nuestros ra1onamientos, en los $ue ela1amos ideas segCn una cierta +orma en +unci*n del sentido $ue les otorgamos. La idea est% tomada de Lei*ni+, $ue !ab"a di+erenciado entre las verdades de razn, en las $ue reg"a el principio de identidad y de noGcontradicci*n y las verdades de hecho, en las $ue mandaba el principio de ra1*n su+iciente. La di+erenciaci*n radica en $ue !ay niveles del pensar en los $ue lo contrario de lo $ue se a+irma es radicalmente contradictorioI mientras $ue en otros, lo contrario podr"a per+ectamente ocurrir, pero de !ec!o no ocurre. Nada puede ser blanco y negro a la ve1 y en el mismo sentido9 todo es igual a s" mismoI pero algo $ue es de !ec!o blanco podr"a ser negro9 no es contradictorio pensarlo. El modo de ra1onar en l*gica y matem%ticas es necesarioI pero al tratar de conocer el mundo es preciso atender a la e)periencia, no puede deducirse por una v"a puramente racional c*mo debe ser una piedra. 4odremos encontrar, pensaba Leibni1, las ra1ones $ue permiten entender la conveniencia de $ue las cosas sean como son para la armon"a universal. La divisi*n $ue !ace >ume entre estos dos campos no es mera reproducci*n de las propuestas de Leibni19 el escoc(s adapta a su peculiar conte)to la idea del alem%n. -i en el racionalista Leibni1 la ra1*n traba3a en toda su per+ecta pure1a en las verdades de ra1*n, se e)tiende progresivamente a los dem%s campos de modo menos claro para nosotros, pero #ios ve la racionalidad sistem%tica y completa del mundo. 4ara >ume, ni si$uiera las matem%ticas alcan1an una verdadera naturale1a l*gica o racional, sino $ue en ellas la psicolog"a del !ombre alcan1a una seguridad m%s completa, sin de3ar de ser el +ruto de concretos $%&!e"&" #en'ale" & $"i!&l,-i!&". :3"i!&l&-i"#&= <.1. LAS CUES4IONES DE HECHO a) Vi"i,n -ene%al 4ara >ume es claro $ue en el con3unto de la vida !umana no se reali1a 3am%s el ideal de racionalidad $ue pretend"an muc!os autores racionalistas9 ni cabe una (tica Ddemostrada al modo geom(tricoE como pretend"a -pino1a, ni el !ombre mismo es un Desp"ritu pensanteE con verdades eternas e innatas al modo de #escartes. K>ay algo $ue sepamos con seguridad total Fnecesaria y universalG en nuestra e)istenciaLK0u%ntas de nuestras convicciones !an sido deducidas de principios seguros e irrebatiblesL 6adicalmente ninguna, piensa >ume. -i Dsaber racionalmenteE signi+ica, como pretend"a el racionalismo, alcan1ar este grado de seguridad y de pure1a racional, entonces !abr% $ue concluir $ue el !ombre no es DracionalE en este sentido. La &lustraci*n invocaba a la diosa D6a1*nE como 3usti+icaci*n de muc!as cosas... KMu( es tan racionalLKEl orden socialLKLo $ue una sociedad toma por bueno o por maloLKLa !ora en $ue se toma el t(L
>ume piensa $ue nuestra conducta, nuestras valoraciones y convicciones dependen de principios muc!o menos pretenciosos $ue todo esto. Nuestro DmundoE, a$uello $ue tomamos como DsensatoE, a$uello $ue tendemos a pensar, no es algo tan racional. No lo es por$ue lo contrario de lo $ue ocurre podr"a per+ectamente pasar y no tenemos garant"as l*gicas de $ue es imposible $ue as" ocurra. 5dem%s, la mayor parte de nuestra vida pasa sin $ue nos !ayamos parado a pensar la DracionalidadE de lo $ue !acemos. No !ay $ue lamentar $ue se niegue esta DracionalidadE, !ay $ue reconocer $ue as" somos y no caer en delirios de grande1a9 si !ubiera $ue esperar a tomar decisiones a contar con argumentos racionales para !acerlo, nos !abr"amos muerto todos en el es+uer1o de decidir la primera. >ume nos dir% $ue la !&"' #*%e es la Cnica gu"a de la vida !umana, y $ue este acostumbrarse a la e)periencia acumulada es na 'enden!ia de !a%=!'e% in"'in'i.& & #e!=ni!& $ue la na' %ale+a misma !a dado al !ombre. La e)periencia repetida tiende a consolidarse en +orma de /=*i'&. No debe asustarnos $ue esto nos acer$ue a los animales9 somos as". 4uede parecer a algunos $ue la e)plicaci*n es poco pro+unda, pero tambi(n Newton se !ab"a negado a ir m%s all% de lo $ue pudiera e)traer $&% ind !!i,n a $a%'i% de la e5$e%ien!ia . -*lo podemos aportar ra1ones de este nivel9 el m%s all% meta+"sico es una pretensi*n $ue va m%s le3os de lo $ue nuestra capacidad puede alcan1ar. Estas e)plicaciones no implican $ue la vida se instale en una constante incertidumbre $ue se !ar"a insu+rible. -e trata sencillamente de $ue nuestras convicciones9 la seguridad con $ue nos movemos en la vida, no tiene una base racional o demostrada. >ume llama !%een!ia a esta seguridad meramente sub3etiva. Es una situaci*n de con+ian1a no +undada en ra1ones, sino consolidada por la costumbre. >ume se da cuenta de $ue la mayor"a de las relaciones $ue establecemos entre cuestiones de e)periencia las llevamos a cabo bas%ndonos en la relaci*n causa F e+ecto. El valor necesario y real de esta relaci*n es un punto clave en la discusi*n con el racionalismo y el pensamiento cl%sico. Es especialmente importante, por tanto, precisar el sentido en $ue el autor entiende esta relaci*n9 Ca "a e" > n &*6e'& "e- id& $&% &'%&7 0 d&nde '&d&" l&" &*6e'&" $a%e!id&" al $%i#e%& "&n "e- id&" $&% &*6e'&" "e#e6an'e" al "e- nd&?. *) El $%&*le#a de la %ealidad 0 del f ' %& 4ara >ume, el valor de las impresiones actuales y el recuerdo de las pasadas no o+recen, dentro de este conte)to, especiales problemas. Na se !a e)plicado en el an%lisis de los contenidos de conciencia esta cuesti*n. 4ero !ay dos escollos $ue deben tratarse con atenci*n. En primer lugar, el problema del acceso al mundo real9 KNuestro Dmundo de e)perienciaE responde a la realidadLK4odemos DsaberloEL En segundo lugar, el del +uturo9 K0*mo sabemos algo acerca de $u( ocurrir%, si no contamos con impresiones del +uturoL El primer problema a+ecta al valor global de lo $ue a+irma el autor, no tanto a su interna co!erenciaI el segundo es una cuesti*n $ue +orma parte de su mismo planteamiento9 debe dar ra1*n de la Dtran$uilidadE con $ue DesperamosE ciertas cosas. -u e)plicaci*n $uedar"a incompleta sin resolver este punto.
Empecemos por el +uturo. La ra1*n $ue aporta para dar cuenta de nuestra con+ian1a en lo $ue est% por venir es la %ela!i,n !a "a-efe!'& $ue tendemos espont%neamente a establecer entre las e)periencias por las $ue ya !emos atravesado. -abemos $ue esto no es una DleyE, es decir, $ue el +uturo nos puede sorprenderI pero nuestra convicci*n es (sta y tiene este origen9 si dos sucesos se !an mani+estado como !abitualmente seguidos, esperamos $ue lo sigan estando, no nos planteamos especiales dudas al respecto. K4asar% ma'ana el correoL 0on+iamos en ello, ma'ana se sabr% con seguridad. K-aldr% ma'ana el -olL Estamos convencidos, nos sorprender"a enormemente $ue apareciera por el norte o $ue no se levantara, pero !emos de reconocer $ue no es irracional o contradictorio $ue !iciera una de estas dos cosas, as" $ue Dlo creemosE, como las dem%s cosas, pero no podemos DdemostrarE $ue debe ser as" necesariamente. -omos muy pretenciosos en !acer DleyesE de lo $ue son s*lo costumbres. En cuanto a la realidad. #esde el punto de vista adoptado es radicalmente imposible, piensa el autor, pretender DdemostrarE $ue conocemos el mundo DrealE. KMu( signi+icar"a ese DrealE $ue e)presamosL Oeo una imagen, la recuerdo como un roble y digo tran$uilamente9 Del roble est% perdiendo las !o3asE. Bodo esto !a sido e)plicado... K5 $u( viene esta pregunta por la DrealidadE del robleLKEs $ue DrealE podr"a tener otro sentido $ue esa DpresenciaE ante nuestra e)perienciaL 4ara >ume, nadie, salvo los pretenciosos +il*so+os, se pregunta por una realidad m%s all% de este sentido !abitual, y !ay $ue concluir $ue esa pregunta carece por completo de sentido. 6eal s*lo puede signi+icar la !abitual presencia a la mente con $ue la e)periencia !ace su aparici*n. 4ero, Kde d*nde proceden las impresionesL -omos pasivos ante ellas, no nos la inventamos, y sabemos distinguir entre nuestras +icciones y lo $ue tomamos por DrealE, al menos en el sentido de De)periencia realE. #eber"a a+irmarse $ue se comprueba la e)istencia de un DJundoE como la causa $ue origina nuestras impresiones. Este es el argumento de @. LocAe para tratar de demostrar $ue !ay un Dmundo realE, pero >ume no lo acepta. 0onsidera $ue se est% !aciendo un uso ileg"timo de la relaci*n causal, $ue solamente puede signi+icar la !abitual relaci*n entre e)periencias, mientras $ue en este ra1onamiento se pretende $ue enlace la e)periencia con algo de lo $ue no tenemos noticia alguna. No sabemos de un Dmundo realE m%s all% de nuestras impresiones, y no !ay m%s. <.1. LAS )ELACIONES DE IDEAS Los ra1onamientos matem%ticos no parecen seguir las propiedades del pensar en las cuestiones de !ec!o9 no es pensable $ue un tri%ngulo no tenga tres lados, o $ue dos m%s dos no sumen cuatro. 5tendamos9 podemos decirlo, pero parece $ue se nos !ace imposible DpensarloE. Los racionalistas se !ab"an maravillado de la claridad y de la necesidad y universalidad de los ra1onamientos matem%ticos y !ab"an intentado e)tender ese modo de ra1onar a toda la +iloso+"a. >ume no aceptar% ni si$uiera en la matem%tica la presencia de un pensar puro $ue vaya m%s all% de los l"mites impuestos por la e)periencia y la costumbre, basadas ambas en tendencias meramente psicol*gicas. -u idea de las matem%ticas es 3"i!&l&-i"'a, ya $ue niega su naturale1a puramente l*gica.
Es cuesti*n de punto de vista9 la matem%tica no es m%s $ue el caso e)tremo de la estructura !abitual del pensar. Las tendencias pricol*gicas de la seme3an1a, la contigHidad y relaci*n causal ad$uieren en el ra1onar matem%tico especial pure1a, pero no cambian de naturale1a, no son algo m%s digno o m%s espiritual. -i lo seme3ante tiende a agruparse, lo id(ntico F$ue s*lo e)iste en nuestras de+inicionesG se une con necesidad en nuestra menteI si lo deseme3ante tiende a separarse, lo contradictorio no puede ser unido por nuestra mente. >e a$u" el +undamento de los principios de identidad y no contradicci*n, tan psicol*gico e instintivo como todo lo dem%s. La matem%tica es especialmente elegante, pero no trata de cuestiones de !ec!o, sino de puras relaciones entre ideas, ale3adas de la e)periencia ordinaria, pero procediendo de ella y sometida a iguales tendencias. @. C)A4ICA DE LA FILOSOFAA )ACIONALIS4A Y DE LA CIENCIA La visi*n cr"tica de >ume a la +iloso+"a tradicional Fescol%stica de entron$ue aristot(licoG y, muy especialmente a la +iloso+"a racionalista, no es m%s $ue la aplicaci*n a ellas de los criterios $ue !asta a$u" !emos e)puesto. Lo mismo debe decirse de su cr"tica a la ciencia de su tiempo. Las cr"ticas acerca de la moral o la religi*n las de3aremos para un apartado ulterior. a) Ne-a!i,n de na fil&"&fBa #e'afB"i!a 0 %a!i&nali"'a No es di+"cil darse cuenta de $ue no es especialmente simp%tica a >ume la actitud intelectual racionalista. 4ocos tan radicales como (l en sus planteamientos. #el mismo modo rec!a1ar% la tradici*n +ilos*+ica escol%stica y, con ella, el aristotelismo o el agustinismo, m%s cercano a 4lat*n. #e todos modos, sus cr"ticas se dirigen de manera directa al racionalismo y s*lo indirectamente Fsin argumentos apropiadosG a la tradici*n. Es como si por descabalgar a los modernos $uedara ya como supuesta la superaci*n de los medievales y antiguos. En general, >ume niega $ue le sea posible al !ombre ir m%s all% de los l"mites impuestos por la e)periencia, en el sentido en $ue lo !emos e)plicado. Esto es su+iciente para negar toda pretensi*n meta+"sicaI pero es contrario, muy especialmente, a la meta+"sica $ue pretenda constituirse desde las puras ideas innatas, al margen de la e)periencia sensorial. 0on esta actitud se sitCa cerca de la actitud de Newton, $ue renunciaba a plantearse cuestiones sobre esencias y substancias en sus estudios +"sicos, para limitarse a describir los +en*menos observables y encontrar sus leyes matem%ticamente. S,l& al!an+a#&" %a+&ne" C!a "a"- $%,5i#a", de tipo +"sico, nada m%s. Las cr"ticas de >ume se dirigir%n pre+erentemente a las nociones centrales del racionalismo Fy, en general, de toda +iloso+"a $ue acepte el valor real de los conceptos universalesG. Las nociones de substancia, tanto el DYo substancialE o substancia pensante, como la idea de substancia extensa o fsica, ser%n el blanco de sus ata$ues. #e modo parecido, la noci*n de causa ser% despo3ada de su valor racional Fnegaci*n del Dprincipio de causalidadE aun$ue es de notar $ue >ume encuentra para ella, cambi%ndole el sentido, un lugar importante dentro de sus propios planteamientos.
1P
La cr"tica de >ume sigue un es$uema regular9 tomar la de+inici*n racionalista de substancia o de causa y mostrar $ue no puede tener sentido, aplic%ndole sus criterios de lo $ue es una idea y una e)presi*n lingH"stica. No son +alsas, sino $ue no tienen signi+icado alguno, son $"e d&idea". La noci*n de substancia y de esencia son muy importantes en el pensamiento racionalista. Negar $ue tengan signi+icado, como !ace >ume, implica de3ar sin sentido toda a$uella +iloso+"a. 4ara entender la cr"tica es preciso tener presente la de+inici*n. Substancia es lo que subsiste por s, y es lo que est m s all de las apariencias sensibles !substrato". Na se ve $ue ni la subsistencia al margen de nuestra Dpresencia mentalE ni su car%cter de substrato de las apariencias va a ser nunca captado como una impresi*n, ya $ue las impresiones son precisamente esas apariencias. -iendo as", por de+inici*n, la palabra substancia no puede derivar de impresiones y, en el en+o$ue de >ume, no puede ser una idea, puesto $ue no deriva de impresi*n alguna. No es sino una palabra vac"a de signi+icado. Especial relevancia tiene la cr"tica dirigida contra la noci*n de Dsubstancia pensanteE o Dyo substancialE, ya $ue a+ecta directamente a la comprensi*n misma del nCcleo del !ombre. -egCn >ume, los racionalistas a+irmaban la idea de un ser substancial constante en el tiempo como +uente continua de nuestros pensamientos y decisiones. >ume es radical9 nuestra re+le)i*n consciente siempre encuentra impresiones interiores9 determinados estados de odio, a+ecto, bienestar, etc. pero 3am%s nos captamos como algo continuo en el tiempo, ni como algo substantivo m%s all% de las sensaciones internas $ue notamos. #ebemos concluir $ue desconocemos radicalmente una realidad tal como un DyoE subsistente y permanente. -omos un D/a+ de $e%!e$!i&ne"E, dice >ume, no tenemos otra idea de nosotros mismos. La idea de causa tiene gran importancia, por$ue en el en+o$ue racionalista es el ve!"culo $ue enla1a los conceptos y nos permite ra1onar y deducir. -in ella, es imposible el verdadero pensar o alcan1ar demostraci*n de #ios, por e3emplo. 4ara los racionalistas la causalidad se al1aba como un 4rincipio meta+"sico +undamental # $Todo lo que es necesita una causa%& 5dem%s entend"an la relaci*n causal como necesaria y universal9 $'as mismas causas producen siempre los mismos efectos E. 5s" pues el ata$ue se dirige al meollo mismo de los sistemas meta+"sicos :y +"sicos=. >ume argumentar% $ue 3am%s tenemos impresi*n alguna de una tal $conexin necesariaE entre causa y e+ecto. Oemos solamente la sucesi*n regular9 pasa tal, sigue tal, y esto muc!as veces. -i la cone)i*n +uese necesaria, bastar"a una observaci*n para saberlo, pero debemos repetirla para captar la cone)i*n. En la repetici*n no ocurre nada $ue no estuviese en el primer caso, as" pues, deber% concluirse $ue la Cnica novedad es el nCmero de las repeticiones. Esta reiteraci*n no aporta nuevas ra1ones, solamente impulsa a la costumbre y genera creencia. La relaci*n causaGe+ecto solamente puede signi+icar una sucesi*n regular $ue esperamos $ue se repita, nunca Dcone)i*nE ni DnecesidadE. La %ela!i,n !a "a-efe!'& e"7 en H #e7 #e%a " !e"i,n %e- la%. -abemos la importancia $ue da >ume a esa relaci*n para la previsi*n del +uturo, pero no puede conceder $ue cono1camos un Dprincipio de causalidadE necesariamente v%lido.
11
*) C%B'i!a de la fB"i!a ne('&niana La valoraci*n $ue !ace de la +"sica de newton despu(s del BN> est% en la l"nea de lo $ue venimos diciendo. La +"sica solamente trata acerca de !ec!os $ue trata de reducir a sus regularidades b%sicas. No podr% admitir $ue sepamos de D leyes de la naturalezaE en el sentido en $ue entonces se entend"a9 como el descubrimiento de relaciones reales y necesarias entre los +en*menos observables en la naturale1a. La +"sica solamente puede servir para prever el +uturo de una manera probable y no cabe otorgar a la ciencia otro valor. @unto a esto, critica tambi(n algunas nociones importantes como la de fuerza, diciendo $ue no corresponden a ninguna impresi*n y $ue por tanto deben abandonarse. -e sitCa en la l"nea de #escartes y lo mecanicistas puros, $ue ve"an en la noci*n de D+uer1aE una idea oscura e imprecisa. Negar este valor de necesidad o $ue cono1ca realmente el mundo tal cual es, no implica $ue la ciencia care1ca de valor, puesto $ue nos permite manipular nuestro mundo !abitual. D. IDEAS DE E4ICA Y )ELIFIN Las ideas del autor acerca de la (tica y de la religi*n siguen siendo la aplicaci*n radical de las e)plicaciones e)puestas en su +iloso+"a del conocimiento. Las valoraciones (ticas +ueron un campo de su atenci*n pre+erente en la tercera (poca de su pensamiento, pero sus +undamentos est%n presentes desde la (poca del BN>. Oaloramos como bueno o malo, decimos $ue tal cosa deber"a !acerse y tal otra no, e)presamos nuestro rec!a1o a determinadas acciones y nuestro aplauso !acia otras... K4or $u( motivosL Niega radicalmente $ue pueda de+enderse $ue la (tica es un terreno de estudio racional, $ue puedan proponerse principios (ticos o normas (ticas como algo racionalmente conocido o necesario. 0on ello se opone al estilo (tico racionalista, $ue pretend"a tratar de (tica como $uien calcula matem%ticamente ,tica more geomtrico demonstrata, !ab"a escrito -pino1a. 0onocemos !ec!os9 esto es as", lo otro es de esta otra manera. Nuestras impresiones siempre son as"9 describen lo $ue aparece, lo $ue es. K#e d*nde puede proceder un Ddebe serE, una normativa acerca de nuestras accionesL Este salto entre la descripci*n de lo $ue es y la a+irmaci*n de lo $ue debe !acerse, se !a !ec!o cl%sico y se !a denominado Dfala!ia na' %ali"'aE. -e !a visto en ella el ata$ue radical a toda pretensi*n de un Dderec!o naturalE y la base del Dpositivismo 3ur"dicoE9 no !ay m%s normas $ue las escritas en las leyes, ni m%s (tica $ue la $ue una sociedad decide aceptar por conGsenso. 4ara >ume, las valoraciones morales no pueden ser otra cosa $ue D"en'i#ien'&"E $ue se a'aden a ciertas acciones y $ue nos inclinan a DapreciarlasE como positivas o negativas. El an%lisis de una acci*n nos revela pasiones, intereses, nunca DvirtudesE o DviciosE. Estos t(rminos solamente pueden designar nuestros sentimientos interiores ante esas
1<
acciones9 en #&%al "e "ien'e #=" G e "e 6 +-a . Una ve1 m%s es la costumbre la $ue va determinando cu%les se presentan de una u otra manera. La utilidad general es el criterio $ue va consolidando estas apreciaciones9 lo $ue nos resulta Ctil Fpor e3emplo, lo $ue +avorece la pa1 o el progresoG es valorado como bueno, y lo contraproducente, lo $ue di+iculta la vida, como negativo o rec!a1able. Bampoco en este terreno actCa la racionalidad9 los +ines, los prop*sitos, no se de+inen racionalmente, sino por apetencias o pre+erencias a+ectivas o vitales. En las cuestiones de religi*n pronto alcan1* +ama de ateo, y no es di+"cil apreciar las consecuencias de su modo de pensar aplicadas a este terreno. Negaba $ue las pruebas de la e)istencia de #ios llegasen realmente a probar nada, y pensaba $ue la negaci*n de #ios no era especialmente absurda. .l de+end"a una Dreligi*n naturalE, sin misterios, ni dogmas, y no institucional. En el +ondo algo as" como una moralidad m%s o menos bonac!ona y +undamentalmente tolerante. 6. CONCLUSIN >ume !a contribuido a +ormar la mentalidad cr"tica de nuestra (poca. La tendencia a plantear las dudas m%s radicales ante cual$uier intento constructivo con pretensiones de verdad. Esto no !a impedido $ue despu(s de (l se !aya llegado a las m%s pro+undas enso'aciones ideol*gicas, pero siempre $ue pasa el enga'o, parece $ue #avid >ume nos mire con una sonrisa ir*nica, e)tra'ado de nuestros ilusos proyectos. -u in+luencia !a sido enorme, y sigue marcando rumbos del pensamiento actual. #e (l deriva un sector de la +iloso+"a $ue est% especialmente empe'ada en impedir $ue el pensamiento se remonte a pretensiones in+undadas9 el positivismo, el neopositivismo, la +iloso+"a anal"tica... son !erederos directos de su pensamiento, y su in+lu3o ser% +uerte en Qant y muc!os otros. Bambi(n sus ideas (ticas !an in+luido con +uer1a, as" como sus consecuencias 3ur"dicas. -u implacable cr"tica y el rigor con $ue sigue sus propios principios le !acen un punto de re+erencia di+"cil de batir, pero $ue, a la ve1, parece estar reclamando $ue sea batido, si la e)istencia !umana no !a de reducirse a este m"nimo estrec!o $ue (l nos sugiere. ?uena parte del pensamiento del siglo RR se dirige a la de+initiva superaci*n de las posiciones de >ume y sus derivados. 4or otro lado, (l no est% libre de pre3uicios disimulados y de con+usiones $ue marcan el rumbo de sus conclusiones. #escubrirlas es el me3or modo de no en1ar1arse en problemas $ue solamente se generan dentro de sus propios planteamientos.
También podría gustarte
- Planificación Construcción de CiudadaníaDocumento5 páginasPlanificación Construcción de CiudadaníaVigilius HaufniensisAún no hay calificaciones
- Miserable Tu Ambición Divina ArgentinaDocumento1 páginaMiserable Tu Ambición Divina ArgentinaVigilius HaufniensisAún no hay calificaciones
- La Psicologia Es La Ciencia Que Se Ocupa de Estudiar Todo Lo Que Hacen Sienten y Piensan Los Seres HumanosDocumento6 páginasLa Psicologia Es La Ciencia Que Se Ocupa de Estudiar Todo Lo Que Hacen Sienten y Piensan Los Seres HumanosVigilius HaufniensisAún no hay calificaciones
- Estadio Estético en KiekegaardDocumento14 páginasEstadio Estético en KiekegaardVigilius HaufniensisAún no hay calificaciones
- Inteligencia AtrapadaDocumento5 páginasInteligencia AtrapadaVigilius Haufniensis100% (2)
- Subjetividad Montaigne DescartesDocumento19 páginasSubjetividad Montaigne DescartesVigilius Haufniensis0% (1)
- De Husserl A Merleau PontyDocumento9 páginasDe Husserl A Merleau PontyVigilius HaufniensisAún no hay calificaciones
- Procesos CognitivosDocumento1 páginaProcesos CognitivosPaco MartínezAún no hay calificaciones
- Paso 1 - Karen Dayana Bermudez AcevedoDocumento7 páginasPaso 1 - Karen Dayana Bermudez AcevedoXimena BetancourtAún no hay calificaciones
- Power Del Primer Bloque Tematico PSICOLOGIA SISTEMICA UCESDocumento62 páginasPower Del Primer Bloque Tematico PSICOLOGIA SISTEMICA UCESHilce DejesusAún no hay calificaciones
- Análisis TransaccionalDocumento8 páginasAnálisis TransaccionalLuis CastilloAún no hay calificaciones
- Neuro ManagementDocumento10 páginasNeuro ManagementChrys Salazar NievaAún no hay calificaciones
- Sistema de Los Principios Del Entendimiento PuroDocumento2 páginasSistema de Los Principios Del Entendimiento PuroAle BaehrAún no hay calificaciones
- Informe Psicologico Ice de BaronDocumento5 páginasInforme Psicologico Ice de BaronMaria MoroteAún no hay calificaciones
- Criterios Diagnósticos Del Trastorno Antisocial de La PersonalidadDocumento2 páginasCriterios Diagnósticos Del Trastorno Antisocial de La PersonalidadMariaAún no hay calificaciones
- Taller Formativo para AdolescentesDocumento86 páginasTaller Formativo para AdolescentesWilbert Pren100% (1)
- Didáctica de Las Ciencias Naturales - 2Documento21 páginasDidáctica de Las Ciencias Naturales - 2mczanaboniAún no hay calificaciones
- Silabo Usmp Comportamiento-OrganizacionalDocumento4 páginasSilabo Usmp Comportamiento-OrganizacionalRubén SánchezAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Del Clima Organizacional PDFDocumento104 páginasDiagnóstico Del Clima Organizacional PDFDavid ZárateAún no hay calificaciones
- Unidad 03 Capacidad AproximadaDocumento33 páginasUnidad 03 Capacidad AproximadaBenjamin VasquezAún no hay calificaciones
- Practica de Psicologia IndustrialDocumento7 páginasPractica de Psicologia IndustrialKevin JaimesAún no hay calificaciones
- Las Strategis de Aprendizaje Revisió Teorica ConceptualDocumento38 páginasLas Strategis de Aprendizaje Revisió Teorica ConceptualMaRia Del Carmen MaldonadoAún no hay calificaciones
- Manual Bienvenida Al CoachingDocumento85 páginasManual Bienvenida Al CoachingdiesarheAún no hay calificaciones
- Aprendizaje y Constructivismo PDFDocumento13 páginasAprendizaje y Constructivismo PDFNelson Diaz Vargas100% (1)
- Técnica de Micro Enseñanza y Pedagogía MilitarDocumento36 páginasTécnica de Micro Enseñanza y Pedagogía MilitarOnoval RodriguezAún no hay calificaciones
- SCOTT - La Anamnesis Platonica RevisadaDocumento16 páginasSCOTT - La Anamnesis Platonica RevisadaAmber BarrettAún no hay calificaciones
- Modulo 4 Toma de Decisiones PDFDocumento18 páginasModulo 4 Toma de Decisiones PDFOsirisAún no hay calificaciones
- Áreas de Intervención de La Psicología ComunitariaDocumento14 páginasÁreas de Intervención de La Psicología ComunitariaFreqAún no hay calificaciones
- Faces Uigv PDFDocumento95 páginasFaces Uigv PDFluisAún no hay calificaciones
- PCA Inicial 2017Documento26 páginasPCA Inicial 2017Likati LubiAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Marco Teorico PDFDocumento31 páginasEjemplo de Marco Teorico PDF2wlAún no hay calificaciones
- Biografía de Viktor Emil FranklDocumento115 páginasBiografía de Viktor Emil Frankljairolopezr731204Aún no hay calificaciones
- Orientacion Vocacional y Desarrollo de La Inteligencia EmocionalDocumento9 páginasOrientacion Vocacional y Desarrollo de La Inteligencia EmocionalSGOOAún no hay calificaciones
- Richard Thaler y La TeoríaDocumento2 páginasRichard Thaler y La TeoríaYms JaquelynAún no hay calificaciones
- Norbert Wiener CiberneticaDocumento2 páginasNorbert Wiener CiberneticaGabi Pozo0% (1)
- Definicion de Sistema y PropiedadesDocumento4 páginasDefinicion de Sistema y PropiedadesSebastian Hermida HerreraAún no hay calificaciones
- Ensayo Ingrid MataDocumento4 páginasEnsayo Ingrid MataIngrid MataAún no hay calificaciones