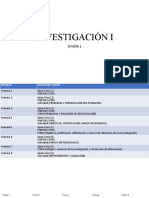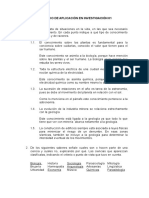Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuadernos Interculturales #17
Cuadernos Interculturales #17
Cargado por
Ana PadawerDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuadernos Interculturales #17
Cuadernos Interculturales #17
Cargado por
Ana PadawerCopyright:
Formatos disponibles
CUADERNOS INTERCULTURALES
ISSN 0718-0586 Ao 9, N17, Segundo Semestre, 2011
Cuadernos Interculturales est indexado en: Red ALyC (Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina y El Caribe, Espaa y Portugal); Latindex-Catlogo (Sistema Regional de Informacin en Lnea para Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal); CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM); HAPI (Hispanic American Periodicals Index, UCLA); Dialnet (Universidad de La Rioja, Espaa); y DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund University)
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Cuadernos Interculturales Ao 9, N17, Segundo Semestre 2011 Valparaso - Chile ISSN 0718-0586 Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP) Instituto de Historia y Ciencias Sociales Facultad de Humanidades Universidad de Valparaso - Chile Editor: Luis Castro Castro Co-Editor: Carolina Figueroa Cerna Co-Editor invitado: Bastien Seplveda Consejo Editorial: Dr. Walter Delrio Instituto de Ciencias Antropolgicas, Universidad de Buenos Aires Mg. Miguel ngel Franco Viceministro, Ministerio de Educacin, Guatemala Dr. Sergio Gonzlez Miranda Universidad Arturo Prat, Iquique - Chile Dr. Fidel Tubino Pontificia Universidad Catlica del Per, Lima - Per Dr. Luis Millones Santa Gadea Profesor Emrito Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga, Per Seminario Interdisciplinario de Estudios Andinos, Lima - Per Dr. Flix Etxeberra Universidad del Pas Vasco, Espaa Jos Miguel Ramrez Aliaga Centro de Estudios Rapa Nui, Universidad de Valparaso, Chile Dr. Guillermo Williamsom Castro Universidad de La Frontera, Temuco - Chile Dr. Pedro Urea Rib Universit des Antilles et de la Guyane, Guyana Francesa Universidad Autnoma de Santo Domingo, Repblica Dominicana Dr. Enric Ramiro Universidad Jaume I, Castelln - Espaa Dr. Gunther Dietz Universidad Veracruzana, Mxico Dr. Ricardo Salas Astran Universidad Catlica de Temuco, Chile Ph.D. Juan Carlos Godenzzi Universit de Montral, Canad Ph.D. Joachim Schroeder Johann Wolfgang Goeth Universitt Frankfurt am Main, Alemania Dra. Gabriela Novaro Universidad de Buenos Aires - CONICET, Argentina Dr. lvaro Bello Universidad Catlica de Temuco, Chile Ph.D. Mara-Ins Arratia Mc Master University, Ontario-Canad Dr. Daniel Mato Universidad Nacional Tres de Febrero, Argentina Consultas, canjes y subscripciones: Revista Cuadernos Interculturales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaso. Calle Serrano 546, Valparaso, Chile. Telfono 56-32-2995622. Correo electrnico: cuadernos.interculturales@yahoo.es Diseo y Diagramacin: Gonzalo Cataln, Direccin de Extensin, Universidad de Valparaso
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Cuadernos Interculturales is a review published -from the year 2003- by the Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP), attached to the Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaso, Chile. It is published biannually and it intends to disclose and debate intercultural and multicultural subjects, preferably focused on the Latin American, and Caribbean reality. Cuadernos Interculturales is indexed in: Red ALyC (Network of Scientific Reviews of Latin America and the Caribbean, Spain and Portugal); Latindex-Catalog (Regional System of Information on line for Scientific Magazines of Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal); CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, UNAM); HAPI (Hispanic American Periodicals Index, UCLA); Dialnet (Universidad de La Rioja, Espaa); and DOAJ (Directory of Open Access Journals, Lund University).
Ao 9, N17, Segundo Semestre, 2011
Cuadernos Interculturales ISSN 0718-0586
Indice
Presentacin
Luis Castro C.
11
Homenaje
Roberto Morales A Teresa Durn Marcelo Berho Teresa Durn Prez (1942 -2011). Una seleccin bibliogrfica
15
17
Seccin Monogrfica
Bastien Seplveda Intelectualidad indgena y colonialidad del saber en Amrica Latina Indigenous intellectuality and the coloniality of knowledge in Latin America Blanca Fernndez Pues los indgenas hablaron por s solos sus propios discursos y por medio de sus propios intelectuales: Primeras aproximaciones a los intelectuales indgenas en el Ecuador contemporneo So the indigenous people spoke by themselves their own speeches and by the agency of their own intellectuals: First approach to the indigenous intellectuals in the contemporary Ecuador 27
33
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Fabien Le Bonniec Mitos y realidades acerca de la figura de la intelectualidad mapuche en la edad del multiculturalismo neoliberal chileno Myths and Facts about the figure of mapuche intellectuals in the age of the Chilean neoliberal multiculturalism Sergio Caniuqueo Reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz cultural en el caso Mapuche. Algunas notas introductorias de principios del siglo XX Reflections about the use of culture as cultural matrix in the Mapuche case. Some introductory notes on the beginning of the twentieth century Roberto Choque Los contenidos ideolgicos y polticos del liderazgo aymara en Bolivia (1900-1945) Ideological and political contents of aymara leadership in Bolivia (19001945) Felipe Rivera, Bastien Seplveda Hacia la descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina: reflexiones a partir del caso mapuche en Chile Toward knowledge decolonization in Latin America: reflections about the mapuche case in Chile Teresa Durn, Desiderio Catriquir, Marcelo Berho Diversidad cultural e interculturalidad en una universidad del centro sur de Chile: validando una categora analtica Cultural diversity and cross-cultural research in a southern university of Chile: making valid an analytic category
53
73
99
113
135
Artculos
Roco Aguiar Sierra, Leny Pinzn Lizrraga Anlisis de las dificultades en el acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural de Yucatn, Mxico Analysis of the difficulties in access and development in the field of labor for women in the rural area in Yucatan, Mexico Alexandra Ainz Galende La percepcin de las mujeres veladas sobre su insercin en el mercado laboral espaol: un estudio longitudinal The perception of the women with veil on his insertion on the labor Spanish market: a longitudinal study 161
187
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Juan Carlos Mijangos Noh, Cristina Soberanis Cardea, Jos Arturo Negrn Lpez Idioma maya y currculo intercultural para estudiantes de primaria en Yucatn-Mxico Maya language and intercultural curriculum for elementaty school students in Yucatan- Mexico Augusto Oliveira Revisitando a missa da terra sem males Revisitando la misa de la tierra sin males Revisiting the mass of land without evil Ana Padawer Nosotros le decimos yeruchi pyta: conocimiento del monte y prcticas sociales de dos generaciones mby (San Ignacio, Misiones-Argentina) We call it yeruchi pyta: forests knowledge and social practices of two mbys generations (San Ignacio, Misiones-Argentina) Saul Santos, Karina Verdn Amaro Intercultural communication issues during medical consultation: the case of Huichol people in Mexico Comunicacin intercultural durante la consulta mdica: el caso de los huicholes en Mxico
199
215
237
257
Reseas
Enrique Antileo Claudia Zapata (comp.), Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Coedicin UASB, Abya-Yala y CECLUCH, Quito-Ecuador, 2007. Irne Hirt Pablo Marimn, Sergio Caniuqueo, Jos Millaln y Rodrigo Levil, ...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epilogo sobre el futuro. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006 Claudia Zapata Roberto Choque Canqui y Cristina Quisbert Quispe, Lderes indgenas aymaras. Lucha por la defensa de tierras comunitarias de origen. UNIH-PAKAXA, La Paz, 2010. 275
279
285
Instrucciones a los autores
291
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 11-12
11
Presentacin
El presente nmero de los Cuadernos Interculturales se inicia con un sentido homenaje pstumo a Teresa Durn, antroploga de la Universidad Catlica de Temuco y pionera de los estudios interculturales en el contexto Mapuche en Chile. Reconociendo su gran valor acadmico y humano, Roberto Morales del Colegio de Antroplogos de Chile le dedica unas sentidas palabras, como a su vez Marcelo Berho da cuenta, mediante una bibliografa comentada, de su importante obra disciplinaria. Sigue una seccin monogrfica, coordinada y comentada por Bastien Seplveda de la Universidad de Rouen-Francia, referida a uno de los aspectos ms decidores e interesantes en torno a la interculturalidad: los saberes indgenas y la descolonizacin de los mismos. Mediante seis artculos, originalmente presentados al simposio Poscolonialismos indgenas y Ciencias Sociales. Dilogo intercultural y descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina realizado en el marco del Segundo Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologas y Culturas (Santiago de Chile 2010), se acota este tema desde la perspectiva de la relacin intelectuales indgenas, conocimientos indgenas y emancipacin epistemolgica. La seccin artculos, en tanto, a travs de los distintos trabajos que la componen se aborda la interculturalidad desde la religiosidad, el currculo y la enseanza de las lenguas indgenas, el impacto del factor cultural en el acceso al campo laboral, las prcticas sociales endgenas y la comunicacin. El primero de ellos, de Roco Aguiar y Leny Pinzn, nos adentra en la revisin de los factores culturales que viabilizan o dificultan el acceso al campo laboral a las mujeres campesinas indgenas rurales de Yucatn-Mxico. Coincidente en la temtica general, el trabajo de Alexandra Ainz analiza la percepcin que tienen las mujeres veladas (rabes, musulmanas) sobre su insercin en el mercado laboral en Espaa. Juan Carlos Mijangos, Cristina Soberanis y Jos Negrn, por su parte, se adentran en las dificultades y potencialidades del
12
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 11-12
currculo aplicado a los estudiantes de primaria de Yucatn-Mxico para el aprendizaje de la lengua maya. Augusto Oliveira, desde la antropologa de las religiones, nos provoca con el estudio de la misa de la tierra sin males como un espacio de dilogo intercultural liberador para las poblaciones indgenas que lo practican. Ana Padawer, a su vez, revisa las difciles y complejas articulaciones entre los conocimientos de la naturaleza de los mby y el conocimiento escolar en Misiones-Argentina. Por ltimo, Saul Santos y Karina Verdn, describen, tomando como caso los huicholes en Mxico, el impacto de la comunicacin intercultural durante la consulta mdica. Pone trmino a este nmero 17 la seccin reseas con tres comentarios y presentaciones de textos que estn marcando pauta en este momento. Luis Castro C. Editor
Homenaje
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 15-16
15
A Teresa Durn
Fuente: Gentileza Universidad Catlica de Temuco
Desde la ruralidad de su origen y formacin en la Araucana, Teresa ingresa al mundo universitario para formarse como trabajadora social, y luego se fortalece y ampla participando del Programa de estudios Antropolgicos fundado por, el nacido en Austria (Viena) y formado en Checoslovaquia (Praga), Milan Stuchlik del Centro de Estudios de la Realidad Regional, en la Sede Regional Temuco de la Pontifica Universidad Catlica de Chile. Es a travs de su maestro que estudia el Doctorado en Antropologa, en la Universidad de Queen en Belfast, Irlanda del Norte. A su vuelta a Chile, la carrera de Antropologa haba sido cerrada en el contexto de la dictadura, no obstante permanece activa y coordina por ms de una dcada el Centro de Investigaciones Sociales Regionales (CISRE) de la PUC sede Temuco. Cuando se reabre la carrera en 1992, es su Directora por algunos aos, para luego dirigir el Centro de Estudios Socioculturales en la ya autnoma Universidad Catlica de Temuco. Durante toda su vida, se hizo muchas preguntas y trat de responder algunas. A mediados de los aos 90, Teresa se haca preguntas tales como Qu tipo de educacin para la poblacin mapuche en Chile?, y se las responda mediante un exhaustivo y persistente trabajo, que bajo la modalidad de presentaciones en Congresos y publicaciones, quedaron como referencias. Respecto de las condiciones del pueblo mapuche en la sociedad estatal chilena, es enftica al sealar que la poltica integracionista chilena que atribuye hoy a la sociedad mapuche el carcter de etna y poblacin indgena, denegndole por tanto el status de pueblo y/o nacin, respecto de lo cual exige que la prctica antropolgica debe resolver antes que nada una cuestin de tipo tico, de modo que ese quehacer tenga algn sentido social tanto para los involucrados o nominados, como para el propio sujeto practicante, en sus respectivas condiciones de persona.
16
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 15-16
Y en la misma dcada, sistematiz su experiencia elaborando una perspectiva meta antropolgica, que la conceptualiz como convivencia intercultural histricamente determinada con el inclaudicable propsito de superar los lmites estrechos de la intolerancia prejuiciada o de nuestras incapacidades. Propone y nos propone una antropologa crtica intercultural, nada ms y nada menos. Muy consciente de la responsabilidad en la formacin de antroplogas y antroplogos, labor que inici a mediados de los 70, siguiendo la trayectoria de Milan Stuchlik y Adalberto Salas, nos aporta a fines de los 90 con sus Notas desde la experiencia local en una reflexin sistemtica de lo que ha sucedido en Temuco desde 1971 a 1996 respecto de Los Sustentos de un Currculum para la Formacin en Antropologa, en una polmica abierta y franca con las decisiones administrativas universitarias del ltimo perodo. Es quizs uno de los escritos donde se hacen ms evidentes sus posturas y sus opciones. Y sin darnos aliento, tres aos ms tarde, contina esta praxis reflexiva para postular -inaugurando el nuevo milenio- una Propuesta terica de antropologa interactiva, en nuestros contextos multiculturales, para superar una Antropologa disciplinariamente disgregada, no suficientemente fundamentada, tarda en el estudio terico de vinculacin con la sociedad, y laxa en la formacin tico social del antroplogo. No nos poda sorprender entonces que en muchos de sus escritos y presentaciones apareciera junto a profesionales y sabios mapuche, o junto con nuevas generaciones de colegas formados en la interaccin dialgica, sealando en conjunto que las posibilidades de comunicacin entre actores diferentes podran ponerse en actitud de dilogo slo en la medida en que el enfoque antropolgico se ponga al servicio de facilitar tal intercomunicacin. Ms an, cuando se seala en un tono de Manifiesto que el antroplogo tiene que disponer de un dispositivo filosfico que otorgue sentido a su quehacer, del mismo modo que plantee y promueva propuestas que, siendo derivadas de la interaccin profunda con los actores sociales, permita un horizonte de cambio sociocultural en el tiempo. Y finalizando la primera dcada, en una prctica ya habitual de co-autoras, el nfasis reflexivo desde la localidad se aplica para examinar la planificacin del desarrollo, poniendo al descubierto sus limitaciones estructurales dado que estos procesos estn en un aparente callejn sin salida: se requiere participacin ciudadana, pero hay dficit de espacio pblico, frente a lo cual se manifiesta reiterativamente la confianza en el potencial de la interdisciplina y del interlogos [] para disear estrategias de intervencin pertinentes a los problemas sociales identificados. Podemos decir de y con ella: se trata del pensar como accin reflexiva y propositiva, y de actuar con responsabilidad en la formacin vivida como vocacin.
Roberto Morales Urra Secretario del Colegio de Antroplogos de Chile. A. G.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
17
Teresa Durn Prez (1942-2011). Una seleccin bibliogrfica
Marcelo Berho Castillo1*
Presentacin
La bibliografa aqu presentada recoge parte de la obra de Teresa Duran ligada a lo que fuera el centro de inters de sus actividades de investigacin: el estudio de la diversidad cultural y de la interculturalidad en la Araucana. Ordenada por aos de publicacin, esta bibliografa constituye un testimonio de la importante labor y del innegable aporte de Teresa a estas temticas a lo largo de su carrera2**. 1982 Durn, Teresa; Aldo Vidal y Alejandro Herrera (1982): Evaluacin antropolgica del programa AFODEGAMA. Temuco: Congregacin Mary Knoll, Fundacin Instituto Indgena. 1986 Durn, Teresa (1986): Identidad mapuche: Un problema de vida y de concepto. Amrica Indgena, vol. XLVI, N4. Mxico: Instituto Indigenista Interamericano.
*1 Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Correo electrnico: mberho@uct.cl **2 Agradecemos aqu la desinteresada colaboracin brindada en la elaboracin de esta bibliografa a las estudiantes de la carrera de Licenciatura en Antropologa de la UC Temuco, las srtas. Evelyn vila Canales, Yessenia Fernndez Belmar y Claudia Manrquez Montoto.
18
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
1988 Duran, Teresa y Nelly Ramos (1988a): Castellanizacin formal en La Araucana a travs de la escuela. Lenguas modernas, N15. Santiago de Chile: Facultad de Filosofa y Humanidades, Departamento de Lingstica, Universidad de Chile. Durn, Teresa y Nelly Ramos (1988b): El papel de la escuela en La Araucana. Lenguas Modernas, N15. Santiago de Chile: Facultad de Filosofa y Humanidades, Departamento de Lingstica, Universidad de Chile. 1989 Durn, Teresa y Nelly Ramos (1989): Comportamiento lingstico en poblacin escolar mapuche contempornea como expresin del problema de la vitalidad de la lengua. Actas de Lengua y Literatura Mapuche, N3. Temuco: Universidad de la Frontera. Ramos, Nelly; Teresa Durn y Ral Caamao (1989): Estudio Prospectivo de la situacin Sociolingstica de Estudiantes Mapuches de la Novena Regin. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. 1990 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1990): El nombre personal de la sociedad y cultura mapuche. Implicancias tnicas y educacionales. Actas de lengua y literatura mapuche, N4. Temuco: Universidad de la Frontera, Kme Dungu. 1992 Loncon, Elisa; Victorino Antilef y Teresa Durn (1992): Condiciones socioculturales para la Educacin Intercultural Bilinge. Documento Indito. 1994 Durn, Teresa; Jos Quidel y Desiderio Catriquir (1994): Health among the mapuche of Chile. En: Gender, Health and Sustainabble Development: A Latin American Perspective. Canada: International Development Research Center. 1995 Durn, Teresa (1995a): Experiencias en torno a una convivencia intercultural histricamente determinada. En: Actas del II Congreso Chileno de Antropologa, Tomo I. Valdivia: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Austral de Chile.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
19
Durn, Teresa (1995b): Qu tipo de educacin para la poblacin mapuche?. En: Actas del II Congreso Chileno de Antropologa, Tomo II. Valdivia: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Austral de Chile. Durn, Teresa (1995c): Reflexiones conceptuales sobre el desarrollo indgena. En Jos Aylwin, Hugo Carrasco y Christian Martnez (ed.): Tierra, Territorio y Desarrollo Indgena. Temuco: Ediciones Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa (1995d): Revisin de dos tesis acerca del desarrollo mapuche. Pentukun, N2. Temuco: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera. Durn, Teresa; Miguel Alvarado y Marcelo Berho (1995): Cmo la antropologa piensa la identidad tnica. Pentukun, N3. Temuco: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera. 1997 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1997a): Ad engu kimn: principios educativos mapunche, bases para un curriculum educacional. En: Desiderio Catriquir (comp.), Actas Primer Seminario de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1997b): Reformas educativas en Chile desde la perspectiva intertnica. De la sorpresa a la reflexin mapuche. Revista Pueblos Indgenas y Educacin, N37-38. Quito: Ediciones Abya Yala. Durn, Teresa (1997): Qu entendemos por interculturalidad?. En: Desiderio Catriquir (comp.), Actas Primer Seminario Latinoamericano de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Gabriel LLanquinao (1997): Lneas de conocimiento en torno a la Educacin Bilinge mapuzungun castellano. Revista Pueblos Indgenas y Educacin, N39-40. Quito: Abya Yala. Durn, Teresa; Jos Quidel y Enrique Hauenstein (1997): Conocimientos y Vivencias de dos familias Wenteche sobre medicina Mapuche. Temuco: LOM Editores, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 1998 Durn, Teresa (1998a): Comunidad mapuche y reduccin: factores de continuidad y cambio. En: Denisse Arnold (comp.), Gente de carne y hueso. La Paz: ILCA.
20
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
Durn, Teresa (1998b): Sustentacin de un currculo para la formacin en antropologa. Notas de una experiencia local. En: Actas del III Congreso Chileno de Antropologa, Tomo I. Temuco: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Jos Quidel (1998): Identidad mapuche e identidad nacional en Chile. Referentes intragrupales e intertnicos. En: Enrique Prez (ed.), La reconstruccin del mundo en Amrica Latina. Lund-Suecia: Cuadernos Heterognesis, Universidad de Lund. 1999 Durn, Teresa; Julio Tereucn y Aracely Caro Puentes (ed.) (1999): Estilos de desarrollo en Amrica Latina. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Catlica del Maule. Durn, Teresa; Noelia Carrasco y Hctor Mora (1999): Consideraciones antropolgicas respecto a un proceso de cambio tecnolgico en comunidades mapuche del sector Makewe, IX regin. En: Teresa Durn, Julio Tereucn y Aracely Caro Puentes (ed.), Estilos de desarrollo en Amrica Latina. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco, Universidad de la Frontera, Universidad Catlica del Maule. 2000 Carrasco, Noelia y Teresa Durn (2000a): Saneamiento ambiental en La Araucana. Una propuesta desde la etnografa audiovisual. Revista de Divulgacin en Antropologa Aplicada, Ao 1, N1. Temuco: Editorial Pillan, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Carrasco, Noelia y Teresa Durn (2000b): Visin crtica de los estudios de impacto ambiental en reas indgenas. En: Actas del XII Congreso Internacional de Derecho Consuetudinario y Pluralismo legal: desafos del tercer milenio. Arica: Unin Internacional de Ciencias Antropolgicas y Etnolgicas, Comisin de Derecho Consuetudinario y Pluralismo Legal. Durn, Teresa (2000): El papel del conocimiento en las relaciones intertnicas y en el desarrollo. En: Sandra Prez (comp.), Pueblo mapuche, desarrollo y autogestin. Anlisis y perspectivas en una sociedad pluricultural. Concepcin: Ediciones Escaparate, Casa de la Mujer Mapuche, Centro Integral de Desarrollo Comunitario, Instituto de Estudios IndgenasUFRO, Sociedad Mapuche Lonko Kilapan.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
21
Durn, Teresa; Esperanza Parada y Noelia Carrasco (ed.) (2000): Acercamientos metodolgicos hacia pueblos indgenas. Una experiencia reflexionada desde La Araucana, Chile. Santiago de Chile: LOM Ediciones, Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2002 Durn, Teresa (2002): Antropologa interactiva. Un estilo de antropologa aplicada en la IX Regin de la Araucana, Chile. CUHSO, vol.6. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2003 Durn, Teresa (2003): Antropologa interactiva. Superacin del quiebre teora-prctica?: Un desafo para la enseanza de la antropologa. En: Francisco Ther (comp.), Antropologa y estudios regionales. De la aplicacin a la accin. Osorno: CEDER, Universidad de Los Lagos. Durn, Teresa y Marcelo Berho (2003): Antropologa interactiva: conciencia y prctica dual del rol antropolgico en una sociedad multitnica y multicultural. CUHSO, vol.5. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2004 Durn, Teresa y Marcelo Berho (2004): Modelos y prcticas socioculturales en torno a la interculturalidad. Bases fundantes. En: Mario Samaniego y Carmen Gloria Garbarini (comp.), Rostros y fronteras de la identidad. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Durn, Teresa; Marcelo Berho y Rodrigo Hiriarte (2004): Contextualizando el concepto de interculturalidad en el marco de procesos sociales intertnicos. En: Mario Samaniego y Carmen Gloria Garbarini (comp.), Rostros y fronteras de la identidad. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Durn, Teresa y Noelia Carrasco (2004): Critical review of the ecosystem approach to human health: the chileanmapuche interethnic context. Review Ecohealth. New York: SpringerVerlag. 2005 Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (2005): Gnerzuamgerpun mew epu xoki rakizuam. Abriendo cauces de con-versacin entre pensamientos. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos.
22
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
Durn, Teresa (2005): Duplicando la Antropologa en la Araucana de Chile. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa y Marcelo Berho (2005): Enseanza de la antropologa. Una visin etnogrfica de un tipo de formacin en antropologa. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa; Marcelo Berho y Noelia Carrasco (2005): Relaciones entre antropologa, antroplogos y pueblo mapuche. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa; Noelia Carrasco y Marcelo Berho (2005): Reflexividad y contexto en el quehacer antropolgico. CUHSO, vol.9. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Lina Gutirrez (2005): El quehacer de la antropologa en la vida cotidiana. Revista LIDER, vol.14, N10. Osorno: CEDER, Universidad de Los Lagos. Zavala, Jos Manuel y Teresa Durn (2005): Flujos migratorios e identidades culturales en La Araucana: Reflexiones desde un acercamiento histricoantropolgico de los desplazamientos humanos. CUHSO, vol.10. Temuco: Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. 2006 Durn, Teresa (2006): Identidad e interculturalidad. Anlisis terico como expresin y aporte a la antropologa aplicada. Documento de trabajo para el Taller de Antropologa Aplicada en la Escuela de Antropologa Aplicada de la UPS Ecuador. 2007 Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (2007): Patrimonio Cultural Mapunche, volmenes I, II y III. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Fernando Pea (2007): Coexistencia de denominaciones cientficas y culturales mapunche en territorios ancestrales. Una aproximacin interdisciplinaria: antropologa, geografa fsica y educacin intercultural. En: I Jornada de antropologa y ecologa. Barcelona: Universidad Autnoma de Barcelona.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 17-23
23
2008 Durn, Teresa; Marcelo Berho y Noelia Carrasco (2008): La experiencia pedaggica de orientacin intercultural del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Catlica de Temuco en la regin de la Araucana. En: Daniel Mato (ed.), Diversidad cultural e interculturalidad en educacin superior. Caracas: IESALC-UNESCO. 2011 Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Marcelo Berho (2011): Diversidad cultural e interculturalidad en una universidad del centro sur de Chile: validando una categora analtica. Cuadernos Interculturales, ao 9, N17. Valparaso: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.
Seccin Monogrfica
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31
27
Intelectualidad indgena y colonialidad del saber en Amrica Latina
Indigenous intellectuality and the coloniality of knowledge in Latin America
Bastien Seplveda*1
Los artculos publicados en esta seccin monogrfica renen parte de las ponencias presentadas en el simposio Poscolonialismos indgenas y Ciencias Sociales. Dilogo intercultural y descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina, organizado en el marco del II Congreso Internacional de Ciencias, Tecnologas y Culturas, en la Universidad de Santiago de Chile, del 29 de octubre al 1 de noviembre 2010. Nueve autores en total participaron de su elaboracin, entre quienes estamos orgullosos de contar a nuestra estimada colega Teresa Durn cuyo fallecimiento, en abril pasado, nos sorprendi en medio de la preparacin de este nmero de Cuadernos Interculturales. Teresa Durn se haba destacado, durante la realizacin del simposio, no solamente por su contribucin y su energa en las discusiones y debates internos, sino tambin por su pasin y su compromiso con la necesaria tarea de descolonizacin del saber en Chile y Amrica Latina. Es un honor y una gran responsabilidad a la vez poder publicar en esta seccin el artculo correspondiente a la ponencia que ella haba presentado en esta ocasin. Se trata por ende de un artculo pstumo, preparado con Desiderio Catriquir y Marcelo Berho, y publicado en forma de homenaje a su persona. Un homenaje rendido por quienes participamos con ella en este simposio, a una antroploga que luch incansablemente para democratizar la educacin superior con la interculturalidad como sencilla arma. As, esta nueva edicin de Cuadernos Interculturales constituye, sin duda, un humilde pero necesario reconocimiento a su recorrido y a la importancia de su obra. Y el que su valiosa contribucin cierre nuestra seccin monogrfica, no es slo a modo de un ltimo adis a nuestra colega, ni nicamente porque viene coronando una prestigiosa carrera antropolgica. Es tambin porque las perspectivas analticas que entrega as lo exigen y porque su atin*1 Chercheur associ, Ailleurs - E.A. 2534, Universit de Rouen, Francia. Correo electrnico: bastien_sepulveda@yahoo.fr
28
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31
gencia con la actualidad estudiantil en Chile la hace plenamente vigente1. En este sentido, el legado de Teresa Durn no se evala solamente en base a la cantidad o a la calidad de sus contribuciones pasadas; se mide tambin con las herramientas que nos dej para entender el presente y proyectarse hacia el futuro. Sus trabajos y reflexiones en torno a la interculturalidad en el mbito universitario entran indiscutiblemente en resonancia con las reivindicaciones actuales del movimiento mapuche en Chile, las que van precisamente en la senda de una educacin ms representativa de la diversidad cultural del pas. Haciendo eco a realidades y demandas formuladas por otros pueblos indgenas en distintos pases de Amrica Latina (Mato, 2009), los lderes mapuches se refieren incluso a la creacin de una institucin universitaria propia2. Aparece en trasfondo la idea de retomar el control de la produccin y de la difusin del conocimiento, una prerrogativa de la que los distintos pueblos indgenas de la regin fueron despojados en el transcurso de una historia marcada por el sello del colonialismo. Entramos as en lo medular de esta seccin monogrfica que, en el surco trazado por otros autores en experiencias y trabajos previos, busca cuestionar justamente la colonialidad del saber en Amrica Latina (Lander, 2000). Qu debemos entender por colonialidad del saber? Es el resultado de un proceso que consiste, primero, en relegar el conocimiento producido por las sociedades indgenas en la periferia de la formacin intelectual y, segundo, en imponer otra forma de interpretar, entender y hacer el mundo. As, vemos cmo la imposicin de un modo particular y etnocntrico de construir el conocimiento ha sido fuertemente criticada estos ltimos decenios por una nueva generacin de intelectuales surgida de la integracin de un nmero cada vez ms importante de jvenes indgenas en el campo acadmico formal. A la par con reivindicar filiaciones intelectuales y epistemes alternativas, estos individuos abogan por una descolonizacin del saber y una apertura de las estructuras donde ste se edifica (Zapata, 2007). No obstante, ms ac de estas consideraciones, es de notar que el uso de la propia categora intelectual indgena puede resultar problemtico. Si bien constituye a todas luces una expresin comodn para describir una realidad objetivada, sta emana de una lgica de pensamiento occidental cuya validez y pertinencia, al aplicarse a sociedades extra-occidentales, son enton1 El ao 2011 ha sido y sigue marcado en Chile por fuertes movilizaciones estudiantiles a lo largo del pas, apuntando a refundar el sistema de educacin superior. Una gran tarea y un tremendo desafo, por cierto. Pero, por sobre todo, una oportunidad nica para impulsar una interculturalidad an en paales en los establecimientos universitarios del pas. 2 Participando del actual movimiento estudiantil en Chile, los dirigentes de la recientemente creada Federacin de Estudiantes Mapuche (FEMAE) -as como muchas otras personalidades emblemticas del movimiento mapuche antes de ellos-, han formulado la necesidad de contar con una Universidad del Pas Mapuche.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31
29
ces discutibles. De hecho, los propios interesados no siempre retoman esta categora para definirse a s mismos (Zapata, 2007). Por lo cual cabe preguntarse, en definitiva, qu es un intelectual indgena? Qu lo diferencia de otros intelectuales? Qu elementos permiten individualizarlo dentro de las sociedades indgenas? Qu realidad cubre y pretende caracterizar? Estas son solamente algunas de las interrogantes que, desde perspectivas variadas, los artculos aqu reunidos proponen explorar. En el artculo que abre esta seccin, Blanca Fernndez indaga en la figura del intelectual indgena, profundizando en el sentido, en la validez y en las implicancias de la expresin. Partiendo de entrevistas realizadas a una decena de integrantes del movimiento indgena ecuatoriano, intenta acercarse a las definiciones que los propios interesados dan de la expresin y determinar, a la vez, en qu medida ellos se identifican o no con tal categora. Por su parte, Fabien Le Bonniec, sin abocarse a un intento de definicin del intelectual indgena, entrega una interesante genealoga del uso de la expresin en Chile. Apoyndose en una entrevista realizada al historiador mapuche Sergio Caniuqueo, logra demostrar que tal categora corresponde a una construccin que resulta de recorridos personales en que los individuos pueden adquirir y desarrollar cierta conciencia poltica. La escolarizacin, y en particular el acceso a la educacin superior, suele jugar un rol importantsimo en este proceso. Como lo destaca Blanca Fernndez, sta se ha convertido en un arma de doble filo. No obstante, ambos artculos insisten en que no basta con ir a la universidad y diplomarse para volverse intelectual indgena. En este sentido, Fabien Le Bonniec precisa que existen trayectorias marcadas por experiencias, encuentros y acontecimientos significativos, algunos de los cuales pueden llegar a constituir verdaderos quiebres identitarios. Estos quiebres conforman entonces un espacio que posibilita una concientizacin y un compromiso poltico que tienden a desbordar sus prerrogativas. En tales condiciones, construir conocimiento desde lo indgena no se concibe solamente como una forma de reapropiacin cultural. Se asume tambin como una posibilidad de revertir el orden colonial impuesto. Resalta as, de los anlisis de los dos primeros artculos, lo poroso de una categora forjada en la interpenetracin de lo acadmico y lo poltico, donde el hacer ciencia se constituye en una forma de ejercicio de poder. En el artculo siguiente, justamente, Sergio Caniuqueo entrega una interesante reflexin sobre esta dimensin de la construccin del conocimiento, particularmente en relacin a la imposicin, en la historiografa oficial, de una perspectiva esencialista en la forma de entender la cultura mapuche. A partir de una importante revisin archivstica, el autor vuelve a visitar la historia chileno-mapuche bajo el prisma de las relaciones intertnicas, mostrando cmo se han ocultado las capacidades de aggiornamento de la sociedad mapuche. En un valioso intento por superar el dualismo clsico vencedor / vencido, aboga por una nueva prctica de construccin de la historia, diversificando las fuentes, confrontando los archivos con otra mirada e integrando, de esta manera, una dimensin dinmica en la comprensin del acervo cultural mapuche
30
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31
y de las relaciones intertnicas. Se desvela, a la lectura de este artculo, una historia de relaciones entretejidas y de mestizajes, de adaptaciones y acomodos que han permitido una integracin mutua, una interpenetracin de ambas sociedades luego de la derrota poltico-militar indgena. En una postura homloga, Roberto Choque ofrece tambin en su artculo una (re)visin crtica de la historia boliviana oficial desde una perspectiva aymara. Analizando las estrategias desplegadas por los lderes aymaras de la primera mitad del siglo pasado, en pos de la recuperacin de las tierras comunitarias, nos alerta sobre el riesgo de confusin al asimilar los movimientos indgenas a luchas que persiguen otras metas. Aqu tambin, la tradicional dicotoma vencedor/vencido no permite comprender el orden cultural aymara, ni tampoco captar las lgicas que pueden haber animado las alianzas pactadas con determinados sectores de la sociedad boliviana. En este sentido, resulta particularmente interesante entender el rol que estos lderes confirieron a la educacin indigenal, que consideraban ms como un medio para poder infiltrar el Estado y aprender a conocer sus dispositivos que como una instancia de aculturacin. Tal como lo recalca Roberto Choque, para un maestro como Eduardo Leandro Nina Quispe, la educacin indigenal serva para amparar a nuestros congneres de los abusos y [las] exacciones de que son objetos. En suma, sacar al indgena de su condicin subalterna! Si la educacin fue entonces uno de los terrenos de lucha arduamente practicado por los lderes aymaras del siglo pasado en Bolivia, lo ha sido de igual modo por muchos pueblos indgenas a lo largo del continente. Fue por ejemplo el caso de los mapuche en Chile quienes, en el mismo perodo, vieron tambin en la instruccin una herramienta necesaria para defenderse de los abusos cometidos en su contra (Donoso, 2008). Notamos as que, con el pasar de los aos, las reivindicaciones indgenas por educacin no han decrecido, intensificndose y extendindose incluso al mbito educacional superior, donde ya se han formado varias generaciones de indgenas en los distintos pases de la regin. En su artculo, Felipe Rivera y Bastien Seplveda abordan esta realidad que proponen analizar a travs de sus implicancias epistemolgicas, en consideracin de las modalidades de construccin e institucionalizacin del saber. Partiendo de una experiencia de investigacin colaborativa con dirigentes e intelectuales mapuches de Chile, los autores buscan sentar las bases de una reflexin en torno a posibles alternativas de descolonizacin del conocimiento y de las estructuras donde ste se formaliza hoy en Amrica Latina. Los problemas planteados por Felipe Rivera y Bastien Seplveda, enunciados en un plano esencialmente terico, encuentran un eco prctico en el ltimo artculo de esta seccin, en el cual Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Marcelo Berho detallan la implementacin de programas interculturales en la Universidad Catlica de Temuco, sin duda una de las ms importantes del centro-sur chileno. Cmo una universidad ubicada en el centro del territorio mapuche histrico plantea atender las necesidades en educacin de una poblacin culturalmente diversa? Cmo se propone integrar esta poblacin a la
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 27-31
31
construccin del conocimiento? Son algunas de las preguntas que los autores tratan de responder y es tambin hacia donde se encamina, en un sentido ms amplio, la seleccin de artculos reunidos en esta seccin monogrfica.
Referencias bibliogrficas
Donoso, Andrs (2008): Educacin y nacin al sur de la frontera. Organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Lander, Edgardo, comp. (2000): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mato, Daniel, coord. (2009): Instituciones interculturales de educacin superior en Amrica Latina. Procesos de construccin, logros, innovaciones y desafos. Caracas: IESALC-UNESCO. Zapata, Claudia, comp. (2007): Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Quito: Universidad Andina Simn Bolvar, Ediciones Abya Yala, CECLAUniversidad de Chile.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
33
Pues los indgenas hablaron por s solos sus propios discursos y por medio de sus propios intelectuales: Primeras aproximaciones a los intelectuales indgenas en el Ecuador contemporneo1*
So the indigenous people spoke by themselves their own speeches and by the agency of their own intellectuals: First approach to the indigenous intellectuals in the contemporary Ecuador
Blanca Fernndez2**
Resumen
El tema general de este artculo propone abordar el concepto de intelectual indgena a travs de una serie de interrogantes que fueron compartidos con dichos sujetos en un trabajo de campo realizado en el Ecuador. Para ello, se parte de una contextualizacin general de las principales tradiciones de pensamiento intelectual y se propone incorporar dentro de las mismas a la reciente figura del intelectual indgena. Luego se consideran algunas referencias sobre sus orgenes y funciones en la sociedad contempornea, para finalmente destacar sus propuestas y aportes respecto de su autodefinicin en relacin a la categora de intelectual. El objetivo general que se plantea consiste en visibilizar a este nuevo sector del campo intelectual especfico de nuestra regin, conocer sus actuales espacios de enunciacin y reconocer elementos que desde su perspectiva con*1 Recibido: abril 2011. Aceptado: octubre 2011. El presente artculo es una versin resumida de los resultados alcanzados en el marco del proyecto de investigacin titulado Aportes de los intelectuales indgenas a la construccin de la Nacin en Ecuador, financiado por el Programa Regional de Becas CLACSO-Asdi de Promocin a la Investigacin Social 2009-2012. El encabezado del ttulo corresponde a una frase de Lourdes Tibn, intelectual indgena dirigente, oriunda de la provincia de Cotopaxi y actualmente diputada nacional por el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo Pais (MUPP-NP).
**2 Licenciada en Ciencia Poltica por la Universidad de Buenos Aires. Mster (c) en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de San Martn, Argentina. Becaria doctoral CONICET. Investigadora miembro del Grupo de Trabajo Anticapitalismos y sociabilidades emergentes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre Complejidad y Ciencias Sociales (GEICCS). Correo electrnico: blancasoledadfernandez@gmail.com
34
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
tribuyan a la definicin de los intelectuales indgenas como nueva categora de anlisis para las ciencias sociales latinoamericanas. Palabras clave: intelectuales indgenas, Ecuador, representacin, movimientos sociales
Abstract
The general subject of this paper proposes an approach to the concept of indigenous intellectual through some questions shared with them in a field work realized in Ecuador. To carry out this subject, the starting point is a general description of the context of thought traditions about the intellectual, in order to incorporate the indigenous intellectual figure within these traditions. Afterwards, we consider some references about their origin and function in the contemporary society. Finally, we emphasize theirs proposes and contributions to their own definition related to the category of intellectual. The general aim is to turn visible the indigenous intelligentsia as a new group in the intellectual field of our region, get to know their present spaces of enunciation and recognize those elements which, from their point of view, contribute to a definition of the indigenous intellectual as a new category of research and knowledge for the social sciences in Latin America. Key words: indigenous intellectuals, Ecuador, representation, social movements
1) Palabras introductorias
En los ltimos veinte aos Nuestra Amrica -para retomar una expresin del poeta cubano Jos Mart- se ha convertido en un territorio de renovados debates y experiencias transformadoras. Desde estas latitudes, se han puesto en cuestin los paradigmas articuladores de formas de dominacin y exclusin vigentes en un sistema mundo que, coincidiendo con Anbal Quijano, se caracteriza por su configuracin moderno/colonial (Quijano, 1990 [1988]). En este sentido, atravesamos un momento transicional y experimental (Santos, 2007) que envuelve una crisis de la colonialidad del poder y del saber (Lander, 2003). Entre los actores sociales que jugaron un papel determinante en la renovacin de este debate, se visibiliza un colectivo que tiene la peculiaridad de formar parte de los pueblos indgenas. Nos referimos a un conjunto de intelectuales indgenas que comparten afinidad problemtica para posicionarse crticamente respecto de aquellas formas de dominacin y exclusin. En el
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
35
contexto aludido, consideramos necesario destacar esta reciente figura, sus actuales espacios de enunciacin y sus ideas, posiciones y tendencias. Con este horizonte, el presente trabajo rene las primeras reflexiones producidas a raz de una estancia de investigacin realizada en Ecuador en octubre de 2010. Constituye tambin el primer avance de un proyecto de tesis de maestra cuyo objetivo general consiste en analizar los contenidos que adopta la reflexin acerca de la nacin que un determinado sector de la intelectualidad indgena en el Ecuador ha realizado en los ltimos veinte aos. La premisa que sustenta dicha tesis considera que los aportes de los intelectuales indgenas han sido fundamentales para la construccin de la propuesta de Estado Plurinacional que desde 2008 fue plasmada en el texto constitucional ecuatoriano. De all que la primera tarea haya sido la construccin de una categora de anlisis que podramos caracterizar, por lo menos, de esquiva (Funes, 2006). Y esto es lo que nos proponemos problematizar en el presente artculo: algunos alcances, limitaciones y potencialidades que supone el uso del concepto intelectual indgena. Para comenzar, se realiz un relevamiento de los aportes tericos en torno del concepto de intelectual sobre el cual han debatido diferentes tradiciones tericas en la modernidad (Altamirano, 2006), lo cual ser presentado brevemente en el primer apartado. Luego, correspondi aproximar una definicin de la categora intelectual indgena, tarea inverosmil si no se situaba a dicho concepto en territorio y contexto ecuatorianos. Afortunadamente, el tema ha sido ampliamente abordado por Claudia Zapata (2008) pero con mayor profundidad en el anlisis de los casos chileno y boliviano. De su investigacin recuperamos la siguiente hiptesis: el concepto de intelectual indgena slo puede comprenderse en tanto categora poltica (Zapata, 2005a). En dicho apartado nos propusimos describir las implicancias de esta afirmacin para el caso de los intelectuales indgenas ecuatorianos y aportar elementos para profundizar el debate en torno al concepto. A partir de ese cmulo de herramientas tericas, se realiz el trabajo de campo con el objetivo de interrogarlos acerca de su condicin de intelectual y de sus consideraciones sobre el uso de dicho trmino. En este trabajo estudiaremos a aquellos intelectuales que cumplen funciones de liderazgo por ser productores de significados, interpretaciones y discursos secularizados que tienen un correlato poltico (aunque no necesariamente ni de manera lineal) sobre el ordenamiento social, cultural y poltico del Ecuador entre 1990 y 2008. Analizaremos sus formas de apropiacin, identificacin y empleo del concepto de intelectuales indgenas. En ese sentido, se realizaron entrevistas en profundidad, abiertas y semiestructuradas a dirigentes de la CONAIE (Confederacin de Nacionalidades Indgenas del Ecuador), a quienes se les consult por su formacin poltica y terica, sus referentes y sus propias elaboraciones. De los diez entrevistados, seis pertenecen a la dirigencia histrica de la CONAIE (fueron las principales figuras que en los aos 80 organizaron el movimiento; cinco proceden de la
36
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
sierra y uno de la amazona; cuatro son varones y dos son mujeres) y cuatro forman parte de la nueva generacin, que ocupa hoy los cargos fundamentales en la dirigencia (dos de procedencia amaznica y dos serranos; dos son mujeres y dos varones). La muestra corresponde a entrevistados claves, que saturan el campo en el que nos hemos propuesto la investigacin. Estamos hablando de un conjunto de intelectuales indgenas con una produccin escrita identificable y que forman o han formado parte de dicha dirigencia. Por lo tanto, no se trata de un colectivo muy numeroso. Las entrevistas fueron realizadas en la ciudad de Quito. All se logr entrevistar a todos los intelectuales indgenas listados originariamente, y se agregaron slo dos, ambos amaznicos, que no estaban considerados al inicio del trabajo. Dichas inclusiones se justifican para reducir un sesgo regional inevitable (dado que existe de hecho). A raz de dicho relevamiento, en el ltimo apartado se expondrn algunos comentarios sobre sus respuestas para, finalmente, enunciar algunas reflexiones1 y nuevos interrogantes acerca de la categora intelectual indgena. Respecto de esta categora compuesta, es necesario destacar que en el presente artculo se ha privilegiado el tratamiento del concepto de intelectual. No abordaremos el inabarcable debate acerca del concepto de indgena fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, el campo acadmico ecuatoriano ha sido muy prolfico en torno de este debate, y si bien se trata de un tema an no saldado, decidimos no extendernos aqu en la revisin de las diversas posiciones2. S es necesario subrayar que respecto de dicho debate, somos tributarios de las propuestas terico-analticas que figuran en las obras de Alb (2008) y Stavenhagen (2010). En segundo lugar, los pueblos indgenas en el Ecuador tambin se han posicionado respecto de los usos y contenidos de esta categora (CONAIE, 1989 [1988]). Bajo el lema: si como indgenas nos dominaron, como indgenas nos liberaremos, resolvieron invertir la carga de dominacin y exclusin que el trmino acoga con el claro objetivo de desintegrar sus identidades colectivas para reintegrarlas en el lugar de la subordinacin. A travs de dicha inversin, recuperaron esta denominacin como smbolo disruptivo de la colonialidad del poder a partir de la autoidentificacin como indgenas, trmino que aceptan para diferenciarse de la sociedad mayor de la que forman parte.
1 Dichos comentarios han sido presentados de manera un tanto informal en dos congresos realizados en Santiago de Chile, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre de 2010 y un poco mejor organizados para las jornadas anuales de la maestra correspondiente, en el mes de diciembre de 2010. Por lo tanto, muchas de estas anotaciones son resultado del intercambio y los invalorables aportes de investigadores que, desde otras disciplinas y respecto de otros casos, tambin se interrogan por esta categora. A ellos un especial agradecimiento. 2 En referencia a ellas, pueden consultarse las obras de Cornejo Menacho (1992), Almeida (1993), Guerrero (1996), Ibarra (1998) y Bretn Solo de Zaldvar (2001).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
37
Las reflexiones de muchos de los intelectuales aqu entrevistados han resultado aportes centrales tanto para el campo cientfico-acadmico como para la misma sociedad que en la ltima Asamblea Constituyente proclam el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional. En este sentido, hemos encontrado que el concepto de indgena es ampliamente aceptado entre los entrevistados. No ocurre lo mismo con el concepto de intelectual. Como podremos observar, lo que realmente tensiona esta categora compuesta no es el trmino indgena sino el trmino intelectual. En dicho sentido, nos parece oportuno poner en consideracin los alcances y las implicancias de dicho concepto por parte de los mismos sujetos a quienes refiere.
2) [Im]precisiones conceptuales
2.1. Aproximacin a una categora esquiva
El trmino intelectual supone un concepto complejo, de lmites imprecisos y definido a partir de un conjunto de tradiciones heterogneas que sobredimensionan determinados elementos, en pos de la funcin que un intelectual debera tener o se considera que tiene de hecho en una determinada sociedad. A pesar de las diferencias, dichas tradiciones coinciden en observar que se trata de sujetos cuya reflexin sobre su propio accionar es permanente, justificando y legitimando as el sentido de su existencia (Funes, 2006). Contrario a la crtica terica que nos sita en la pos modernidad, no creemos que los intelectuales sean una especie en extincin, porque no consideramos que la modernidad y sus utopas hayan llegado a su fin (Rojo, 2006). En todo caso, la ciudad letrada (Rama, 1984) ha flexibilizado sus fronteras y ha ampliado su horizonte, a partir del cual se vislumbra la presencia de nuevos actores (intelectuales de nuevo tipo), de nuevas formas de conocimiento y de nuevos soportes a travs de los cuales hacer circular ese conocimiento. En este sentido, compartimos la definicin generalizada del intelectual como una especie moderna (Monsivais, 2007; Altamirano, 2006; Funes, 2006), asociada al proceso de secularizacin que puede observarse a partir del desarrollo de la ciencia como forma de conocimiento hegemnico en Occidente y de la emergencia de una (aparente) diversidad ideolgica que trascenda al texto bblico. Dicha secularizacin tambin estuvo acompaada del proceso de urbanizacin y la creacin de las universidades en Europa, as como la extensin de la imprenta: la cultura impresa ha permitido el acercamiento de los intelectuales al espacio pblico hacia el cual dirigen sus reflexiones. En realidad, en sus inicios dicho espacio estar necesariamente constituido por un pblico alfabetizado, aunque no necesariamente docto. Tal es as que el surgimiento de los intelectuales en Occidente acompa la emergencia y consolidacin del Estado moderno, entendido como autoridad pero tambin como polo de
38
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
atraccin e irradiacin de discursos legitimadores en cuya fecundacin sern convocados a participar3. Como correlato, se han desarrollado un conjunto de tradiciones tericas en el pensamiento occidental, que han reflexionado sobre la figura del intelectual. En trminos analticos, sostendremos que existen por lo menos tres: la tradicin normativa, la tradicin marxista y un acumulado heterogneo de tradiciones sociolgicas (Altamirano, 2006). La tradicin normativa destaca la idea de misin como horizonte de sentido en las reflexiones y acciones de los intelectuales. A su interior conviven perspectivas tan diversas como la de Julien Benda, quien los denomina clrigos por considerarlos guardianes apolticos de valores atemporales y universales (Benda, 1927), como la propuesta de Sartre quien, ms all de las variaciones en su pensamiento (Sartre, 1950 [1945], 1994, 1973), plantea la temporalidad de los valores a ser defendidos, siempre en oposicin a las fuerzas conservadoras de dicho momento. La perspectiva marxista retoma fundamentalmente la obra de Antonio Gramsci, quien produce un vuelco en las interpretaciones economicistas de lo escrito por Marx y propone no ya una dimensin moral en la tarea intelectual, sino claramente poltica. Si todos los hombres son intelectuales pero no todos los hombres en una sociedad cumplen la funcin de intelectual (Gramsci, 2003 [1924]), esto significa que toda clase esencial (es decir, aquella o aquellas que protagonizan la etapa histrica que se est viviendo) tiene en su interior un grupo relativamente autnomo cuya funcin es la de construir un imaginario de homogeneidad y conciencia de su clase. Gramsci los llama intelectuales orgnicos para diferenciarlos de los intelectuales tradicionales que son aquellos que fueron parte de clases esenciales en la estructura econmica y social precedente. La tercera tradicin de pensamiento abarca diferentes perspectivas de anlisis sociolgicas que proponen lecturas desde consideraciones culturales tanto como institucionalistas y que, en general, no definen al intelectual como portador del cambio poltico, sino como un sujeto que es, en ltima instancia, funcional al sistema de poder vigente (Shils, 1970; Bourdieu, 1999). Sin desconocer la complejidad y diversidad de perspectivas que ha aportado el campo de la sociologa (de hecho sera fundamental retomarlas
3 El mito de origen que acompaa a estos sujetos, los sita en la Francia de fines de siglo XIX como colectivo dentro de una sociedad a travs de su intervencin en el mbito pblico (Ramos, 1989). El vocablo emerge haciendo referencia a los escritores que irrumpieron con la palabra de manera determinante durante el affaire Dreyfuss (simbolizado en el implacable Yo Acuso, de Emile Zol), protegidos por un manto de legitimidad ya no tradicional, divina o burocrtico-poltica, sino moral y esttica. En Latinoamrica, una de las ms justas expresiones de este movimiento para aquella poca fue el Modernismo, que recre el espacio de la cultura como experiencia de lo bello. De esta manera construyeron un dispositivo que articulaba orden poltico y cultura, ansiando desde las letras poner freno al avance del positivismo biologicista.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
39
para analizar el problema de las ciencias desde la academia y el problema de la construccin del liderazgo intelectual), hemos notado que la produccin de los intelectuales indgenas que estudiaremos se encuentra mejor caracterizada con elementos brindados desde las tradiciones normativa y marxista. Llamativamente, muchos de los problemas que los atraviesan son comunes a los planteados por las tradiciones de pensamiento sobre los intelectuales que fueron producidas en Europa Occidental. No obstante, las resignifican de manera original y ciertamente bastante heterognea. Antes de pasar a ello, es necesario evidenciar la dificultad para definir al intelectual de manera abstracta, dado que refiere a un sujeto derivado de un proceso histrico puntual (y especficamente de origen europeo a pesar de que podamos reconocer su figura y funciones en otros continentes y sociedades). Como lo indica Mauricio Gil (2009), ese es, justamente, el problema del enfoque del tipo ideal ya que todo tipo ideal tiene una historia. En este sentido, Zygmunt Bauman (1998) propone ubicar dicha categora dentro de un espacio social ms amplio. Incluso Gramsci (2003 [1924]) destaca que el error es buscar lo intrnseco y definitorio del intelectual, en lugar de pensar el contexto de relaciones sociales en el cual se desenvuelve, para reconocer su posicin y funcin. Como podemos observar, el tratamiento y la vigencia del tema constituyen una trampa terica heterognea de la cual tampoco esperamos salir ilesos. Al momento de escribir estas lneas, definiremos al intelectual, de manera general (Gramsci, 2003 [1924]: 13-17), como un sujeto que posee un conocimiento no especfico, a partir del cual es socialmente reconocido, respetado y legitimado. Esta legitimidad es la que le permite intervenir en el espacio pblico a travs de la palabra escrita (Ramos, 1989). Aquello que podramos denominar oralidad, podra no ser considerado como atributo para definir a estos sujetos, por carecer de un soporte que le permitiera viajar, es decir, que pudiera ser recibido por un interlocutor que no hubiera estado presente en el momento de la enunciacin. No obstante, a lo largo del siglo XX se desarrollaron otras tecnologas como el audio y el video (que hoy permiten un viaje an ms veloz a travs de Internet), a travs de los cuales circulan los discursos que ya no se producen exclusivamente en la ciudad letrada. Por esta razn, la tesis en la cual se enmarca este trabajo tendr por fuentes su produccin tanto escrita como oral. En este punto, consideramos fundamental retomar lo escrito por Gramsci, Bauman y Gil: el discurso de estos intelectuales es contextual. Como toda representacin, sus enunciados no son sinnimo de realidad, sino de parcialidad que, sin ninguna duda, ilumina y opera sobre esa realidad. En este sentido, los intelectuales son sujetos histricos y situados en sus circunstancias, dotados de la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje, una visin, una actitud, filosofa, una opinin para y en favor de un pblico (Said, 1996:30). Justamente por ello, pasaremos a situar histricamente el concepto de intelectual indgena en el Ecuador.
40
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
2.2. Intelectuales indgenas ecuatorianos: un concepto en construccin
En junio de 1990 se produce un masivo levantamiento indgena en el Ecuador, pionero entre las insurrecciones que inauguran los movimientos sociales en Amrica Latina en el contexto neoliberal. El primero de los 16 puntos de la plataforma de lucha demandaba el reconocimiento del Ecuador como Estado Plurinacional (CONAIE, 1990). Desde esa evidente irrupcin en el espacio pblico hasta la concrecin formal del reclamo en la actual Constitucin de la Repblica de Ecuador (en vigor desde el 20 de octubre de 2008), la trayectoria de este movimiento, representada a nivel nacional por la CONAIE, ha atravesado tanto etapas de fortalecimiento como de debilidad y rupturas. En dicho lapso, ha pasado por la formacin de un movimiento poltico-electoral (el MUPP-NP4), la intervencin en movilizaciones que implicaron la renuncia casi consecutiva de tres presidentes -incluyendo una frustrante experiencia de cogobierno en uno de ellos-, y por la participacin activa en los debates que dieron lugar a las constituciones de 1998 y de 2008 (hoy vigente). La trascendencia de este movimiento social, as como la construccin de esta demanda, no puede entenderse sino como resultado de una lucha histrica, a lo largo de la cual debe considerarse la formacin de dirigentes que ejercieron una funcin intelectual. Cuando hablamos de intelectuales indgenas en el Ecuador estamos haciendo referencia a un tipo especfico de intelectual cuyo contexto de surgimiento puede ubicarse a raz del proceso de modernizacin que vivieron los estados en Amrica Latina a partir del fin de la segunda guerra mundial. Dicho proceso alcanz picos de desarrollo, segn el caso de anlisis, entre los aos 50 y 70 del siglo XX. La citada modernizacin no afect solamente a las estructuras socioeconmicas (que derivaron en procesos de reforma agraria y, en casos muy puntuales, en la sustitucin de importaciones de bienes industrializados) sino tambin en la ampliacin del acceso al sistema educativo. Si bien en el Ecuador la lucha de los pueblos indgenas por la educacin bilinge data de las primeras dcadas del siglo XX, la mitad del siglo encuentra a los indgenas de la sierra organizados en sindicatos, mayoritariamente agrarios, y bajo el liderazgo compartido (y, en algunos casos, subordinado) con militantes de los partidos comunista y socialista. Tambin se forman cooperativas y centros, particularmente en territorio amaznico, con fuerte apoyo de las iglesias protestante y catlica5. La acumulacin de estas experiencias orga4 En 1995 se forma el Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo Pas.
5 Uno de los elementos que debe ser tenido en cuenta es la tarea de misioneros salesianos en territorio sur amaznico as como la del Obispo Monseor Proao en Riobamba, entre tantos otros religiosos que contribuyeron tanto en la conformacin de organizaciones indgenas como de sus intelectuales. Al respecto pueden consultarse Cornejo
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
41
nizativas y de lucha a partir de demandas especficas fue decantando en la construccin de organizaciones indgenas regionales para la dcada del 70 y 80 (Guerrero, 1996). Pero la mayor parte de los centros educativos se encontraban en las ciudades. Por ello, otro de los elementos a tener en cuenta en el proceso constitutivo de estos intelectuales es la migracin interna y el sucesivo proceso de urbanizacin, generando en la ciudad un espacio de encuentro entre poblaciones provenientes de diferentes latitudes. El ingreso a la escuela y la universidad se producir de manera lenta y progresiva (Flores Carlos, 2005) hasta que, entre fines de los aos 70 y comienzos de los 80, se visibiliza un conjunto no muy numeroso pero claramente identificable de graduados indgenas que atravesaron exitosamente el sistema de educacin formal. No casualmente, estos sujetos se encuentran entre los dirigentes que participan de la formacin de la CONAIE en 1986. Consideramos que ambas experiencias (la escolarizacin y la participacin en la construccin de un movimiento propio) aportan elementos significativos para definir a los intelectuales indgenas. Respecto de la primer experiencia, no se trata de que el paso por las instituciones educativas formales los convierta automticamente en intelectuales, sino del uso que estos sujetos harn de las herramientas que all aprendan (Flores Carlos, 2005; Ibarra, 1998; Bretn Solo de Zaldvar, 2001). En este espacio practican la lengua en castellano (de hecho, es all donde se los pretende despojar de su lengua materna), y tambin incorporan una serie de tecnologas y saberes especficos (son ejemplo de ello la escritura y la cartografa) que histricamente fueron utilizados para dominarlos (Zapata, 2005a). Paradjicamente, el intento centralizado de homogenizar, mestizar y controlar a estos pueblos, se convirti en un arma de doble filo. De todas maneras, la novedad histrica no es el uso de la escritura por parte de estos sujetos como estrategia de supervivencia (como seala uno de los entrevistados la letra con sangre entra). Lo llamativo es que habiten los espacios acadmicos, y que esto genere un acumulado que contribuye a la legitimidad de sus enunciados, incluso hacia fuera de dicho mbito. El segundo elemento a tener en cuenta es la militancia poltica para conformar organizaciones propias en base a una representacin poltica directa, es decir, ya no mediada por partidos, sindicatos e iglesias. Este proceso organizativo se visibiliza en los aos 60 con la creacin de la Federacin Shuar en la amazona y en 1972 con la unificacin de organizaciones de segundo grado en la regional serrana a travs de ECUARUNARI (Ecuador Runacunapac Riccharimui en kichua que significa el despertar de los pueblos indgenas del Ecuador). Los centros formados en territorio amaznico alcanzarn su propia regional en 1980 (la Confederacin de Nacionalidades Indgenas de la Amazona Ecuatoriana - CONFENIAE) y seis aos despus, las organizaciones
Menacho (1992), Almeida (1993) y Alb (2008).
42
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
de la sierra y de la selva confluirn en la CONAIE6. A la par de estas nuevas formas de mediacin entre poblacin indgena y estado se forman estas capas de intelectuales que sern las encargadas de construir un discurso propio y una representacin poltica directa de la poblacin indgena (Guerrero, 1996). Constituye tambin un hito en el proceso de construccin histrica del sujeto indgena que hasta el momento participaba colectivamente en organizaciones no indgenas (ya sean partidarias, sindicales o eclesiales) que operaban como intermediarios7 entre sus intereses y los del resto de la sociedad. El rol del Partido Comunista en Ecuador, y su vertiente sindical apoyada en la FEI (Federacin Ecuatoriana de Indios) desde 1944, es fundamental para comprender cmo contina vigente, aunque haya sido re-significado, el discurso de la lucha de clases entre las organizaciones indgenas de la sierra. He aqu un claro ejemplo: A pesar de la marginacin, discriminacin, opresin y exclusin en la que nos han sumido los sectores dominantes que controlan el poder poltico, econmico y militar, los pueblos y nacionalidades indgenas hemos logrado recuperar el espacio usurpado en 1492 para cuestionar y poner al descubierto la injusticia social y explotacin econmica. (CONAIE, 1994).
Este discurso poltico moderno en torno a demandas concretas subraya contradicciones implicadas en el uso de un lenguaje ajeno (y ms especficamente de sus dominadores), pero que detrs se arroga un fuerte debate intelectual de resignificacin (Ibarra, 1998). Estas primeras reflexiones permiten historizar y visibilizar a los intelectuales indgenas que son sujeto de nuestro estudio. Sin embargo, en un nivel terico, insistiremos en que no se trata de un concepto que haya alcanzado lmites precisos; motivo por el cual incita mayor consideracin por parte de las ciencias sociales en Latinoamrica. En dicho mbito, debe destacarse la organizacin en el ao 2006 del Simposio Internacional Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina promovido por el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universi6 De esta manera surge la Confederacin de Organizaciones Indgenas del Ecuador en 1986 como representacin nacional de organizaciones indgenas regionales en la sierra, la amazona y la costa ecuatoriana. Algunas especificidades respecto de su particular estructura organizativa, han sido desarrolladas por Andrs Guerrero (1996: 9). 7 Andrs Guerrero denominar administracin tnica a esta forma de dominacin que perdur desde la instauracin de la Repblica, consistente en la identificacin de una frontera entre indios y blancos, a partir de la cual el Estado legara el rol de administrador a los segundos sobre los primeros. Esta forma de administracin privada y local de poblaciones (dado que ser ejercido por hacendados, funcionarios locales y clrigos) se desintegrar junto con el sistema de hacienda, proceso que en el Ecuador es bastante tardo respecto del resto de Amrica Latina dado que ocurre a mediados de los aos 70 (Almeida et. al., 1993).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
43
dad de Chile (Zapata, 2007b). En dicho evento se problematiz el abordaje de ese concepto a partir de las valiosas intervenciones de intelectuales indgenas latinoamericanos, que reflexionaron sobre su rol en el contexto actual. Slo por destacar a una autora ecuatoriana, Estelina Quinatoa Cotacachi (antroploga quechua, quien lleg a dirigir el rea cultural del Banco Central del Ecuador), deliber sobre un conjunto de problemas a los que se ven enfrentados los intelectuales indgenas hoy. Desde su punto de vista, dichos problemas estn atravesados por un factor externo, que es la resistencia o aceptacin por parte de los no indgenas. Estos problemas son: 1) la decisin de asumir un compromiso (o no asumirlo) hacia su grupo cultural y a su vez organizarse entre intelectuales indgenas, gremialmente, como profesionales, lo cual refiere a un doble proceso de dignificacin de la tarea intelectual y de autoidentificacin respecto de la pertenencia a dicho grupo; 2) su posible insercin en la sociedad nacional en trminos de negacin de su procedencia tnica; 3) y la participacin en los destinos del pas que habitan. Si observamos con detenimiento el primer problema planteado, encontraremos elementos para situar sus reflexiones en la estela de la tradicin normativa de vertiente sartreana (Sartre, 1994). Para Quinatoa Cotacachi, existe una responsabilidad moral, irrenunciable, que define el carcter particular del intelectual indgena, de representar los intereses colectivos de sus pueblos, exigir respeto y aportar al movimiento indgena desde esa insercin ms ventajosa. Esto sucede con el grupo intelectual indgena ms numeroso que es el de los dirigentes. Algunos formados en el seno mismo de la organizacin, otros en instituciones acadmicas, luego de lo cual ingresaron al movimiento; expresan la doble dimensin que los define al cumplir con el rol poltico del intelectual orgnico (a un grupo tnico), y con el compromiso intelectual. En el prximo apartado abordaremos este caso especfico. En el escenario de las ciencias sociales latinoamericanas, algunos intelectuales no indgenas tambin han realizado aportes al campo. A partir de una serie de estudios comparativos, Claudia Zapata ha destacado tres tipos diferenciados de intelectuales indgenas: el dirigente, el profesional y el crtico, todos ellos intelectuales orgnicos en trminos gramscianos, ya que su funcin consiste en fundamentar un proyecto poltico articulado en torno a la identidad tnica que promueve la liberacin poltica a travs de la liberacin cultural, es decir, la liberacin de las mentes a partir de la conciencia de la situacin de dominacin (Zapata, 2005a). Dicha liberacin cultural y poltica consiste en la capacidad de constituirse en sujetos capaces de representarse a s mismos. El tercer aporte terico lo realiza Igidio Naveda Flix (2007) quien destaca fundamentalmente a los acadmicos, que son respetados en la sociedad civil y tienen la virtud de teorizar acerca de lo indgena. Este autor advierte que este tipo de intelectual se encuentra desvinculado de las organizaciones y que por lo tanto sus aportes no siempre son recogidos por ellas para la construccin ideolgica. Sin embargo, reconoce tambin a aquellos que cumplen un rol poltico (y que, sin dejar de ser acadmicos, disean estrategias de
44
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
lucha al interior de las organizaciones, cumpliendo roles dirigenciales o de activistas); y a un tercer grupo que denomina profesionales, ya que ponen sus conocimientos tcnicos y legales, de planificacin y formulacin, al servicio de las organizaciones. Estos ltimos asesoran, ofrecen capacitaciones, preparan materiales y organizan la comunicacin a travs de programas radiales y el uso de Internet. Tanto en la tipologa presentada por Claudia Zapata como en la de Igidio Naveda, quedan excluidos aquellos intelectuales indgenas que no se autodefinen como tales. Esto no es casual. En este punto, es necesario retomar una hiptesis, dado que desde el punto de vista que aqu sostenemos la categora intelectual indgena es una categora profundamente poltica. Como lo indica Claudia Zapata (2005b: s/p) el surgimiento de este tipo de representacin es el hilo conductor que permite seguir un proceso histrico que a pesar de ser masivo no involucra a toda la poblacin indgena. En primer lugar porque la categora indgena no supone una poblacin homognea, y en segundo lugar porque no puede asumirse a los intelectuales indgenas como una voz que conecta el presente con la cultura tradicional e incluso prehispnica. Comprender su historicidad es necesario para entender que su existencia representa una ruptura y una forma de resistencia reciente de sujetos que se podra identificar externamente como mestizos pero que han asumido su parte indgena y actan a partir de ella (Zapata, 2005b). Esto es nodal porque tambin se debe destacar que no es posible establecer una identificacin absoluta entre la escritura de estos intelectuales y las culturas de las que proceden. Por lo tanto, no veo en ella [su escritura] el reflejo transparente de una cultura sino una re-presentacin en la que median estrategias narrativas y polticas de distinto tipo (Said 1993). () Esa produccin los hace formar parte de un campo intelectual donde aparecen como los recin llegados (Bourdieu 2000), un espacio de poder que tampoco acaba de considerarlos, como demuestra el hecho de que se los valora ms por la exclusin de que han sido objeto, que por constituir corrientes de pensamiento. (Zapata, 2005b: s/p)
El concepto de intelectual indgena pone en cuestin la nocin de representacin, no slo en trminos etimolgicos (re-presentar implica presentar nuevamente) sino como forma de mediacin, incluso como acto de ventriloquia que los sita entre la identificacin como indgenas y como intelectuales. De estas primeras formulaciones se desprenden las siguientes preguntas: Qu entienden ellos por el concepto de intelectual? Hacia quin dirigen sus reflexiones? Quines son sus referentes tericos y polticos? y Cules son sus consideraciones acerca del uso de este trmino para definir su actividad? En el presente trabajo ensayaremos algunas respuestas a estos interrogantes.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
45
3) Conversaciones en Quito.
Como veremos a continuacin, las primeras reflexiones que aqu expondremos surgen de las entrevistas realizadas en un trabajo de campo reciente. Por lo tanto, las conclusiones derivadas del presente anlisis tienen un evidente carcter provisorio. Las respuestas de los entrevistados se han organizado respecto de los siguientes ejes: 1) la universidad y la organizacin como espacios de formacin y aprendizaje, 2) sus referentes tericos e ideolgicopolticos, 3) su definicin del concepto de intelectual y la utilidad de dicho trmino para definir su tarea. En la mayora de las entrevistas, se comenz preguntando por su lugar de origen y su paso por la escuela. Todos refirieron lo traumtico que resultaba, para un nio o nia indgena, aprender con un docente que no hablaba otro idioma que el castellano. Ya el paso por la universidad (slo uno de los entrevistados no atraves dicha instancia) result menos conflictivo, invitados por sistemas de becas de universidades con una fuerte poltica de inclusin de sectores indgenas (son ejemplo la Pontificia Universidad Catlica del Ecuador -PUCE- y la Universidad Politcnica Salesiana -UPS-8). En las entrevistas, la universidad aparece como el lugar donde se obtienen saberes especializados y tcnicos y donde existe la posibilidad de conocer otros mundos, personas y lenguajes. En ningn caso la destacan como experiencia indispensable, aunque en sus respuestas utilizan conceptos relativos a dicho mbito. Incluso alguno de ellos ha sealado que la formacin acadmica limita el pensamiento y la disposicin a innovar y la mayora refiere que han aprendido ms en la organizacin. En este punto, las experiencias de vida en la comunidad y la militancia se entrecruzan como si fueran un mismo espacio. La mitad de los entrevistados destaca que la organizacin les permiti tener voz propia, y que los intelectuales, si cabe el trmino, surgen a la par de ella, de la lucha social colectiva. Sin embargo, cuando se les consult por sus referentes, aludieron a autores ledos en su paso por el mbito acadmico: entre ellos, clsicos como Rousseau, Marx, Lenin y Gramsci, e intelectuales ecuatorianos como Alejandro Moreano, Agustn Cueva, Fernando Velasco y Bolvar Echeverra. A priori, la respuesta se situaba en la propia historia, las prcticas, la realidad, la vida en la comunidad, el propio pueblo. Fundamentalmente no destacaron personas, sino procesos y organizaciones. Sin embargo, todas las entrevistadas finalmente enfatizaron la figura de Dolores Cacuango, una lideresa indgena histrica que falleci en 1971, miembro orgnico del PC, fundadora de la FEI y principal impulsora de la educacin como herramienta de liberacin,
8 Como ya hemos indicado, an quedan pendientes estudios acerca del decisivo (y para nada neutral) rol que desempearon actores e instituciones religiosas, fundamentalmente en las dcadas de 1970-1980 (Alb, 2008).
46
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
segn una de las entrevistadas. Los ms jvenes destacaron tambin a la dirigencia histrica como referentes de su pensamiento (Nina Pacari, Luis Macas, Blanca Chancoso), tanto por sus aciertos como por sus errores. Finalmente, la consulta por el concepto esquivo: si bien en la mayora de los casos aclararon que dependa acerca de qu se entendiera por el trmino, aqu hemos adoptado una estrategia meramente esquemtica que nos permitir distinguir entre los que se auto-identificaron con la categora intelectual indgena y aquellos que la rechazaron, desde una notable incomodidad. A pesar de que esta aproximacin dicotmica es insuficiente (incluso corre el riesgo de resultar reduccionista), en esta primera instancia de organizacin de los datos nos ha resultado adecuada. Sin embargo, debemos insistir en lo provisorio de esta estrategia para no ignorar finalmente aquellos elementos que invisibiliza. En el grupo de los entrevistados que consideraron vlida la categora, y que incluso no dudaron al responder afirmativamente, destacamos dos subgrupos. Se encuentran los que hacen referencia a un pensamiento poltico propio que surge asociado a (y contribuyente con) el movimiento y el proyecto poltico de la CONAIE y tambin estn incluidos aquellos que, con aparente o sincera modestia, no se consideraban dignos de semejante atributo (como si el concepto cobrara una significacin positiva) porque, adems, no han tenido el tiempo para dedicarse a un estudio que se define por su rigurosidad y sistematicidad. Incluso los mismos que al comienzo de la entrevista refieren a los chamanes y los yachak como el equivalente del intelectual en el mundo indgena o que distinguen entre intelectuales de la academia -valorados por su intelecto- y pensadores indgenas -valorables por su moral y tica-, y se piensan a s mismos como activistas polticos; luego hacen referencia a su propia responsabilidad, tanto porque desde la escritura discuten el relato histrico oficial y disputan sentidos, como porque la gente () cree lo que ellos dicen, y esto demanda una reflexin y conciencia previa. En el segundo caso, encontramos dos razones para el rechazo: la primera alude a lgicas y matrices de pensamiento diferentes (la occidental y la indgena), y la segunda se vincula a la experiencia histrica concreta (memorias de la subordinacin a la vanguardia letrada del Partido Comunista). Slo uno de los entrevistados defini la lgica occidental a partir del fraccionamiento, diferencindolo de un mundo indgena en el cual la armona y la integracin conforman una lgica opuesta a la occidental. En cambio, la mayora de los entrevistados asoci el trmino intelectual a la idea de elite, de estatus y superioridad, y a una fuerte carga ideolgica de dominacin. La idea de desigualdad que se introduce con esta definicin, les hace pensar la categora como estigmatizante, prejuiciosa y negativa. Al mismo tiempo, se lo caracteriza como un trabajo de escritorio, terico, abstracto, cuyas reflexiones no surgen por pensar desde la vida sino desde los libros. La tensin que produce la categora aparece en sus respuestas como una constante. Aquellos que al comienzo abjuran de ella, luego explican que, en todo caso, ellos hacen un ejercicio de traduccin y usan trminos del cdigo occidental para darles contenidos que proceden de los pueblos in-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
47
dgenas. Admiten que ocupan un lugar visible (que no caracterizan como destacable) porque se hacen entender mejor, explican mejor, y entonces hacen como de mediadores. En el transcurso de la entrevista todos se pronuncian intentando definir el trmino y luego acaban relativizndolo y aceptndolo de manera general. Incluso uno de ellos se lamenta por la falta de intelectuales al interior del movimiento. Consideramos que en la mayora de los casos el trmino intelectual aparece inicialmente asociado a saberes especficos, adquiridos en el mbito acadmico. Por eso son los dirigentes histricos quienes, con diferentes reacciones, no se definen en primer lugar como intelectuales: salvo los casos destacables de Nina Pacari y Luis Macas (ambos doctorados en jurisprudencia), el resto de los dirigentes que formaron el movimiento en los aos 80 (Ampam Karakras, Luis Maldonado, Luis Montaluisa y Blanca Chancoso), dedicaron ms tiempo a la militancia que a la formacin acadmica. De manera correlativa, en el presente transcurre un fenmeno inverso: cada vez hay ms indgenas en la universidad (Flores Carlos, 2005); sin embargo, esto no ha significado el fortalecimiento de la organizacin. Los entrevistados que llamaron la atencin sobre esto, invocan dos razones: esto ocurre, en primer lugar, porque la misma organizacin los desconoce y no los incorpora (aqu hay un gesto de autocrtica referido a la falta de reflexin interna que en la ltima dcada afecta al movimiento). En segundo lugar, porque en muchos casos estos jvenes, en busca de la insercin profesional, son cooptados, disciplinados, tecnocratizados por ONG`s, partidos polticos o instituciones con financiamiento pblico o privado que defienden objetivos a veces contrarios a los del movimiento indgena. Cabe destacar que entre ambos grupos (los que aceptan el trmino y los que lo rechazan) no existe una diferencia de tipo generacional, de gnero, o de procedencia geogrfica, con lo cual quedan las puertas abiertas para pensar sus motivaciones a partir de experiencias histricas o trayectorias personales. Lo que puede concluirse de este apartado es que estos actores se encuentran atravesados por una tensin que es constitutiva de cualquier intelectual: la que se produce entre el mbito de la cultura y el de la poltica (Benda, 1927; Gramsci, 1924). Se encuentran entrampados entre el poder y la cultura porque su pensamiento y sus prcticas son resultado de lgicas y parmetros modernos y no modernos.
4) Reflexiones finales: intelectuales indgenas situados
A partir de los resultados brevemente expuestos, consideramos que algunos elementos deben ser recuperados para su anlisis porque anuncian nuevos interrogantes. En primer lugar, y en orden de retomar el marco terico que sostiene este trabajo, hemos observado en los dichos de los entrevistados la coexis-
48
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
tencia de argumentos que nos remontan tanto a la tradicin marxista como a la normativa. Nos referimos a la funcin que cumplen estos intelectuales indgenas, asociada al significado del trmino representacin. En sus reflexiones, esta prctica adquiere otros sentidos, que pretenden marcar una diferencia respecto del criticado ventrilocuismo de la vanguardia de izquierda. Desde su punto de vista la representacin aparece como una forma de mediacin autorizada, legitimada en la experiencia de lucha por la construccin de organizaciones y discursos polticos propios; es decir, por una prctica y no por un conocimiento exclusivo, excluyente y diferencial. Esto no quiere decir que no sean tributarios de un tipo especial de conocimiento adquirido entre la academia y la poltica, lo cual nos lleva a pensar que tal vez estos actores se hallen atravesados por la tensin aludida entre el mbito de la cultura y el de la poltica (Benda, 1927; Gramsci, 1924 [2003]). Esta dificultad atravesar su hilo argumentativo y se visibiliza particularmente a la hora de describir el significado de la representacin. A raz de ello, se debe tener presente el sentido que rodea cual nebulosa al concepto de intelectual. Como hemos observado, el trmino intelectual indgena es rechazado cuando se lo define como tarea de escritorio (terica) pero recibe amplia aceptacin como acto preformativo y poltico. Esto ltimo significa que su formacin como intelectuales est marcada por su militancia a travs del movimiento. Cuando se reconocen como intelectuales indgenas, y cuando rechazan infranqueablemente este concepto, estn explicitando que su sentido de existencia se debe a la tarea del proyecto poltico. Ms all del paso por la escuela y la universidad, ms all del uso de la escritura o la oralidad como soportes, incluso ms all de su funcin al interior del movimiento, sus reflexiones cobran sentido cuando se trasladan al espacio pblico para ser debatidas. Ese espacio pblico est integrado por una sociedad de la que forman parte las organizaciones indgenas pero en la que no estn solos. Como indicaba Estelina Quinatoa, su insercin ms ventajosa en esa sociedad (causa y consecuencia de que explican mejor), tiene sentido por la asuncin previa de un compromiso como intelectual indgena orgnico, al interior de sus organizaciones. Ese compromiso es el que les resulta ineludible. Aqu se visibiliza otro aspecto de la representacin que ejercen (lo cual en muchos casos los incomoda), en tanto que los distingue de sus pares indgenas porque, como uno de ellos ha dicho, a lo mejor, lo que hacemos es explicar un poco mejor. Su condicin de sujeto histrico los sita (Said, 1996) en un contexto del cual sus reflexiones no pueden desprenderse y a partir del cual se complejiza un ejercicio de ventriloquia, que no es impuesto, ni lineal ni permanente. Esa comprensin diferencial de la dimensin temporal y espacial de la idea de representacin debe ser estudiada y explicitada. Una de las consideraciones a tener presente en el anlisis de estos casos es que estamos hablando de un colectivo de intelectuales cuya composicin es heterognea y a pesar de lo cual han logrado consensuar algunos elementos de cara a una sociedad mayor. A diferencia de los casos de intelectuales aymara en Bolivia, mapuches en Chile y Argentina, o incluso dentro del
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
49
movimiento zapatista en Mxico, el caso del Ecuador es destacable porque han confluido en un movimiento social y poltico (la CONAIE) reflexiones de intelectuales pertenecientes a diferentes nacionalidades en un mismo pas, con una firme decisin de que sus pueblos sean incluidos en las estructuras del estado-nacin. Dichas reflexiones se ponen sobre una mesa de debate que alcanza reconocimiento nacional en 1990 pero que puede observarse ya a fines de los aos `70 alrededor de la intensin de conformar un movimiento poltico y social indgena de alcance nacional. Esto no ha ocurrido en ningn otro pas latinoamericano. En dicho contexto, cuyas motivaciones son muy variadas y no analizamos aqu, se articula un debate a partir del cual kichuas, shuaras y otras once nacionalidades9 establecen consensos y afinidad problemtica acerca de la pregunta quines somos? (CONAIE, 1988 [1989]). La necesidad estratgica de conformar un movimiento poltico de alcance nacional los puso en contacto para articular un discurso que no es homogneo porque tampoco lo son los intereses e interpretaciones que lo componen, pero que ha requerido un esfuerzo en torno de la construccin de consensos. No estamos diciendo que dicha intensin sea excepcional en Amrica Latina, pero su logro s lo es, incluso con las dificultades previas y actuales que esto acarrea. Marcados a fuego por dicha experiencia, se visibiliza un sector de la dirigencia que ejerce una funcin intelectual pero que no siempre se identifica con esa categora. Se sienten ms cmodos con trminos como activista, militante, dedicado a la causa porque asocian lo intelectual con lo acadmico, con lo abstracto y con la parlisis del escritorio. Como ya lo hemos explicitado, no es esta la definicin que aqu sostenemos del intelectual. Esto nos lleva a dejar abiertos algunos interrogantes. El primero de ellos alude a las dificultades para comunicarse y para hacer poltica a travs de trminos que significan contenidos diferentes, o de trminos diferentes que significan un mismo contenido. Este tipo de reflexin y tarea corresponde a un oficio intelectual. En palabras de una de ellos, aunque refirindose al trmino nacin, el mismo cdigo occidental es impreciso; ni ustedes se ponen de acuerdo sobre los conceptos. Como pudimos ver, ellos tampoco se encuentran ajenos a esta problemtica. En segundo lugar, si la categora incomoda es porque no puede ignorar el problema del poder. No los hemos definido como intelectuales a secas sino como intelectuales indgenas, porque lo indgena tambin conlleva una dimensin poltica. No estamos planteando aqu un adjetivo que aparece de manera subordinada. De hecho, la categora compuesta por estos dos conceptos (intelectuales e indgenas) no supone relacin asimtrica entre ellos. Queda pendiente revisar el sentido y el contenido que se le atribuye a lo indgena. Como hemos anticipado al comenzar el artculo, su uso aqu se debe a que ellos mismos, a
9 Se trata de las nacionalidades Cofn, Siona, Shiwiar, Achuar, Andoa, Zpara, Waorani, Secoya, pera, Tsachila, Cachi, Awa tal cual figura en el sitio web de la CONAIE (www.conaie. org).
50
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
travs de un largo proceso organizativo, han elegido dicha denominacin para plantear una identidad, que si bien contiene a un conjunto de nacionalidades diferenciadas, se presenta como un todo en actitud confrontativa hacia un modelo de convivencia desigual que les ha sido impuesto y que los inferioriza desde los tiempos de la Colonia (CONAIE, 1988 [1989]). Esta eleccin identitaria, esta autodefinicin, es resultado de una deliberacin y debate con clara intencionalidad poltica. Y aquel que no se autodefine como indgena, aunque algunos antroplogos hayan querido definir este trmino desde la apoliticidad de la etnia, tambin estn tomando decisiones que generan efectos polticos. Lo mismo ocurre con la categora intelectual que aqu hemos presentado. En ese caso su legitimidad se asienta pero tambin excede la identidad indgena y aparece como vinculada con un sentido de lo intelectual que est anclada en lo performativo por oposicin a lo terico (y no porque las ideas/conceptos no importen sino porque la frontera entre teora y prctica pareciera entenderse como porosa). De esta manera, la categora intelectual indgena no es casual, no es neutral, no es inocente. Plantea un posicionamiento, explicita una lucha y requiere de visibilidad y debate entre sus protagonistas y al interior de la intelectualidad latinoamericana en general. Tal es as que se convierte en una categora en disputa. En tanto este debate ampliado no acontezca, ignoramos la existencia y el pensamiento de sujetos que son causa y efecto necesarios para la emancipacin en Nuestra Amrica.
5) Bibliografa
Alb, Xavier (2008): Movimientos y poder indgena en Bolivia, Ecuador y Per. La Paz: CIPCA. Almeida, Jos et. al. (1993): Sismo tnico en el Ecuador. Varias perspectivas. Quito: CEDIME, Abya-Yala (1 ed.). Altamirano, Carlos (2006): Intelectuales. Notas de investigacin. Bogot: Grupo Editorial Norma. Bauman, Zygmunt (1998): Legisladores e intrpretes. Quilmes: Universidad de Quilmes. Benda, Julien (1927): La traicin de los clrigos. Madrid: El Galen. Bourdieu, Pierre (1999): Intelectuales, poltica y poder. Buenos Aires: Eudeba. Bretn Solo de Zaldvar, Vctor (2001): Capital social, etnicidad y desarrollo: algunas consideraciones crticas desde los Andes ecuatorianos. Revista Yachaikuna, N 2. Quito: Instituto Cientfico de Culturas Indgenas. CONAIE (1989 [1988]) Las nacionalidades indgenas en el Ecuador. Nuestro proceso organizativo. Quito: ILDIS/TINCUI, CONAIE. CONAIE (1990): Los 16 puntos. Quito: CONAIE. CONAIE (1994): Proyecto Poltico. Quito: CONAIE.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
51
Cornejo Menacho, Diego, ed. (1992): Indios. Una reflexin sobre el levantamiento indgena de 1990. Quito: ILDIS, Abya-Yala. Flores Carlos, Alejandra (2005): Intelectuales indgenas del Ecuador y su paso por la universidad y la escuela. Quito: Flacso Ecuador. Funes, Patricia (2006): Salvar la nacin. Intelectuales, cultura y poltica en los aos veinte latinoamericanos. Buenos Aires: Prometeo Libros. Gil, Mauricio (2009): Sociologa de los intelectuales y teora de la ideologa. En: VVAA: Pluralismo epistemolgico. La Paz: Muela del Diablo. Gramsci, Antonio (2003 [1924]): Los intelectuales y la organizacin de la cultura. Buenos Aires: Nueva Visin (1 ed.). Guerrero, Andrs (1996): El levantamiento indgena de 1994. Discurso y representacin poltica en Ecuador. Nueva Sociedad, N142, marzo-abril, pp.32-43. Fundacin Friedrich Ebert. Consulta 4 de mayo de 2011: http:// www.nuso.org/upload/articulos/2483_1.pdf Ibarra, Hernn (1998): Intelectuales indgenas, neoindigenismo e indianismo en el Ecuador. Ecuador Debate, N48, diciembre, pp.71-94. Quito: CAAP. Lander, Edgardo, comp. (2003): La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. Monsivais, Carlos (2007): De los intelectuales en Amrica Latina. Amrica Latina Hoy, N47. Salamanca-Espaa: Universidad de Salamanca. Naveda Flix, Igidio (2007): Reconstitucin de pueblos indgenas en la regin andina y el rol de los intelectuales indgenas. En: Claudia Zapata (comp.), Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina, pp.311-332. Quito: UASB, Abya-Yala, CECLUCH (1 ed., vol.2). Quijano, Anbal (1990 [1988]): Modernidad, identidad y utopa en Amrica Latina. Quito: El Conejo (2 ed.). Rama, ngel (1984): La ciudad letrada. Hanover, N.H.: Ediciones del Norte. Ramos, (1989): Desencuentros de la modernidad en Amrica latina: literatura y poltica en el siglo XIX. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Rojo, Grinor (2006): Globalizacin e identidades nacionales y postnacionales de qu estamos hablando? Santiago de Chile: LOM Ediciones. Santos, Boaventura de Sousa (2007): La reinvencin del Estado y el Estado plurinacional. OSAL, N22. Buenos Aires: CLACSO. Said, Edward (1996): Representaciones del intelectual. Barcelona: Paids. Sartre, Jean Paul (1950 [1945]): Presentacin de Los Tiempos Modernos. En: Qu es la literatura? Buenos Aires: Losada. Sartre, Jean Paul (1994): Las cartas de una ruptura. Revista de Occidente, N160, pp.5-36. Madrid: Fundacin Jos Ortega y Gasset. Sartre, Jean Paul et al. (1973): Los intelectuales y la revolucin despus de Mayo de 1968. Buenos Aires: Rodolfo Alonso. Stavenhagen, Rodolfo (2010): Los pueblos originarios: el debate necesario. Buenos Aires: CTA Ediciones, CLACSO. Zapata, Claudia (2005a): Origen y funcin de los intelectuales indgenas. Cuadernos Interculturales , Ao 3, N4. Via del Mar-Chile: Centro
52
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 33-52
de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso. Zapata, Claudia (2005b): Michel Foucault, los intelectuales y la representacin. A propsito de los intelectuales indgenas. Cyber Humanitatis, N 35. Santiago de Chile: Facultad de Filosofa y Humanidades, Universidad de Chile. Consulta 14 de octubre de 2009: www.cyberhumanitatis.uchile.cl Zapata, Claudia, comp. (2007b): Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Quito: UASB, Abya-Yala, CECLUCH (1 ed., vol.2). Zapata, Claudia (2008): Los intelectuales indgenas y el pensamiento anticolonialista. Discursos/prcticas, N2. Santiago de Chile: Universidad de Chile.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
53
Mitos y realidades acerca de la figura de la intelectualidad mapuche en la edad del multiculturalismo neoliberal chileno1*
Myths and Facts about the figure of mapuche intellectuals in the age of the Chilean neoliberal multiculturalism
Fabien Le Bonniec2**
Resumen
En el presente artculo se pretende hacer una genealoga, no de los intelectuales mapuche, sino ms bien del uso de la expresin, invitando a historizar esta figura contempornea y los contextos de su emergencia, e instar a seguir la trayectoria de algunos de estos actores en vez de dar una definicin previa y nica. Basta afirmar que uno no nace, sino que se llega a ser intelectual indgena, es este proceso a la vez personal pero que tambin contiene dimensiones colectivas y contextuales que nos interesa abordar desde las prcticas. Se abordara la figura del intelectual mapuche como un actor quien est a la misma vez inducido por las polticas de multiculturalidad promovida por el Estado chileno y las agencias internacionales pero tambin comprometido en procesos de cuestionamiento y descolonizacin de dichas instituciones. Ms que oponer estas prcticas, se pretende entrar en la complejidad y la contextualizacin de ellas con el fin de poder entender mejor los desafos que estas plantean en el marco del proceso de transformacin de las condiciones de produccin del conocimiento, y entonces de la realidad misma, acerca de las sociedades chilena y mapuche. Palabras clave: intelectual indgena, Mapuche, Chile, postcolonialismo, Sergio Caniuqueo
*1 Recibido: mayo 2011. Aceptado: octubre 2011. Este artculo forma parte de una investigacin financiada con aportes de la Direccin General de Investigacin y Postgrado de la Universidad Catlica de Temuco y del Proyecto Mecesup UCT 0804.
**2 Departamento de Antropologa, Ncleo de Investigacin en Estudios Intertnicos e Interculturales (NEII), Universidad Catlica de Temuco, Chile. Investigador asociado al Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), Paris-Francia. Correo electrnico: fabien@uct.cl
54
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
Abstract
In this paper we make a genealogy, not of the mapuche intellectuals, but rather the use of the term, calling to historicize this contemporary figure and the contexts of their emergence, and invite to follow the trajectory of some of these actors instead of giving a prior and unique definition. Suffice to say that nobody borns but becomes indigenous intellectual. This process is at once personal but also contains collective and contextual dimensions that we will approach from the practice. Addressing the mapuche intellectual figure as an actor who is at the same time induced by the policies of multiculturalism promoted by the Chilean government and international agencies but also engaged in questioning and decolonization of these institutions. Rather than opposing these practices is to get into the complexity and contextualization of these to better understand the challenges faced in the context of the transformation of the conditions of knowledge production, and then the reality itself of the chilean and mapuche society. Key word: indigenous intellectual, Mapuche, Chile, Postcolonialism, Sergio Caniuqueo
1) Introduccin
En el contexto del primer congreso de Historia Mapuche que tuvo lugar en Siegen (Alemania) en enero de 2002, el socilogo mapuche Jorge Calbucura relat una conversacin que haba tenido con el especialista en derecho indgena, Rodolfo Stavenhagen. Este ltimo anotaba que el movimiento mapuche contemporneo formaba parte de los tres grandes movimientos indgenas que vivificaba a America Latina en este momento. El primero, el de Chiapas, era reconocido por la potencia de su retrica y el alcance internacional de los discursos de su portavoz, el subcomandante Marcos. El segundo, el movimiento indgena de Ecuador, haba demostrado su carcter popular y pacfico tomando el poder de manera efmera durante el mes de enero de 2000, logrando mantener una cierta base al nivel electoral en distintas provincias. En fin, el tercero no es ms que el movimiento mapuche. De acuerdo con Rodolfo Stavenhagen este movimiento constitua una gran esperanza para los indgenas del continente y el hecho de estar compuesto de numerosos intelectuales y profesionales lo distingua de los otros movimientos. La organizacin de este congreso en el extranjero, reuni una docena de intelectuales mapuche de todo tipo (autoridades tradicionales, universitarios, abogados, socilogos, historiadores, comunicadores sociales) situacin que era la ilustracin de los dichos de Stavenhagen. Si bien, casi 10 aos despus, uno podra reajustar tal comentario integrando el movimiento indgena de Bolivia, hay que constatar que una de las particularidades del movimiento mapuche sigue siendo sus intelectuales y profesionales.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
55
Llama as la atencin que hoy en da, cada vez ms, y de manera regular, se lee tanto en los escritos cientficos como en revistas de actualidad artculos aludiendo a esta supuesta intelectualidad mapuche. Dentro la esfera de los estudios sobre la sociedad mapuche es sin duda los escritos del destacado antroplogo Rolf Foerster los que generalizaron esta idea-fuerza de la existencia de intelectuales mapuches1. Mientras que en la prensa, cada cierto perodo, se saluda la emergencia de una intelectualidad o intelligentsia mapuche2. Sin duda esta mediatizacin ha contribuido estos ltimos aos a hacer entrar paulatinamente la expresin en el lenguaje comn, sin suscitar una reflexin sobre su sentido y el contexto en el cual se est utilizando de manera corriente. Pero al salir del contexto latinoamericano y al hablar de intelectual mapuche surgen entonces muchas preguntas, no solamente porque el sentido de esta expresin no es tan obvio, sino porque tambin remite a una diversidad de actores, implicando una labor de deconstruccin y de contextualizacin de esta nocin. La cautela en no definir previamente la categora intelectual mapuche parte de algunas constataciones. En primer lugar, son pocos quienes se reivindican como tal, sino que intelectual mapuche corresponde ms bien a un calificativo que se otorga a otra persona. Se mantiene una discusin entre los propios interesados en cuanto a saber si se trata de una autodenominacin o si el calificativo est impuesto desde afuera. Tambin se observa que no existe un consenso en cuanto a los pocos intentos de definiciones que existen acerca de la figura del intelectual mapuche. Del profesor de liceo y poltico del comienzo de siglo al universitario especializado en algn rea de las humanidades, pasando por el sabio conocedor de la tradicin, la figura del intelectual mapuche se ha transformado a lo largo del tiempo. De la misma forma, esta flexibilidad en la manera de nombrar a estos actores se constata al ver como una misma persona, dentro de su vida, pasa de artista a dirigente antes de ser calificada o reconocida como intelectual mapuche. En este sentido, nada sirve encasillar actores sociales, como los Mapuche, cuyo ethos est justamente donde no se le espera3. Tampoco se trata de hacer la apologa de un mundo
1 En el libro publicado con Sonia Montecino, en 1988, menciona en diversas partes a los intelectuales mapuche para referirse principalmente a los profesores e institutores mapuche. A partir de1999, los artculos de Rolf Foerster van a mencionar reiteradamente la existencia de dicha intelectualidad sin definir con mayor precisin a quien aluda. 2 El ltimo publicado es el que apareci en octubre de 2010 en la revista Qu Pasa con el ttulo Intelligentsia Mapuche al finalizar una importante huelga de hambre de los presos polticos mapuche, entonces procesados por Ley antiterrorista. 3 As tambin, la literatura que existe sobre intelectualidad indgena en pases como Mxico (Gutirrez Chong, 2001), Ecuador (Fernndez, 2010 y artculo publicado en esta misma seccin temtica de Cuadernos Interculturales), Colombia (Rappaport, 2005) e incluso el norte de Chile (Gundermann y Gonzlez, 2009), da cuenta de situaciones completamente diferentes donde las nociones de intelectual indgena varan de acuerdo a los contextos nacionales. Se puede consultar el artculo de Joanna Rappaport (2007)
56
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
social dinmico, efervescente, sin anclaje, donde los actores cambian de identidad a cada momento, sino mas bien tratar de explicar el uso que se ha hecho de esta categora en la historia, puesto que ella no es tan reciente.
2) Una genealoga del uso de la categora intelectual mapuche4
Si bien el fenmeno de intelectualidad mapuche puede estar asociado a la fundacin de las primeras organizaciones mapuche al comienzo del siglo XIX, son pocas las referencias fechadas de esta misma poca que se refieren a la idea de intelectual para describir a figuras que hoy en da se reivindican como tal: Manuel Manquilef, Francisco Melivilu Henrquez, etc. Sin embargo, las pocas menciones que se encuentran de aquella poca en los escritos y archivos son significativas del rol otorgado al intelectual mapuche Aburto Panguilef en uno de sus manuscritos de 1942 al plantear las aspiraciones de su pueblo para acceder a una cierta autonoma invitando a reunirse a los intelectuales de la raza (Menard, 2007: 196). Pero es durante los aos noventa que se ha banalizado la etnicizacin de categoras de actores tales como historiadores, antroplogos o socilogos mapuche. Uno de los primeros autores en interesarse por la figura del intelectual indgena (pero refirindose especficamente a los Mapuche) es sin duda Carlos Munizaga quin titula un artculo publicado en 1990 en la Revista Chilena de Antropologa como Intelectuales indgenas modernos surgidos en el contacto con la sociedad chilena. Munizaga insiste sobre la necesidad de tomar en cuenta esta nueva categora de actores producidos a partir de procesos de contacto y de aculturacin. Inspirado por los trabajos sobre el cambio social del antroplogo africanista francs Georges Balandier, Munizaga define los intelectuales como letrados que provienen de una minora y educados a los valores de la sociedad dominante y que se afirman como lderes polticos y religiosos. Reinterpretando, reestructurando y revitalizando el material sociocultural de su propia sociedad dominada, estn en una posicin de rebelda frente a la sociedad dominante (Munizaga, 1990: 23). Otro trabajo ms tardo, pero tambin pionero sobre el tema, es el de Rita Kotov e Ivan Vergara de 1995 (publicado en 1997) en donde destacan los discursos que en aquella poca aparecen como relativamente novedopara tener una discusin de esta nocin en varios de estos distintos contextos. 4 El concepto genealoga aqu usado se refiere directamente a la historia crtica reivindicada por Michel Foucault, esta crtica ya no se va a ejercer en la bsqueda de estructuras formales que tengan un valor universal, sino como investigacin histrica a travs de los acontecimientos que nos condujeron a constituirnos, a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos, decimos. En este sentido, esa crtica [...] es genealgica en su finalidad y arqueolgica en su mtodo. (Foucault, 2004: 91).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
57
sos, sus condiciones de emergencias y el carcter urbano de los intelectuales mapuche. Estos autores definen al intelectual mapuche como un conjunto de actores cuyo punto comn es operar la divisin entre lo Mapuche y el nomapuche. O sea hay una referencia a una cultura pura que se reproduce de manera milenaria y que est amenazada por la civilizacin occidental. Una primera observacin es quien era calificado por Kotov y Vergara en 1995 como intelectual, hoy en da est clasificado en otra categora, ms tradicional, tal como los kimche (sabios) y los Ngenpin (oradores). Efectivamente se puede observar que la etiqueta de intelectual mapuche otorgada por Kotov y Vergara a Juan anculef o a Armando Marileo pas a mapuchizarse, mientras que quienes haban estudiado en la universidad quedaron con la calificacin de intelectual mapuche. El hecho que en la actualidad, se distinga muy claramente el intelectual mapuche del cosmovisionista reafirma la idea que ambas categoras estn relacionadas, pero sobre todo que no son estticas. Las contribuciones del seminario sobre Universidades y Pueblos Indgenas organizado en la Universidad de la Frontera (en adelante UFRO) en 1996 (Morales, 1997) deja entrever varias referencias a la idea de intelectual indgena sin que se defina realmente a quien se refiere, pero denotando un fuerte inters por los procesos vividos por los estudiantes mapuche. Es as que Roberto Morales en el prlogo de las actas del seminario invoca la necesaria: participacin directa de intelectuales indgenas en las actividades y en la definicin de las polticas universitarias se hace cada vez ms necesaria. An ms, no se trata slo de aquellos que segn nuestras categoras definimos como portadores del conocimiento de un pueblo, sino de aquellos que sean establecidos a partir de la visin de mundo de los diversos pueblos indgenas. (Morales, 1997:5)
Despus de 1997, momento en que se inicia un nuevo ciclo tanto a nivel del movimiento autonomista como en las polticas pblicas indgenas en Chile, contexto en cual se produce una visibilizacin de los actores mapuche en la sociedad chilena, se ha prestado cada vez ms atencin al fenmeno de la intelectualidad mapuche. Se destaca el trabajo de Sara Mc Fall en 1999. A diferencia de Kotov y Vergara que insisten sobre la novedad del contenido de los discursos, las condiciones de emergencia y el carcter urbano de la intelectualidad mapuche, Mc Fall pone en relieve una cierta continuidad en la cual se insertan los intelectuales y su trasfondo histrico, revelando los retos y desafos de estos discursos en la actualidad. Interesante es constatar que desde 1989 se haba formado un centro de intelectuales mapuche en Temuco -el Centro de Estudios y Documentacin Mapuche Liwen (en adelante CEDM-Liwen)- con la pretensin abierta de levantar una intelligentsia mapuche capaz de responder a los problemas propios del pueblo Mapuche5,
5 Jos Marimn, entonces miembro fundador del CEDM-Liwen, sobre cual volveremos ms adelante, citado por el socilogo Noel Cannat (1997:138).
58
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
y sin embargo ninguno de los estudios antes mencionados se refiere a dicha agrupacin. Los distintos trabajos que aluden la intelectualidad mapuche y que se han generalizado estos diez ltimos aos, generalmente se refieren a dos tipos de intelectuales: por una parte aquellos que se pretenden portadores y divulgadores legtimos de la cultura mapuche tal como los Ngenpin (oradores), lonko (jefe tradicional), machi (curandero) y, por otra, las personas que tienen una formacin universitaria y reivindican posiciones polticas y epistemolgicas propias a su condicin de Mapuche. Obviamente estas dos categoras de intelectualidad a veces se confunden. La categorizacin mas reciente sobre el tema es aquella realizada por Claudia Zapata Silva (2005) que distingue tres modalidades: los intelectuales dirigentes encarnados, segn esta autora, por Aucan Huilcaman o Evo Morales; los intelectuales indgenas profesionales formados en la universidad en economa, gestin, periodismo, ciencia de la educacin y que crean sus propios espacios y proyectos colectivos con contenidos identitarios, figura cercana de la definicin gramsciana del intelectual orgnico; la tercera modalidad la representan los Mapuche que producen su discurso a partir de una disciplina del conocimiento, reivindican su independencia y a la misma vez sus opiniones y sus escritos hacen que tomen una relevancia poltica. Aunque, los actores pueden transformarse en el tiempo, es importante recalcar la funcin creativa y autnoma de esta ltima categora que permite al intelectual participar en la elaboracin de los discursos contemporneos sobre territorialidad o identidad. Intervienen en la creacin y la transformacin de los conceptos como tambin en los debates acerca de la necesidad de descolonizacin de los saberes y los mtodos, y en la prctica de reescritura de la historia como reconstruccin de la gnesis (Bourdieu, 1994: 98). Es esta ltima categora definida por Claudia Zapata la que cobra inters en mi investigacin sobre territorialidad mapuche realizada en el marco de una tesis doctoral en Antropologa y etno-historia y que se fundament a partir de la realizacin de diversas observaciones etnogrficas (Le Bonniec, 2009). Uno de los propsitos de este estudio era mostrar de qu manera el territorio mapuche se constitua como un espacio de representacin, un metarelato coproducido por los Mapuche y los agentes del Estado. En este proceso, no cabe duda que los intelectuales mapuche jugaron un papel importante, participaron para dar existencia y consistencia a lo que hoy en da se nombra como territorio mapuche, el Wallmapu6. Ahora bien, en este proceso de construccin de un imaginario territorial mapuche, me he preguntado si
6 Si bien el trmino Wallmapu no es nuevo, una crnica de un religioso del siglo XVII lo menciona para referirse al universo. Su uso por parte de las organizaciones para reivindicar el territorio mapuche transandino es mas reciente y aun no hace consenso dentro de la poblacin mapuche. Junto con la expresin territorio mapuche o pas mapuche ha integrado la retrica del movimiento mapuche autonomista contemporneo.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
59
era posible calificar estos intelectuales de postcoloniales, o sea saber si ellos se inscriban en debates contemporneos ms globales marcados por un giro cultural en las ciencias sociales, un: giro de la necesidad a la libertad [] vale decir, de una preocupacin en las fuerzas histricas objetivas al nfasis en la subjetividad, la creatividad y la agencia; de las condiciones materiales de existencia a las percepciones, los smbolos y sus significados; y de lo que fue caracterizado como infraestructura a la denominada superestructura. (Sandoval, 2009:11)
3) Postcolonial feygey kam feygelay?Ser o no ser postcolonial?
Al leer los trabajos de Pablo Marimn, Jos Ancan, Victor Naguil, historiadores que constituyeron la primera generacin de intelectual mapuche aparecida a comienzos de la dcada de 1990 o de aquellos como Sergio Caniuqueo o Jos Millalen pertenecientes a una segunda generacin un poco mas tarda, uno se sorprende por la ausencia de referencias a la literatura y experiencias preexistentes tal como el Taller de Historia Oral Andina7 y los estudios postcoloniales de India o de America Latina, ni a sus fuentes de aspiraciones europeas, tal como los French studies. Si se encuentran preocupaciones similares a aquellas que animaron los estudios subalternos en cuanto a la descolonizacin de las metodologas y de las teoras, ninguna referencia a este corriente est mencionada. Si bien el ttulo del libro publicado en 2006 por los historiadores Pablo Marimn, Sergio Caniuqueo, Jos Millalen y Rodrigo Levil (Escucha Winka!), hace referencia directa a uno de los principales inspiradores de los estudios postcoloniales, Frantz Fanon, en su contenido no aparece ninguna referencia a esta corriente. Hay que esperar solamente una generacin mas reciente (Herson Huinca y Hctor Nahuelpan), la tercera de historiadores, para ver la mencin y la reivindicacin de los estudios postcoloniales en sus trabajos sobre la sociedad mapuche. Esta ausencia hasta hace poco se puede explicar por el simple hecho de que en Chile los estudios postcoloniales no han tenido un gran impacto. Ningn autor chileno se reivindica abiertamente como partcipe de la corriente postcolonial, a diferencia de otros universitarios latinoamericanos como Mignolo, Escobar, Coronil o Quijano. Esta dificultad de emergencia de esta corriente en Chile se debe en parte a la misma ambigedad del trmino postcolonial en un pas donde
7 El Taller de Historia Oral Andina (THOA) fue fundado en 1983 en La Paz. Es una organizacin compuesta de intelectuales aymaras y quechuas, y uno de sus objetivos es formar a lderes, intelectuales y dirigentes al pensamiento andino (Zapata, 2008). En los aos 90, la organizacin apoyada por la ONG OXFAM jug un papel importante en la reestructuracin de las entidades socio-territoriales, los Ayllu, mientras que en los ltimos aos se le ha imputado un rol en la eleccin de Evo Morales y una gran influencia sobre el vicepresidente Boliviano, lvaro Garca.
60
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
se mantiene una cierta forma de colonialismo hacia los indgenas. Se vuelve entonces difcil para una elite criolla -de descendencia europea que proviene de una sociedad marcada por relaciones de dominacin neocolonial hacia los Mapuche- apropiarse de la apelacin postcolonial. Si en un primer momento se pueden encontrar diversos puntos en comn entre los trabajos de intelectuales mapuche y aquellos postcoloniales, hay que tener cuidado de no aplicar a la realidad mapuche contempornea trminos, terminologas, nociones y calificativos elaborados en otros contextos. Al recurrir al trmino postcolonial y a su nueva lengua asociada(Bayart, 2007: 268-269) se corre el riesgo de volverse ciego y no ver las prcticas, los discursos y las trayectorias de estos actores. En este sentido, me pareci importante aprehender las trayectorias de distintas personas, tal como Sergio Caniuqueo, y entender cmo se vuelve intelectual mapuche y as captar las modalidades de identificaciones que atraviesan los intelectuales y las redes que contribuyen a formar.
4) Cmo se vuelve intelectual mapuche? Trayectoria de un historiador mapuche8
El hecho de conocer a Sergio Caniuqueo desde 1997 me ha dado la oportunidad de ver como l se ha transformado en un destacado historiador mapuche. No es detrs de un pupitre, tampoco en la universidad que lo conoc, sino tocando bajo en un grupo de rock mapuche llamado Los Pirulonko. Durante esta poca, Sergio recin haba entrado a la UFRO, en la carrera de pedagoga en historia, y no pareca mostrar algn real signo de emancipacin ante el conocimiento occidental. Sin embargo, en nuestras discusiones las referencias y el vocabulario que l usaba dejaban entrever una formacin marxista. A lo largo de los aos, lo volv a encontrar en contextos ms acadmicos, como en el 2002 durante el Congreso de Historia de Siegen donde l present su trabajo sobre la representacin de los Mapuche en la literatura chilena de comienzo del siglo XX (Caniuqueo, 2003). Despus, en Temuco, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en algunas ocasiones, por ejemplo organizando un taller de desclasificacin en un hogar de estudiantes mapuche de esta ciudad o produciendo un estudio histrico-antropolgico para una comunidad de la costa. Despus de haber ejercido como profesor de historia en una escuela rural de la comuna de Toltn, Sergio accedi a un cierto prestigio debido tanto a sus escritos, conferencias, participacin en diversas redes de investigadores y, por sobre todo, a su activismo en el movimiento mapuche, ms especficamente en el contexto de los trawun realizados por la coordinacin de identidades territoriales, dan-
8 Gran parte de las informaciones que han aparecido sobre Sergio Caniuqueo en este captulo, incluyendo las citas, provienen de una entrevista que fue realizada en la ciudad de Temuco en el mes de enero de 2008.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
61
do consistencia y forma a las reivindicaciones territoriales. En este sentido, me pareci importante entrevistarlo para entender cmo en sus discursos y sus prcticas l haba hecho la articulacin entre conocimiento y territorialidad. Cuando le pido presentarse, Sergio se refiere a sus filiaciones paternales y maternales, las comunidades de sus abuelos, la migracin de varios de sus tos y tas a Santiago, y el encuentro de sus padres en Temuco donde vivi y creci. Como es recurrente en estos casos, aunque han vivido en Temuco o en Santiago, la familia de Sergio siempre ha mantenido relaciones con los miembros que se quedaron en la comunidad. Durante su niez, Sergio acompaaba a sus padres a la comunidad. En este autorretrato, Sergio no olvida de mencionar las predisposiciones familiares para el oficio de historiador y de experto en cultura mapuche: del lado maternal, su abuela era conocida por sus weupitun (especie de discurso histrico) que ella contaba durante las fiestas familiares. En cuanto a su familia paternal, contaba con machi y longko Ngillatufe, lo que le haba sensibilizado en la importancia del conocimiento y de su transmisin. Cuando Sergio entr a la universidad en 1996, pensaba que sus estudios le serviran para ser profesor de historia y trabajar con los jvenes de manera reflexiva. Sus influencias durante su juventud fueron marcadas por sus encuentros, muchas veces fortuitos, con dirigentes y profesionales mapuche, tambin por su participacin en un grupo de anarquistas y, al final de su adolescencia, a un colectivo de arte de calle de tendencia marxista. Estas distintas experiencias influenciaron su manera de mirar los fenmenos sociales al entrar a la universidad, encontrndose ah con modos de organizacin distintos a la perspectiva materialista con cual vena. Relata que se decepcion al conocer la organizacin de estudiantes mapuche de la UFRO We Kintun, considerando como secundaria la preocupacin que tena este grupo en cuanto a la identidad mapuche o a la relacin entre Mapuche y no mapuche. Los partidos de paln y fiestas realizadas por este grupo no correspondan a la perspectiva que tenia Sergio del trabajo militante y del disciplinamiento que este requera. El relato de Sergio me recuerda las primeras impresiones que yo haba tenido al conocerlo en 1997: un joven serio y tranquilo; mirndolo nada indicaba que era Mapuche, solamente su vocabulario marxista dejaba ver un cierto rasgo de su personalidad. Cuenta que es durante este mismo ao que empez a moderar sus convicciones polticas. Su banda, Los Pirulonko, tocaba en diversas actividades mapuche durante las cuales tomaba consciencia de las luchas que se estaban jugando y de la diversidad de actores. En 1997, haba participado en diversas manifestaciones organizadas por We Kintun contra la construccin de la represa Ralco. Pero fueron los acontecimientos de Lumaco9 que constituyeron un momento clave de toma de conciencia:
9 Los denominados acontecimientos de Lumako corresponden a un ataque a camiones forestales en diciembre de 1997 lo que marc la entrada a un nuevo ciclo del movimiento mapuche caracterizado por la visibilizacin de nuevos referentes, como la Coordinadora de comunidades en conflicto Arauco Malleco (en adelante CAM) y de nuevas prcticas como la recuperacin territorial productiva o el control territorial. Este
62
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
A mi Lumaco lo encontr ms dentro de la lgica a mi modo de interpretar en ese momento el mundo, y dije aqu los mapuches estn agarrando una conciencia y un proceso de lucha ya como pueblo y ya estamos pasando en otro lado de la lucha, como uno lo ve como marxista. Se genera el 97, estas conversaciones con el Pablo, con el Vctor, las conversaciones que tuve con la gente del We Kintun, don Rolando Antipan, bueno yo escuchaba las conversaciones de Jos () me doy cuenta que mucho de mi anlisis, sobre todo con el tema de Lumaco, mucho de mi anlisis era como muy, desde el anlisis marxista, era muy rudimentario para entender lo mapuche. O sea, por ejemplo, yo iba al campo y conversaba con mi gente, all son temas de orden cultural, que uno lo trabaja ms desde el tema rural y que no caban dentro de esta lgica materialista. Con eso como que me doy cuenta que el marxismo es una herramienta potente, interesante, pero que no te mete en la respuesta. Y con eso como que se da un quiebre con el marxismo como nico elemento interpretativo.
Despus de esta toma de conciencia y de los distintos encuentros, Sergio empieza a interesarse por su propia cultura y por el modo de conocimiento asociado: El ao 98 yo entro ms a ver el tema desde el Kimn mapuche, a tratar de entender como funciona el Kimn. Yo antes lo vea en mi familia, pero no se sistematizaba, no se conceptualizaba nada. O sea, varios conceptos, te hablaban, pero nunca como un elemento englobador y que estuviera dentro de un proyecto poltico. No, o sea, era parte de la vida no ma. Y as es como el 98 me empec a dar cuenta que era ms como, podra ser una forma de interpretar el mundo. O sea, que no exista el marxismo como la nica forma de interpretar el mundo, sino que poda haber otras. Y eso como que me empez a abrir un poco ms, a ampliar un poco ms los horizontes.
El Kimn se revela como un modo legtimo de adquisicin y de transmisin del conocimiento. Tiene que basarse sobre la experiencia cotidiana, la oralidad y constituirse como Kimn vivo. Se encuentra esta misma concepcin dinmica y dialgica del conocimiento entre la mayora de los intelectuales de la generacin de Sergio (Jos Millalen, 2006; Marivil y Segovia, 1999; Lorena Cauqueo, 2004). Todos enfatizan la importancia del Ntram que son relatos orales, historias locales de familias o de acontecimientos que toman la forma de conversaciones
acontecimiento sac a la luz la situacin de pobreza y de arrinconamiento de un gran nmero de comunidades mapuche rodeadas por las empresas forestales, provocando una toma de consciencia tanto dentro la poblacin mapuche como en la no-mapuche.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
63
durante los Ngillatn10, las reuniones polticas o familiares. La especificidad de los Ntram es, como cualquier historia oral, su tendencia a cambiarse, a transformarse, transmitindose. Esta facultad es aun ms fuerte cuando se presenta bajo la forma de una conversacin. Forma un espacio de reactualizacin de la costumbre (Marivil y Segovia, 1999) y genera permanente proceso de recreacin y traspaso mutuo de conocimientos en los ms variados temas (Marimn et.al., 2006: 276). El Ntram es utilizado a menudo como fuente de primera mano por los historiadores mapuche, lo que los distingue de sus homlogos chilenos quienes en su mayora trabajan a partir de los archivos11. Esta concepcin dialgica y dinmica del conocimiento y de la historia mapuche se distancia del enfoque cosmovisionista que tiende a cristalizar los discursos sobre la costumbre, relegndola fuera del tiempo y clasificndola de acuerdo al criterio de su autenticidad o no. Sergio se distancia de tales discursos considerndolos improductivos para entender las relaciones sociales en el cotidiano de una comunidad. Demuestra su sentido de reflexividad que permite revelar diversas contradicciones entre el discurso sobre la cultura y las prcticas. A partir de estas observaciones, opera una diferenciacin entre el discurso, como meta relato y la experiencia cotidiana: Uno admiraba escuchar a los pei [hermano] de Argentina. Ellos hablaban el tema de la cosmovisin y era como escuchar un manual de cosmovisin. Y para mi esto era un poco chocante, o sea, yo s que los pei tienen su proceso y todo, pero para mi era chocante en trminos de relacin interpersonal con ellos, o sea, con alguien que estuviera hablando de una cosmovisin, pero una cosmovisin ideologizada, ... por ejemplo, mi mam se encontraba con el Colicoy y se iban conversando mapudungun en la micro y era un acto de identidad, era un acto de plantear una posicin frente a los chilenos que se haca ah, en un lugar tan cotidiano como una micro. O sea, la idea de plantearse en cualquier lugar cotidiano era lo que a mi me llamaba la atencin. Entonces, cuando ocurre lo del 97 y la CAM empiezan a hablar de territorio y empiezan a hablar tantas cosas del territorio, o sea, hablar de que el territorio va a ser nuestro, o sea, el territorio se convierte en un meta relato; el territorio te va a ayudar a ti a recuperar la cultura, el territorio te va a dar gobernabilidad poltica, el territorio te da todo, la subsistencia econmica, te lo va a dar todo. Y yo escuchaba cada vez ms los discursos ideologizados en torno al tema, entonces yo vea al territorio como un producto, un discurso y
10 Ceremonia tradicional que generalmente rene los miembros de diversas comunidades de un mismo sector, marcando un verdadero momento de comunin entre ellos, y que consiste principalmente en oraciones, bailes (purrun), intercambios de platos de comida y sacrificios de animales. 11 Ver el artculo de Sergio Caniuqueo en esta misma seccin temtica de Cuadernos Interculturales.
64
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
no relacionado con lo vivido. O sea, me hablaban de un territorio como una construccin poltica. Es de esta forma que, a mi parecer, Sergio asumi progresivamente y pblicamente su estatus de intelectual mapuche, dejando sin negarlo el materialismo histrico y adoptando la perspectiva epistemolgica mapuche. Tal enfoque requiere un cuestionamiento de las categoras y perspectivas usadas tradicionalmente para entender la sociedad mapuche. El procedimiento crtico de Sergio asocia dos tipos de perspectivas y de fuentes. Recurre a categoras propias del Kimn en mapudungun para describir y analizar situaciones muchas veces relatadas en los Ntram, en las entrevistas o en los archivos administrativos. Volvemos a encontrar este doble uso en la mayora de los trabajos de historiadores mapuche. Es lo que los distingue de las figuras tradicionales tales como los Kimche o Weupife quienes recurren exclusivamente a fuentes orales. Sin duda, Sergio ha pasado ms tiempo en los archivos regionales de la Araucana que colectando Ntram. El historiador Jos Millaln (2006), al reescribir la historia prehispnica de los Mapuche, pone en relacin al Kimn, la arqueologa y la etnohistoria. Llama as a leer de nuevo las fuentes clsicas derivadas de la literatura colonial desde un cuadro de interpretacin ms legtimo, aquello del mapudungun, y as ubicar los errores y los malentendidos de traduccin, como por ejemplo la relacin entre los trminos mapu y che. Y cuando se trata de poner fecha a la presencia humana en el sur de Chile, con el fin de reafirmar la autoctona de los Mapuche y entonces sus reivindicaciones polticas como tal, Jos Millaln se refiere, sin ninguna distancia crtica y epistemolgica, a los trabajos del arquelogo norteamericano Tom Dillehay. Una de las especificidades de los historiadores mapuche reside entonces en su capacidad de relacionar y hacer dialogar el Kimn, como epistemologa propia, con los conocimientos cientficos producidos desde otra perspectiva, con el objetivo de escribir una historia nacional mapuche. Dotado de una metodologa de trabajo, Sergio se ha preocupado de producir una historia intratnica, una micro historia de los Mapuche por los Mapuche, que l considera inexistente hasta el momento: Hoy da no tenemos historia intra-tnica, no tenemos historia propiamente tal de las comunidades. Yo me trat de meter en el tema intra-tnico, para mi tesis haba hecho una parchada con el tema de los juzgados de indios y los problemas intracomunitarios, pero el problema es que no existe una metodologa para abordarlos. Estos conflictos no son conflictos resueltos, () y esa metodologa no existe porque no existe la instancia para autogobernarse, o sea, finalmente, el fondo del asunto es que como no tenemos la capacidad para autogobernarnos no podemos resolver nuestros conflictos, o sea, ah yo vuelvo a una definicin que haca Bonfil-Batalla, que la historia indgena no es todava historia porque no ha cerrado su ciclo y todava no es historia porque nosotros como mapuche todava no la escribimos, y lo que tenemos como historia es lo que otros
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
65
han escrito sobre nosotros, entonces en ese momento lo que plante Bonfil Batalla, hace dos dcadas atrs sigue vigente, mientras nosotros no rompamos el tema de lograr instancias de autogobierno para resolver nuestra historia, y mientras no escribamos esa intra-historia seguiremos utilizando estos esquemas que actualmente tenemos. El testimonio de Sergio Caniuqueo muestra que no se nace intelectual mapuche y que no es suficiente haber estudiado en la universidad para serlo. Pone a la luz distintas etapas de una toma de conciencia ligada a sus encuentros y acontecimientos, de orden personal pero tambin poltico. Los encuentros y las relaciones que se tejen con otros intelectuales juegan un papel determinante en la carrera de intelectual de Sergio. De ah saca parte de su conocimiento. Los conceptos y perspectivas son discutidos y elaborados colectivamente. La fundacin del CEDM-Liwen al fin de los aos 80, con el apoyo financiero de la Fundacin para el Progreso del Hombre Charles Lopold Mayer, constituy un giro decisivo en la emergencia de intelectuales mapuche en Temuco12. Creada por un grupo de artistas, intelectuales y profesionales mapuche, este centro ha producido y difundido a travs de su revista Liwen las primeras opiniones y anlisis de intelectuales mapuche sobre el tema -que se torna recurrente- de la autonoma. Algunos de estos textos, entre otros aquellos redactados por Pedro y Jos Marimn, se han vuelto referencias en materia de anlisis del voto mapuche o de la discusin sobre el carcter factible de la autonoma regional. La mayora de los miembros del CEDM-Liwen son universitarios egresados y han desarrollado su carrera profesional en ONGs, organizaciones mapuche, instituciones pblicas y organismos internacionales.
5) La importancia de constituir una red
A pesar de las posiciones crticas ante el Estado, un importante nmero de intelectuales mapuche trabajan como profesores o asesores en programas o instituciones pblicas. En el marco de las polticas interculturales, sus aportes son bienvenidos. Las relaciones que mantienen como etnoburcratas13 y
12 Existen pocos textos que se refieren a la historia de este centro, entre otros se pueden encontrar tesis y libros editados por las ONGs que lo financiaron, como es el caso de la editorial de la Fundacin Charles Leopold Meyer (Sizoo y Verhelst, 2002). 13 Si bien este trmino empleado en los trabajos de Guillaume Boccara y Paola Bolados puede aparecer peyorativo, aceptacin con la cual me distancio, expresa bien el contexto de emergencia de nuevos actores -sus alcances y lmites- en el marco del multiculturalismo de estado [que] tiende a reforzar la jerarqua social y sigue pensando el indigenismo sin los indgenas, a menos que estos ltimos se incorporen, en posiciones dominadas, como nuevos etnoburcratas de estado o mdicos indgenas con credenciales (Boccara
66
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
mediadores de instituciones pblicas les permiten acceder a recursos econmicos y simblicos de proyectos en el marco de las polticas pblicas. Se les pueden encontrar en talleres dirigidos a funcionarios, en seminarios, en formaciones para las comunidades o tambin en los programas de salud intercultural. Se trata, para el caso de los historiadores, de inculcar una historia distinta de aquella enseada tradicionalmente a los chilenos y los Mapuche, y as provocar cambios de actitudes en el auditorio. El proceso de reescritura de la historia descrito anteriormente por Sergio Caniuqueo est en el centro de las prcticas de estos intelectuales. Por una parte, consiste en la consideracin y la valorizacin de la epistemologa mapuche y de sus modos de transmisin, tales como los Ntram y el mapudungun, en tanto como fuentes vlidas a la misma altura que los archivos histricos. Por otra, esta reescritura se manifiesta a travs de la reapropiacin y la resignificacin de las fuentes escritas tradicionalmente usadas en la historia oficial. Este trabajo de apropiacin se ha ilustrado estos ltimos aos a travs de la reedicin de clsicos en el campo de los estudios mapuche. Por ejemplo, el libro Las Ultimas familias y costumbres araucanas publicado en 1912, cuyo autor era oficialmente el antroplogo Tomas Guevara y fue reeditado por Liwen en 2002 bajo el ttulo Kie muf trokiche i piel. Historias de familias/Siglo XIX. En esta ltima edicin hay un reconocimiento a la autora de quien fuera el informante, transcriptor de Guevara, Manuel Manquelef cuyo nombre aparece entonces como coautor. Antes de esta nica reedicin, pocos ejemplares de esta obra circulaban, sin embargo estaba citada en abundancia en los estudios sobre los Mapuche. Su reedicin, su relectura y su reescritura -toda la parte en mapudungun fue retrabajada y adaptada a la escritura en el grafemario unificado- permiti popularizar la obra y poner a la luz algunos aspectos de la historia mapuche hoy en da reivindicados. Los testimonios que toman la forma de Ntram transcritos y escritos en doble columna recuerdan la violencia con la cual la sociedad mapuche al final del siglo XIX fue derrotada y despojada. Las diversas informaciones geogrficas y toponmicas reafirman tambin la base territorial de cada una de estas grandes familias que constituyen la sociedad mapuche de la poca. Estos relatos toman un sentido particular en el contexto de su reedicin mientras que el movimiento mapuche se caracteriza por una fragmentacin en varias identidades territoriales que corresponden a las grandes familias citadas en el libro de Manquelef y Guevara. Tambin, la reconstruccin de la historia mapuche llevada a cabo por los intelectuales mapuche ha dado lugar a una desconstruccin y una desmitificacin de la historia y de la geografa nacional chilena. Tal tarea permiti refundar idealmente y grficamente el territorio mapuche (Boccara, 2006).
y Bolados, 2006:191). Surge un nuevo gnero de gubernamentalidad de tipo tnico que tiende a extender los mecanismos de intervencin del Estado, as como tambin a generar nuevas subjetividades, nuevos espacios de poder, nuevos campos de saber y nuevos mercados de bienes simblicos y exticos en los cuales agentes sociales de un nuevo tipo como los etnoburcratas emergen (Boccara, 2007: 201).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
67
Efectivamente, la mayora de los intelectuales mapuche participan en ciertas expresiones del movimiento autonomista mapuche encarnado, durante varios aos, por las Identidades Territoriales. Se atribuye muchas veces a ellos el papel de coordinadores y de escribas de las aspiraciones de las organizaciones y de las comunidades14. El compromiso poltico de Sergio Caniuqueo se tradujo en su participacin, a partir de 2002, en los trawn de la Coordinadora de Identidades Territoriales Mapuche (CITEM), donde contribuy a la redaccin de las actas de las reuniones y de los textos reivindicatorios. Se puede deducir que el papel y el lugar asignados al intelectual mapuche en la sociedad chilena generalmente aparecen como bien definidos. Proceden de una verdadera red de inter-conocimiento que durante los aos 90 estaba animado por el CEDM-Liwen. Tienen en comn reivindicar otro punto de vista sobre las realidades sociales e histricas relacionadas al pueblo Mapuche. Buscan mecanismos para acceder a este conocimiento y transmitirlo a la sociedad regional y nacional. Reivindican bajo distintas formas la relacin estrecha que existe entre poltica y conocimiento. Para Sergio, por ejemplo, la dimensin poltica de su labor consiste en generar las condiciones de un proceso de autonomizacin de la sociedad mapuche, no solamente produciendo conocimiento, sino tambin ponindolo en obra en el seno del movimiento mapuche.
6) Conclusin: hacia la formacin de una sociedad civil mapuche
Para aprehender mejor las prcticas polticas de los intelectuales mapuche es necesario recalcar que ellos no son actores aislados. Como se suele observar, participan -y a veces se integran- de campos sociales ms amplios y relacionados con otros tipos de mediadores (artistas, profesionales, polticos) formando as una verdadera sociedad civil mapuche15. Este conjunto de me14 Tambin dentro el espectro del movimiento mapuche autonomista existen unas pocas organizaciones, como la CAM, que rechazan la figura del intelectual indgena, excluyendo la posibilidad de participar de esta organizacin de base a una persona que se identifique como tal. 15 Una de las conclusiones de mis actuales investigaciones tienden a mostrar que se constituyeron estos 20 ltimos aos dos imaginarios que se oponan pero que se respondan tambin uno al otro. Por un lado, el movimiento mapuche ha exacerbado una identidad fundada sobre la lucha de las comunidades y de las autoridades tradicionales. Por otro, el Estado ha promovido un Indio cliente de bienes exticos, de proyectos y de polticas publicas. Es entre estas dos figuras fantasmagricas que surgi una sociedad mapuche movida por estos debates, pero sobre todo por su diversidad de actores, una mayora siendo tomada en las diferentes asignaciones instituidas por el movimiento mapuche y el Estado chileno. Resultan identidades y trayectorias complejas como lo muestra el ejemplo de los intelectuales pero tambin de los artistas, de los cosmovisionistas o de los
68
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
diadores est en el centro de los procesos de renacimiento poltico y cultural vivido estos ltimos veinte aos en Chile y en gran parte del continente. Son considerados como mediadores no solamente porque hacen una mediacin entre dos mundos o dos sociedades, sino tambin porque ellos mismos son productos de la yuxtaposicin de estos dos referentes culturales. Ejercen a la misma vez una re-apropiacin y re-significacin de valores y prcticas consideradas tradicionalmente como occidentales (militantismo, derechos humanos, materialismo histrico, ciencias, burocracia) y por otra parte una revalorizacin y afirmacin de elementos pensados como propios (Ntram, referencia a las autoridades tradicionales, uso del mapudungun, reivindicacin de la reconstruccin de una territorialidad...). No solamente al reivindicarse Mapuche cumplen un acto poltico, sino que con este conjunto de prcticas y discursos cuestionan representaciones hegemnicas que hasta hoy en da los han relegado a espacios de reduccin y a condiciones de dominados donde reprodujeron un sentimiento de inferioridad. El antroplogo lvaro Bello (2009:465) es uno de los autores ms prolfico en destacar la relevancia del acceso de los indgenas a la universidad en los procesos de democratizacin en Amrica Latina y el desarrollo de la ciudadana en su sentido ms amplio. Lo que vimos aqu es ms bien la emergencia de ciertos actores desde la universidad, intelectuales y profesionales, que buscan ciertos espacios de participacin y de emancipacin en los intersticios de la sociedad dominante. Sin lugar a duda sus influencias en el mbito poltico chileno se revelan limitadas. Son mltiples los ejemplos donde se ven intelectuales y profesionales mapuche comprometidos en instancias de participacin promovidas por el propio Estado, tales como los partidos tradicionales o mapuche, las polticas indigenistas, las comisiones especiales, proyectos de cambio de reformas de leyes Sin embargo, tales experiencias son generalmente subordinadas a relaciones clsicas de colonialismo y de asimetra donde las razones de Estado, tales como el todo-econmico, el desarrollo, la unidad nacional, priman. Debido a este tipo de situaciones, se mantiene una fuerte discusin dentro de la sociedad civil mapuche en cuanto a la relacin con el Estado. Este debate parece insoluble al constatar una permanente tensin entre la realidad concreta de las comunidades que generalmente mantienen relaciones sociales bastante flexibles, permitiendo la relacin con los agentes del Estado, y las reivindicaciones mas rgidas de organizaciones autonomistas producidas hacia un pblico que vive fuera de las comunidades y tiende a rechazar toda idea de Estado16. Si algunos de los intelectuales vistos participan o han participado en las
mediadores. La vitalidad de esta sociedad civil mapuche no se basa sobre la cohesin y las aspiraciones comunes de sus miembros, sino ms bien sobre los distintos debates y conflictos que la animan y le dan cierta visibilidad a nivel nacional. Es importante sealar que la presencia de los intelectuales mapuche en el seno de esta sociedad civil no se presenta como una vanguardia, sino como componente ms de esta. 16 Sobre estos fenmenos de doble discurso dentro de un mismo grupo subalterno, la
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
69
estructuras del Estado o se refieren a sus categoras es -en muchas ocasionespara transgredirlas, transformarlas y obtener un reconocimiento. De este modo, historiadores, antroplogos, socilogos o profesores mapuche juntos con otros actores, han contribuido al renacimiento cultural y poltico del pueblo Mapuche. Buscan hoy en da retomar el control cultural y poltico de su territorio. Esta batalla ideal tiene no solamente implicaciones materiales, econmicas y geopolticas, sino tambin existenciales para los Mapuche dado que recobra un sentido importante en su existencia, su intimidad cultural y su ambiente social. Ms que una simple resistencia, ellos han demostrado su capacidad para crear sus contextos, adquiriendo un papel de productor y transformador de su destino comn.
7) Bibliografa
Bayart, Jean Franois (2007): La novlangue dun archipel universitaire. En: Marie-Claude Smouts (ed.), La situation postcoloniale. Les postcolonial studies dans le dbat franais. Paris: Presses de Sciences Po. Bello, lvaro (2009): Universidad, pueblos indgenas y educacin ciudadana en contextos multitnicos en Amrica Latina. En: Luis Enrique Lpez (edit.), Interculturalidad, educacin y ciudadana. La Paz: PROEIB Andes, Plural editores. Boccara, Guillaume (2007): Etnogubernamentalidad. La formacin del campo de la salud intercultural en Chile. Chungara, vol.39, N2, pp. 185-207. Arica-Chile: Universidad de Tarapac. Boccara, Guillaume (2006): The brighter side of the indigenous renaissance. Mapuche symbolic politics and self-representation in todays Wallmapu (i.e. Chile and beyond) Part 1. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Dbats 2006. Consulta 3 de marzo 2011: http://nuevomundo.revues.org/index2405.html Boccara, Guillaume y Paola Bolados (2008): Dominar a travs de la participacin? El neoindigenismo en el Chile de la pos dictadura. Memoria Americana 16(2), pp.167-196. Buenos Aires-Argentina: Instituto de Ciencias Antropolgicas - Universidad de Buenos Aires, Sociedad Argentina de Antropologa.
gegrafa francesa Odile Hoffmann (2000:118) concluye en un artculo a propsito de las comunidades negras del Pacifico colombiano que el aparente desfase que puede existir entre el discurso de los intelectuales dirigentes del movimiento negro y aquel de la gente del ro radica en la necesidad de los primeros por aludir a un pensamiento elaborado en otra parte enfocado hacia los particularismos, mientras que el segundo tipo de discurso se refiere a experiencias y circunstancias relativas a la cotidianidad que implican posturas ms flexibles y matizadas.
70
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
Bourdieu, Pierre (1997): Razones prcticas. Sobre la teora de la accin. Barcelona: Editorial Anagrama. Cannat, Nol (1997): Lhonneur des pauvres ; valeurs et stratgies des populations domines lheure de la mondialisation. Paris: C.L. Mayer. Caniuqueo, Sergio (2003): Violencia y conflicto mapuche, algunas reflexiones en torno a dos proindigenistas, la dinmica de organizaciones mapuche y testimonios en la primera mitad del siglo XX. En: Carlos Contreras Painemal (edit.), Actas del Primer Congreso Internacional de Historia Mapuche. Siegen-Alemania: Edicin Conmemorativa al Bicentenario del Parlamento de Negrete 1803. Cauqueo, Lorena (2004): El territorio mapuche desde la perspectiva del Ngutram. Asuntos Indgenas, N4. Copenhagen-Denmark: IWGIA. Fernndez, Blanca S. (2010): Quines son los intelectuales indgenas ecuatorianos? Aportes para una construccin intercultural de saberes en Amrica latina. A Parte Rei, N71. Consulta 2 de enero de 2011: http://serbal. pntic.mec.es/~cmunoz11/blanca71.pdf Foerster, Rolf y Sonia Montecino (1988): Organizaciones, lderes y contiendas mapuches, 1900-1970. Santiago: Ediciones CEM. Foucault, Michel (2004): Sobre la ilustracin. Madrid: Tecnos. Guevara, Toms y Manuel Makelef ([1912] 2002): Kie muf trokiche i piel: Historias de familias, Siglo XIX. Temuco-Santiago de Chile: CEDEM-Liwen y CoLibris. Gundermann Kroll, Hans y Hctor Gonzlez Cortz (2010): Sociedades indgenas y conocimiento antropolgico: Aymars y Atacameos de los siglos XIX y XX. Chungara, vol.41, N1, pp.113-164. Gutirrez Chong, Natividad (2001): Mitos nacionalistas e identidades tnicas: los intelectuales indgenas y el Estado mexicano. Mxico: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM/Plaza y Valds/Conaculta-Fonca, Hoffmann, Odile (2000): La movilizacin identitaria y el recurso a la memoria (Nario, Pacfico colombiano). En: Cristobal Gnecco y Marta Zambrano (edit.), Memorias hegemnicas, memorias disidentes. Bogot: ICAN-Universidad del Cauca. Huinca Piutrin, Herson (2010): Uni-versidad, ciencias sociales chilenas, mapuchografa y discursos coloniales sobre la sociedad mapuche en ngulumapu. Aproximaciones para una descolonizacin del conocimiento y reconstruccin histrica mapuche. Tesis para optar al ttulo de Profesor de Estado en Historia, Geografa y Educacin Cvica. Temuco-Chile: Universidad de La Frontera. Kotov, Rita y Jorge Ivn Vergara (1997): La identidad mapuche en la perspectiva de los intelectuales indgenas. En: Actas del Segundo Congreso Chileno de Antropologa (Valdivia, 1995). Santiago de Chile: Colegio de Antroplogos de Chile. Le Bonniec, Fabien (2009): La fabrication des territoires Mapuche au Chili de 1884 nos jours. Communauts, connaissances et Etat. Thse de Doctorat dAnthropologie sociale et Ethnologie, Histoire mention Ethno-histoire. Paris-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 53-71
71
Francia: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS); Universidad de Chile. Pablo Mariman et. al. (2006): Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un eplogo sobre el futuro. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Marivil, Gloria y Jeannette Segovia (1999): El sentido de la historia de los Mapuche. Una aproximacin al discurso histrico. Liwen, N5. Temuco-Chile: CEDEM-Liwen. Menard, Andrs (2007): Pour une lecture de Manuel Aburto Panguilef (18871952). criture, dlire et politique en Araucanie post-rductionnelle. Tesis de Doctorado en Sociologa. Pars-Francia: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Millaln, Jos (2006): La sociedad mapuche prehispnica: kimn, arqueologa y etnohistoria. En: Pablo Mariman et. al., Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un eplogo sobre el futuro. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Morales, Roberto, edit. (1997): Universidad y pueblos indgenas. Temuco-Chile: Instituto de Estudios Indgenas. Munizaga, Carlos (1990): Intelectuales indgenas modernos surgidos en el contacto con la sociedad chilena. Revista Chilena de Antropologa, N8, pp.21-26. Santiago de Chile: FACSO, Universidad de Chile. Rappaport, Joanne (2007): Intelectuales pblicos indgenas en Amrica Latina: una aproximacin comparativa. Revista Iberoamericana, vol.73, N220, pp.615-630. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. Rappaport, Joanne (2005): Intercultural Utopias: Public Intellectuals, Cultural Experimentation, and Ethnic Dialogue in Colombia. Durham: Duke University Press. Sanhueza, Ana Mara (2010): Intelligentsia Mapuche. Revista Que Pasa, N2060. Santiago de Chile. Consulta 3 de marzo de 2011: www.quepasa. cl/articulo/19_4103_9.html Sizoo, Edith yThierry Verhelst, edit. (2002): Cultures entre elles, dynamique ou dynamite ? Vivre en paix dans un monde de diversit. Paris: Edition Charles Leopold Meyer. Zapata, Claudia (2008): Los intelectuales indgenas y el pensamiento anticolonialista. Revista Discursos/prcticas. Revista de Literaturas Latinoamericanas (ex revista Signos), N2. Valparaso-Chile: Universidad Catlica de Valparaso. Zapata, Claudia (2005): Origen y funcin de los intelectuales indgenas. Cuadernos Interculturales, vol.3, N4, pp.65-87. Via del Mar-Chile: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
73
Reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz cultural en el caso Mapuche. Algunas notas introductorias de principios del siglo XX*
Reflections about the use of culture as cultural matrix in the Mapuche case. Some introductory notes on the beginning of the twentieth century
Sergio Caniuqueo Huircapan**
Resumen
Este artculo tiene por objeto plantearse algunas reflexiones sobre el uso de la cultura como matriz cultural interpretativa, invita a pensar los conceptos de cultura, memoria y representacin. Para ello hemos ordenado algunas ideas, que si bien no son una sistematizacin terica del todo, nos permiten avanzar en la cuestin. Nuestro punto de partida de estas reflexiones fueron las fuentes histricas encontradas de manera casual, pero que se sitan en los primeros aos de ocupacin del Estado chileno en Gulumapu1. As como diversas expresiones encontradas en sistematizaciones de kimun mapuche2, en mbitos no acadmicos. Palabras clave: historia Mapuche, colonialismo, matriz cultural, relaciones intertnicas
Recibido: mayo 2011. Aceptado: octubre 2011.
** Comunidad de Historia Mapuche, Temuco-Chile. Estudiante Magister Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Becario Fundacin Ford. Correo electrnico: sergiocaniuqueo@gmail.com 1 Gulumapu es la designacin en mapuzungun (lengua mapuche) para el territorio histrico mapuche que se encuentra entre el ro Biobo y la Isla de Chilo y desde el ocano Pacfico a la Cordillera de los Andes. Actualmente comprende parte de los Regiones del Biobo, la Araucana, los Ros y los Lagos del sur de Chile. 2 Por kimun mapuche se entiende al sistema de conocimiento que existe en el mundo mapuche.
74
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Abstract
The aim of this paper is to state some reflections about the use of culture as interpretative cultural matrix. This starting point invites us to think about the following concepts: Culture, Memory and Representation. Thats why we have arranged some ideas -not a theoretical systematization though- that makes possible to go straightforward on the matter. Some historical sources found, by chance, were the starting point of these reflections which take place on the first years of the Chilean state occupation in gulumapu besides several expressions found in systematizations of kimun mapuche in non-academic field. Key words: Mapuche history, colonialism, cultural matrix, interethnic relationship
1) Introduccin
Qu entender por matriz cultural en el mundo mapuche? Sin duda es una pregunta sumamente difcil, porque tiende a sealar una posicin ideolgica, se vincula con un enfoque estructuralista, se interpreta como una visin esencialista, se piensa en un concepto atemporal; todo ello nos representa adems a una cultura inmvil, rgida, binaria, en la cual todo se ve en trminos absolutos, donde las transformaciones son interpretadas en trminos de contaminacin o prdida1. As y todo, siento que poseemos
1 Si analizamos los textos Cosmovisin Mapuche (Grebe, Pacheco y Segura, 1972), Religiosidad Mapuche (Foerster, 1995), Yerpun (Mora, 2001a) y Filosofa Mapuche (Mora, 2001b), vemos que estos intentan presentarnos una matriz cultural, la cual se fundara en una interpretacin de una sociedad mapuche a partir de un sistema religioso, de sus sistemas de smbolos y ethos, con lo cual el lector ingenuo puede caer en un juego peligroso, pues si se lee a la ligera se piensa que si hay transformacin en los sistemas rituales esto sera un signo de aculturacin. O sea, la sociedad mapuche estara cediendo frente a una sociedad dominante y con ella su matriz de mundo se estara perdiendo. Obviamente, criticamos una lectura de ese tipo, pues los textos antes mencionados, hay que leerlos en sus contextos de produccin. Mientras Grebe, Pacheco y Segura, desde una lgica estructural, en los 70 encontraran las respuestas para entender al mapuche en pos de un proceso de intervencin social; Foerster, a principios de los 90, apuntara a cmo, a partir de estas estructuras, se explicara la resistencia mapuche frente a la sociedad dominante -es la sntesis de resistencia frente al modelo neoliberal-. Mientras tanto, para Mora, esta estructura es lo que mantiene a la sociedad mapuche en s, o sea no es resistencia sino un elemento interno de la sociedad que le da vida. En estas interpretaciones, no hay una lectura diacrnica que permita entender los cambios en la cosmovisin y verlos como una lgica de reformulacin para mantenerse como pueblo, pero tampoco hay una mirada hacia la diversidad de rituales y creencias. Es ms, Foerster sigue viendo en esta lgica dual (a la cual tambin apuntan Grebe, Pacheco y Segura) como una forma de mantener una lgica mapuche (Foerster, 1995: 156). Si analizamos las creencias mapuche, nos
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
75
una matriz cultural, pero que no puede ser interpretada como una frmula anacrnica; todo lo contrario, creo que dicha matriz es la configuracin de estructuras en perodos histricos determinados, en la cual se establecen cambios y continuidades. Pero dichos cambios adems se realizan en espacios locales, lo cual indica que las normas apuntan al mantenimiento de esa diversidad, ms que a una homogenizacin y una hegemona. As, Martn Alonqueo (1979) se propona abordar, con su libro Instituciones Religiosas del Pueblo Mapuche, un aspecto invisibilizado por el discurso de las gestas histricas, como era el sistema de creencia mapuche y la importancia en las relaciones sociales, esto con miras a un proceso de modernizacin. Mientras en los 90 Armando Marileo escriba el artculo Autoridades Tradicionales y Sabidura Mapuche2, en el cual ya se plantea el tema religioso en un plano de prdida cultural, pues al perderse los significados de elementos que componen los rituales se colocara en peligro la continuidad de una sociedad (Marileo, 1995: 18). En estos dos casos, los relatos aparecen como homogneos, ello es porque estn situados territorialmente. Mientras Alonqueo se encuentra en el sector wenteche, cercano a la comuna de Padre Las Casas, Marileo trabaja en el sector lafkenche, en la cuenca del Budi. En el libro La fuerza de la religin de la tierra de Ramn Curivil (2007), es la interrelacin en Santiago con mapuche y no mapuche, la interaccin con otro, que lleva el autor a tal enfoque y lo obliga a construir una respuesta. Por lo tanto, la representacin de una estructura se genera en un doble plano: en uno intratnico sumamente complejo por la diversidad de actores y por situaciones a alteridad. Pues estamos en un perodo donde el liderazgo tradicional en momentos puede estar subalterno a un liderazgo funcional, y esto se puede invertir al estar en un contexto tradicional. Por lo tanto, una matriz debe ser explicada ya no slo en trminos temporales y espaciales, sino tambin en situacin de subalternidad. Tambin hay que considerar que dicha matriz no se construye solo en subalternidad, perfectamente puede construirse en una situacin colonial. Existen adems, dentro de la misma situacin de la sociedad subalternizada, otros procesos de subalternacin en que los sujetos utilizan diversas estrategias para zafarse o aprovechar oportunidades, por lo cual una matriz resulta de una combinacin de estrategias y elementos que los sujetos de una cultura utilizan. Llegar a plantear la idea de una matriz cultural no es simple, primero
damos cuenta que la dualidad es complementariedad y no fenmenos aislados o en contraposicin en todos los momentos. 2 El nombre del libro donde aparece este artculo no es menor: Modernizacin o sabidura en tierra mapuche?, pues parte de la tesis que la modernidad y la sabidura indgena son antagnicas. La pregunta sera si la modernidad en s es antagnica al conocimiento indgena o es su lgica colonial -en la cual se subordina no slo a los cuerpos sino tambin a los sistemas de conocimiento- lo que genera tal antagonismo. Y al mismo tiempo, si son antagnicas, por qu logran articularse? En este sentido, esta supuesta construccin binaria poco nos dice.
76
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
porque las experiencias y lgicas polticas no siempre son comprendidas, pues como sealaba, hay quienes pueden pensar en que se avala una suerte de esencialismo. En mi prctica en terreno, en proceso de intervencin social, uno percibe como los sujetos mapuche generan un sistema de respuesta frente al interlocutor y dicho sistema se reconfigura en base a su receptor. De esta manera agenciaban su discurso, de acuerdo a la situacin de poder que tena el interlocutor, donde muchas veces la cultura era representada de diversos modos. Por otro lado, esta caracterstica la podemos identificar en los testimonios que encontramos en los archivos. De esta manera, archivo y memoria nos abren las luces de cmo los sujetos en situacin de subalternidad van agenciando sus actos y discursos, al interior de las relaciones de poder. Por lo tanto, el tiempo nos muestra procesos de aprendizajes de los sujetos para manejar la situacin en la que se encuentran. La representacin de una matriz siempre va a ser arbitraria, porque se construye a partir de elementos que nos resultan visibles. Las estructuras a las que aludimos son las que nosotros hemos seleccionado a partir de filtros, muchas veces seleccionadas de procesos normativos y no de situaciones que se repitan, u otras veces al revs. Adems, nunca se cuestiona el cmo se construye una matriz, pues se representa como una existencia ajena al investigador. En este artculo pretendo acercarme a dicha matriz a partir de restos materiales que van quedando en los registros documentales escritos y orales. En este sentido, dicha produccin cultural es la produccin que se tiene a finales del siglo XIX y que se mantiene en parte viva a principios del siglo XX. Ante ello nos encontramos ante una operacin de construccin. Pero dicha construccin no se hace en un espacio intratnico, sino de contacto, en donde el colonialismo hace que se transmita por medio del ejercicio de la disciplina historiogrfica. Es por eso que hemos sealado en otro escrito (Caniuqueo, 2011: 22)3, retomando a Ranjit Guha en su anlisis de la India postcolonial: El ejercicio de construccin o reconstruccin histrica, por lo general est sometido a la produccin archivstica y documental que ha o se ha generado en torno a una comunidad. Ello nos genera un nuevo espacio, que no es el intratnico propiamente tal, y por ello los discursos si bien son voces subalternas, en el sentido planteado por Guha, son silenciados por la accin de una mirada estatista. (Guha, 2002: 18-19)
Esto es porque justamente la accin colonial, la operacin de dominio de un territorio, obliga a una produccin burocrtica de documentos, y son
3 En este manuscrito, hemos enfocado la discusin acerca de los procesos de construccin del pasado a partir de una vuelta epistemolgica, en procesos de construccin desde la perspectiva de la microhistoria. La reflexin es a partir del quehacer de la prctica del historiador en un contexto no acadmico, sino de intervencin social en proceso de desarrollo comunitario, analizando nuestros supuestos que nos mueven en dichos procesos.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
77
estos los que materializan el pasado, no pensando en transmitir las voces de quienes son dominados, sino en dejar constancia la accin estatal. Es una manera de control del cuerpo, la comunidad y del conocimiento. Pero esto es un punto de reflexin que hoy podemos descentrar, para ello seguimos la misma motivacin de Guha: Lograr subvertir esta situacin significa repensar aquellas voces oficiales en relacin al subalterno, identificar que hay detrs de las representaciones que hacen estas voces. Es claro que surgen en un primer momento, a partir de la accin estatal (principalmente funcionarios y polticos) y luego de las propias interpretaciones que hacen los historiadores, es aqu donde se consolidan los discursos del poder. (Guha, 2002: 50-51)
Desde esta perspectiva, las huellas de la historia se encuentran cruzadas por la accin estatal, as como el enunciado en la oralidad, pues el Estado se ha transformado en el centro de produccin de discurso, tanto en la interpelacin, registro, e incluso interpretacin. Es algo que se ha institucionalizado en nuestra manera de pensar. Son en estas huellas fosilizadas a partir de la accin estatal que recogeremos los elementos culturales mapuche que logran enquistarse en el registro y sus operaciones para mantenerse, o de manera inconsciente, traspasar la frontera tnica escritural. Hay que sealar que muchos de estos elementos culturales se mantienen en nuestra oralidad, y es aqu donde se funda el riesgo de pensar que la matriz cultural es atemporal. Debemos tomar en cuenta que el colonialismo tambin contribuy a esta visin, al generar un relato entre un pasado pre-moderno en contraposicin con la modernidad. Dicha operacin se realiza desde el poder, pero muchas veces es reproducida por los intelectuales mapuche y sus elites dirigenciales con el fin de tratar de demostrar una continuidad cultural y una utopa a la cual volver, lo que puede resultar peligroso al caer en meta relatos absolutistas.
2) Testimonios e historias de la diversidad mapuche. La matriz cultural, abordando las estructuras.
En este primer apartado tomaremos algunos testimonios del primer periodo entre 1880 a 1910 aproximadamente, con el fin de mostrar la diversidad existente al interior del pueblo mapuche, pero tambin de la combinatoria que surge a partir de la consolidacin que va ejerciendo el colonialismo chileno en Gulumapu. Es as como en esta primera parte surgen relatos en la oralidad que explican la rendicin al ejrcito chileno y la articulacin a un nuevo orden, o sea la estructuracin del colonialismo chileno y una nueva matriz cultural mapuche en elaboracin:
78
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
El cacique Jernimo Melillan de Tromen, pariente de los Painemal, que tampoco participaba en la insurreccin (de 1881) relata: Siempre estuve a favor del gobierno y por eso corr peligro que me matasen. En la ltima sublevacin en la lnea del Cautn, yo vena con licor i mercadera de Angol, que haba cambiado por animales. En Colip (en un lugar cercano a Quillem) me ataj Loncomil, Cacique de ielol. Djame pasa, don Loncomil, le dije. No, no pasa, me contesto, tiene que acompaar a saquear pueblo de Traiguen. Les entregue harto aguardiente i se embriagaron. A Necul (Painemal), de Carrirrie, le deca: No peleen con el gobierno. Cmo pueden ganar con hondas, boleadoras i lanzas a los que andan con rifles y caones? Se enojaban y me insultaban. Unos me decan: Esos tiran para abajo y tiran para arriba. Podemos ganar. Matemos no ms. (En: Bengoa, 2000: 304)
La versin de Guevara y Makelef (2002: 202) seala que Loncomil plante la idea de sacar Trayen (Traiguen), esto indica que la invitacin corresponda a echar a los chilenos, a lo que Melillan respondi con la visin no de derrotista, sino de sensatez frente a la nueva estructura en formacin, como lo hara un kimche4, que en el fondo busca establecer el bienestar para su propia comunidad, pues una caracterstica principal de un longko5 es hacer el ejercicio de la reflexin, el ina rumen6, en torno al contexto y lo que ha sido su kupan o linaje, que funciona en dos perspectivas: lo que ha hecho la familia en situacin de conflicto y, por otra, la capacidad de recoger la voluntad de su comunidad, lo que son los
4 Se traduce como sabio, dentro de la sociedad mapuche todos tiene conocimiento, o sea de alguna manera todos son kimche, pero lo que diferencia con un longko cuando se le asigna este concepto es que se le reconoce pblicamente su capacidad de reflexin y de establecer respuestas. 5 Este concepto se traduce como cabeza de un lof, es decir una comunidad ancestral o sector territorial mapuche. Su eleccin est dada por su origen familiar Kupan (linaje) y Kupalme (funcin social), que por lo general son de carcter hereditario. Pero existan casos donde podan ser electo; para ello se basaban en el sistema de conocimiento mapuche. Como un longko desarrolla un liderazgo espiritual, ello debe ser validado por distintos signos, sean sueos o premoniciones en la comunidad; se le debe reconocer sus capacidades sociales y poltica de liderazgo, as como debe encarnar el ethos de la comunidad. 6 Se puede traducir como reflexionar, pero tambin implica buscar respuestas. No slo es pensar la situacin, sino escuchar todas las alternativas.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
79
insumos principales para hacer esta reflexin. Lo que haba hecho su familia en el pasado lo legitimaba para entregar una opinin y ser considerado por la comunidad, e incluso era la propia comunidad quien iba a tener que defender esta posicin en el tiempo. Melillan no fue ajeno a la guerra, su padre fue el longko Lligllan, quien hizo la guerra en Puelmapu (sector argentino) y conoci y pele al lado de Kalfukura y Mail a mitad del siglo XIX. Melillan naci en Puelmapu, de nio vivi entre la gente de Mail, presencio el maln de Klipi y los movimientos que hizo su padre para responder al maln, saba del armamento mapuche y winka (no mapuche). La opinin que da Melillan no es la opinin de un cobarde sino de alguien que saba como se haca la guerra, en la cual la tecnologa militar es desequilibrante, y es a esto que apunt cuando discuti con Necul Painemal. O sea, el tema de fondo no es la opcin de la guerra, sino como se estructura la sociedad mapuche en ese nuevo contexto; el llamado es a pensar la situacin. Jernimo Melillan era evanglico y bilinge. Como lo seala Pavez (2008: 24), fue informante y relator de la historia de su familia al etnlogo Toms Guevara y perteneci a la Sociedad de Proteccin Mutua junto a Domingo Painevilu, Juan Catrileo y Antonio Paynemal en conjunto con los jvenes estudiantes Ramn Lienan y Ramn Reyes (hijo de Felipe Reyes). Melillan comienza a convivir, incluso a complementarse, con la modernidad en un doble plano: primero, en la relacin saber-poder, en la cual gener nuevas organizaciones que le permitieron relacionarse a nivel intra-tnico e inter-tnico; segundo, en el manejo del mapuzungun protocolar y de la cultura, lo cual le dio posibilidades para actuar como bisagra entre ambas cultura. Ms adelante Pavez menciona que: Manuel A. Neculman, Manuel Manquilef, Felipe Reyes, Vicente Kollio, Juan Catrileo, Basilio Garca, Onofre Colima (hijo de Agustn Kolima), junto a los mismos Melillan, Lienan, y muchos otros, fundaron en julio de 1910, la Sociedad Caupolicn de Defensa de la Araucana, sociedad que ser una de las principales organizaciones mapuche de la primera mitad del siglo XX. (Pavez, 2008: 24)
En este sentido, Melillan como Reyes, que son los hombres influyentes del sector de Boyeko o Foyeco, son kimche y lmen7, hombres de buena situacin econmica, modelos de persona, lo que les permiti visibilizarlos externamente. Trabajaron ya desde la poltica a favor de su pueblo, sabiendo la prdida territorial y los sufrimientos que estaba viviendo el pueblo mapuche en aquella poca.
7 Este concepto se utiliza para designar a un hombre rico con influencia poltica y social. Los ulmen eran hombres que estaban bajo la tutela de un longko. Poda coincidir que un longko fuera ulmen, pero aunque el longko en trminos de riqueza estuviera en una relacin inferior al ulmen, era el longko quien lideraba, pues su poder no radicaba slo en la esfera econmica.
80
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Por otra parte, para entender cmo estos sujetos llegaron a estos niveles del poder hay que entender el contexto histrico que les gener estas bases. Creo que se puede afirmar que la forma como se desempearon en el ltimo levantamiento frente a la invasin militar chilena es una clave para entender el proceso. Cabe recordar que en este hecho histrico un contingente de Tromen parti hacia el maln de 1881, entre ellos un hermano de Jernimo Melillan, conocido solo como Melillan. A ellos les sigue Epul y Catrileo dirigidos por Huentelao, quienes renen a los longko de Temuco en lo que actualmente es el cementerio general de esta ciudad (Bengoa, 2000: 317). Jernimo Melillan se escondi en el fuerte de Temuco. Es ms, l reconoce, en entrevista a Guevara, que avis del levantamiento a Pedro Cartes, militar a cargo del Fuerte ielol. Aqu mostramos un telegrama que corrobora dicha accin: TRAIGUEN, 3 de noviembre. Sr. Coronel Gregorio Urrutia. Con fecha de hoy se ha recibido de Temuco el parte que sigue: Noticias confirmada por cacique de oposicin: asalto a la Costa y fuerte de la lnea de Traigun y Cautn del 5 al 6 del presente. Atacan Los Sauces, Purn, Lumaco y sus campos el cacique Mariman de Carahue, Marileo Colip de Purn y otros a Traigun y dems fuertes de esta lnea; caciques abajinos en conveniencia con arribanos. El fuerte ielol lo ataca Millapan y otros. Este fuerte segn el parecer del cacique que da esta noticia lo considera en peligro. Es circundado por un foso arenoso que con las lluvias se ha desmoronado y mide cien metros cuadrados. A Temuco le ataca Necul y los fuertes Pillanlelbun, Lautaro, Quillem y Quino, Esteban Romero y Quiiao con todo el resto de los indios arribanos. Los pueblos de Caete y Quidico van a ser atacado por el cacique Camilo que vive al Sur de Paicav, cacique Carmona y Cayupi ambos del Imperial. Convendra y es opinin del cacique que da la noticia se tome prisionero al cacique Marileo Colipi de Puren y Camilo de la Costa; ambos han sido promotores del alzamiento. Si el telgrafo se corta y no recibe Ud., mi comunicacin despus de tres das es seal que estamos sitiados. Por el mal tiempo no se ha podido mandar por vveres de Lautaro; pero se han tomados las medidas para que no falten el rancho a la tropa. El cacique Jernimo Melillan de Tromen me dio cuenta que ayer han asaltado los indios en mucho nmero ocho carretas que comerciaban con trigo, las carretas y bueyes se los llevaron y de los comerciantes no se sabe, presumo sean muertos. El cacique tuvo que arrancar al monte pa ra salvarse de Garzo. Se transcribe a Ud., para su conocimiento, advirtindole que por lo que respecta al cacique Marileo Colipi, se han dado orden conveniente de tomarlo preso y sea asegurado en Lumaco, mientras se manda por l. Acerca del cacique Camilo se ha comunicado al gobernador de Caete
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
81
para que adopte igual medida. Pedro Cartes. (Archivo Regional de la Araucana, en adelante ARA, Fondo Memorias Ministeriales, Memoria de Guerra, 1882. El subrayado es mo)
Este telegrama corresponde a una serie de telegramas que se encuentran en la Memoria de Guerra de 1882 enviada al Congreso Nacional. Hay que pensar que las familias se dividieron frente a los chilenos, tal como ocurri con los Couepan y los Painemal, incluso con los Marileo, de Lumaco. Esta misma cercana con los chilenos permiti salvar la vida o el perdn a los hermanos rebeldes, a veces despojados de sus riquezas, pero con la vida de sus familias, y la posibilidad de seguir negociando por sus trokimche (familias) en diversas situaciones. De acuerdo al testimonio de Felipe Reyes, otra de las familias de que se tiene registros en el libro Las ltimas Familias Araucanas de Toms Guevara editado en 1910, eran las descendientes de Kalfuanko de Llufquentuwe. Es Felipe Rukaanko quien, por compromiso militar, se avecinda en Foyeko. Se seala que Rukaanko era un gran weichafe8 y palife9 (Guevara, 2002: 211). Se describe que usaba una espada y un gran pual. Era famoso desde Cholchol a Cautn, fue partidario de Kooepan y era un gran orador, y muchos de sus hijos sacaron sus virtudes. Sus hijos fueron Kalfuanko (buen orador), Katruanko, Milianko (buenos palife), Ramn Millanako (buen orador), Wechuanko (buen palife), Paineanko y Kuruanko. O sea el reconocimiento viene por destacarse en los aspectos culturales: ser weupife (el arte de la oratoria), o ser palife (que resume la destreza fsica). Ello significaba, en el primer caso, el uso del mapuzungun, la historia, la cultura, es decir ser kimche implicaba dominar el conocimiento ms elevado en la comunidad, ser reflexivo, saber manejar el conocimiento que usaban los dems y poseer liderazgo, es decir una serie de cualidades que deban cultivarse en un proceso de formacin y de interaccin social. Del mismo modo, ser palife se relacionaba con la destreza fsica, el liderazgo fsico, el haber nacido sano, que era un indicador de que esa familia siempre haba estado bien, que no haba tenido ninguna transgresin. De esta descendencia viene Ramn Reyes Millan, Antonio Melin y Felipe Reyes10, sujetos que fuera de portar su tradicin y respeto de sus familias,
8 Este concepto se utiliza para designar a quien tiene condiciones o entrenamiento militar para una batalla, proviene de una familia que tiene condiciones fsicas, espiritual y moralmente para tener una entereza frente al combate, se subordina a un longko y a una comunidad especfica. 9 Se designa con este concepto a quien practica el palin, deporte mapuche que involucra aspectos rituales y ceremoniales. Un palife es un embajador deportivo frente a otra comunidad, por lo cual fuera de jugar bien, representa a su comunidad en trminos de comportamiento. El palin era una instancia para mantener las relaciones sociales entre distintas comunidades. Actualmente slo se mantiene como un deporte. 10 Este ltimo estudi con los capuchinos en Temuco.
82
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
vean la necesidad de utilizar elementos de la otra cultura para posesionarse. Posesin de Felipe Reyes, heredero de Ramn Reyes, hacia 1910 era de 800 vacunos, 500 caballares y 1500 ovejas (Guevara y Makelef; 2002: 211) Como se puede apreciar, Reyes haca ms gala de su posicin como ganadero que como agricultor, pues despus de la invasin militar chilena sigui manteniendo su ganado. Slo un lmen llegaba a esta capacidad. Ni siquiera tenemos las estadsticas de toda la comunidad o el resto de comunidades de Foyeko. Por otro lado, en los Ttulos de Merced11 se encuentran datos de particin y rectificacin de sus vivientes o personas radicadas. Otra familia ubicada en este territorio es la de los Painemal, quienes se encontraban en Ragituleufu, en la comuna de Nueva Imperial, y Coihue en Cholchol. Esta familia se avecind en las primeras dcadas del siglo XIX (Foerster y Painemal, 1980: 15). Los Painemal eran originarios de Villarrica. Nekulkeo Painemal fue el primero en asentarse en Tromen. Este fue el padre de Jernimo Melillan. En este sentido vemos que estos sujetos se van construyendo a partir de consolidar saber, liderazgo, unificacin de la comunidad social y economa, lo que se va instituyendo territorialmente. De esta manera, vemos como se mantuvo la continuidad del poder al interior de las comunidades y, al mismo tiempo, como los longko quedaron en una mejor posicin material, lo que les permiti que sus hijos mantuvieran la relacin saber-poder pero ya no solo en su cultura sino adems ingresando a una nueva relacin saber-poder que les dio el colonialismo a partir de la educacin y el ligarse a los centros de poder, que en estos casos pasaron a ser los pueblos que comenzaron a formarse. As, la matriz cultural mapuche qued ligada a un tipo de liderazgo, con un pie en la tradicin y otro en la modernidad, logrando la validacin interna y la legitimacin necesaria para representar a la comunidad frente al Estado y la sociedad chilena. De esa manera, estos sujetos se reconfiguran para seguir manteniendo el poder frente a la sociedad dominante y quedar en una situacin de subordinacin ms cmoda que el resto de los comuneros.
3) Poder y los sin poder, las tensiones en el mantenimiento de una matriz cultural. La tensin entre las estructuras.
Si bien el pueblo Mapuche cay en el colonialismo chileno, a su vez esta condi11 Estos ttulos de propiedad fueron entregados por el Estado chileno a nombre de cabezas de familias. En muchos casos, se subdividi la comunidad ancestral. Los ttulos involucraban una asignacin de tierra comunitaria que estaba subdivida en goces que explotaban las familias nucleares en su interior. Los ttulos se entregaron entre 1884 y 1930 aproximadamente, y no cubrieron a todas las comunidades mapuche (las ms favorecidas fueron las de Malleco y Cautn).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
83
cin gener una serie de situaciones que posibilitaron nuevas formas de ejercer el poder por distintos sujetos al interior del pueblo Mapuche. Pues como vemos, esta nueva matriz cultural surgida en el contexto colonial chileno fue agenciada por una elite mapuche, que era bsicamente quienes detentaban el poder hasta antes de la entrada del Estado. Con ello, lograron mantener una alteridad mayor frente al resto de la comunidad. Pero una situacin colonial tambin permite posibilidades a quienes pueden estar ms subordinados y modificar situaciones de poder en contextos internicos, es decir en espacios donde la elite mapuche tambin quedaba en situacin de subalternidad. Esto implic inditas alianzas y la articulacin de nacientes centros de poder, como la que vemos a continuacin: El indgena Guenlanquen vecino del fuerte de Temuco a Ud mui respetuosamente me presento i digo hace cuatro aos ms o menos que en el lugar de mi residencia se perpetr un asesinato en la persona de una indgena. Los deudos de la occisa haciendo valer los ritos naturales i dems supersticiones recurrieron al Cacique de la reduccin Esteban Romero aseverando era yo el autor del crimen i en consecuencia el dicho Cacique orden mi persecucin i muerte. Una vez llegada a mi noticia me oculte abandonando todos mis inteses. Durante mi ausencia un amigo a quien titulo de hermano fue obligado por dicho mandarin a escijencia de mis perseguidores a dar en pago cuarenta animales vacunos todos de mayor edad i dieciocho cabezas de ganado lanar, lo que cumplio Una vez dejado en paz entre ambos hicimos las averiguaciones tendientes a descubrir al verdadero autor; lo que conseguimos... Luego procuramos su aprehension lo que obtuvimos. Y con el fin de obtener devolucin de los animales pagados pusimos al asesino a disposicin de los dolientes i del Cacique quien por medio de las averiguaciones necesarias, en union de los deudos quedaron convencidos de ser aquel el autor del asesinato. Enpero se negaron a hacer la devolucin de los animales espresados, dejando libre al autor indicado. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, rol 78, 1884-1886, fj.3. Las cursivas son mas)
El relato corresponde al sector de Truf-truf, en las cercanas de Temuco, en la cual se ve la institucionalidad mapuche funcionando bajo los criterios culturales. La justicia mapuche estaba basada en la tradicin, validada por ritos y costumbres -entre ellos sueos o visiones- para identificar a un culpable, pero tambin la estructura social mapuche condicionaba los juicios, en la cual los kuifal (desamparados o sin base social) eran blancos potenciales de este tipo de acusaciones. Al mismo tiempo las relaciones de cohesin se reflejaban, para el caso de los deudos, en las relaciones filiales: ellos se presentaban como familia, en contraste del kuifal, y slo podan echar manos de las relaciones de amistad, igualndolas a las filiales, y se exhiban junto a
84
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
un amigo a quien titulaban de hermano, existiendo as una lgica fuerte de las lealtades. Era tan frreo este lazo que buscaban juntos al culpable, presentndolo a la familia y al longko para que revirtiera su dictamen y devolviera la compensacin. La justicia Mapuche basaba gran parte de sus dictmenes en compensaciones. Desde la cosmovisin Mapuche deba existir un equilibrio, si ste no se recompona afectaba tanto a las personas como a la comunidad: El longko antiguamente tena mucho poder, poda hacer juicios. Una vez un pariente que viva en Boroa cometi una violacin, all era Gizol Longko Nekulman, a mi pariente Nekulman haba dicho que haba que matarlo, entonces vinieron a avisar a mi abuelo, que era Gizol ac para ir a negociar el wichan (juicio) que haba hecho Nekulman. [l] saba que mi abuelo era Gizol as que no mat al tiro mi pariente, esper que viajara all y pudiera defender a su pariente, entonces mi abuelo le rog a Nekulman que no lo matara, que el chico era joven y por eso haba cometido el error, Nekulman lo escuch y le dijo, ahora lo vamos a dejar vivir, pero si vuelve a cometer cualquier falta lo mataremos enseguida y t no podrs volver a intervenir por tu pariente, con esa condicin lo dejamos vivo. As era el poder de los longko. (Caniuqueo, 2005: 120. Las cursivas son del original)
Para el caso del longko del lof, Esteban Romero, l era un Ina o Gizol Longko, un jefe mximo de varios longko del ayjarewe de Truf-truf12, por lo que resultaba la mxima instancia a recurrir. Desde esta perspectiva, Guenlanquen no tena la defensa de otro longko para lograr un equilibrio de poder entre los liderazgos.
12 Las unidades territoriales mapuche son articulaciones de anillos que se van configurando a partir de vnculos culturales, sociales (principalmente parentesco), econmicos y polticos. As, la unidad territorial ms pequea era el rukache (que es la vivienda de una familia extendida), la que poda dar lugar a un trokinche (un grupo de familias extendidas, se podra traducir como un sector de varias races familiares que se encuentran juntas). La consolidacin poltica, social y religiosa o espiritual daba lugar al lof, que ya era una unidad territorial consolidada en redes familiares, polticas y ya con la consolidacin de espacios sagrados. Un rewe es la unin territorial de varios lof (pueden ser unos cuatro), en la cual se mantienen fuertes los vnculos antes mencionados en el lof. Es posible que uno de los lof de vida a otros, en combinacin con la unin de nuevas familias. As se llega a los ayjarewe, que literalmente significa nueve rewes y se sustentan en las relaciones que sustentan al lof y el rewe. Ya los territorios mayores son los futalmapus o lo que actualmente se conoce como identidades territoriales. Estos territorios establecan estructuras de subordinacin de longko; as surgan los Ina o Gizol, frutos de estos procesos de jerarqua. La configuracin de estos territorios tardaban cientos de aos, pues construan una cultura e historia en comn que borraban todo tipo de diferencia existente en un momento de la historia. Exista una designacin para un paso intermedio entre un trokimche y un lof, o en la formacin de un nuevo rewe con otros lof. Este concepto es el kiel Mapu. En este proceso surgen los koyag, reuniones de acuerdos para la convivencia. Todava existen lugares con el nombre de Koyawe, que significa lugar donde se realiza koyag.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
85
En el caso de Nekulman, primero vea la parentela del acusado y la funcin que ejercan en otros territorios. Por lo tanto, era un equilibrio social y territorial a la vez. La nica forma que Guenlanquen tuviera justicia era romper con la territorialidad mapuche, para ello era necesario hacer una alianza con otro poderoso, la estructura burocrtica chilena. Para ello, utiliz al sistema judicial desde una perspectiva de correlacin de fuerza. Por otro lado, se hace presente la relacin con los chilenos recin llegados, con quienes crea una estrategia de intervencin en la comunidad, previendo las respuestas del comunero demandado. Por lo tanto, la instauracin de la institucionalidad chilena es aceptada desde el mundo mapuche en la medida que le permite una correlacin de fuerza frente a la institucionalidad que representaban los longko. Los juicios o wichan, no se enfocaban en la sancin individual, sino en la configuracin de los equilibrios sociales y territoriales a partir de compensaciones y negociaciones, ante ello las personas podan sentir insatisfaccin por las sentencias, por lo cual una nueva institucionalidad se transformaba en una posibilidad de revertir situaciones de injusticias, y es por ello que los juzgados fueron utilizados. Al no manejar la totalidad del sistema judicial se crearon o desarrollaron relaciones funcionales con los winka o chilenos. Con el merito de lo narrado pongo demanda contra el indijena Huinca para que a su debido tiempo el juzgado se sirva mandar hacer la devolucin o pago de los animales ya espresados como asimismo el resarcimiento de costos daos i perjuicios. Otro sique una vez llegue noticia del demandado para evitar esta circunstancia que puede dejar burlada mi accin con graves perjuicios a mis interese, el juzgado se ha de servir ordenar... secuestro provisorio para responder al valor de la demanda; al efecto ofrecer informacin sumaria de testigo para justificar, i pido que los testigos que presente en este juicio sean encaminados al tenor de las preguntas que se consignan en el interrogatorio que tambin acompao. Otro si se despache Carta por secretario, para que el juez de Temuco notifique i haga el secuestro solicitado para ello propongo como secuestre al seor Ramn Salazar. Otro si doi poder para la presente gestin, a don Pedro Pablo Montoya a quien faculto para conseguir a derecho en las tramitaciones del caso, con facultades amplias para que pueda transar, sostituir, rebocar situaciones a apelar de todo lo adverso i ejecutar i percibir Amigo del indijena solicitante por no poder firmar. Juan Navarro. Certificar: que el indgena Guenlanquen rog ante mi i me espuso nombrara como su apoderado en este juicio a don Pedro Pablo Montoya, por medio de los interfactos juramentados Jos Del Carmen Fica i Tomas Santibez. Angol oct 9 de 1884. Jos Gregorio Argomedo. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1884-1886, fjs.4-5)
86
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Guenlanquen no slo estableci una relacin con los winka, sino que tambin se articul con el sistema judicial chileno buscando beneficios a su favor. Precisamente esto es lo que refleja cuando interpone una demanda en el juzgado de Angol (Sanchez, 1953: 289) con el propsito de obligar a cumplir con ciertas acciones al Juez de Temuco tomando en cuenta que Esteban Romero tena relaciones con el Ejrcito, es decir, con quienes gobernaron entre 1881 y 1900. En Temuco, los longko tenan influencias a partir de servicios que prestaban al Ejrcito, muchos de ellos fueron juez de distrito. Esto demuestra que el Estado no estaba consolidado frente a una nueva conformacin territorial, lo que los obligaba a pactar con los sujetos, quienes basaron su accionar a partir de sus propios intereses. As de esta manera, los sujetos aparentemente ms subalterno, agencian, como el caso de este posible kuifal, y logran revertir las situaciones de poder al interior de su comunidad o por lo menos lo intentan, con ello resquebraja desde el interior la estructura comunitaria, en este proceso de buscar justicia para l, justicia que estaba vedad en al anterior estructura, van generando transformaciones en su forma de ver y relacionarse con el chileno. De esta manera los longko y sus descendientes asumieron que la nueva matriz cultural debe estar centrada en la gestin estatal y en el contacto con la sociedad chilena. Esta posibilidad se extiende a otros linajes subordinados dentro de la comunidad.
4) Mestizaje y cruces. Dinmicas y matriz cultural.
Hemos incluido el tema del mestizaje en este artculo no como un fenmeno nuevo, sino como un fenmeno reconfigurado en este proceso de instauracin del colonialismo; es decir, cmo en este nuevo contexto se gener la posibilidad de incluir y relacionarse con personas de otra sociedad, an bajo una situacin asimtrica. As los flujos retroalimentan a la matriz cultural, permite nuevas configuraciones. Por lo mismo necesitamos visualizar como se desarroll este proceso: En... Maquehue llegaron muchos [winka], segn mi mam,..., despus de la Pacificacin... Era medio primo con el cacique Roberto Painevilu. Entonces el gobierno, despus de la Pacificacin le dio un poder, era como un juez de los mapuches. Mi mam habla de 10 soldados a sus rdenes. l era juez, solucionaba los problemas, mandaba buscar, con los militares,, y los que se portaban mal, los maneaban de la mano en un cepo... Entonces llegaron muchos militares y seguramente los jubilaron y quedaron varios ah: por eso hay Navarro, Garca, Montero, del Canto, hay varios con apellido chileno. Algunos adaptaron el apellido chileno, pero la mayora eran de apellido mestizo, se casaron con mapuchita los militares. (Caniuqueo, 2009: 208)
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
87
As don Manuel Cayupi Navarro, quien fuera miembro de la Corporacin Araucana, una de las ms grande organizaciones mapuche, recuerda los procesos de mestizaje en Maquehue. Nos habla de la eleccin libre que tuvieron ex-uniformados para quedarse a vivir e integrarse a una comunidad mapuche. Desde esta perspectiva la colonizacin fue una negociacin ininterrumpida, una serie de compromisos con la realidad (Gruzinski, 2007: 352). Es as como el mestizaje, en el contexto de colonizacin y de consolidacin del Estado, comenz a problematizarse. Su proceso involucr nuevas situaciones, pero no desde los propios sujetos, sino por quienes trataron de explicar este proceso. Los militares terminaron siendo konas13 del longko principal toda vez que era l quien daba la posibilidad para que ellos se quedaran, pero al mismo tiempo eran las propias familias las que aceptaban a estos militares para emparentarse. Aqu podemos apreciar que estos sujetos deban haber posedos una cultura que les permitiera el trnsito a la sociedad mapuche. As se puede consolidar un entramado y los sujetos pueden ir optando tanto por cambios culturales como por aspectos que siguen manteniendo en el tiempo. El proceso de mestizaje es justamente parte de lo que Pratt (2010) nos presenta en su zona de contacto, que no es precisamente una frontera, sino un espacio donde se desarrollan mltiples opciones, donde algunas pueden caber dentro del concepto de transculturizacin que nos presenta ngel Rama (2004: 38), en la cual los sujetos se ven con la capacidad de circular en diversos espacios: zonas de contacto, espacios sociales donde culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo dentro de relaciones altamente asimtricas de dominacin y subordinacin, tales como el colonialismo, la esclavitud, o sus consecuencias como se viven en el mundo de hoy. (Pratt, 2010: 31)
De este modo, las relaciones entre vencedores y vencidos tambin adoptaron la forma de mestizajes que enturbiaron los lmites que las nuevas autoridades trataban de mantener entre las dos poblaciones (Grunzinski, 2007: 90). As, volviendo a nuestra idea de matriz cultural, el insumo que la consolida o la reconfigura justamente son los flujos y las decisiones dentro de esos flujos, que se pueden asociar a la migracin, pero la decisin principal es qu cultura voy a mantener, o qu elementos culturales puedo introducir, o cules me convienen o me desfavorecen este contexto, cules serna a los que estar obligado. Sin duda estas respuestas deben darse en procesos de negociacin intercultural,
13 El concepto kona tiene relacin con personas que estn a disposicin del longko para servir a la comunidad o trabajar para l, pero que tambin implica, a lo mejor de un modo indirecto, un bienestar a la comunidad, pues el longko deba mantener relaciones de reciprocidad, es decir intercambio material, tanto para sus konas como para el resto de la comunidad.
88
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
pues el sujeto que debe responder muchas veces no slo esta mediado por un contexto, tambin lo hace en base a una relacin, a un interlocutor que interpela, sanciona, que nos influye en nuestras decisiones. A continuacin, para graficar este escenario, revisamos el expediente de Jos Mara Care o Ocare, quien se intern en la Araucana en el 1900 haciendo negocios, en donde sus hijos despus de dos aos se enteran -en parte- donde se encontraba su padre: Estimado yo deseo que al recibo de hesta te encuentres bueno tu y como ygualmente tu familia que yo por aca me encuentro bueno de salud i pasndolo bien tamvien les digo que hoy dia me encuentro trabajando a parte de Manuel pero en Marzo pensamos de ir los dos a Angol a ver ci alguien quiere venirse conmigo a trabajar a las tierras de Manuel Cruce tiene tierras mui guenas te ago el encargo ci ai alguno que tenga una yunta de vueyes Manuel Cruce necesita una para compaero i travajar a media toda clase de semilla. Tambin les digo que estoi lejos del pueblo i estoi viviendo en la horilla de quepe me allo mucho por aqu tanvien les digo que tengo una yunta de novillo y quiero de ir pronto. Contestame para saber de ustedes a Padre Las Casas. Saludos a ustedes. Jos Care. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.2)
Sin duda la carta buscaba tranquilizar a su hijo sealndole lo bien que se encontraba. Sus indicadores eran que estaba trabajando en el campo y que tena dos novillos, lo que en el mundo rural significaba tener herramientas de trabajo. Menciona la posibilidad de enganche, o sea que si otro trabajador agrcola quera aventurarse poda internarse, teniendo lo mnimo para trabajar que eran animales vacunos, especialmente bueyes. Obviamente nos retrata un Gulumapu o Frontera (y posteriormente Araucana) como actualmente se conoce, es decir, en pleno proceso de produccin y en donde cualquiera poda estar bien y en condiciones de mejorar su calidad de vida. Sin duda esto despierta las dudas de los hijos, la carta es sospechosa toda vez que la reciban con dos aos de diferencia como explica unos de los hijos de Cares o Ocares en el Juzgado de Angol: En veinte i seis de Febrero compareci a la presencia judicial Martin Ocares i espuso: En el mes de julio de milnovecientos mi Padre Jos Mara Ocares, anciano como de setenta aos, compro a Manuel Cruces, que entonces resida en casa de Exequiel de la Rosa, un buei en cuarenta pesos obligandose a ir a buscarlo a Temuco. Mi padre viva en el campo como a tres leguas de Angol, pero el negocio se llevo a efecto en esta ciudad en casa de la Rosa. Antes de salir del campo mi padre vendi dos bueyes i de ese dinero entrengo ciencuenta pesos a Manuel Cruce quedndose con el resto. De esa entrega hai constancia en papel que tena Anastacio Vargas
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
89
i que por muerte de este ha quedado en poder de la viuda Josefina de Angol i cuyo apellido ignoro. Mi padre viajo con Cruces a esta ciudad i de aqu se embarcaron yndose ambos a Temuco en el ferrocarril. Exequiel de la Rosa se haba ido tambin a Temuco un da antes. Desde entonces no he tenido noticias de mi padre e ignoro lo que haya ocurrido. Yo no habl a mi padre antes de salir pues me encontraba ausente. Hace como dos meses lleg a m. Jose Segundo Cruce. La carta en el sobre que tambin presento al juzgado porque en l puede verse la fecha i para decir mi padre no sabe firmar i en consecuencia nada significa la carta para tranquilizarnos de que nada le haya ocurrido. Tengo temor que mi padre haya sido asesinado o este secuestrado. no comprendo como ha pasado tanto tiempo sin que vuelva i sin que alguna persona nos de noticias de l. Hago al juzgado el denuncio para que se practique averiguaciones necesarias. Martin Ocares. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fjs.2-3)
Llama la atencin que nuestro protagonista sea un hombre cercano a los 70 aos, que comercializaba animales y que no le intimidaban los viajes a varios kilmetros al interior para ir a buscar ganado. Un hombre con altos grados de espontaneidad, como veremos ms adelante, pero a su vez manteniendo sigilo en las transacciones utilizando formulas jurdicas propias a las ofrecidas por el Estado, entre ellas la de un tal Anastacio Vargas, un tpico vecino, que a su vez actuaba de notario improvisado (y que a su muerte los papeles quedan en manos de su viuda). En esta modalidad fronteriza tampoco es menor que el acto de la venta -y quien oficie de garante- se encuentre en la ciudad. Se afirma la idea de la ciudad como el espacio pblico. Sin duda el juzgado deba acoger la denuncia y comenzar con las indagaciones. As es que el vecino que es amigo de Cruces, quien adems engancha a Cares o Ocares en Angol el 26 de febrero 1902, se instruye en proceso para citar a Exequiel de la Rosa para que comparezca al juzgado. Es aqu donde se teje otra trama entre este personaje y Cruces, situacin que aparece como una breve historia, involuntaria lo ms probable, pero que nos revela y nos complejiza las relaciones sociales de aquella poca: Temuco Marzo 2 de 1902. Seor Exequiel de la Rosa. Querido compadre saludo a ud y familia que se conserven buenos que nosotros bueno como siempre a sus ordenes. Compadre recibi una apreciable carta ya puesta de ella paso a contestarle.- de lo que me anuncia del nio que a estado mui enfermo a sido grande el sentimiento al saber esta noticia, pues compadre ruego a us-
90
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
ted que venga y me traiga al nio, sino tiene plata consiga que yo todo se lo devuelvo no deje de traerme mi nio, Tambin dire a ud que el biejo de Jos Care esta aqu yo se lo tengo en mi casa, tambin e sabido que a ud lo an tenido mui apurado por el viejito, y si no se a sabido motivo aque el hombre encontr mujer. A qui yo no a querido irse. El viejito le mando una carta al yjo la saque para que se la entregue a l. Tambien dire que si no puede venir luego me conteste a esta y me manda a decir que da puede benir para esperarlo en la estacin. Y para el caso no me allase en la estacin pasa por Villa Alegre y pregunta por Manuel Guenuman porque todos me conocen. Lo saludo compadre Manuel Guenumam o Cruces. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fjs.5-5v)
El giro de esta causa es fenomenal. Cruces es al mismo tiempo Huenuman, un hombre que transita de los apellidos chilenos a mapuche sin mayor problema. Incluso el hijo de Huenuman se cra con De la Rosas. Por otro lado, Huenuman y De la Rosas generan un protocolo y un trato, en el cual no se revelan asimetras, es ms, tienen un trato de compadre, es decir casi una relacin filial; al mismo tiempo se nos revela un Huenuman como hombre conocido. En este momento podemos recurrir a la cita de Frederik Barth tomada por Garavaglia y Marchena: Los grupos tnicos persisten como unidades significativas slo si van acompaadas de notorias diferencias culturales persistentes. No obstante, cuando interactan personas pertenecientes a culturas diferentes, es de esperar que sus diferencias se reduzcan, ya que la interaccin requiere y genera una congruencia de cdigos y valores; en otras palabras, una similitud o comunidad de cultura. (Garavaglia y Marchena, 2005: 358)
Resulta interesante hoy en da ver la movilidad que tenan los mapuche de la poca para generar relaciones con distintos sectores. Obviamente exista el ferrocarril, pero ms interesante es la construccin de redes sociales, una capacidad casi imposible a ojos del discurso racista de la elite. Pero Exequiel de la Rosa tambin nos revela nuevos aspectos de esta relacin: Seor Sequel de Larrosa (Exequiel de la Rosa) Estimado compadre me alegrare que al recibo de esta mi carta se encuentre bueno ud como igualmente mi comadre i familia. Le dirijo la presente. Saber de la salud de Manuel Antonio mi compadre yo no le haba escrito por lo atrasado que me hoy encontrado, pero hoy da me encuentro viviendo en mi terreno desde el mes de septiembre, tambin le digo que me hai encontrado todo este tiempo bastante atrasado de dinero. Compadre le digo que yo o mi mujer iremos a esa talves en el mes de marzo
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
91
a vuscar a Manuel Antonio, porque el protector de indgenas me exijeque tengo que presentarlo a la nueva matricula, paso a matricularlo a mi casa i no me matriculo y porque no estuvo aqu el nio y quede de presentarme con l el quince de marzo sin mas que esto quedo a sus ordenes i saludo a ud y a mi querida comadre Manuel (tachado Huenuman) Cruce Estimado compadre contsteme pronto. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.6)
El nio nombrado anteriormente, hijo de Huenuman o Cruces, se encuentra estudiando en Angol. La interrogante sera por qu estudiar en Angol si lo poda hacer con los capuchinos en Padre las Casas o con los anglicanos en Quepe. Angol sin duda era una ciudad consolidada en aquella poca, pero tambin cabe la idea del concho que, desde la perspectiva mapuche, implica que el nio no slo va a la escuela sino tambin va a aprender de quien es su tutor. Esto se encontrara dentro de las prcticas de formacin de la persona, que en esa poca era practicada por muchos mapuche. Un ejemplo de ello es Quilapan, hijo de mail Huenu, educado a las rdenes de Calfucura. Ac tambin podemos hacer parte la siguiente reflexin: El mestizaje en realidad es previo a esa unin sexual, el mestizaje es justamente el mecanismo social que posibilita esa relacin sexual, fruto del cual puede ser un hijo mestizo. (Garavaglia y Marchena, 2005: 356)
Tanto la educacin como el cortejo nos presentan una unin previa -en el sentido de la construccin de cdigos comunes- como parte de los procesos de transculturacin. Por otro lado, en la cita anterior es claro que la institucionalidad de la poca, en este caso el protector de indgenas, estaba informada de estas prcticas, por lo tanto el Estado tambin estaba al tanto de estas prcticas y en ciertos momentos las normaba, como es el hecho que para matricular al nio se deba estar presente: Compadre le digo que don Jose Ocare tiene mujer y no lo hai podido traer animado, pero yo lo voi aser apartarse para que vien se baya o se quede conmigo Saludo a ud. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.6v)
Como sealbamos, estas historias que se entretejen nos van presentando nuevas aristas de estos sujetos. El seor Ocare a sus casi 70 aos viene a encontrar mujer en el sur y obviamente manifiesta el inters de no apartarse, pese a que Huenuman hace esfuerzos por convencerlo. Pero la justicia debe hacer su trabajo y en Angol, el 29 de marzo 1902, el juzgado indica interrogar a Manuel Cruce o Huenuman, mientras de la Rosa sigue intentando ubicar a
92
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Ocares: Temuco Marzo 25 de 1902. Seor Esequel B Larroza. Tengo el onor de tomar la pluma en mi mano para dirijirme a ud por medio de esta deseandole entera felicidad yo me quedo bueno a sus ordenes. El objeto de esta es para desirle que he recibido su carta con fecha 25 del presente en la que me dise de Manuel Cruces donde se encuentra ya se donde esta a si es que te apura por el puedes a venir para que lo vayas a buscar es como a 3 leguas del pueblo averiguado si es presiso que traigas una orden de ese pueblo para que te presentes aqu con ella y lo puedas tomar. Sin ms que esto te saluda tu primo y amigo. Juan A Diaz. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.11)
As nos aparece un nuevo personaje en la historia, que es familiar de De la Rosa, un primo, que ubica donde vive Manuel Cruces o Huenuman y que lo puede ir a buscar, incluso con apoyo de una orden. Por lo tanto, estamos frente a un sujeto que posee un cierto poder o influencia, con una red que le permite acceder a mecanismos de coercin legales. Paralelo a ello el juzgado sigui haciendo su trabajo y, obviamente, comenz a ampliar su bsqueda a quienes pudieron tener contacto con Huenuman o Cruces considerando que haba sido el ltimo acompaante de Ocare: Temuco 7 de junio de 1902. En su exhorto recibido desde el juzgado de letras de Angol, se ha ordenado se cite por lo gendarmes a Manuel Cruces o Huenuman, cuyo paradero conoce su suegro Facundo Navarrete que vive cerca del fundo Tegualda, para que el acto de su notificacin comparezca al juzgado a declarar, bajo apercibimiento de derecho. Cruces es hombre chico, moreno, flaco de poca barba. Tambin puede dar detalle Anastacio Gallegos que vive enseguida de don Eduardo Salas. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.13)
Como se aprecia, el juzgado actu con datos que lo ms probablemente hayan sido recopilados por los hijos de Ocare o entregados por Esequiel de la Rosas, eso no lo sabemos, pero es as como finalmente los gendarmes, la polica de la poca, se movilizaban: Temuco, 27 de junio de 1902. SJL de T. Manuel Cruces o Huenuman a quien se refiere la rden de citacin acompaada, no pudo ser encontrado, a pesar de las dilijencias efectua-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
93
das al respectopopr un ajente de este cuerpo. Para pedirles datos sobre la residencia de Manuel Cruces o Huenuman se busc a su suegro Facundo Navarrete i Anastacio Gallegos, el primero dijo no tener seguridad de su actual paradero i el ultimo no se encontr en su domicilio i espuso uno de sus deudos que andaba en el norte Rafael Duran. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.14)
Sin duda la diligencia de gendarmes nos revela otra situacin. Huenuman estaba casado con una mujer de apellido chileno, su suegro era un pequeo campesino, cercano a un fundo. Por lo tanto, tenemos a Huenuman como un sujeto sumamente mvil, relacionado con varios chilenos; es decir nos encontramos frente a un sujeto que no se resiste a la otra cultura, sino que convive entre ambas, sin que esto le generara mayores dilemas al parecer. Pero las diligencias siguen en bsqueda de Ocares: Temuco Julio 17 1902. Seor Esequiel Rossa. Angol. Estimado Esequiel. No te haba contestado hasta anunciarte todas las dilijencias que he hecho con Manuel me he visto tres veces i personalmente se ha ido ver con Jos Ocares i lo que me ha dicho es que si sus hijos quieren verse o hablar con l que vengan cuando gusten, el esta casado en casa de unas mujeres solas i me creo que tal vez le asita a una de ellas. Yo fui llamado al juzgado i di mi declaracin ahora lo que yo espero es que me digas lo que crees mas conveniente del venir a verte con l o yo remitrtelo preso a esa la rden para tomarlo preso, me la dan a la hora que yo la pida as que espero lo que me digas i (fs 20v) contestame lo ms pronto que puedas con esta direccin Juan Diaz, Guardin de la Crcel de Temuco, la respondo el mismo da que llegue aqu. Juan Antonio Diaz. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.20) 14
Aqu nos aparece que dicho personaje, que haba enunciado cierta cuota de poder, era un guardia de la crcel. Es l quien averigua incluso las caractersticas de la casa donde habitaba Ocares, dejando entrever una posible explicacin de por qu este no viajaba a Angol y no mantena contactos con sus hijos, al sealar que viva en una casa de mujeres solas y al parecer conviva con una de ellas. Llama la atencin tambin la postura de Ocares, pues de verdad est haciendo una nueva vida y si sus hijos quieren verlo deben ir a conocer esa nueva vida pues ellos son adultos y ya vivi una etapa con ellos. Si bien la historia de Huenuman desaparece del expediente, llegamos finalmente a la verdad oficial:
14 Carta anexada a la causa y reproducida tambin por el juzgado.
94
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Temuco, 18 de Junio 1903. SJ de T. Doi cuenta a ud que Jos Mara Ocares, a quien se refieren los antecedentes acompaados se encuentran actualmente en el lugar denominado Boroa, del departamento de Imperial, en casa del cacique Ignacio Neculman. Este tiene una hija con la cual vive el citado Ocares. Timbre de Polica de Seguridad de Temuco. (ARA, Fondo Judicial Civil Angol, 1902, fj.24)
Nuestro hombre, de edad madura, se confiesa por medio de la polica de Temuco: se encuentra casado con la hija del longko Ignacio Neculman de Boroa, una de las familias ms poderosas en esos momentos. Y es as como podemos concluir con una cita que toma Grusinski de Gonzalo Aguirre Beltran: la lucha entre la cultura europea colonial y la cultura indgena. [] Los elementos opuestos de las culturas en contacto tienden a excluirse mutuamente, se enfrentan y se oponen unos a otros; pero, al mismo tiempo, tienden a penetrarse mutuamente, a conjugarse y a identificarse. (Gruzinski, 2007: 52)
Por lo tanto, tanto Huenuman como Ocare nos demuestran que pese al discurso ideolgico racista, anclado en el seno de la elite chilena de la poca, era posible establecer relaciones sociales con el otro y que esa frontera fue mucho ms flexible que la existente cincuenta aos despus; an ms, que muchos sujetos podan circular no solo geogrficamente, sino tambin socialmente. Incluso un hombre en la madurez de sus aos poda siempre rehacer su vida, y un nio poda formarse en otro contexto cultural que no fuera el propio, para as tambin construir una vida.
5) Conclusin
La matriz cultural Mapuche ms que ser una estructura de exclusin, pareciera ser una estructura que posee espacios para los trnsitos culturales, la interpretacin y, al mismo tiempo, para configurarse de manera temporal, espacial y social. Da las coordenadas para sostener el poder y establecer las posibilidades para incorporar nuevos elementos a ese poder. Es cierto que dentro de esta matriz existen procesos de exclusin a nivel interno y externo, as los kuifal son sujetos excluidos, pero al mismo tiempo vemos en estos sujetos la posibilidad de agenciar y dar vueltas situaciones que los perjudican al utilizar elementos nuevos en cambios de contexto; por lo tanto la exclusin no se relaciona con la inmovilidad social, es ms, pareciera ser un elemento estimulante. Por otro lado, sujetos que se encuentran en situacin de subordinacin
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
95
respecto a la sociedad dominante, como soldados y viejos negociantes, pueden tener una entrada en la otra sociedad gracias a que esta matriz permite que estos sujetos puedan ser valorados, ya sea por su flexibilidad cultural o por ser puentes entre una cultura y otra; pero sin duda, ello apunta al desarrollo de una capacidad de interrelacin en un nuevo contexto. As el poder de los longko es reformulado en esta relacin saber-poder sin necesidad de deshacerse de esta matriz original; de hecho hay un ejercicio de complementacin en esta operacin. Por lo tanto, esta agencia de la cultura es lo que permite mantener los elementos culturales que hoy reivindicamos como estructuras posibles. Esta idea de mantener la cultura, pero siempre relacionada al presente. La dicotoma tradicin-modernidad pareciera ser entonces una concepcin inventada, una visin esencialista para mantener la diferenciacin tnica. La pregunta es: quin crea esta visin y por qu los mapuche la hemos sostenido pese a que la historia nos muestra que en estos procesos hay mayor flexibilidad y la modernidad no resulta totalmente excluyente ya que los sujetos pueden transitar por ambas culturas y reformularlas a sus necesidades?. Esto no quiere decir que el poder haya sido complaciente frente a esta situacin, pues los sujetos muchas veces deben moverse en los mrgenes. He querido resaltar la capacidad para generar nuevas situaciones a partir de estos bordes y trnsitos con el fin de asumir nuestra historia como Pueblo, en pensarnos como sujetos y ser conscientes de estos hechos y poder interpretarlos como ejercicios liberadores toda vez que estn relacionados con nuestra matriz cultural, pero que al mismo tiempo tenemos la capacidad para modelar dicha matriz y no ser presa de ella; o dicho de otra forma, es precisamente esta flexibilidad que tiene la matriz cultural mapuche la que nos posibilita una serie de situaciones beneficiosas, en la cual los trnsitos de una cultura a otra no involucran exclusiones a priori.
6) Fuentes y bibliografa
Fuentes
Archivo Regional de la Araucana. Fondo Memorias Ministeriales, Memoria de Guerra. 1882. Archivo Regional de la Araucana. Fondo Judicial Civil Angol, Materia Devolucin de animales. Rol 78, Demandante Indgena Genlanqen-Demandado Indgena Huinca, iniciado el 9 de octubre de 1884-1886. Archivo Regional de la Araucana. Fondo Judicial Civil Angol, Sumario por la prdida de Jos Mara Ocares, iniciada el 26 de febrero de 1902.
96
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
Bibliografa
Alonqueo, Martn (1979): Instituciones religiosas del pueblo mapuche. Santiago-Chile: Ediciones Pontificia Universidad Catlica. Bengoa, Jos (2000): Historia del Pueblo Mapuche. Santiago de Chile: Lom ediciones. Caniuqueo, Sergio (2005): Wion Mapuche Kisgenehual. De la reconstruccin territorial a la soberana mapuche. Tesis para optar al grado de Licenciado en Educacin. Temuco-Chile: Universidad de La Frontera. Caniuqueo, Sergio (2009): Particularidades en la instauracin del colonialismo chileno en Gulu Mapu. 1884-1950. Subordinacin, alianzas y complicidades. En: Christian Martnez y Marco Estrada, Las disputas por la etnicidad en Amrica Latina: Movilizaciones indgenas en Chiapas y Araucana. Santiago de Chile: Editorial Catalonia, USACH. Caniuqueo, Sergio (2011): Kume ke zungu ka inarumen melefui kuifi, una reflexin acerca de la construccin del pasado en una comunidad. Manuscrito. Curivil, Ramn (2007): La fuerza de la religin de la tierra. Una herencia de nuestro antepasados. Santiago: Ediciones Universidad Cardenal Silva Henrquez. Foerster, Rolf y Martn Painemal (1980): Vida de un dirigente Mapuche. Santiago de Chile: Grupo de investigaciones Agrarias, Academia de Humanismo Cristiano. Foerster, Rolf (1995): Introduccin a la religiosidad mapuche. Santiago-Chile: Editorial Universitaria. Garavaglia, Juan Carlos y Juan Marchena (2005): Mestizos y mulatos en la sociedad colonial. En: Amrica Latina de los orgenes a la Independencia, vol. VII: La sociedad colonial ibrica en el siglo XVIII, captulo 8. Barcelona- Espaa: Editorial Crtica. Grebe, Mara Ester; Sergio Pacheco y Jos Segura (1972): Cosmovisin mapuche. Cuadernos de la realidad nacional, N14, pp.46-73. Santiago de Chile. Gruzinski, Serge (2007): El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilizacin del Renacimiento. Madrid-Espaa: Ediciones PAIDS. Guevara, Toms y Manuel Makelef (2002): Kie muf trokiche i piel: Historias de familias, Siglo XIX. Temuco-Santiago de Chile: CEDEM Liwen, CoLibris. Guha, Ranahit (2002): Las voces de la historia y otros estudios subalternas. Barcelona-Espaa: Editorial Crtica. Marileo, Armando (1995). Autoridades tradicionales y sabidura mapuche. En: Armando Marileo et al., Modernizacin o sabidura mapuche?, pp.1130. Santiago de Chile: Editorial San Pablo. Mora, Ziley (2001a): Yerpun. Libro sagrado de la tierra del sur. ConcepcinChile: Editorial Kushe.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 73-97
97
Mora, Ziley (2001b): Filosofa Mapuche. Palabras arcaicas para Despertar el Ser. Concepcin-Chile: Editorial Kushe. Pavez, Jorge (2004): Mapuche ni nutram chilkatun / Escribir la historia Mapuche: Estudio posliminar de Trokinche mufu i piel. Historias de familias. Siglo XIX. Revista de Historia Indgena, N 7, pp.7-53. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Pratt, Mary Louise (2010): Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturacin. Mxico: Fondo de Cultura econmica (2da edicin). Snchez, Vctor (1953): Angol. Ciudad de los confines. Santiago de Chile: Imprenta Atenea. Rama, ngel (2004): Transculturacin narrativa en Amrica Latina. Mxico: Siglo XXI editores.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
99
Los contenidos ideolgicos y polticos del liderazgo aymara en Bolivia (1900-1945)1*
Ideological and political contents of aymara leadership in Bolivia (1900-1945)
Roberto Choque Canqui2**
Resumen
Los lderes aymaras de la primera mitad del siglo XX en Bolivia tuvieron un rol importante en la defensa legal de las tierras comunitarias de origen frente al avance de las grandes propiedades como efecto de la aplicacin de la Ley de 1874. Fue una lucha legal ante los poderes del Estado durante casi cinco dcadas en los diferentes gobiernos y coyunturas polticas. El incremento de las haciendas implic la expoliacin de las tierras de origen y sus poseedores indgenas se vieron sometidos a la servidumbre. Por ello, el liderazgo de los caciques apoderados en representacin de sus comunidades signific un movimiento ideolgico y poltico. Palabras clave: liderazgo aymara, derechos indgenas, tierras de origen
Abstract
Aymara indigenous leaders between 1900 and 1945 had an important role in the legal defense of community lands due to the increase of big properties as effect
*1 Recibido: abril 2011. Aceptado: octubre 2011. Este artculo corresponde al proyecto de investigacin Indigenismo y movimientos indgenas en Bolivia. Unidad de Investigaciones Histricas Unih-Pakaxa. 010/11. La Paz, Bolivia.
**2 Unidad de Investigaciones Histricas Unih-Pakaxa, La Paz-Bolivia. Correo electrnico: choquecanqui@yahoo.com
100 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
of the implementation of 1874 Law. It was a legal demand to State powers during nearly five decades along different governments. Increase of big properties implied not only to take ancestral lands from indigenous peoples but also to benefit from the free services of indigenous men and women. Due to this, leadership from caciques apoderados representing their communities meant a political and ideological movement. Key words: Aymara leadership, indigenous rights, ancestral lands
1) Introduccin
Estudiar el liderazgo indgena de la primera mitad del siglo XX en Bolivia es un tema relevante que nos aproxima a escenarios crticos de la lucha aymara. No se podr entender la historia de Bolivia sin el estudio de los movimientos sociales y del movimiento indgena, puesto que los cambios polticos se han dado y se dan en funcin de los procesos sociales, ideolgicos y polticos. A travs de la historia, los pueblos indgenas de Bolivia nunca dejaron de luchar contra sus explotadores, junto a sus lderes que asuman asimismo la lucha y defensa de las tierras de origen. Desde la colonia, los criollos a travs de la composicin de tierras fueron beneficindose con las tierras del ayllu o de la comunidad indgena1, adems de la mano de obra indgena hasta las postrimeras de la independencia. En la Repblica, la ley de exvinculacin de 1874 convirti al indgena como propietario de su parcela de tierras, lo que permiti que se enajenara a favor de otros. Esta situacin oblig tanto al indgena del ayllu como al colono de la hacienda a luchar en defensa de sus tierras contra los latifundistas. Entonces, los lderes aymaras, conocidos como caciques apoderados2 de acuerdo a sus atribuciones de velar los intereses de las comunidades, asumieron las gestiones ante las autoridades gubernamentales en defensa de las tierras de origen contra los gamonales (terratenientes), adems de denunciar los abusos de las autoridades locales y los vecinos de los villorrios rurales. En ese contexto, las rebeliones indgenas, a partir de 1921 hasta los levantamientos regionales de 1947, tuvieron que ver con la expansin de las haciendas y con los cambios sociales, econmicos y polticos hasta la revolucin del 52. Los lderes aymaras del siglo XX, como parte de los movimientos sociales en Bolivia, sobresalieron en su lucha por la defensa de las tierras de las comuni1. El ayllu es la comunidad de familias de parentesco. Segn Bertonio (1612), el ayllu es jatha (semilla) u origen. 2. Mientras el cacique es un dirigente poltico de una comunidad, el cacique apoderado es nombrado por los jilaqatas (autoridad del ayllu), quines le otorgan el poder para gestionar ante las autoridades la defensa de las tierras comunitarias.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
101
dades indgenas del altiplano y de los valles. En este sentido, desde 1913 hasta despus de la Guerra del Chaco (1932-1935), los caciques apoderados aymaras protagonizaron una serie confrontaciones con sus explotadores, hasta desembocar en las rebeliones de Jess de Machaqa (1921) y Chayanta (1927). Por su parte, el movimiento obrero fue identificndose con la izquierda, dejando a los partidos conservadores y liberales para proseguir su lucha de mejoras econmicas. En esta fase del movimiento social, hubo cambios ideolgicos y polticos en los partidos Liberal y Republicano. As, la contienda del Chaco tuvo un fuerte impacto en el movimiento indgena que acentu la lucha contra los hacendados hasta desembocar en el Congreso Indigenal de 1945 y las insurrecciones violentas de 1947 (Choque, 2005: 105-128). Los primeros caciques apoderados aymaras aparecieron en 1913 solicitando al Presidente de la Repblica poner fin a los abusos de los corregidores territoriales por los servicios forzados (Choque y Quisbert, 2010: 313). Desde ese momento, la actuacin de los mismos se fue acelerando, abarcando desde la regin de Tiwanaku-Waqi hasta los confines de las tierras altas de los Andes de Bolivia. Alrededor de 1930, surgi el proyecto educativo indgena liderado por Eduardo Leandro Nina Quispe, a travs del Centro Educativo Qullasuyu. De ese modo, desde diferentes mbitos se fue perfilando la lucha de los lderes aymaras para encausar el avance del movimiento indgena hacia el futuro. Por esta razn, se analizar en este artculo las caractersticas del liderazgo de cada uno de ellos.
2) Francisco Tancara frente a las autoridades locales
Francisco Tancara, cacique apoderado de Qalaqutu y Qaqinkura de la provincia Pakaxa, lider la lucha en defensa de las tierras de origen de la comunidad indgena de su zona, ubicada en la provincia Pakaxa. Su protagonismo se desarroll entre 1900 y 1921, perodo de la convulsin indgena en todo el altiplano paceo, especialmente como consecuencia de la sublevacin de Jess de Machaqa de 1921. l fue designado como apoderado por nueve jilaqatas de Qalaqutu para que, en nombre de ellos, asumiera las gestiones ante las autoridades judiciales, prefecturales, administrativas y eclesisticas, superiores e inferiores. De esa manera, se conoce a Tancara como cacique apoderado de las comunidades de Qalaqutu y Qaqinkura de la provincia Pakaxa (Choque y Quisbert, 2010: 174). Su lucha hacia 1917 estuvo centrada contra las autoridades locales: subprefecto, corregidor e intendente de la polica. Su enfrentamiento a las autoridades de Qalaqutu y Qaqinkura fue interesante, siendo que su lucha principal consista en la revalidacin de los ttulos de composicin de tierras de su comunidad. Su principal opositor fue el corregidor de Qalaqutu, quien le contradeca acusndole que estaba engaando a su gente con el pretex-
102 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
to de revalidar los documentos coloniales. Tancara replicaba al corregidor su desconocimiento del principio de autoridad, ya que desprestigiaba el respeto a la ley. Para Tancara, era importante acatar el respeto a la ley y al ttulo de propiedad otorgado por la Corona de Espaa a los indgenas. El corregidor, como represalia ante la actuacin de Tancara, pona una serie de obstculos como ordenar a la gente que no hiciera la ramada (o sea la cuota) de dinero que serva para pagar el honorario del abogado de la defensa. Ya en 1918, Tancara propuso nombres de algunas personas para ser elegidos como corregidor del cantn Qalaqutu, pero no tuvo el eco esperado. Su lucha no se limit contra las autoridades gubernamentales, sino tambin contra la autoridad eclesistica. As, en 1920 no estaba de acuerdo con las imposiciones de los sacerdotes (curas) de obligar a pasar todas las fiestas de acuerdo al calendario gregoriano, ya que ello iba en detrimento de la economa de los indgenas (Choque y Quisbert 2010: 187).
3) Prudencio F. Callisaya y los potentados liberales
Antes que apareciera el lder indgena Prudencio F. Callisaya en la regin de Waqi y Tiwanaku, el hacendado Benedicto Goytia estaba enfrentado por los indios de Waqi. Los polticos liberales Ismael Montes, Benedicto Goytia y Julio Sanjins, como hacendados, gozando de su poder poltico, actuaron contra los indgenas comunarios y los colonos sometidos a la servidumbre en sus haciendas. La expansin de haciendas en la regin de Waqi, Tiwanaku y Taraqu, entre 1901 y 1906, provoc el conflicto entre los nuevos hacendados y los indgenas (Choque y Quisbert, 2010: 131). Precisamente en esta regin estaban asentados los famosos hacendados Ismael Montes, Benedicto Goytia y su yerno Tcnl. Julio Sanjins, comandante del regimiento Abaroa, Goytia y Montes eran propietarios de las haciendas Pituta, Pillapi y Taraqu3. El administrador y los colonos de Goytia promovan ataques a los comunarios de Sullkata, lo cual creaba un ambiente de inquietud entre la gente indgena y los vecinos del puerto de Waqi. En 1911, las alarmas de una sublevacin de indgenas fueron impactantes en Waqi. Los ataques de los indgenas de Sullkata a las propiedades de Qupajira y Pituta, pertenecientes a Benedicto Goytia, crearon una situacin de zozobra entre los vecinos de Waqi.
3 Segn Eduardo Machicado Saravia: Benedicto Goytia, en ese tiempo, goza de una gran influencia poltica. Familiares suyos, como Alberto Gutirrez, es su yerno y tiene la confianza del Presidente Montes. Su otro yerno, es Juan Muoz Reyes, hermano de Vctor, otro de los ministros de la poca y por ltimo, el Coronel Sanjins, es su tercer hijo poltico, hombre fuerte de Ejrcito. El propio Benedicto Goytia, su (ex)socio, goza de todo el poder poltico (Machicado, 2006: 196).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
103
Hacia 1914, Prudencio F. Callisaya aparece entre los indgenas de las provincias Umasuyu, Camacho, Larikaxa, Loayza, Ingavi, Sikasika y Pakaxa, acusados de la sublevacin. En esa oportunidad, los indgenas de las referidas provincias, como efecto de la denuncia de una sublevacin general, fueron perseguidos y apresados para su encarcelamiento. Por ese motivo, los afectados solicitaron a la Cmara de Diputados la cesacin de las persecuciones que sufran. Se sabe que Callisaya, en esa ocasin, estaba preso junto a otros indgenas sindicados de sublevacin. Prcticamente, la lucha de Callisaya entre 1916 y 1920, en esa regin, fue dramtica por el poder poltico que ejercan los liberales en ese momento. Las gestiones efectuadas por Callisaya ante las autoridades de la prefectura, del legislativo y ejecutivo en demanda de justicia y amparo, no tuvieron resultados favorables para sus comunarios. Su captura astutamente planeada por el juez y el corregidor de Waqi, en combinacin con el comandante del regimiento Abaroa, tuvo como desenlace su muerte en ese recinto militar (Archivo Histrico de la Honorable Cmara de Diputados. Peticin de informes, 1915-1919, La Paz 9 de febrero de 1920)4. La muerte de Callisaya en un recinto militar tuvo repercusin en la opinin pblica y poltica. Los parlamentarios de la oposicin interpelaron a los ministros de Defensa y Justicia solicitando el esclarecimiento del asesinato de Callisaya. Bautista Saavedra, quien funga como diputado, cumpli un papel protagnico en la interpelacin a los referidos ministros del gobierno liberal. La investigacin reclamada por los interpelantes, pese a la insistencia, no prosper y luego se olvid. Despus de nueve aos de aquel referido asesinato, los anarquistas coadyuvantes al movimiento indgena, a travs del boletn La Voz del Campesino, declararon a Prudencio F. Callisaya mrtir de Waqi por su lucha en la defensa de las tierras de origen de su comunidad Sullkata (Choque, 2005: 142).
4) Faustino Llanqui y el proyecto de cambio hacia la poltica
El protagonismo de Callisaya sin duda tuvo su incidencia en los comunarios de Jess de Machaqa para afianzar la lucha frontal contra los mestizos de ese pueblo. Antes de que Eduardo L. Nina Quispe apareciera en el escenario
4 Francisca Aguilar, viuda de Prudencio Callisaya; Timoteo Callisaya, hijo del mismo; Valentn Mamani, yerno, y otros, acuden al Presidente de la H. Cmara de Diputados demandando el esclarecimiento de la muerte de Prudencio F. Callisaya. Por su parte, los diputados Bautista Saavedra y Abel Iturralde solicitan la presencia de los seores Ministros de Guerra y Justicia, a efecto de informar sobre la victimacin del indgena Prudencio Callisaya, apoderado de la ex comunidad Sullcata, acaecido en el cuartel del regimiento Abaroa de Guaqui, el da 5 del corriente mes.
104 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
de la educacin indigenal, las sublevaciones indgenas en la zona lacustre de Titiqaqa, fueron impactantes. Los comunarios de Titikana de Jess de Machaqa, desde 1911, estaban sublevados. Los indgenas de Waqi se encontraban enfrentados a los colonos de Benedicto Goytia. Entretanto, los indgenas de Laquyu, atrincherados en las serranas de Waqi y Jess de Machaqa, parecan indicar que estaban aliados con los indios de Waqi y Machaqa. Por esa razn, las autoridades departamentales y locales vean la necesidad de tener un escuadrn de soldados del regimiento Abaroa en Jess de Machaqa (Choque y Quisbert, 2010: 94). En esas circunstancias, la crisis poltica y la acentuacin de las rebeliones indgenas indicaban situaciones de inseguridad social y poltica. Aqu es muy importante indicar que la crisis interna del Partido Liberal y el nacimiento de un nuevo partido poltico conduciran a una serie de cambios polticos desesperados. Cuando los grupos polticos del Partido Liberal se encontraban divididos por sus tendencias divergentes, emergi el Partido Republicano en 1914 como una oposicin fuerte al gobierno liberal, con sus figuras polticas importantes: Bautista Saavedra, Daniel Salamanca y Jos Mara Escalier. En abril de 1914, en la regin comprendida entre Waqi, Jess de Machaqa y Tiwanaku, los indgenas se encontraban en estado de rebelin, haciendo fogatas y, al mismo tiempo, haciendo escuchar sus pututus5 como que estuvieran preparando una sublevacin (Choque y Quisbert, 2010: 94). En ese perodo, surgieron una serie de conflictos entre vecinos y los comunarios, especialmente con el excorregidor Luis Estrada. Entre 1914 y 1919, Faustino Llanqui estaba preparndose para ser cacique de su comunidad Taguaconi Mamani [Tawaquni Mamani] y en 1919 aparece como tal, representando a toda la comunidad de Jess de Machaqa. Su reclamacin a las autoridades consista que le otorgaran garantas, porque los mandones de Jess de Machaqa lo necesitaban para que pudiera realizar las gestiones ante las autoridades de la prefectura y las autoridades locales. Llanqui, luego de conseguir las garantas y su aceptacin como cacique apoderado de las autoridades y de los mandones, pronto se convirti en una figura importantsima en el escenario de la lucha contra los vecinos de Jess de Machaqa. As, emprendi su lucha contra los opresores de su comunidad, rechazando enfticamente el nombramiento de Lucio T. Estrada como corregidor del cantn de Jess de Machaqa. Llanqui, antes de la sublevacin, se haba constituido en Jess de Machaqa como maestro de escuela, dedicando su mayor tiempo a ensear a sus alumnos el manejo del fusil como una forma de preparacin para una accin de guerra. Mientras su hijo, Marcelino Llanqui, aprovechando el momento poltico que viva con la revolucin de julio de 1920, se dedicaba a concientizar a los indios por considerar que el nuevo gobierno les facilitara desprenderse
5 Segn Lara (1978), trompeta fabricada de cierta concha marina; actualmente est fabricada de cuerno de ganado vacuno.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
105
de los vecinos del pueblo y constituir en l sus autoridades propias (Choque y Quisbert, 2010: 103). En el terreno poltico, el 14 de diciembre de 1920, Faustino Llanqui, Hiplito Forra, Blas Ajacopa y todo los jilaqatas decidieron apoyar a la Junta de gobierno del Partido Republicano, porque la revolucin del 12 de julio de 1920, para la gente indgena, significaba una oportunidad para poder conseguir su liberacin de sus opresores, ya que los indgenas como republicanos podan gobernarse por ellos mismos sin necesidad de los vecinos o mestizos. Antes de esa situacin poltica, los indgenas haban ensayado el nombramiento de sus propias autoridades (poltico-judicial-eclesistica) del cantn de Jess de Machaqa. Sin embargo, el cambio poltico, en vez de proteger al indgena, ms bien facilit el regreso de Lucio T. Estrada como corregidor del pueblo de Jess de Machaqa. Esa autoridad pronto empez a tiranizar con mayor mpetu a los comunarios de Jess de Machaqa. Por no encontrar un camino para liberarse de los abusos inhumanos de su corregidor, los indgenas tuvieron que levantarse en rebelin el 12 de marzo de 1921 y aplicar su propia justicia, dando muerte a la familia Estrada. Despus de este hecho lamentable, como respuesta por parte de los vecinos, vendra la masacre a cargo de un escuadrn de soldados del regimiento Abaroa, acantonado en Waqi. Faustino y su hijo Marcelino Llanqui, acusados de la hecatombe de Machaqa, fueron encarcelados por varios aos, incluso sentenciados a la pena de muerte, lo cual no se cumplira como consecuencia de los cambios polticos (Choque y Quisbert, 2010: 125-126). Para Bautista Saavedra, el levantamiento de Jess de Machaqa persegua el comunismo inkaico, porque todos los indgenas de ese pueblo eran comunarios de doce ayllus desde la colonia. En este sentido, para ste, la rebelin de Jess de Machaqa (1921) estara vinculada hacia la recuperacin de la memoria histrica de resistencia de Manku Inka durante la invasin hispana entre 1536-1545. Por tanto, la lucha por la defensa de las tierras de la comunidad indgena implicaba la lucha incansable contra los expoliadores de ellas. De modo que la sublevacin de los indgenas de doce ayllus de Jess de Machaqa, contra los vecinos, significaba la restauracin del comunismo inkaico sobre la base de la destruccin de la raza blanca y con ella la destruccin de todo orden social (El Diario, La Paz 14 de abril de 1921. La sublevacin indigenal ante criterio del gobierno. El informe oficial enviado a la Convencin Nacional). Segn Bautista Saavedra, los sucesos de Jess de Machaqa se deban al deseo de los indgenas de restaurar el comunismo inkaico, justificando su afirmacin de esta manera: Seguramente el Consejo de Indias mantuvo ese sistema de comunidades que ha sido la caracterstica, la fisonoma y el alma de la administracin incsica y hace tres siglos y medio que mantiene esa situacin. La
106 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
repblica la ha conservado y esa comunidad, persiste en subsistir, con todos los inconvenientes que las ciencias sociales y polticas han sealado en este modo de la vida indgena. Como se ve es un grave problema que nuestra sociologa y economa, llamamos comunidad incsica a un estado social que merece de todo rigor el nombre de comunismo puro y simple, pero ese comunismo que fue la esencia del imperio incsico la falta su base fundamental; la suprema supersticiosa autoridad del emperador como hijo del sol para mantener a todos sus sbditos de su cuenta, en cambio del trabajo de todos sus sbditos, en beneficio del imperio, esto es del Estado, y ese modo de ser, no se ha de establecer jams. Por consiguiente la comunidad de los indgenas en la explotacin y goce de sus tierras, viene a ser un comunismo sin trunco: esto es, un absurdo. (El Diario, La Paz 14 de abril de 1921. Sublevacin indigenal ante el criterio del gobierno [de Bautista Saavedra]. El informe oficial fue enviado a la Convencin Nacional ) De esa forma, Saavedra demostraba sus contradicciones, puesto que, antes del 21 de julio de 1920, pareca ser un indigenista defensor del indio del ayllu, y luego se inclinaba en contra de la existencia de la comunidad indgena.
5) Eduardo Leandro Nina Quispe, apoderado general de su comunidad y educador indigenal (1927-1933)
Eduardo Leandro Nina Quispe, apoderado general de Taraqu, debi haber luchado contra el usurpador de las tierras de su comunidad, Ismael Montes (Presidente de la Repblica, 1904-1908), durante los ltimos gobiernos liberales y hasta los primeros momentos del gobierno de Bautista Saavedra (19201924). Hasta entonces, estaba bien compenetrado sobre la situacin indgena y el manejo de la documentacin de la poca colonial y las disposiciones de la repblica sobre la problemtica de las tierras de origen. Entre 1922 y 1934, su mayor dedicacin fue la actividad educacional. Teniendo un grupo de maestros indgenas, tramitaba la fundacin de varias escuelas indigenales para varias comunidades del departamento de La Paz. El Centro Educativo Qullasuyu, presidido por un directorio, estaba estructurado por un grupo de afiliados indgenas a nivel de provincias del departamento de La Paz y por otro grupo de representantes de todos departamentos del pas. Esto significaba una estructuracin del Centro Educativo Qullasuyu con proyeccin a nivel nacional, como es el caso de Casiano Barrientos, lder de los guaranes del oriente boliviano, en ese momento. Nina Quispe, como maestro indgena, fue un activista importante en materia educativa, influido con tendencias ideolgicas y polticas de ese mo-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
107
mento histrico, de amplia visin y en contacto con indgenas y polticos: Daniel Salamanca, Hernando Siles y hermanos, Bautista y Abdn Saavedra. Posteriormente al inicio de la Guerra del Chaco, Nina Quispe fue acusado por el Jefe de la Legin Cvica de realizar propaganda comunista. Nina Quispe y sus compaeros negaron estar en trajines comunistas de esta manera: Juramos por Dios y la Patria que el comunismo que nos atribuyen no existe; ni sabemos en que consiste ste, ni nuestras actividades, jams pueden considerarse ni calificarse de sospechosas, ya que nuestros tpicos se reducen nica y exclusivamente a la propaganda educacional a amparar a nuestros congneres de los abusos y [las] exacciones de que son objetos, tanto de personas inescrupulosos acostumbrados a explotar al indio, cuanto de algunas autoridades subalternas, que no tienen plena conciencia de sus deberes. (Archivo de La Paz/Prefectura-Correspondencia, en adelante ALP/P-C, 1933, Oficio de Eduardo L. Nina Quispe y Esteban Machaca al Prefecto de La Paz, La Paz 10 de abril de 1933)6
Tanto Nina Quispe como otros indgenas que lo acompaaban, estaban alejados de cualquier trajn comunista (anarquistas), ms bien estaban ocupados por sus actividades educacionales con el propsito de llegar con la educacin indigenal a los diferentes puntos del pas o por lo menos cubrir el departamento de La Paz. Lo interesante para Nina Quispe era que el concepto de educacin indigenal se orientaba hacia lo que es la justicia y la verdad. En cierta medida, al aglutinar a los representantes de todos los departamentos del pas (andinoamaznico) y hablar sobre la importancia de la enseanza del idioma originario y el castellano, se perciba la idea de llegar a una educacin intercultural y bilinge. El planteamiento de la renovacin de Bolivia era un atisbo de lo que a futuro se lograra con la constitucin de un Estado Plurinacional. Los afiliados y representantes de los departamentos del pas del Centro Educativo del Qullasuyu y algunos caciques proyectaban un cambio a travs de la educacin que coadyuvara a construir a futuro una sociedad pluricultural e intercultural.
6) Santos Marka Tula y la lucha por las tierras de origen
Santos Marca Tola [Marka Tula] fue una figura descollante entre los caciques apoderados. Su ascendencia cacical se remonta al siglo XVI, en la familia de don Juan Tola de 1580 aproximadamente. Su lucha fue larga, muy dramtica y llena de incidentes con las autoridades polticas, jurdicas y eclesisticas.
6 En esos momentos, el movimiento anarquista, a travs del sindicalismo libertario, estaba presente en Bolivia..
108 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
Empez como cacique apoderado desde principios del siglo XX hasta llegar al Primer Congreso Indigenal de 1945. Prcticamente, ms de cuatro dcadas de lucha incansable a lo largo de las diferentes rebeliones indgenas y los cambios polticos (1900 y 1945). Su lucha se comparta con los caciques Mateo Alfaro de Qaqayawiri (Pakaxa), Dionisio Paxsipati de Tiwanaku (Ingavi) y Rufino Willka de Jachakachi (Umasuyu), generalmente en las gestiones que realizaban ante las autoridades de los tres poderes del Estado. Uno de los problemas para los caciques apoderados era la bsqueda de la documentacin sobre las tierras comunitarias de origen. Ah, surgieron algunas personas que aprovecharon de las circunstancias. Desde principios de 1912, Eusebio y Humberto Monroy haban entrado en acuerdo con los comunarios interesados para buscar los ttulos de composicin de tierras del perodo colonial en los archivos y biblioteca de Lima, obligando a los indgenas a que pagaran una considerable cantidad de dinero para ello, especialmente engaando a los caciques del interior de la Repblica. Marka Tula no estaba involucrado en ese trato pero, estando como cacique apoderado, exigi a los Monroy que entregaran los documentos supuestamente conseguidos de la biblioteca de Lima, pero stos nunca los presentaron. Fuese mediante gestiones ante las autoridades en base a documentos o a travs de las rebeliones, la lucha por la recuperacin de las tierras despojadas a los indgenas fue una constante que se ha mantenido en el tiempo. Alrededor de 120 representantes de los departamentos de Potos Cochabamba, Chuquisaca y La Paz se haban reunido en uno de los tambos de La Paz para acordar el levantamiento general indgena en caso de que el gobierno no facilitara la reivindicacin de sus tierras, puesto que la expansin de haciendas era una realidad desde la colonia hasta la repblica de ese momento. Los caciques se sentan capaces, como descendientes de los inkas, para manejar con ventajas la honda [qurawa] y el cayado [bastn corvo por la parte superior]. Como consecuencia de esa supuesta sublevacin, el gobierno persigui y apres a varios indgenas sospechosos. Manuela Guarachi, esposa de Santos Marka Tula, aparece en el escenario de la lucha, para enfrentar al enemigo en los momentos que le corresponda actuar, sealando: Como esposa que soy de Santos Marca Tola tengo bastante facultad y derecho para reclamar todos los ttulos antiguos que le confiaron como apoderado general [Santos Marka Tula] todos los comunarios de Curaguara de Pacajes de este Departamento de La Paz (Choque y Quisbert, 2010: 223).
De esta forma, Guarachi continu en la lucha para reivindicar los ttulos antiguos que daban el derecho a sus tierras de origen. La lucha por la defensa de las tierras de origen ante las autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales no encontraba alguna forma de justicia. Los caciques apoderados sealaban:
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
109
no podemos alcanzar justicieras reparaciones de los implacables y sistemticos abusos de que somos constantemente e impasibles vctimas, extinguindose nuestros clamores en las puertas de los tribunales y oficinas pblicas. (Archivo de La Paz/Expediente Prefectura, en adelante ALP/EP, 1919-1922, Testimonio-expediente: proceso seguido por varios comunarios del departamento de La Paz ante la H. Cmara de Diputados sobre aclaracin de mojones)
Los indgenas servan al Estado con sus tributos y prestando sus servicios personales; sin embargo, no reciban nada del Estado, sino ms bien sufran persecuciones, demolicin de sus casas y expulsin de sus hogares. Los continuos reclamos a las autoridades legislativas por la restauracin de sus derechos civiles, el respeto a sus intereses y garantas personales, se constituyen en un reflejo de las condiciones en las que el indgena viva. Obviamente, los caciques apoderados no podan limitarse al reclamo de tierras sino tambin buscaban proyectar una identidad ideolgica de lucha indgena. Marka Tula adverta la trampa de ser cooptados o manipulados al involucrarse en la poltica manejada por los explotadores. Para Marka Tula, la escuela indigenal era importante para todos los hijos de los comunarios, porque de esa manera se poda conocer las leyes de la repblica. Por ello era importante que las autoridades apoyaran al visitador de escuelas a que inspeccionara las diferentes comunidades y haciendas para obligarles a que establecieran las escuelas para los hijos de indgenas. Sin embargo, algunos alcaldes y corregidores quitaron las escuelas de las comunidades alegando que todos los originarios eran comunistas o evangelistas. La coyuntura sindical para los movimientos de los caciques apoderados, en cuanto a una posible organizacin de lucha por la defensa de las tierras de origen y los derechos sociales, pareci vislumbrarse. Hacia 1914, los obreros simpatizaron con la justa reivindicacin de la causa indgena. Algunos caciques apoderados queran unirse al movimiento de los obreros, pero el sector indgena todava no poda entender la lucha obrera, ya que para ellos lo importante era la defensa de las tierras de origen. Tampoco los dirigentes de los obreros lograban entender el objetivo que persegua el movimiento de los caciques apoderados. Santos Marka Tula y otros caciques apoderados, antes de la Guerra del Chaco, se haban afiliado a la Federacin Obrera Sindical. Desde entonces, los indgenas pronto llegaran a organizarse en sindicato y, por su parte, los hacendados que estaban organizados regionalmente (Altiplano-Yungas), tambin se haban aglutinado en una organizacin, Sociedad Rural Boliviana, con el objetivo de rechazar las gestiones de los caciques apoderados sobre la reversin de tierras a la comunidad. Santos Marka Tula, por otra parte, cuestion la aplicacin de la Constitucin Poltica del Estado slo para un sector social y no as para la mayora de la poblacin indgena afectada por los intereses de los explotadores, adems de reclamar el respeto de los derechos de indgenas en general. Para Marka Tula, despus de tanto aos de lucha haba llegado un momento de
110 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
esperanza. Durante la poca del gobierno de Germn Busch, se recuper el reconocimiento legal de la comunidad indgena, despus de 64 aos del desconocimiento por la ley de exvinculacin de 1874. La Constitucin Poltica del Estado promulgada el 30 de octubre de 1938, de acuerdo con el Art. 165, reconoci y garantiz la existencia legal de las comunidades indgenas (Choque y Quisbert, 2010: 281).
7) Apreciacin del movimiento de lderes aymaras con relacin al comunismo inkaico
Desde la primera dcada del siglo XX, el manejo de la memoria histrica inkaica tuvo importancia para el movimiento indgena. As, segn la prensa de la poca, se deca que era llegado el momento de alzarse contra los patrones para hacerles comprender que los descendientes de los incas an eran capaces de manejar con ventaja la honda y el cayado. Supuestamente esa idea habra salido de una reunin de caciques para ser difundida entre la poblacin de habla qhichwa de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potos (Choque y Quisbert 2010: 208). Para Maritegui, el comunismo agrario del ayllu prehispnico, una vez destruido el Estado Incaico, fue acomodado a la nueva situacin colonial. Es decir, el reconocimiento de las comunidades indgenas por las leyes de Indias fue ajustado absolutamente a la teora y la prctica feudales (Maritegui, 1973: 63). Esto quiere decir que el ayllu colonizado serva para disponer de sus ventajas sociales y de la mano de obra mitaya y yanacona, tanto para las minas como para las haciendas. De esa manera, se poda entender que la memoria histrica prehispnica serva para emplearla como una tendencia ideolgica del comunismo inkaico en las rebeliones indgenas del pas vecino, Per. La sublevacin de Jess de Machaqa en 1921 fue considerada como motivo para restaurar el comunismo inkaico. Segn Bautista Saavedra y J. Quintn Mendoza, el gobierno haba estimado que los sucesos de Jess de Machaqa se deban al deseo de los indgenas de restaurar el comunismo incsico. Pero ese comunismo era considerado como una llaga o pstula y significaba un grave problema para la sociologa y economa boliviana. Segn su visin, la llamada comunidad inksica sera como un comunismo puro y simple, por tanto, le faltara la esencia del imperio inksico porque su base fundamental fue la suprema y supersticiosa autoridad del emperador como hijo del sol, principalmente para mantener a todos los sbditos de su cuenta. De cualquier forma, ese comunismo vendra a ser en la sociedad moderna un infortunio que causara pena, dolor y pesadumbre, de manera absoluta sera un obstculo para el mejoramiento de la raza indgena por mantener un statu quo ominoso a toda reforma y progreso; adems, por mantener latente el odio secular del indgena contra la raza blanca a la cual acusa de usurpacin
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
111
y de opresin. Para Saavedra, el motivo para los indgenas de Machaqa de cometer los crmenes del 12 de marzo de 1921, fue el de restaurar el comunismo inksico con el que haban soado sobre la base de la destruccin de la raza blanca y de todo orden social (Choque y Quisbert, 2010: 329). La sublevacin de Jess de Machaqa tuvo que verse con el movimiento comunitario indgena por defender la comunidad indgena sobre la base de los ttulos de tierras del perodo colonial. En esos momentos, los hacendados teniendo el ttulo de propiedad de los terrenos de la comunidad indgena manifestaban que ellos eran los propietarios, pese a que los indgenas eran los legtimos y absolutos dueos desde el tiempo del Inca y de la Corona de Espaa (Choque y Quisbert, 2010: 249). Exista una alusin frecuente al perodo inka que fue considerado como la idea de restaurar el comunismo inkaico. As, en el departamento de Puno (Per), hacia 1922, los indgenas en su lucha contra los blancos y gamonales se identificaban con el Tawantinsuyu, trataban de cambiar su forma de gobierno hacia la poca inkaica, por lo que insistan en titularse tawantinsuyus (Kapsoli, 1984: 75). En 1922, los obreros de Lima defendan al instigador indgena Miguel Quispe, manifestando que para los descendientes directos de Manco y Atahuallpa no hay libertad, todo es martirio, todo es constante sacrificio (Kapsoli, 1984: 97). Posteriormente, el 8 de agosto de 1930, Eduardo Leandro Nina Quispe fund la Sociedad Repblica del Qullasuyu y Centro Educativo Qullasuyu. Es posible que ste tuviera influencias tanto por el contacto con Posnanski (investigador de Tiwanaku) como por las tendencias tawantinsuyanas del Per. La utilizacin del nombre Qullasuyu tuvo que ver con la memoria histrica del inkario, puesto que ste fue uno de los suyus del Tawantinsuyu. La memoria histrica de las instituciones inkaicas no haba desaparecido en las comunidades indgenas y en el imaginario de los intelectuales bolivianos. Uno de ellos, Elizardo Prez, deca: para escribir la historia del desarrollo de la educacin indigenal en Bolivia, es preciso comenzar por describir las antiguas instituciones inkaicas que, pese a cuatro siglos de dominacin espaola y republicana, se mantienen todava con poderosa integracin, la ancestral cultura autctona (Prez, 1962: 28).
8) Conclusin
Los lderes aymaras en la primera mitad del siglo XX protagonizaron la lucha de las comunidades contra el proceso de expoliacin de las tierras de origen. Unos eran caciques apoderados, otros simplemente caciques y los dems dirigentes que coadyuvaron en la reivindicacin de las tierras de origen. Todos ellos, de acuerdo a sus posibilidades, se destacaron por su perseverancia, tenacidad, capacidad y decisin, sobresaliendo como lderes indiscutibles en
112 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 99-112
su lucha. Los caciques apoderados tuvieron diferentes cualidades de liderazgo, desarrollaron sus actuaciones en escenarios diversos y enfrentaron a adversarios de distintas tendencias polticas pero cuyo inters comn era la expoliacin de tierras. Las coyunturas polticas fueron importantes porque les permitieron ajustar su lucha con algunas ventajas en sus gestiones. La educacin propiciada por los maestros indgenas encabezados por Eduardo L. Nina Quispe tena una proyeccin de largo alcance basado en la bsqueda de la justicia y la verdad. De esa forma, desde diferentes perspectivas, cada uno de ellos aport en la construccin del liderazgo aymara dirigido hacia el fortalecimiento del movimiento indgena.
9) Bibliografa
Beigel, Fernanda (2003): El itinerario y la brjula. El vanguardismo estticopoltico de Jos Carlos Maritegui. Buenos Aires: Editorial Biblos. Bertonio, Ludovico (1984): Vocabulario de la lengua aymara (1612). Cochabamba: Ediciones Ceres. Choque Canqui, Roberto (2005): Historia de una lucha desigual. La Paz: UNIHPAKAXA. Choque Canqui, Roberto y Cristina Quisbert Quispe (2006): Educacin indigenal en Bolivia. Un siglo de ensayos educativos y resistencias patronales. La Paz: UNIH-PAKAXA. Choque Canqui, Roberto y Cristina Quisbert Quispe (2010): Lderes Indgenas Aymaras. Lucha por la defensa de tierras comunitarias de origen. La Paz: UNIH-PAKAXA. Kapsoli, Wilfredo (1980): El Pensamiento de la Asociacin Pro Indgena. Cusco: Centro Las Casas. Kapsoli, Wilfredo (1984): Ayllus del Sol. Anarquismo y Utopa Andina. Lima: TAREA. Lara, Jess (1978): Diccionario Castellano-Queshwa. Queshwa Castellano. La Paz: Editorial Los amigos del libro. Leibner, Gerardo (1999): El mito del Socialismo Indgena en Maritegui. Lima: Fondo editorial de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Machicado Saravia, Eduardo (2006): Conversaciones para una Reflexin Histrica La vida de Don Flavio Machicado Viscarra. La Paz: Fundacin Flavio Machicado Viscarra. Maritegui, Jos Carlos (1973): 7 ensayos de interpretacin de la realidad peruana. Lima: Empresa editora Amauta. Prez, Elizardo (1962): Warisata. La escuela-Ayllu. La Paz: Empresa Industrial Grfica E. Burillo.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
113
Hacia la descolonizacin del conocimiento en Amrica Latina: reflexiones a partir del caso mapuche en Chile1*
Toward knowledge decolonization in Latin America: reflections about the mapuche case in Chile
Felipe Rivera2** Bastien Seplveda3***
Resumen
En Amrica Latina, los movimientos indgenas buscan revertir el orden colonial establecido en sus territorios e incidir en la construccin de una sociedad que reconozca y asuma su diversidad cultural. En forma paralela a este proceso, surgi en los ltimos aos en las esferas acadmicas una nueva generacin de intelectuales que, desde lo indgena, plantean su derecho a participar en la construccin del conocimiento producido sobre su propia realidad. La sociedad dominante, al atribuir tcitamente al indgena un rol subalterno, lo excluye negando los derechos inherentes a su calidad de pueblo. Este mismo esquema se reproduce entonces en los crculos universitarios que replican similares estructuras de dominacin hacia ese otro subalterno, tratado como un mero objeto de estudio. As, al buscar revalidar lo propio, la intelectualidad indgena plantea resignificar esa posicin, reivindicando su condicin de actor en la generacin de metodologas consecuentes a la diversidad cultural existente. Este contexto obliga por consiguiente la comunidad acadmica a repensar las modalidades de construccin de saberes, ya no sobre, sino ms bien con los pueblos indgenas, encaminndose en un verdadero proceso de descolonizacin. Palabras clave: pueblos indgenas, Ciencias Sociales, descolonizacin, interculturalidad, Amrica Latina
*1 Recibido: abril 2011. Aceptado: octubre 2011. **2 Investigador asociado, Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, Universidad de Concepcin, Chile. Correo electrnico: friverau@gmail.com ***3Chercheur associ, Ailleurs-E.A. 2534, Universit de Rouen, Francia. Correo electrnico: bastien_sepulveda@yahoo.fr
114 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
Abstract
In Latin America, indigenous movements aim to invert the colonial system and struggle for constructing a society that recognize and assume its cultural diversity. At the same time, a new generation of indigenous intellectuals appeared in the academic surroundings. These scholars claim for their participation in the making of knowledge about their own reality. However, we note that the dominant society excludes the indigenous people and denies their collective rights. So the same structures of domination have been reproduced in the academic context where indigenous people have been taken as a study object. On the contrary, indigenous intellectuality claims for the recognition of an actor status, taking into account the cultural diversity in the drawing of investigation methodologies. This context leads the academic community to rethink the knowledge building modalities, not any more on but with indigenous people, in a genuine decolonization process. Key words: indigenous people, Social Sciences, decolonization, interculturality, Latin America
1) Palabras introductorias
Desde algunas dcadas, asistimos en Amrica Latina a un vigoroso proceso de revitalizacin de las demandas indgenas, cuyos voceros reivindican una serie de derechos inherentes a la afirmacin de su calidad de pueblo. Hacemos aqu particular referencia a demandas de carcter poltico, como son la libre determinacin y autonoma territorial. Errneamente calificada -en nuestro sentido- de emergencia indgena1, esta realidad slo constituye una nueva fase de un mismo proceso, que en perodos anteriores se expres de manera distinta, acorde al contexto en el que se desenvolva2. En este sentido, es preciso entender los movimientos indgenas en el espectro de las relaciones de
1 El historiador chileno Jos Bengoa considera el surgimiento de los movimientos indgenas contemporneos como un fenmeno relativamente nuevo, que parece relacionar en forma exclusiva al actual proceso de globalizacin. Si bien reconoce el carcter antiguo de la colonizacin en Amrica Latina, los indgenas en este continente slo constituiran, segn l, una tercera generacin de minoras, es decir el producto de una revitalizacin identitaria en el contexto de una globalizacin homogeneizante (Bengoa, 2000 y 2002). 2 En Bolivia, por ejemplo, el sindicalismo fue una figura que cristaliz durante muchos aos las demandas del movimiento aymara, que se caracterizaba entonces ms como un movimiento campesino con demandas de tipo agraria que como un movimiento indgena propiamente tal (Le Bot, 1994).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
115
poder establecidas durante la colonia, y que perduraron al momento de las independencias latinoamericanas en el siglo XIX. De hecho, estas estructuras se han perpetuado en el tiempo, dando lugar a una situacin que los propios indgenas califican de colonialismo interno o endocolonialismo3. En tales circunstancias, las demandas indgenas apuntan hoy a la recuperacin de espacios de poder donde puedan desenvolverse libremente y resignificar lo propio, sin subordinarse a una tutela poltico-administrativa ajena y fiel heredera de la imposicin de un poder colonial europeo en el Nuevo Mundo. Decidir en forma autnoma y retomar el control de su propio destino es el norte que parecen perseguir los movimientos indgenas en los distintos pases de la regin, en constante bsqueda de una mayor representatividad y participacin polticas. En lo que respecta al presente trabajo, nos interesa precisamente el que dicho proceso, iniciado hace ya ms de cinco siglos, haya sido acompaado de la imposicin de nuevas escuelas de conocimientos, entendindose stas como instancias de construccin y divulgacin del saber. La escuela, no solamente ayer, sino que hasta el da de hoy, ha sido y sigue siendo efectivamente una institucin clave en todo proceso de colonizacin, fundamentalmente en el papel que desempea para tratar de enmendar la diferencia cultural y asimilar al otro indgena. Ms an en el ltimo tiempo, a la par con un proceso de globalizacin de las economas capitalistas, la academia occidental ha acaparado los espacios de construccin, transmisin y reproduccin del saber, centralizando y retroalimentando un particular sistema de conocimientos. En este sentido, las Ciencias Sociales que emanan de las escuelas occidentales han tenido como intencin u objetivo el descubrir y conocer al otro en su cotidianeidad y en lo ms profundo de su quehacer y pensamiento. Ello ha definido inevitablemente el futuro de las Ciencias Sociales, delimitando el mtodo, la tcnica y su reproduccin en terreno como aplicacin objetivada, compartida por todos como la ms idnea a la hora de acercarnos a lo desconocido. As, vemos como en la academia se reproducen estructuras de poder y dominacin en las que las sociedades indgenas son tratadas como meros objetos de estudio, a imagen y semejanza del Estado que, a su vez, las trata e interviene como objetos de desarrollo. Por lo tanto, no es casual que, paralelamente a demandas de carcter poltico que apuntan a revertir el orden colonial impuesto, surjan corrientes intelectuales que, desde abajo, reivindiquen su participacin en la construccin de saberes que gozan de reconocimiento formal. Quienes conforman dichas corrientes buscan revalidar su propia produccin de conocimientos, es decir aquellos saberes elaborados en el marco de sus propios esquemas culturales, normas y sistemas de valores. Pues, la colonizacin del Nuevo Mundo no fue solamente sinnima del acaparamiento de grandes extensiones de
3 Segn Irne Hirt (2007), el uso de tal expresin en Chile remontara a principios de los 1990.
116 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
tierras y recursos altamente valorados: el despojo fue cualitativamente ms violento, traducindose en la imposicin de nuevas ideas que, de aqu en adelante, estructuraran el pensamiento y funcionamiento de la sociedad colonial, en la que los colonizados y sus concepciones ocuparan un lugar subalterno. El presente artculo propone abordar esta realidad desde una perspectiva claramente ensaystica. As, ms que presentar resultados o avances concretos de investigacin, buscaremos sentar las bases de una reflexin en torno a la necesaria tarea de descolonizacin del conocimiento y de las estructuras donde ste se formaliza hoy en Amrica Latina. Empero, fundamentaremos parte de esta reflexin en nuestra propia experiencia junto a dirigentes e intelectuales mapuches en Chile. Tras plantear y explicitar los trminos de este debate, apoyndonos para tal propsito en lecturas de diversos autores -tanto mapuches como no-mapuches-, relataremos a modo ilustrativo los caminos que hemos explorado en nuestras prcticas investigativas estos ltimos aos. Esperamos contribuir, de esta manera, a un mejor entendimiento de los desafos que plantean las actuales demandas indgenas por educacin, en particular aquellas que refieren a la educacin superior en Chile.
2) Resignificar los conocimientos del otro
Junto al despojo de sus tierras, fue todo su conocimiento, o kimn, que la llamada campaa de Pacificacin de la Araucana4, iniciada en 1861, quiso arrebatar al pueblo mapuche. Consecuente a su derrota poltico-militar, los mapuches fueron sometidos al orden establecido por los vencedores, que deslegitimaron e invalidaron sus instituciones y autoridades. De aqu en adelante, se hara realidad el acceso de los nios mapuches a las escuelas formales, donde se les enseara a hablar el castellano y a cantar el himno nacional chileno. En la lgica asimilacionista de aquel entonces, la educacin formal era considerada como una de las instancias claves a movilizar para sacar del subdesarrollo -e incluso de la barbarie- a quienes haban sido confinados por la fuerza en estructuras y esquemas productivos que les eran ajenos. De hecho, se hablaba en los trminos de la poca de erradicar aquellos cinturones suicidas que ahogaban el desarrollo de las ciudades (Mariman, 2006: 120). Y as, paulatinamente, el kimn mapuche se vio relegado en la periferia de la formacin intelectual de muchas generaciones, pudindose hablar propiamente tal de un proceso de colonizacin del conocimiento en tierra mapuche. Con lo anterior, queremos decir que si las instituciones de reproduccin y
4 Aquella denominacin, empero, ha sido calificada de eufemismo y es condenada por varios autores, ya que en los hechos dicha campaa se convirti en un verdadero proceso de colonizacin del territorio mapuche, en una guerra que no dur ms de dos dcadas.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
117
divulgacin del saber que gozaban de reconocimiento en la sociedad mapuche fueron deslegitimadas, tambin lo fueron en consecuencia aquellos conocimientos que recogen, plasman y enmarcan esta particular interpretacin del mundo en que vivimos, y dan sentido al ser mapuche. No obstante, la realidad es ms compleja, y aquellos sujetos ms educados resultaron muchas veces ser los que en definitiva desarrollaron mayor conciencia sobre la realidad en la que haban sido colectivamente sumidos. En ms de una oportunidad, la educacin recibida se convirti en una herramienta usada en contra del propio sistema que deba pretendidamente servir (Zapata, 2005). No es casual, por ejemplo, que muchos de los dirigentes de la primera organizacin mapuche del perodo post-reduccional5 fueran profesores (Donoso, 2008). De hecho, esta nueva generacin de intelectuales mapuches sera la que de aqu en adelante tendra ms posibilidades para desenvolverse en la sociedad occidental chilena y, por ende, la mejor posicionada para llevar adelante aquel proceso de reconstruccin nacional mapuche al cual muchos dirigentes se refieren en la actualidad. Aquellos intelectuales suelen entonces ser considerados por muchos como una nueva generacin de sabios mapuches -kimche-, no sin gozar de cierto prestigio y reconocimiento en su sociedad de origen, pese a que los saberes que adquieren y manejan procedan de instancias ajenas a su propia realidad cultural. Es que estos kimche modernos han sabido usar y desusar, ingerir y digerir, aceptar y desechar, seleccionar y revertir todo aquello que coercitivamente se les quiso inculcar en las diversas instancias formales de produccin y reproduccin del conocimiento en la sociedad chilena (Munizaga, 1990). Muchos de ellos, incluso, cuestionan abiertamente el etnocentrismo practicado en la enseanza que recibieron. En este sentido, el antroplogo chileno Roberto Morales afirma: El conocimiento institucionalizado en las Universidades, no resulta de la iniciativa controlada por algn grupo indgena, sino que es establecida desde las polticas definidas por un estado nacional. Hemos constatado la fragilidad de las interrelaciones entre el conocimiento atesorado en las lgicas culturales de los pueblos indgenas, y el conocimiento acumulado como ciencia en la lgica de la modernidad de nuestras instituciones acadmicas contemporneas. (Morales, 2002: 22)
Son estos desequilibrios los que justamente determinan el carcter etnocntrico de prcticas que terminan imponiendo ciertos esquemas de pensamiento a una realidad cultural de tradicin distinta. Resulta entonces imprescindible detenerse unos instantes en el rol y funcin que cumple el origen cultural del sujeto en la fundacin de una discursividad cientfica que,
5 Se trata de la Sociedad Caupolican Defensora de la Araucana, creada en 1910 y dirigida en sus inicios por el profesor normalista Manuel Neculman.
118 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
en definitiva, slo le puede ser propia. Al respecto, el historiador mapuche Sergio Caniuqueo seala: [...] la ciencia tambin es un instrumento apropiable, por lo tanto, puede ser cubierta por elementos ideolgicos que lleven a la subordinacin de otros agentes de la sociedad o de otra sociedad, por lo cual, no existe la neutralidad, sino que siempre existe una toma de posiciones por parte de los agentes, donde el sujeto lo hace desde su posicin en el campo social en el cual se encuentra [...]. (Caniuqueo, 2005)
Construir conocimiento no es por lo tanto un acto neutral, ni libre de subjetividad; al contrario, quien produce saberes est inevitablemente imbuido en una realidad sociocultural propia que lo determina y determina a la vez su particular forma de aproximarse a distintos procesos y contextos sociopolticos. Sera por ende iluso creer en la objetividad o afirmar ser objetivo en el uso y manipulacin de conocimientos pretendidamente cientficos que, en lo concreto, slo gozan de reconocimiento o son validados por un determinado grupo y sus respectivas jerarquas, pudiendo ser stas de distinta ndole. Esta construccin es el reflejo de singulares realidades socioculturales y por lo tanto de diversos sistemas de valores que le son inherentes. Dicho de otro modo, construir conocimiento es una instancia profundamente marcada por determinadas pautas culturales, conllevando en si un irrevocable sello identitario. Al respecto, es preciso considerar que la identidad se construye en base a tres pilares fundamentales: el yo, el otro distinto y el otro semejante, quienes se relacionan en funcin de dos principios que son la unidad y la diferenciacin. El primero de estos, lo permite la semejanza que asigna a un determinado grupo su coherencia y cohesin interna, es el o los elemento(s) reconocido(s) como principio(s) identitario(s) por los propios miembros de tal o cual otro grupo. El segundo principio, es el conjunto de elementos distintivos que permite identificar un grupo desde afuera, es decir l/ellos no es/son igual/es a mi/nosotros. En definitiva, se requerirn siempre tres elementos para poder identificar: dos que puedan reconocer sus similitudes y decir al mismo tiempo somos diferentes del tercer elemento. Si la construccin de conocimientos est profundamente marcada en trminos identitarios, y la identidad se fundamenta en aquellos principios de semejanza y diferencia, el saber se vincula por lo tanto -y necesariamente- a la existencia de mltiples interpretaciones acerca de una misma realidad, de un mismo hecho, de un mismo fenmeno o de un mismo proceso. Esto es precisamente lo que parece reivindicar la intelectualidad mapuche: volver a validar y legitimar su propia interpretacin, por ejemplo, de la historia y de sus acontecimientos, como es el caso de aquella denominacin oficial de pacificacin que, desde una perspectiva mapuche, pasa a llamarse colonizacin, despojo, sometimiento, etc. As, ms que una posibilidad de revertir el sentido de la historia, alumbrndola con un enfoque distinto, desde su propia ptica o haciendo uso de sus propios lentes culturales (Grebe,
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
119
1994), dicha reivindicacin se plantea tambin como una manera de reafirmar y volver a ejercer el protagonismo -tal un actor colectivo que incide en la definicin de su propio destino como pueblo- que les fuera arrebatado consecutivamente a la derrota infligida por el gobierno chileno a finales del siglo XIX. El historiador mapuche Pablo Mariman lo expresa claramente cuando escribe: cada vez que nuestros anlisis han terminado mezclndose al discurso que portan las movilizaciones mapuche de los ltimos diez aos, impugnando en conjunto al estado, sus gobiernos, y desarrollos, se ha sentido a travs de las editoriales, la condena a la posibilidad de llegar a sacarnos el ropaje y posicin en que nos sumieron en su historia nacional. (Mariman, 2002: 113)
Cuestionar aquellas prcticas etnocntricas a las que nos hemos referido conlleva por lo tanto la reivindicacin de otro modelo de produccin del saber, imbuido en una realidad cultural singular y estructurado por pautas diferentes, es decir un modelo culturalmente orientado. A esto se refiere Sergio Caniuqueo, al sealar: la ciencia es una institucin y actualmente los mapuche la estamos cuestionando como nica forma de establecer conocimiento. En nuestro caso, necesitamos de instituciones que produzcan conocimiento reafirmndonos como sociedad. (Caniuqueo, 2005)
Esto es, la reafirmacin y revalidacin de una forma propia de construir conocimiento y divulgarlo en una crtica ontolgica a la posicin subalterna que tcitamente se adjudica a los indgenas en el proceso de construccin del saber, y que los convierte en un mero objeto de estudio. En este sentido, es un rol protagnico en la elaboracin de saberes referentes a su propia realidad que reivindican hoy los intelectuales indgenas.
3) y reformar la institucionalidad acadmica
Ya hemos dicho que la imposicin de la academia como centro generador de conocimientos y mecanismo objetivador de saberes induce una categorizacin que deja en lo subalterno a aquellos conocimientos que, en razn de un contexto histrico particular y de un desequilibrio en la correlacin de fuerzas, han sido tcitamente excluidos de las esferas oficiales de transmisin y reproduccin del saber. De este modo, podemos afirmar que se establece una relacin dicotmica en la cual los saberes indgenas quedan en la ms absoluta invalidez, frente a la dominacin ejercida por otros sistemas de co-
120 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
nocimiento, que a travs de una intervencin multifactica compartida por determinadas jerarquas en lo social, lo econmico y lo poltico, legitiman un discurso que deja en lo folklrico y lo pintoresco al saber que no se ajusta a sus propios cnones. En esta relacin dicotmica, intervienen instituciones que configuran una red de poder y dominacin en lo que se refiere a la emergencia, circulacin y reproduccin del saber. Encontramos en primer lugar al mercado, entendido como una sper-estructura que determina y ordena ciertas prioridades que, en diversos mbitos, dan cabida a prcticas hegemnicas a su conveniencia, como sucede por ejemplo en la produccin de conocimientos. En segundo lugar, encontramos al Estado, quien asume la tarea de dar aplicabilidad a dichos conocimientos, en respuesta a criterios racionales que [le permiten] canalizar los deseos, los intereses y las emociones de los ciudadanos hacia las metas definidas por l mismo (Castro-Gmez, 2000: 147). El papel que desempean entonces las Ciencias Sociales en la determinacin de estos criterios no es menor, ya que como plataformas de observacin cientfica de la realidad social, stas sentaron las bases que permitieron establecer dispositivos de control y dominacin, que son entendidos o se pretenden hacer entender dentro del Estado moderno como procesos de gobernanza (Castro-Gmez, 2000: 147). A su vez, la academia, entendida como institucin encargada de formular, engendrar, aplicar y difundir conocimiento a travs de determinados dispositivos educacionales -planes y programas-, es responsable de la reproduccin de un modo particular de hacer ciencia. Es decir, si el mercado define qu contenidos se investigan a nivel global, y el Estado les da aplicacin legitimndolos a travs de la gobernabilidad, entonces la academia los administra a travs de los organismos que la componen y la estructuran internamente, como son las universidades y disciplinas o reas del saber que all conviven. En este sentido, la universidad tambin se constituye en un espacio de circulacin del saber o, dicho de otro modo, es el lugar donde se produce y reproduce el conocimiento legitimado por una discursividad cientfica que emana del mismo acervo cultural al que responde la implementacin de los distintos dispositivos acadmicos. En definitiva, es preciso entender que tanto la academia como el Estado responden funcionalmente a la lgica impuesta por el mercado -definido en esta ocasin como sper-estructura-, pero cumpliendo un rol distinto definido por sus respectivos mbitos. La primera, en el mbito cientfico, es la encargada de elaborar los conocimientos que usar y aplicar el segundo en el mbito socio-poltico, en una perspectiva coherente a la reproduccin de un modelo que podramos calificar como sociedad de mercado. Es precisamente en esta lgica que se concibe el acto fundacional de la dominacin de una escuela de saber en desmedro de otra(s) que no se ajusta(n) a las pautas cientficas establecidas y predeterminadas por la primera. Nos referimos aqu a la categorizacin del saber, y ms especficamente de aquel clasificado como subalterno, es decir indigenizado, que no casualmente proviene de grupos que histricamente han sido despojados de sus capacidades de decisin y
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
121
relegados al plano de lo extico y lo pintoresco6. El siguiente cuadro (Tabla N1) intenta graficar esta realidad, destacando el paralelismo existente en la reproduccin o repeticin de determinados esquemas y estructuras de poder tanto en lo poltico como en lo cientfico: Tabla 1: Estructuras de poder y mecanismos de dominacin ejercidos sobre pueblos indgenas Sper-estructura Ente dominador Estructura 2. Accin
Mercado Ambito poltico Estado Intervencin Pueblos indgenas
1.
Ambito cientfico Academia Investigacin
3. Ente dominado
Objeto de estudio
Objeto de desarrollo
4.
Producto
Normalizacin de las diferencias socio-culturales
Fuente: Elaboracin propia En esta compleja red de poder, donde el mercado decide y dirige los temas prioritarios a nivel mundial, la academia termina siendo una suerte de prestador de servicios funcional a las polticas pblicas implementadas desde el Estado; y en tal contexto, la investigacin social -como mtodo de
6 En variadas ocasiones, durante nuestras formaciones acadmicas, se nos ha hecho entender que el conocimiento que no se produca bajo procedimientos rigurosos de carcter positivista quedaba fuera de esta clasificacin, en lo que se ha denominado el conocimiento doxa o de sentido comn, frente al oficial definido como episteme. Sin embargo, en la medida que avanzamos en la comprensin de otras formas de ver, percibir y concebir el mundo y sus fenmenos, nos damos cuenta de la poca pertinencia de dicha clasificacin.
122 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
acercamiento a lo desconocido- ejerce y facilita dicha dominacin, o diramos nuevas formas de colonizacin en el plano del saber. Al respecto, Sergio Caniuqueo seala: el investigador se ve arrastrado por modas que hacen funcional el inters de investigacin y como resultado, sus conclusiones son tiles a quien financia la investigacin ms que a la sociedad a la cual pertenece el cientfico. (Caniuqueo, 2005)
Lo anterior es sumamente importante, ya que al ser la investigacin una actividad subyugada a intereses mercantiles, y por lo tanto a los lineamientos temticos que de all se desprenden, se produce un desajuste entre lo que se realiza como prctica legitimada y las necesidades de determinados grupos considerados por la ciencia moderna como objetos de estudio. Y esto no es menor, ya que si consideramos las polticas pblicas como mecanismos de disciplinamiento en el plano social o diramos en tecnologas del poder7, podemos inferir de este modo que una gran cantidad de investigacin realizada en el marco de programas cientficos, termina apoyando o legitimando decisiones polticas tomadas por grupos apoderados que sustentan dichos mecanismos de control social. Podemos agregar y sostener, entonces, que el material que resulta como producto de aquellas prcticas investigativas sirve a propsitos de control y regulacin en diversos mbitos de la vida en sociedad, pero tambin configura lo que aqu entendemos como nuevos tipos de colonizacin o formas de dominacin (Caniuqueo, 2005). Ahora bien, bajo esta lgica de anlisis, cabe preguntarse sobre quien o quienes son los encargados de poner en prctica y reproducir dichas formas de dominacin: nos referimos al investigador como sujeto que, al desenvolverse profesionalmente y desarrollar sus trabajos en determinadas instituciones, le da efectividad y otorga corporalidad al poder de la escuela de conocimiento a la que respectivamente se vincula. En este sentido, el pueblo mapuche ha identificado a partir de la funcionalidad de la ciencia occidental y de sus instrumentos su verdadera orientacin, entendindola como una herramienta que, por la va ideolgica, fortalece ideas, creencias, instituciones y prcticas sociales que difieren de la forma en que ellos observan el mundo y sus fenmenos, en lo que ellos mismos definen como su cosmovisin (Caniuqueo, 2005). Sin embargo al ser el investigador el encargado de definir y poner en prctica los mtodos y tcnicas que sern legitimados como cientficos, se hace inevitablemente cmplice de un particular modo de hacer ciencia que considera, interviene y utiliza al otro como mero objeto de estudio. Al res-
7 La expresin tecnologas del poder es de Michel Foucault (1979), quien la usa para designar la forma en que se estructuran determinadas prcticas o procedimientos con el objetivo de reproducir u objetivar un rgimen de verdad como imposicin.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
123
pecto, ya hemos mencionado el proceso de constitucin del otro como parte fundacional del yo o, dicho de otra manera, la necesidad de que exista un otro/alter para la constitucin del yo/ego, dicho proceso necesariamente basado en los principios de diferencia y unidad y descansando, en definitiva, en lo que podramos calificar como una triloga identitaria. Ese otro resulta ser as el producto de una invencin que los dispositivos de poder han objetivado histricamente como barbarie. De hecho, en palabras de Santiago Castro-Gmez: [...] la invencin de la ciudadana y la invencin del otro, se hallan genticamente relacionados. Crear la identidad del ciudadano moderno en Amrica Latina implicaba generar un contraluz a partir del cual esa identidad pudiera medirse y afirmarse como tal. La construccin del imaginario de la civilizacin exiga necesariamente la produccin de su contraparte: el imaginario de la barbarie. (Castro-Gmez, 2000: 151)
Considerar los pueblos indgenas como objetos de estudio responde, por lo tanto, a la implementacin de mtodos de acercamiento cientfico a realidades desconocidas, es decir a la exploracin de aquellos espacios ubicados en las afueras de la civitas, ms all de sus fronteras y del proyecto civilizatorio que encierra. Nos referimos precisamente aqu al legado histrico de las llamadas ciencias naturales, y a la externalidad del investigador respecto de su objeto de estudio: lo cultural y lo natural, o el hombre y la naturaleza como entes independientes que se interrelacionan en trminos confrontacionales, de dominacin del uno sobre el otro. Estos preceptos se replican entonces en el mbito de la investigacin social, al considerar las sociedades como verdaderos ecosistemas por explorar y descubrir. El problema es que dichos anlisis se generan bajo parmetros investigativos formulados desde el acervo cultural de quien investiga y, por ende, no siempre se ajustan a la realidad social que se pretende desglosar. A esta altura, no cabe mayor duda que la observacin y el acercamiento a otros contextos socio-culturales se debiese de hacer bajo la consideracin del otro/alter no como objeto, sino como sujeto portador y transmisor de conocimiento, rompiendo as con la lgica de dominacin colonial instaurada hasta la actualidad.
4) hacia la definicin de nuevos marcos metodolgicos
Romper con las lgicas coloniales impuestas implica no obstante considerar una serie de elementos y variables, cuya consideracin resulta ser imprescindible toda vez que se pretenda descolonizar las metodologas avaladas por instituciones que gozan de una autoridad reconocida en la materia -pero no por eso legtima-. En primer lugar, cabe mencionar que cuestionar la investi-
124 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
gacin cientfica producida por la escuela de conocimiento establecida funcionalmente al poder instaurado: [...] no solo permite re-pensar su validez o capacidad de dar cuenta de la realidad, sino tambin permite a quines hacen tal cuestionamiento, situarse en una posicin de autonoma relativa en relacin al poder dominante (Morales, 2002: 25)
Si bien las reflexiones centrales de este trabajo no giran especficamente en torno al significado del concepto de autonoma, ello cobra real importancia cuando pensamos que tal proceso no slo lleva consigo aspectos eminentemente polticos -en referencia al principio de libre determinacin-, sino que tambin tiene repercusiones en el mbito cientfico, a travs de lo que podramos denominar la autonoma del conocimiento, es decir el mecanismo a travs del cual se pueden generar resistencias cognitivas a esas tecnologas del poder que hoy por hoy pretenden gobernar a los cuerpos sociales. Ahora bien, la necesidad de distanciarse de las estructuras de poder que influyen y determinan las orientaciones cientficas formales implica, a su vez, la consideracin necesaria de lo que algunos han denominado como ruptura epistemolgica8, es decir el cuestionamiento sistemtico al saber establecido por aquellos grupos que, en un determinado contexto, ejercen una dominacin hegemnica. Tal como lo sugiere la propia formulacin, dicho ejercicio consiste en generar una ruptura respecto de los conocimientos formales, los que deben ser desconstruidos y revisados en sus contenidos y estructuras, comprobando as el modo en que efectivamente dan cuenta de lo complejo de una realidad que interpretan u objetivan. As y todo, el camino por emprender no pasa sencillamente por apartarse o aislarse de aquellas escuelas o instituciones acadmicas vinculadas al poder instaurado, ni tampoco rechazar o desechar llana y lisamente el conocimiento que ah se produce. Al contrario, la tarea consiste en tratar de infiltrar estratgicamente estos espacios, democratizndolos y reformando los modos de produccin del saber que desde ah se divulga, encaminndose hacia la generacin de prcticas cientficas y metodologas interculturales que no se subyuguen a ninguna concepcin particular del mundo y de la vida. Tal un consenso que permita abordar realidades socio-culturales diversas, desde una posicin ms neutral, estas prcticas haran de la construccin del conocimiento un proceso
8 Esta idea de ruptura epistemolgica la podemos encontrar en los trabajos de Thomas Kuhn (1971), cuando propone que el desarrollo de la ciencia no ha sido lineal, sino que ha estado marcado por rupturas o revoluciones en el conocimiento que hacen pensar en la validez de ste cada cierto tiempo. Tambin podemos encontrar este concepto en los trabajos del socilogo francs Pierre Bourdieu (Bourdieu et. al., 2000), cuando propone una variante a la ruptura a travs de lo que denomin la vigilancia epistemolgica, como estrategia de revisin constante de la ciencia y de su produccin.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
125
mucho ms democrtico en lo que respecta a la consideracin y participacin de distintos actores sociales en su gestacin. A esta altura, se ha de recalcar la importancia de definir nuevos marcos metodolgicos que hagan de dicho proceso una discusin abierta, un dilogo que rompa con el privilegio que poseen unos pocos en la actualidad. Podramos hablar en este sentido de una vigilancia participativa entre las distintas escuelas del saber que se interrelacionaran, por consiguiente, en un plano de horizontalidad, bajo el principio de igualdad. Lo cual implica a su vez la integracin respetuosa de interlocutores procedentes de tradiciones culturales distintas, y as tambin la apertura de un dilogo verdadero y sincero con quienes pretendemos construir conocimientos en forma conjunta. Tal como lo indica Roberto Morales, se trata de: Ampliar, abrir y transformar los espacios de interrelacin entre sectores de la sociedad dominante y sectores de las sociedades denominadas indgenas, especialmente en el mbito de la produccin e intercambio de conocimiento, sin embargo, tal esfuerzo necesita cada da de mayores y mejores contribuciones desde la sociedad hegemnica y exige un decidido protagonismo de los pueblos indgenas. (Morales, 2002: 23)
En el caso que nos interesa, sera de sumo inters abrir ese dilogo con los actores y portadores de la sabidura mapuche, y en particular con sus kimches -tradicionales y modernos- con quienes deberamos trabajar en el sentido de orientar la elaboracin del conocimiento en una relacin de subjetividad, es decir como una co-construccin. Si las instancias formales de investigacin no generan estos cambios en sus estructuras internas, y si las Ciencias Sociales y sus disciplinas se rehsan en reconocer al indgena su rol de actor, es decir si se rehsan a desindigenizarlo y devolverle el protagonismo que le corresponde en la produccin de conocimientos, no podremos hablar de una descolonizacin efectiva en el plano del saber. Sergio Caniuqueo es bastante claro en este punto, cuando seala: La ciencia no ha sabido responder a las necesidades y realidades sociales de los otros, simplemente porque se han quedado en su condicin de objetos de estudios, su inters ha estado en presentar una explicacin coherente o racional a la forma de pensamiento occidental. La posibilidad de conocer la realidad mapuche pasa por establecer nuevas instancias polticas para formalizar consensos respecto a la investigacin y posibilidades de desarrollo para dos sociedades en un mismo territorio. (Caniuqueo, 2005)
Un proceso de descolonizacin del conocimiento debera por lo tanto abocarse a reformar aquellas estructuras e instituciones dentro de las que, hoy, se practica la ciencia, antes que pretender realizar lo irrealizable. Pues,
126 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
cmo pedir al cientfico hacer caso omiso de su propio origen cultural? Al contrario, es menester partir reconociendo y asumiendo dicho origen y encaminarse, en tales circunstancias, en una postura epistemolgica que, mediante el ejercicio fenomenolgico, permita acercarnos a realidades culturales distintas, entendindolas desde adentro. Sin embargo, la complejidad de este ejercicio y el riesgo latente de desentendimiento o interpretacin errnea de una realidad ajena y desconocida nos lleva a iniciar un necesario proceso de dilogo con ese otro distinto. Es justamente ah donde cobra importancia la descolonizacin de aquellas instituciones que gozan de validacin y legitimacin en el contexto actual, pues dicho dilogo se har efectivo en la medida que se logre la apertura y el reconocimiento de espacios acadmicos formales a quienes, hoy por hoy, no los tienen. Una de las formas de poder superar estas lgicas de dominacin es entonces compartiendo las responsabilidades de las producciones cientficas y de lo publicado. Con esto, nos referimos a la validacin del sujeto indgena como dueo del saber que comparte con los cientistas sociales, y que stos habitualmente usufructan sin los debidos y respectivos reconocimientos (Morales, 2000). En Chile, por ejemplo, constatamos que los escritos sobre el pueblo mapuche carecen muchas veces de los crditos correspondientes para quien o quienes entregan parte de su vida a un investigador. Esta situacin es retratada de la siguiente manera por Roberto Morales, quien escribe: [...] en las publicaciones respecto de los Mapuche, se identifica una tendencia (basada en nociones, mtodos y en determinados contextos) que ha tenido como consecuencia la exclusin de los sujetos mapuches de las responsabilidades de lo publicado, as como en gran medida no hubo reconocimientos correspondientes (Morales, 2002: 24) Lo cual lo lleva finalmente a afirmar que: [...] siempre son los investigadores que presentan los trabajos, los que se hacen cargo de lo escrito y producido, lo que parece ser una actitud y disposicin adecuada y pertinente. No obstante, esto tambin da cuenta de una especie de patentizacin patrimonial del conocimiento, como si fuese resultado de la exclusividad del que lo ha puesto en los circuitos de los productos intelectuales. Es claro que el investigador es productor de conocimientos y debe hacerse cargo de tal condicin pero, as tambin es evidente que l forma parte de un proceso en el que los dems sujetos que lo han hecho posible, deberan tambin compartir las responsabilidades de la produccin y transmisin de los conocimientos. (Morales, 2002: 28)
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
127
Compartir responsabilidades es tambin y antes de todo compartir poder y, por ende, interrelacionarse en un plano de igualdad y respeto mutuo. Lo cual constituye de hecho el requisito bsico para el establecimiento o conformacin de un contexto de interculturalidad en el cual se haga posible estructurar y construir un saber consensuado entre todos, en lo que podramos calificar -siguiendo lo planteado por Sergio Caniuqueo- como una suerte de encuentro o dilogo epistemolgico: Creemos necesario, para ello, ampliar el concepto etno, de forma de entender la lgica del otro, al utilizar y ordenar su espacio. En ello se encuentra la epistemologa del sujeto a estudiar, sumada a la epistemologa del sujeto investigador, de la cual, a partir de las diferencias, contradicciones y antagonismos se pueden establecer los consensos concretos, en los pactos que superen la subordinacin y establezcan nuevas formas de relacionarse. (Caniuqueo, 2005)
La apertura de este dilogo constituye probablemente uno de los mayores desafos para las Ciencias Sociales que, hoy en da, padecen una verdadera crisis ontolgica frente al surgimiento de una nueva intelectualidad que, desde lo subalterno, apunta sus falencias, haciendo particular hincapi en las desviaciones inherentes a su origen cultural. Es en definitiva su misma condicin cientfica que las intelectualidades indgenas, y en particular los intelectuales mapuches, impugnan a las Ciencias Sociales, invalidndolas no solamente hacia fuera, sino que tambin y sobre todo dentro de su propia cuna.
5) De la teora a la prctica: nuestra experiencia en la Universidad de Concepcin
En los hechos, la necesaria tarea de descolonizar el conocimiento no se ha limitado a una mera reflexin epistemolgica relativa a nuestro rol como investigadores en el contexto de una sociedad pluricultural. A la par con esbozar los lineamientos metodolgicos aqu presentados, hemos buscado dar efectividad a tal proceso, explorando la posibilidad de ensanchar la academia y abrirla a nuevas formas de produccin del conocimiento. Nuestras actividades se centraban en ese entonces en la Universidad de Concepcin (en adelante UDEC), ubicada en el centro de Chile, en una de las urbes ms importantes del pas. Desde nuestras respectivas posiciones en esta institucin9, hemos organizado algunos encuentros de distinta ndole enfocados
9 Los hechos aqu relatados refieren al perodo 2006-2009, durante el cual Felipe Rivera cursaba el Magster de Investigacin Social y Desarrollo en el Departamento de Antropologa y Sociologa de la Facultad de Ciencias Sociales; Bastien Seplveda, por su
128 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
a revertir las prcticas investigativas comnmente aceptadas en el marco acadmico tradicional. Si bien, en su encabezado, estas actividades parecan ajustarse a la formalidad vigente en la esfera acadmica -en tanto seminario, conferencia, coloquio, etc.-, su formato revelaba una intencin de innovar al integrar actores tradicionalmente excluidos del quehacer universitario. Nos referimos a intelectuales y dirigentes mapuches originarios de diversas comunidades rurales de la regin y asociaciones indgenas urbanas del Gran Concepcin. El desafo era grande tomando en cuenta la deuda que, relativamente a otras universidades de la regin10, la UDEC sigue manteniendo respecto al pueblo mapuche. Sin siquiera referirse al caso emblemtico que involucra la institucin en un litigio por un predio forestal en la comuna de Arauco contra la comunidad Chilcoco, basta con sealar la ausencia de programas interculturales en las formaciones propuestas por el establecimiento para plantear el escenario en el cual nos propusimos actuar. El primer encuentro fue un seminario organizado el 3 de octubre de 2007 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografa. En esta oportunidad, cerca de una decena de dirigentes de distintas comunidades del Alto Bo-Bo fueron invitados para debatir en el marco de una Jornada de reflexin en torno a la construccin del espacio en tierra pehuenche11. Si este formato no era comn en las actividades de extensin hasta ahora realizadas en la UDEC, sonaba ms indito an en el contexto del Departamento de Geografa que, como muchos otros, haba sido clausurado por razones polticas luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. En su corto recorrido, desde su refundacin en el ao 2003, el Departamento de Geografa no haba sido enfrentado en forma tan directa a discursos que planteaban la construccin del espacio desde una perspectiva cultural distinta.
parte, trabajaba en calidad de docente part-time para el Departamento de Geografa de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografa. 10 Ver, en esta misma seccin temtica, el artculo de Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Marcelo Berho sobre las polticas interculturales implementadas en la Universidad Catlica de Temuco. 11 La actividad fue co-organizada por Bastien Seplveda y Hugo Capell Miternique, profesor del Departamento de Geografa, en el marco de las Charlas de Geografa Cultural.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
129
Ilustracin 1: Dirigentes del Alto Bo-Bo (de izquierda a derecha: Felix Tranamil, Mara Curriao y Nivaldo Romero), Universidad de Concepcin, 2007
Fuente: Seplveda, 2007. En la continuidad de este encuentro, y contando nuevamente con el apoyo del Departamento de Geografa, se organiz otro seminario, esta vez sobre el tema de Areas silvestres protegidas en territorios indgenas: el caso mapuche en Chile, el cual permiti a dirigentes de comunidades del Alto Bo-Bo y de asociaciones indgenas urbanas del Gran Concepcin plantear pblicamente su propio punto de vista en relacin a la insercin de parques y reservas nacionales en sus territorios. Tal como la anterior, esta actividad puede ser considerada como un verdadero xito toda vez que permiti abrir las aulas de la universidad a un dilogo intercultural necesario en la perspectiva de una descolonizacin de las metodologas investigativas. No obstante, cabe consignar que este proceso sufri serias limitaciones ligadas a la carencia de una plataforma institucional estable a la cual se pudiera adscribir y que permitiera darle continuidad en el tiempo. Esta situacin impidi la planificacin de un tercer encuentro de mayor envergadura que, sin apoyos institucionales formales, qued al estado de proyecto. Numerosos actores de distintas procedencias -tanto dirigentes como profesionales mapuches, intelectuales y acadmicos de diversas formaciones- se haban involucrado en este proyecto, participando incluso en la realizacin de una reunin de pre-seminario destinada a plantar las bases tericas de lo que sera el encuentro posterior. Pese a las motivaciones y al compromiso de muchos, este encuentro nunca se pudo realizar, llevando finalmente el equipo a optar por vas alternativas -como fue por ejemplo el simposio cuyas ponencias dieron origen a esta seccin temtica- que si bien han permitido dar cierta
130 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
continuidad a este proceso, no responden cabalmente a las exigencias inicialmente formuladas, en particular aquellas referidas a la integracin de sujetos extra-acadmicos en la produccin del saber. Por cierto, esta experiencia no es la primera ni la nica en Chile y Amrica Latina12. Su presentacin aqu slo pretende ilustrar lo complejo que puede resultar la implementacin de un proceso de descolonizacin y apertura de las estructuras acadmicas formales. Ello constituye sin duda una tarea difcil pero no imposible, y si bien queda mucho por hacer, las recientes y masivas movilizaciones estudiantiles en Chile parecen plantear un escenario favorable a una reforma de fondo del sistema educativo, no slo en su funcionalidad sino tambin en sus orientaciones y estructuras. De hecho, los estudiantes mapuches agrupados en la reciente conformada Federacin Mapuche de Estudiantes (FEMAE) no han dejado pasar esta oportunidad, sumndose al movimiento con sus propias reivindicaciones, particularmente la de crear una Universidad del Pas Mapuche.
6) A modo de conclusin
Las incidencias de las consideraciones plasmadas en este trabajo no son menores si nos atenemos a una perspectiva poltica ms pragmtica. Pues, integrar el indgena a la construccin del conocimiento y compartir con l las responsabilidades de la produccin cientfica, implicara no solamente reconocerle su rol de actor y otorgarle el protagonismo que le corresponde, sino tambin revalidar el poder desvanecido de sus autoridades y dispositivos institucionales propios. De tal suerte que se veran inevitablemente afectadas las polticas sectoriales orientadas al mundo indgena -el indigenismo-, as como las estructuras e instancias de decisin desde donde se formulan y generan dichas polticas. De hecho, no cabe la menor duda que aquella descolonizacin que se plantea en el plano del saber, es decir en el mbito acadmico, es un proceso paralelo a la revitalizacin de un poder poltico hoy envuelto en estructuras de dominacin que lo constrien y relegan al plano de lo subalterno. De concretarse, este proceso dara entonces paso a la creacin de nuevas instancias desde las cuales se podra volver a plantear conceptos como aquel de desarrollo o de territorio, re-pensando los parmetros que los estructuran, y ajustndolos a la realidad socio-cultural a la que se pretenden aplicar. En este caso, en consideracin y respeto de la concepcin mapuche del mundo y de lo
12 Para el caso que nos interesa, podramos referirnos por ejemplo al proyecto MapuTerritorialidad que reuni en el Instituto de Estudios Indgenas de la Universidad de La Frontera en Temuco, entre los aos 1999 y 2002, investigadores mapuches y no-mapuches de diversas formaciones acadmicas, en torno a un programa intercultural sobre territorialidad mapuche dando lugar a varias publicaciones (Le Bonniec, 2009: 32-33).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
131
que ah se entiende por progreso y bienestar. Pues, hasta el da de hoy, ha sido a travs de y con el desarrollo como consigna emanada desde la sociedad occidental chilena, que se ha intervenido, capacitado e instruido al otro mapuche con el objeto de hacerlo parte de un proyecto ideal de nacin, con el cual entendemos que difcilmente se pueda identificar. De hecho, no solamente en Chile, sino que tambin en los dems pases de la regin, se implementan programas y proyectos de desarrollo integral orientados hacia los pueblos indgenas, y supeditados bajo lo que, desde la lgica del Estado, se consideran como temas prioritarios a resolver, entindase aqu: pobreza, exclusin social, discriminacin, igualdad de gnero, etc. Cabe consignar que en estas polticas del desarrollo, lo cultural termina siendo folklorizado, es decir restringido y reducido a sus aspectos tangibles ms patentes, como son por ejemplo los trajes y bailes tradicionales o las comidas tpicas. Esta interculturalidad y este desarrollo siguen siendo diseados desde arriba, buscando normalizar las diferencias socio-culturales. En respuesta a ello, no es de extraar que las reivindicaciones indgenas apunten sistemticamente al derecho a la libre determinacin y autonoma territorial. Es menester entender entonces, que ms all de aquellas tierras usurpadas en el transcurso de la historia, las demandas territoriales contemporneas se abocan a la recuperacin y reconocimiento de un poder de decisin autnomo -en un campo de accin libre y abierto-, que permita a quienes lo ejercen incidir en las configuraciones de sus espacios de vida. La reconstruccin del territorio mapuche pasara necesariamente, en este sentido, por el reconocimiento de una gobernabilidad propia y de un protagonismo poltico efectivo; es decir, a fin de cuentas, por la revitalizacin de un proyecto de sociedad y modelo de desarrollo alternativos a la lgica imperante y, por consiguiente, por la revalidacin de otra concepcin del mundo, de otra forma de interpretar los fenmenos y establecer conocimientos. No obstante, hemos visto que dichas posibilidades estn intrinsicamente ligadas a la implementacin de programas educacionales que promuevan un enfoque abiertamente intercultural y, por ende, a medidas sectoriales dependientes a su vez de un decidido apoyo poltico. Ms all de proyectos puntuales y localmente situados, notamos en este sentido que las universidades chilenas no han manifestado hasta la hora una voluntad clara y sistemtica por interculturalizar sus currculos. Pese a la emergencia de demandas formuladas desde las bases y el educando indgenas, el kimn mapuche sigue relegado hoy a una posicin marginal en el sistema educativo chileno. Sin embargo, la existencia de un nmero cada vez ms importante de mapuches egresados con alta calificacin acadmica, y la insercin de varios de ellos como docentes en el sistema universitario, son datos que dejan entrever cierto cambio al respecto. En esta perspectiva, la utopa de una Universidad del Pas Mapuche parece hacerse cada vez ms probable.
132 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
7) Bibliografa
Bengoa, Jos (2002): La invencin de las minoras: las identidades tnicas en un mundo globalizado. Revista de la Academia, N7, pp.9-37. Santiago de Chile: Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bengoa, Jos (2000): La emergencia indgena en Amrica Latina. Santiago de Chile: Fondo de Cultura Econmica. Bourdieu, Pierre; Jean-Claude Chamboredon y Jean-Claude Passeron (2000): El oficio del socilogo: presupuestos epistemolgicos. Mxico: Siglo XXI. Caniuqueo, Sergio (2005): Antagonismos en las percepciones territoriales. Un marco de interpretacin. Revista de Historia y Geografa, N19. Santiago de Chile: Universidad Cardenal Silva Henrquez (versin indita, sin pginas). Castro-Gmez, Santiago (2000): Ciencias sociales, violencia epistmica y el problema de la invencin del otro. En: Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas, pp.145-161. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Donoso, Andrs (2008): Educacin y nacin al sur de la frontera. Organizaciones mapuche en el umbral de nuestra contemporaneidad, 1880-1930. Santiago de Chile: Pehuen Editores. Foucault, Michel (1979): Microfsica del poder. Madrid: Ediciones de la Piqueta. Grebe, Mara-Ester (1994): Meli-Witran-Mapu: construccin simblica de la tierra en la cultura mapuche. Pentukun, N1, pp.55-67. Temuco-Chile: Instituto de Estudios Indgenas, Universidad de la Frontera. Hirt, Irne (2007):Gographies de la rsistance et de la dcolonisation : une approche de la reconstruction des territoires mapuche au Chili. Gographie et Cultures, N63, pp.67-86. Paris: LHarmattan. Kuhn, Thomas (1971): La estructura de las revoluciones cientficas. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Le Bonniec, Fabien (2009): La fabrication des territoires Mapuche au Chili de 1884 nos jours. Communauts, connaissances et Etat. Thse de Doctorat. Paris-Francia: Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS); Universidad de Chile. Le Bot, Yvon (1994): Violence de la modernit en Amrique Latine. Indianit, socit et pouvoir. Paris: Editions Karthala. Mariman, Pablo (2006): Los mapuche antes de la conquista militar chilenoargentina. En: Pablo Mariman et. al., Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un eplogo sobre el futuro, pp.53-127. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Mariman, Pablo (2002): Recuperar lo propio siempre ser fecundo. En: Roberto Morales (comp.), Territorialidad mapuche en el siglo XX, pp.51-119. Concepcin-Chile: Ediciones Escaparate.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 113-133
133
Morales, Roberto (2002): Descolonizando Metodologas? Sistematizacin de la experiencia de investigacin. En: Roberto Morales (comp.), Territorialidad mapuche en el siglo XX, pp.11-30. Concepcin-Chile: Ediciones Escaparate. Morales, Roberto (2000): Los Mapuche escritos por antroplogos chilenos: un caso de autoras annimas. En: Actas del Tercer Congreso Chileno de Antropologa, tomo I, pp.297-305. Santiago de Chile: Colegio de Antroplogos de Chile. Munizaga, Carlos (1990): Intelectuales indgenas modernos surgidos en el contacto con la sociedad chilena. Revista Chilena de Antropologa, N8, pp.21-26. Santiago de Chile: FACSO, Universidad de Chile. Zapata, Claudia (2005): Origen y funcin de los intelectuales indgenas. Cuadernos Interculturales, vol.3, N4, pp.65-87. Via del Mar-Chile: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
135
Diversidad cultural e interculturalidad en una universidad del centro sur de Chile: validando una categora analtica1*
Cultural diversity and cross-cultural research in a southern university of Chile: making valid an analytic category
Teresa Durn Prez2** Desiderio Catriquir Colipan3*** Marcelo Berho Castillo4****
Resumen
Los autores exponen el modo en que ha sido tratada la diversidad cultural y la interculturalidad en la Universidad Catlica de Temuco (UC Temuco), situada en un contexto multicultural del centro-sur de Chile, en el que predominan relaciones intertnicas asimtricas mapunche-chilenas. Identifican las modalidades ms relevantes al respecto y analizan una de ellas en el campo acadmico, considerando los mbitos de la docencia, la investigacin y la extensin. Problematizan en torno al concepto de cultura y el conocimiento cientfico sobre la diversidad cultural, y visualizan las posibilidades de desarrollar acercamientos acadmicos culturalmente pertinentes que conduzcan al desarrollo una ciencia de la interculturalidad. Palabras clave: conocimiento cientfico, diversidad cultural, interculturalidad, educacin superior
*1 Recibido: junio 2011. Aceptado: octubre 2011. **2 Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. ***3 Pedagoga en Educacin Intercultural, Universidad Catlica de Temuco. Correo electrnico: dcatri@ uct.cl ****4Centro de Estudios Socioculturales, Universidad Catlica de Temuco. Correo electrnico: mberho@ uct.cl
136 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
Abstract
The authors analyze how cultural diversity and interculturality have been understood in a Southern University in Chile (UC Temuco), where asymmetric interethnic relations mapunche-chilean prevail. They identify the more significant expressions they have adopted, and analyze one of them in the academic context-teaching, research and extra mural activities. They also anticipate some possibilities to develop culturally pertinent academic approaches which lead to the emergence of a cross-cultural methodology in the development of a science. Key words: scientific knowledge, cultural diversity, interculturality, college
1) Introduccin
La Araucana corresponde administrativamente a la Novena Regin de Chile. Ubicada a unos 700 km al sur de Santiago, se encuentra conformada por cerca de 900 mil habitantes distribuidos en una superficie de 31.858 km2. Su capital, Temuco, constituye uno de los centros urbanos ms importantes de la macro-regin sur del pas (de la VII a X Regin, incluyendo la XIV Regin, de reciente creacin). La regin basa su crecimiento principalmente en una economa agrcola, con una fuerte presencia de campesinos mapuche y no mapuche pequeos productores. Social y culturalmente, la Araucana constituye un universo socio-espacial que presenta una serie de caractersticas histricas que la hacen ser un enclave humano y natural nico dentro del paisaje nacional. La presencia del pueblo mapuche, uno de los pueblos originarios ms importantes de Amrica del Sur1, tanto numricamente como en trminos de su vigencia tnica y cultural, as como de colonos europeos y de poblacin mestiza nacional de raigambre rural (de fines del siglo XIX), configuran un contexto particular de relaciones y significados. La historia de la regin se mueve en un doble nivel de registro: una larga data que se inicia con el poblamiento temprano (10 mil aos atrs aprox.) del territorio por parte de sociedades de cazadores recolectores que dan origen a los pueblos originarios del perodo de contacto y establecimiento de una frontera socio-espacial europeo indgena; y una historia corta que concierne al proceso de expansin del Estado nacional chileno al sur de dicha frontera2.
1 Entre los nueve pueblos originarios reconocidos por la ley indgena 19.253 de 1993, los mapuche son el pueblo ms numeroso, registrndose un 87,3% de un total de 692.192 personas que declararon pertenecer a alguno de estos pueblos (Censo de 2002). En la Araucana, los mapuche representan casi un cuarto de la poblacin regional. 2 La frontera designaba a los territorios mapuche comprendidos entre los ros Bo-Bo, por el norte y Toltn, por el sur.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
137
La fundacin de Temuco, en 1881, fue una consecuencia directa del triunfo del proyecto civilizador del Estado-nacin chileno y la derrota militar del pueblo mapuche. La frontera, pas a ser anexada al territorio nacional y, con ello, a su administracin y configuracin poltica, jurdica, econmica y cultural. El poblamiento se desarroll mediante una poltica de inmigracin y colonizacin europea, anclada en la ideologa civilizatoria y racista decimonnica. El pueblo mapuche fue objeto durante ms de un siglo (hasta la actualidad), de una poltica de segregacin espacial que implic la reduccin territorial y el empobrecimiento de su base material. Desde fines del siglo XIX, fue confinado a vivir en reducciones indgenas entre la regin del Bo-Bo y Los Lagos. A contar de los aos 80 del siglo pasado, el pueblo mapuche inici un proceso de revitalizacin sociocultural que con el tiempo ha adquirido matices claramente polticos centrados en la lucha por la tierra y el reconocimiento poltico constitucional de los pueblos originarios. El retorno a la democracia de los 90 signific el establecimiento de un nuevo trato entre el Estado chileno y los pueblos originarios en Chile. La ley indgena, la Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena (CONADI) y las polticas de nuevo trato en educacin y salud3 as lo reflejan en el plano legislativo e institucional. No obstante, estos esfuerzos son todava insuficientes, como lo sugiere el hecho de la radicalizacin del movimiento indgena, a comienzos del 2000. Durante el siglo XX, la regin ha ido adquiriendo algunos de los rasgos que la caracterizan hasta el presente. Entre estos destacamos la instalacin progresiva de una economa capitalista tecnificada de extraccin y explotacin de recursos naturales silvo-agro-pecuarios que se inicia con la expansin triguera y que en nuestros das lidera la industria forestal; el establecimiento de centros urbanos articulados en torno a la actividad productiva, administrativa, poltica, financiera y comercial; el proceso de regionalizacin y establecimiento de la institucionalidad poltico-administrativa central; y la prevalencia de comunidades rurales, principalmente mapuche, ms o menos empobrecidas y marginadas de los procesos de desarrollo que viven las ciudades tanto a nivel socioeconmico como cultural. Este hecho ha ubicado a la regin dentro de las ms pobres y la que presenta uno de los ndices ms bajos de escolaridad4. Las estadsticas de poblacin y vivienda de 2002 indican que un 67,6% de los habitantes mapuche mayores de 14 aos de la regin vive en ciudades y el resto en zonas rurales. Asimismo, existen comunas, como Saavedra, Curacautn, Galvarino, Nueva Imperial y Curarrehue, cuya composicin tnica
3 Desde la dcada de 1990 que en ambos campos el Estado chileno ha apoyado iniciativas interculturales. 4 Segn la Encuesta CASEN 2009, la poblacin indgena de la Araucana alcanza un 19,9% de pobreza e indigencia, casi cinco puntos ms que la poblacin no indgena (que alcanza un 14,8%). En 2002, 8,7 de cada 100 mapuche eran analfabetos, 3.6 puntos ms que la poblacin no indgena.
138 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
es mayoritariamente mapuche, quienes viven agrupados en asentamientos rurales reconocidos por la ley, distribuidos en toda la regin, denominados comunidades5. En la actualidad, Temuco se caracteriza por ser una ciudad universitaria, llegando a alcanzar una poblacin cercana a los 40 mil estudiantes, 7 mil de los cuales pertenece a la Universidad Catlica de Temuco (en adelante UC Temuco)6. De estos, a su vez, un 12,2% es de origen mapuche, y proviene de las distintas comunas de la regin7. En la presente dcada, el tratamiento de la diversidad cultural en la educacin superior se ha desarrollado principalmente bajo tres modalidades: 1. Cuando la universidad se mantiene dentro del paradigma occidental en su plan administrativo y de construccin de conocimiento, desarrollando diversos tipos de estudios de sociedades y/o culturas diferenciadas, manteniendo as una modalidad clsica o colonial del conocimiento. Cuando acepta a la poblacin culturalmente diferenciada, en su currculo comn, mediante la creacin de carreras inclusivas, pudiendo validar iniciativas de acercamientos especficos a esta poblacin desde las ciencias sociales y/o naturales. Cuando la poblacin culturalmente diferenciada es el sujeto principal de la formacin profesional y de la construccin de conocimiento, avanzando as hacia una educacin inter-culturalmente pertinente.
2.
3.
Entendemos que esta distincin es el producto de un movimiento social indgena y, en cierto modo, intelectual que emerge desde urbes donde habita una poblacin mayoritariamente diferenciada. Desde luego, un problema cientfico importante es preguntarse, por una parte, de qu modo participa la poblacin diferenciada en los procesos universitarios? y, por otra, de qu
5 Las comunidades constituyen espacios de sociabilidad delimitados administrativa y territorialmente, anclados a formas tradicionales o funcionales de organizacin social, religiosa y jurdica. Como tales se reconocen a partir de la ley indgena de 1993. Desde el punto de vista mapuche, pueden o no corresponder a las formas de organizacin socio-religiosas tradicionales. Su nmero se estima actualmente en ms de 3 mil, repartidas en todo el territorio regional. Desde los 90 en adelante las comunidades han protagonizado reivindicaciones de restitucin de tierras ancestrales. 6 Entre las universidades se cuenta, adems de la Universidad Catlica de Temuco, la Universidad de la Frontera, la Universidad Mayor, la Universidad Autnoma de Chile, la Universidad Santo Toms, La Universidad Arturo Prat, la Universidad de Los Lagos e INACAP. 7 Si bien se desconoce el volumen y proporcin exacta de alumnos de origen mapuche dentro de las universidades regionales, podemos afirmar que muchos de ellos provienen de toda la IX Regin, adems de las X y XIV. Tratndose de estudiantes de la regin, muchos de ellos son hijos o nietos de migrantes arraigados ahora en Temuco.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
139
modo estn o no cambiando los procesos de pensamiento y accin al interior de los establecimientos de educacin superior? Mientras el primer tipo de preocupacin tiende a manifestarse a travs de propuestas de postgrados y/o cursos para incrementar la oferta formativa, especialmente en las universidades que despliegan la tercera modalidad de tratamiento de la diversidad cultural, la segunda cuestin es menos frecuente y ms difcil de percibir. Este artculo presenta formas y contenidos que corresponden a la segunda modalidad, es decir, de aquellas instituciones de educacin superior que incorporan modalidades de vinculacin en la praxis universitaria, entre diversas materias y/o planes de estudio. En este caso, analizaremos la experiencia de la UC Temuco que, a travs de las carreras de Antropologa y Pedagoga en Educacin Intercultural, desarrolla el propsito de incorporar los referentes culturales de la sociedad mapunche en su plan administrativo curricular, ya sea en la forma de una carrera especial, o bien a travs de programas especficos o dentro de su poltica general. En este marco nos preguntamos por el trasfondo poltico-administrativo que sostiene sta y otras decisiones al interior de la institucin. Asimismo, buscamos captar la relacin entre sta y su expresin en los distintos campos del quehacer universitario de las carreras vinculadas al patrimonio cultural anteriormente identificado, buscando la configuracin de un paradigma especfico relativo a la inclusin de la particularidad tnico-cultural. Nos anima la sospecha de que la madurez de este paradigma an no emerge como tal, no slo por la carencia de modelos externos que faciliten la rplica sino porque dicho paradigma afecta lo ms profundo del proceso vigente de construccin de conocimiento, el que hasta ahora ha estado centrado en la decisin individual de eleccin de un estilo de conocer y de ensear, asociado a la intencin de reproducir un modelo grecolatino que se caracteriza por ocultar y/o suplantar las lenguas y culturas ajenas y, desde luego, a sus cultores. En concordancia con lo planteado, registramos de qu modo aparece consignado, re- significado, intervenido, reproducido y modificado el patrimonio, en este caso mapunche8, en las carreras mencionadas de la UC Temuco a partir del anlisis de los materiales pblicos en el mbito de los campos tradicionales de actividades acadmicas (docencia, investigacin y extensin), incluyendo tambin el de la poltica comunicacional. El patrimonio cultural
8 Se usa la expresin mapunche en cuanto denominacin ancestral del pueblo hoy conocido como mapuche. La raz mapun, construccin cultural que diferencia lo natural o mapu de lo construido o cultivado mapun dentro de un complejo proceso evolutivo de asentamiento territorial. En tal sentido, la gente se ha hecho mapun-che. En otras palabras, lo mapun expresa el autoconocimiento reflexivo de una identidad histricoterritorial-cultural y que, en el marco del contacto intertnico, diferencia a la sociedad propia de la extranjera. La denominacin de mapuche surge desde el movimiento en las primeras dcadas del siglo XX, generando la transicin desde la denominacin impuesta: araucano, a otra parcialmente endgena: mapuche.
140 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
es concebido aqu como productos simblicos tangibles e intangibles que tienen relevancia en la definicin de la identidad vital de las personas y los grupos (Berho, 2007). En cuanto al material que analizamos, contamos con el aporte conceptual derivado de los anlisis de la relacin entre la concepcin de la diversidad cultural y la educacin superior, que en la ltima dcada ha comenzado a aflorar en Amrica latina y el Caribe (Mato, 2008). Asimismo, consideramos las reflexiones que ya se han elaborado respecto de las dos carreras mencionadas y la sistematizacin del proceso intercultural de conocimiento que el modelo universitario focalizado ha permitido, vinculando el quehacer antropolgico en el campo de la investigacin y la docencia. Esta sistematizacin se present en el Congreso de Universidades Interculturales en Mxico (Durn, 2009), por lo que ahora se anexar una revisin. Por ltimo, los autores desean explicitar un pensamiento favorable a la tipologa universitaria definida, considerando, por una parte, el desafo que ha significado protagonizar su evolucin incipiente y, por otra, la inminencia de aquella opcin institucional en la cual el fenmeno de la coexistencia de culturas diversas ha sido asumido como una circunstancia slo interesada en su ilustracin o campo de ejercicio intelectual o, simplemente, como un hecho del que puede prescindirse en la prctica universitaria habitual.
2) Revisin de los campos universitarios en observacin
2.1. Campo educacional y curricular
La carrera de Pedagoga en Educacin Bsica Intercultural en la UC Temuco surge en 1992 mediante un convenio entre sta y la Fundacin Instituto Indgena de Temuco9. Similar es el caso de la carrera de Licenciatura en Antropologa que, desde 1992, incorpora en su plan de estudio la enseanza del mapunzugun y el tratamiento especializado de la sociedad y cultura mapuche. Ambos programas se desarrollan en dos dcadas, propiciando cambios intra-curriculares vertidos en los procesos de acreditacin10. Ambas carreras cuentan tambin con experiencias de anlisis de su evolucin y de su prctica
9 A partir del ao 2000, la denominacin se delimita a Pedagoga en Educacin Intercultural en Contexto Mapuche. Su apertura hay que comprenderla en el marco del proceso de revitalizacin tnica-cultural del pueblo mapuche, que coincide con los 500 aos de la llegada de los europeos a Amrica, y con la apertura democrtica a los temas de la diversidad cultural en Chile. 10 La carrera de Pedagoga en Educacin Intercultural en Contexto Mapuche ha sido acreditada dos veces, cada una por cinco aos. La carrera de Licenciatura en Antropologa se ha acreditado una vez, por tres aos y espera re-acreditarse durante el ao en curso (2011).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
141
docente (Catriquir, Inostroza y Quilaqueo, 1997; Catriquir, 1999, 2007a; Catriquir y Llanquinao, 2005; Durn, 1998, 2005, 2007; Durn y Berho, 2005; Durn, Quidel y Hernndez, 2007). La carrera de Pedagoga en Educacin Bsica Intercultural cuenta, desde la primera admisin (1992) hasta 2003, con un total de 139 egresados, 47 hombres (33,8%) y 92 mujeres (66,2%)11. Si bien en sus inicios la carrera de Pedagoga en Educacin Bsica Intercultural estuvo orientada a formar profesores de ascendencia mapunche, desde el ao 2000 se abre a la formacin de estudiantes no mapunche. As, entre el ao 2000 y 2003 han egresado 33 profesores no mapunche (42,3%) con formacin en Educacin Intercultural.
2.2. Campo de la investigacin
Durante la primera dcada la carrera de Licenciatura en Antropologa llev a cabo proyectos de investigacin etnogrfica de orientacin clsica, cuyos resultados fueron divulgados en la revista Cultura-Hombre-Sociedad (CUHSO). Esta prctica se complement, en la segunda dcada, con estudios participativos que venan desarrollndose con anterioridad. En otras palabras, la carrera mantuvo una lnea de investigacin derivada del modelo formativo precedente (1971-1973), que instal la ciencia antropolgica en la regin, la que se abri a experiencias de investigacin-accin con participacin de actores de la sociedad mapuche de un modo cada vez ms inclusivo12. En este marco, lo ms relevante es el proceso de colaboracin entre las dos carreras para desarrollar temticas emergentes. En este campo se incursion en prcticas de investigacin aplicada para la revitalizacin del mapunzugun13 del y en procesos de construccin de conocimiento en diversos campos que han requerido visibilizar el saber mapunche respecto del cientfico, tecnolgico y/o institucional. No obstante, la temtica educacional, social y cultural derivada de la preexistencia del pueblo mapuche en la regin macro-sur de Chile, se autolimita mayormente a estos espacios, que no se transversalizan a los dems estamentos. Este argumento es el que la carrera de Licenciatura en Antropologa moviliza en 2005 al incorporar el criterio de pertinencia cultural para
11 Registro disponible en la Carrera de Pedagoga en Educacin Bsica Intercultural, Universidad Catlica de Temuco. 12 Este proceso se describe en la Revista Anthropos, N207 de 2005. 13 El trmino mapunzugun deriva de la lgica cultural mapunche que, a partir de la construccin histrica-cultural y territorial, expresa la diferencia entre lo genuinamente propio y lo forneo mediante la expresin mapun. As, mapunzugun (lengua propia y/o surgida en este territorio) expresa el nombre ancestral de la lengua. La expresin mapun-zugun marca la diferencia con el wigka zugun o la lengua fornea. Para la denominacin de la lengua mapunche, ver: Durn et. al. (2007).
142 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
evaluar programas de investigacin en el mbito regional, en el marco de las polticas respectivas14. Este criterio se entendi y us en el sentido de que las investigaciones acadmicas consideraran la referencia explcita del patrimonio cultural mapunche, particularmente en campos directamente vinculados al desenvolvimiento de la sociedad mapuche contempornea. La carrera de Pedagoga en Educacin Intercultural, en tanto, vino a desarrollar la primera investigacin formal hacia el ao 2004, en que formul un proyecto para mejorar la didctica en torno al conocimiento mapunche y su papel en la formacin inicial de docentes. El enfoque investigativo fue de orientacin participativa, con sabios de las comunidades locales que ya estaban incorporados al proceso formativo docente. Hacia finales de la dcada del 2000, investigadores de la carrera inscriban investigaciones formales fundadas en marcos tericos de las ciencias sociales y pedaggicas. Se inicia as una corriente de estudio de los saberes mapuche que, asumiendo el paradigma positivista de construccin de conocimiento, cuenta con el apoyo de la institucionalidad de ciencia y tecnologa a nivel nacional15. En concordancia con lo primeramente sealado, en relacin a la cooperacin inter-carreras, se promovieron experiencias de interculturalidad desde una perspectiva antropolgico-educacional en el campo de la docencia, la investigacin y la extensin acadmica. En cuanto al primer mbito, ste se expres con mayor fuerza a travs de la formulacin de programas de postgrados y de divulgacin en el campo del desarrollo y la salud16. En cuanto a la investigacin, el enfoque intercultural se plasm en proyectos de revitalizacin del mapunzugun y en la instalacin de programas institucionales en educacin y medio ambiente. En el primer caso, se trat de un proyecto evaluativo y de instalacin del Programa Piloto de Educacin Intercultural Bilinge en la zona (1998-2002), precedido de proyectos de investigacin en el campo de la salud y del desarrollo17. En los ltimos aos (2004-2009) se aprecian dos tendencias investigativas diferenciadas en este campo: 1. la que aborda el proceso educacional intercultural bilinge, analizando la relacin profesional entre docente y alumnos en el marco del contexto comunitario18, y
14 En la actualidad, la Universidad Catlica de Temuco promueve el dilogo intercultural bajo el concepto de bien pblico. 15 Se trata de estudios que abordan el nivel de conocimiento mapunche y los prejuicios raciales en la sociedad chilena contempornea. 16 El anlisis de estos programas fue expuesto en el libro editado por Daniel Mato (2008: 189198). 17 Proyecto de calidad de vida, salud y medio ambiente en comunidades mapuche; Proyecto de calidad del agua y medio ambiente en comunidades mapuche, entre otros. 18 Investigacin para optar al grado de Magster en Ciencias Sociales Aplicadas.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
143
2.
la que focaliza la explicitacin y sistematizacin de cadenas lingsticosemnticas en torno al proceso de aprendizaje, desde la perspectiva del modelo cultural mapunche en un sentido divulgativo.
2.3. Campo de la extensin
En extensin destacamos la organizacin sostenida de seminarios para el abordaje de temticas referidas a la situacin del pueblo mapuche en la sociedad regional (1974-1992), para acometer en los ltimos aos problemticas de orden jurdico19, sanitario, educacional y ligadas al desarrollo en y hacia comunidades mapuche. En el campo educacional se registran inicialmente dos seminarios de carcter internacional orientados a la divulgacin de la Educacin Intercultural Bilinge (EIB) y la discusin incipiente de su prctica. Aqu tambin destacamos diversas publicaciones de parte de los equipos responsables de los programas, mayormente en el campo antropolgico-educacional. El ltimo texto es el denominado Patrimonio cultural mapunche que cubre el mbito lingstico, educacional y sociocultural en una perspectiva de derechos y prctica interdisciplinaria (Durn, Catriquir y Hernndez, 2007). En este marco de experiencias cabe sealar la sucesin y complementariedad de a lo menos dos enfoques principales desde la perspectiva intercultural: Un enfoque tnico que sita lo cultural en el marco de los procesos de relacin entre la sociedad chilena y la sociedad mapunche (1992 -2004), y Un enfoque intercultural y tnico que busca relevar el conocimiento mapunche en una perspectiva reflexiva y descolonizadora (2005 al presente).
En lo que sigue, ilustraremos particularmente el segundo enfoque que denominamos enfoque de coexistencia de conocimientos mapunche y no mapunche sobre un tpico dado, en tanto etapa de un proceso de bsqueda que incorpore lo tnico y lo intercultural de un modo cada vez ms profundo y modlico. Esta cuestin concierne a los modelos de ciencia inherentes a la educacin superior y a los proyectos de universidad y de ciencia que los actores cultivan en el contexto regional de relaciones desequilibradas entre mapunche y no mapunche, como es el caso del centro-sur de Chile.
19 En el ao 2001, el Centro de Estudios Socioculturales instal la temtica sobre el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), ocho aos antes de su ratificacin por parte del Congreso chileno.
144 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
3) Construccin de conocimiento intercultural
En una perspectiva temtica, el enfoque de la coexistencia de constructos culturales en el escenario intertnico de la sociedad nacional ha abordado los siguientes problemas: a. b. b. c. d. e. f. g. h. i. Las implicancias tnicas y sociales del nombre personal -mapun qy20 en la sociedad y cultura mapunche y chilena (1990 y 2007). Interculturalidad en Educacin: discontinuidad y reiteraciones en territorio mapunche (1998 a 2007). Relaciones intertnicas y sociedad nacional (1999 a 2007). Introduccin a una metodologa transcultural en los estudios avanzados (2003 a 2007). Gnezuamgerpun mew epu xoki rakizuam: Cauces de conversacin entre pensamientos a propsito del estudio de los humedales (2005). Coexistencia de concepciones y denominaciones sobre humedales en territorios ancestrales del centro-sur de Chile. Una aproximacin interdisciplinaria (2005-2007). La posicin del mapunzugun en los estudios lingsticos convencionales y en la sociedad (2007). Los derechos lingsticos del mapunzugun en las sociedades mapunche y chilena (2007). Desafos inter-epistmicos en la educacin intercultural superior (2007). Discusin sobre los patrimonios culturales en la sociedad nacional y regional (2007 a 2009).
3.1. Anlisis 3.1.1. Problema antropolgico bsico: el concepto de cultura
Las experiencias de interculturalidad en el abordaje de las temticas sealadas, han arrancado de la conviccin de que las culturas incuban concepciones y prcticas de investigacin de verdades y de sus respectivas transmisiones en el marco de sus historias en el planeta. El contacto entre la sociedad mapunche con la espaola primero y la sociedad chilena despus ha permitido contar con testimonios diversos de relaciones no slo blicas, sino propias
20 El mapun qy es una diferenciacin entre el nombre personal propiamente mapunche respecto de los nombres personales no mapunche. El mapunzugun formal se refiere al nombre personal como mapun qy, en tanto que en la vida social y en el uso acadmico corriente se ha difundido como mapun y o y.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
145
del campo cognoscitivo, al menos desde el inters y/o curiosidad del sector no originario. Las crnicas, cartas, diarios de viajes, leyes, peridicos, registros escritos y grficos, constituyen testimonios de vinculacin no consciente, de orientacin intercultural, especialmente para quienes se interesan en este ltimo campo. Una crnica puede registrar conceptos propios del pueblo sometido, proceso que indirectamente est mostrando que el extranjero evidencia un hallazgo de similitud y/o diferencia respecto de tpicos humanos de un orden ms general y/o con los cuales tiene una vinculacin de sentido. En antropologa, estos hallazgos han permitido el surgimiento no slo del concepto de cultura, en tanto proceso de cultivo al interior de todos los pueblos respecto a una condicin de humanidad tcita que se va desplegando en el tiempo y el espacio de un modo sistemtico (Herkovits, 1952), sino tambin de sociedad o grupo organizado que sistematiza y orienta dicho proceso en el tiempo. Esta perspectiva analtica ha inspirado varios de los trabajos sealados arriba, si bien estos han estado inmersos en la preocupacin contempornea por la posicin de los conocimientos alternativos y/o dicotmicos, asociada a las relaciones intertnicas desequilibradas desde la constitucin misma de los Estados nacionales. La introduccin sealada debe entenderse como orientacin epistemolgica de orden contrastivo, no asociada a conceptos de orden ms general, como el de ciencia intercultural, emergente en los ltimos aos en los estudios educacionales, particularmente en Europa (Cabo y Enrique, 2004). En otras palabras, los estudios registrados hasta aqu, en gran medida estuvieron orientados a homologar tipos y niveles de conocimiento, as como a desentraar la posicin social de los mismos en el campo de las relaciones intertnicas, bajo el supuesto de que tales tipos de relaciones se anidan no slo en el campo de las relaciones sociales y culturales propias de la vida cotidiana, sino tambin en el campo de las ciencias y de la enseanza de stas. En lo que sigue, ilustraremos la aproximacin sealada, para posteriormente contrastarla con otras tendencias que abordan lo intercultural en el campo epistemolgico. El supuesto es que todas las sociedades que se desarrollan en contextos geogrficos variados y con tendencia a establecer relaciones pautadas con sus vecinos, tienen la posibilidad de profundizar y cautelar su acervo lingstico y cultural a travs de la memoria y el desarrollo de la lengua. Si la cultura es la parte del ambiente construida por los seres humanos, pueden establecerse mbitos y/o tipos de razonamientos similares entre los pueblos; la variabilidad no estara en el fondo, sino en la forma y sta, a su vez, en las experiencias que en el tiempo cada cultura particular tiene, especialmente en relacin a otras. En esta modalidad de pensamiento, la interculturalidad resulta esperable o siempre posible. La experiencia del contacto, sin embargo, revela que son las relaciones sociales y polticas, en forma y contenido, las que determinan el tipo de interculturalidad y su grado de profundidad estratgica. Los cientistas sociales denominarn a este fenmeno la inter-etnicidad y sera el mbito que mayormente debiera preocupar a los actores y a los estudiosos (Prez, 2008).
146 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
3.1.2. Estilos de ciencia para la interculturalidad
En un horizonte de dos dcadas, los problemas transversales que el equipo ha trabajado son, por una parte, el de relativizar el rol de la ciencia occidental respecto de la tarea auto-asumida de dictar verdades y/o establecer parmetros de accin para abordar carencias y/o transgresiones en los contextos nacionales y, especficamente, en el de las relaciones intertnicas prolongadas como las que tienen lugar en La Araucana de Chile. Por otra parte, se presenta el desafo de facilitar la emergencia de conceptos propios de descripcin y/o anlisis en las sociedades dominadas, en particular en la sociedad mapuche regional. A continuacin sintetizaremos los hallazgos en ambos mbitos e ilustraremos los aportes de la ciencia particular, en este caso mapunche.
3.2. Las implicancias tnicas y sociales del nombre personal -mapun qyen la sociedad y cultura mapunche y chilena (1990 y 2007)
Uno de los principales hallazgos de la reflexin en este campo concierne a que la identificacin personal de los mapunche contemporneos est atravesada por la desestructuracin del mapun y o endo-denominacin y por la imposicin de nombres cristianos y la escritura castellanizante por parte de las instituciones pblicas y privadas, transversalmente colonizadoras. El trabajo ilustra este tipo de intervencin y evidencia la lgica endgena en la construccin de los nombres, aporte que en el presente supera la actitud de curiosidad y descubrimiento de los cronistas y proyecta procesos reivindicativos en el campo. El estudio revela as, dos tipos de patrimonios destacables: uno de orden terico-metodolgico, destacando el valor del concepto kga21, invisibilizado en los estudios previos y que permitira adentrarse en el conocimiento de la organizacin y estructura social propiamente mapunche, y
21 El kga, desde la lgica cultural mapunche (rakizuam), refiere a los linajes que configuran la estructura y organizacin social mapunche y que da identidad a cada grupo social, as como a los individuos que de ellos descienden. En la estructura del nombre personal mapun qy (diferente al wigka qy), el kga representa la pertenencia colectiva. Por ejemplo, en el mapun qy Mijanaw, Mija /Milla (oro, dorado, amarillo resplandeciente) indica la individualidad, mientras que naw (en referencia a nawel, un tipo de felino extinto, un animal, ave o piedras jaspeadas), representa el nombre colectivo o kga. Respecto de naw o nawel, se advierten dos problemas. Por un lado, en relacin al nombre personal, hoy transformado en apellido, vive los efectos de la castellanizacin: nao, como en Marinao; por otro lado, respecto de la palabra nawel, se traduce como tigre, en referencia al felino. En la lengua mapunche, el concepto nawel describe la conjuncin de colores que el castellano denomina como jaspeado.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
147
otro de carcter cultural particularstico: el mapunzugun permite registrar en los qy, sea en los qy che y en los qy mapu, el modo cmo los mapunche iban leyendo, recreando y registrando el mundo natural en su interior (Durn y Catriquir, 2007a).
Este tipo de estudio ha sido utilizado como bibliografa bsica de revisiones del ltimo tiempo, aun cuando el nfasis de stas se localiza en la perspectiva de la ciencia clsica, es decir, de aquella indagacin que se funda en ella misma.
3.2.1. Interculturalidad en Educacin: discontinuidad y reiteraciones en territorio mapunche (1998-2007)
Al igual que en el caso anterior, este estudio se propuso problematizar el cambio sociocultural en lo que respecta a la forma y al contenido de la interculturalidad en educacin. Metodolgicamente, registra caractersticas del fenmeno en los ltimos cinco aos y luego las triangula con antecedentes actuales de modo de inferir posibles cambios y las particularidades de stos (Durn, 2007). El marcador metodolgico del estudio fue la experiencia de incorporacin de la EIB en la zona, el que permite contrastar continuidades o discontinuidades en la regin respecto de este fenmeno. Este estudio contrastivo revela niveles de desconocimiento del contexto en que se (re)produce el estilo de vida del nio mapuche y, por otra parte, sita la entrega de becas indgenas como un instrumento inclusivo que, no obstante, atenta contra la concepcin del nio o joven mapunche y de sus necesidades (Durn, 2007: 176). Este tipo de anlisis permite particularizar el mbito educacional privado respecto del pblico en lo que se refiere al tipo de institucionalidad, competencia lingstica de los estudiantes y los profesores, actitudes y prcticas interculturales, y prcticas curriculares. Entre stos se destacan aquellas que indagan sobre niveles de validez de interculturalidad planificada en situaciones de dominio del actor indgena, as como registro de desfases entre enfoques indigenistas y acompaamiento cientfico educacional. Este estudio valida el conocimiento intercultural en tanto paradigma filosfico, para luego analizar las acciones de orientacin intercultural, considerando el factor de conciencia tnica entre los actores, as como las formas y/o tipos de etnocentrismo en ellos. La interculturalidad, por tanto, emerge como un comportamiento derivado de las relaciones intertnicas, en las cuales el poder y la sumisin estn a la base, expresados en prejuicios irreductibles. Tales caractersticas permitieron establecer generalizaciones socioculturales respecto de los componentes culturales y de su posicin en las experiencias de interculturalidad y, al mismo tiempo el papel que le cabe a la teora cientfica cuando diferencia los sistemas educacionales y/o culturales en el marco de las sociedades indgenas y occidentales.
148 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
3.2.2. Relaciones intertnicas y sociedad nacional (1999-2007)
Este tipo de estudio focaliza el mbito central de la sociedad mapunche -el remawengen o parentesco-, para efectos de visualizar fenmenos culturales hasta ahora desconocidos cuando se trata de instalar programas que pretenden incorporar niveles de interculturalidad. El presente artculo visibiliza mbitos que debieran ser considerados en estos programas tales como: el religioso, la historicidad, los principios y valoraciones tico-estticos, entre otros. Por otra parte, introduce un estilo contrastivo entre la sociedad mapunche y la chilena respecto de los procesos de heterogeneidad. Descubre que, mientras el mbito mapunche construye personas con gran capacidad de entendimiento y tolerancia a la diversidad, ya que en ste prima la curiosidad y la novedad, lo que deriva en una fuerte heterogeneidad sociopoltica, en el mbito chileno predomina el estilo homogneo a travs de distintas formas22. Este ltimo rasgo nos parece sumamente importante para la poca en que recin se instalan los programas interculturales, descubrindose que existen concepciones profundas que, sin ser analizadas, perjudican su misma instalacin (Durn y Quidel, 2007: 471-485).
3.2.3. Introduccin a una metodologa transcultural en los estudios avanzados (2003 y 2007)
Este estudio es pionero en el tratamiento sistemtico de la diversidad cultural y en la introduccin de una metodologa transcultural; introduce los siguientes pasos metodolgicos desde el mundo mapunche: Configuracin del zugu o relato protocolar Levantamiento del konmpa zugun o experiencias Gnezuam zugu o anlisis de la experiencia Azm zugun o nuevo relato
Estos pasos revelan la pre-eminencia de un estilo reflexivo de conocimiento que diferencia, por ejemplo, la nocin de conocimiento de la de reflexin. Del mismo modo, este ltimo representara la conciencia discernidora entre lo que se sabe, lo que se ignora, lo que se desea saber y las razones de tal deseo. Esta diferenciacin en occidente se sita entre presentimiento y asertividad cultural. Por otra parte, este proceso de conocimiento no es esttico, sino que cambiar si evoluciona la situacin temporo-espacial en que los sujetos se mueven. Al ampliarse el radio de interrelacin entre sociedades y culturas distintas, se postula la ampliacin del conocimiento y de la reflexin.
22 En la actualidad, el Bicentenario encapsula la historia de la sociedad chilena en doscientos aos, privilegiando distintas fases de inclusin y homogeneizacin de su poblacin.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
149
Es importante diferenciar aqu que, mientras la reflexin en el mundo occidental representa el procedimiento a travs del cual se profundiza en un fenmeno, al desdoblar sus niveles, en el mundo mapunche, esta operacin intelectual se expresar en forma valorativa mediante el sentimiento u orientacin hacia la toma de conciencia. Una expresin de esta forma de conocer y de pensar se encuentra en el l o canto mapunche. La propuesta aplicada de este descubrimiento de parte de los autores apunta al uso del mapunche rakizuam no slo como procesos reflexivos respecto de ciertos temas al interior de la sociedad y cultura mapunche, sino tambin al interior del campo de las relaciones intertnicas e interculturales23 (Durn y Catriquir, 2007c). De acuerdo a nuestras indagaciones de campo, el modelo mapunche de reflexin considera al menos cuatro momentos: Rakizuam acerca del zugu que se desea indagar Definicin del zugu, objeto de estudio o problema Reconocimiento de un az (orden) tico en el tratamiento del zugu, y Distribucin y realizacin del kzaw (trabajo) segn los antecedentes disponibles
3.2.4. Gnezuamgerpun mew epu xoki rakizuam: Cauces de conversacin entre pensamientos a propsito del estudio de los humedales (2005)
En este trabajo, que utiliza la metodologa transcultural, la intencin metodolgica apunt a demostrar la diferenciacin enunciativa y analtica del conocimiento en el campo ambiental y, al mismo tiempo, denunci una falta de dilogo entre conocimientos culturalmente diferenciados. Nos referimos especficamente a expresiones literarias que representan el mapun rakizuam24 y, particularmente el piam o relatos fundacionales, a travs de cuyas formas se presenta la comprensin del mundo en el que se revela, adems, la similitud entre los seres del mapu -planeta tierra- y su intra-diversidad. En el marco de esta filosofa explicitada, que permite visualizar una concepcin de ser humano y animal, de cultura y naturaleza, se estudian diversos niveles de ambientes, animados por a los menos cuatro fuerzas organizadoras: el agua-ko-, el bosque-mawiza-, los animales-kuji- y los cerros-lil-. En este contexto ambiental se identifica al maji25 en sus distintas formas, que en la ciencia occidental se
23 Esta sugerencia metodolgica se est usando inicialmente en el campo socioeconmico, especficamente en el estudio de las relaciones entre una empresa forestal y dos comunidades mapuche. 24 Por mapun rakizuam se entiende a la lgica reflexiva mapunche. 25 El maji/mallin conceptualmente refiere a los humedales situados tierra adentro, con-
150 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
presenta como humedal. En este plano, el estudio revela las grandes diferencias conceptuales y, por ende, culturales entre el universo occidental y el mapunche, diferencias que son admitidas o no segn el tipo de ciencia que las revela. La ciencia occidental, por una parte, descubre espacios e interrelaciones entre ellos e introduce conceptos cada vez ms aglutinantes como el anteriormente citado; la ciencia mapunche, por su parte, se orienta a establecer las diferencias entre formas de agua (catorce reconocidas hasta ahora) y sus vinculaciones observables y subterrneas. Finalmente, este trabajo complementa el de la metodologa de razonamiento mapunche, identificando formas colectivas de comunicacin y de construccin de conocimiento tales como el gnezuam26 y el inatuzugun27 (Catriquir y Durn, 2005: 105). El trabajo finaliza reforzando con la inferencia de que aun cuando es posible mostrar el fenmeno de la diversidad, aun puede haber ausencia de dilogo.
3.2.5. Coexistencia de concepciones y denominaciones sobre los humedales en territorios ancestrales del centro-sur de Chile. Una aproximacin interdisciplinaria (2005-2007)
En la misma lnea del trabajo anterior se profundiza en las formas de agua desde la perspectiva mapunche y occidental28. Este trabajo confronta las visiones de la ciencia natural, el modelo antropolgico y el sociocultural mapunche demostrando que los estudios en contextos intertnicos se desarrollan segn la lgica de ciencia que el investigador asume; ello puede ser un modelo cerrado, como el de un geo-sistema o uno abierto o emergente. Este ltimo, de orientacin antropolgica, incorpora la voz de los actores locales en dos planos: el de la participacin en el desarrollo y evaluacin de proyectos de investigacin, y el del anlisis de la data desde la lgica cultural originaria (Durn, Quidel, Hernndez y Catriquir, 2007). El estudio de los humedales, en su fase participativa, concit el inters de la mayora de los sectores consultados, bajo el convencimiento de que las zonas hmedas estn en proceso de deterioro.
formados por vegetacin caracterstica de este tipo de unidad ambiental, en cuya organizacin, desde la visin mapunche, concurren aspectos naturales y sobrenaturales. 26 El concepto gnezuam refiere a un segundo nivel de anlisis de la realidad, en la lgica mapunche de construccin de conocimiento. 27 El inatuzugun refiere al proceso de indagacin que, en la lgica mapunche, supone seguir las pistas de un asunto para llegar a conocerlo. 28 Este trabajo fue presentado como ponencia en un seminario sobre biodiversidad en Barcelona, en el ao 2006. Concentra los principales hallazgos de un proyecto Fondecyt an no publicado.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
151
En otras palabras, el estudio impuls un anlisis de segundo orden al poner en relacin los componentes de la estructura etno-ecolgica: corpus de conocimiento, praxis y cosmovisiones, constituyndose en un hallazgo metodolgico que bien puede orientar futuras indagaciones de carcter intercultural, en cuanto que las distinciones analticas entre los acercamientos ecolgicos y etno-ecolgicos pueden constituir valiosos aportes a la construccin y reconstruccin de interpretaciones inclusivas de tipos de conocimientos diversos en contextos socio-histricos complejos de orden antropolgico e intercultural (Durn , Quidel, Hernndez y Catriquir, 2007).
3.2.6. La posicin del mapunzugun en los estudios lingsticos convencionales y en la sociedad (2007)
Este estudio, elaborado desde el conocimiento intercultural del autor, introduce una perspectiva mapunche de anlisis al permitir seguir una ruta cultural propia en la revisin de los trabajos existentes acerca del mapunzugun que hasta hoy son realizados desde la perspectiva disciplinaria, especialmente de la lingstica. Por otra parte, evidencia la distancia entre el modelo occidental de tratamiento del mapunzugun as como las distorsiones que introducen las disciplinas cientficas occidentales. El estudio permiti distinguir los vaivenes de la propia visin occidental en el tratamiento del mapunzugun en distintos momentos del contacto. As, en una primera fase se registran los aspectos que, a juicio del estudioso, seran los ms propios de la lengua. En una segunda fase, los estudios se orientan por un pensamiento de un tipo de ciencia que privilegia la visin externa o tica, perspectiva que se traspasa a estudios posteriores, as como tambin al uso social del conocimiento y/o de categoras expresadas en la lengua, incluida su propia denominacin. Tal uso social ha impactado a la sociedad mapunche, fenmeno que se evidencia cuando los hablantes nativos usan expresiones como mapuzungun, refirindose al nombre de la lengua, cuando en efecto, tal expresin refiere a problemticas de tenencia/usurpacin de tierras. Otro aspecto develado en el estudio, es la paulatina omisin del concepto mapun, en tanto categora reflexivamente vinculante entre naturaleza y cultura, reducindola slo a mapu (tierra) (Catriquir, 2007b). Tal reduccin no implica slo a la palabra, sino al modo cosmovisional de la relacin personasociedad-naturaleza y, por otro lado, diferenciador de la diversidad tnicocultural con el otro. En efecto, el proceso lingstico-creador intracultural se ha visto sometido a la dinmica colonizadora, proceso que puede revertirse a partir de este tipo de estudios, especialmente en el mbito de la EIB de orientacin cientfica.
152 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
3.2.7. Los derechos lingsticos del mapunzugun en la sociedad mapunche y la sociedad chilena (2007)
Este estudio aborda de modo inicial una perspectiva de mirar el mapunzugun desde el mbito de los derechos lingsticos, especialmente en el campo de la educacin formal oficial. El anlisis ha evidenciado la debilidad de las polticas intraculturales del movimiento mapunche contemporneo, en contraposicin a la postura de los lderes del perodo de conquista y colonia, quienes exigieron al conquistador, particularmente a los misioneros, la comunicacin en mapunzugun (Molina, 2000). El movimiento postocupacin de La Araucana, demand la presencia del mapunzugun en las escuelas pblicas (Foerster y Montecino, 1988) respuesta que surge tarda y aisladamente en instituciones educativas privadas hacia la dcada de 1980 (Durn, Catriquir y Hernndez, 2007). Posteriormente se ha extendido a otros mbitos, entre ellos a la educacin superior, en el campo de la formacin docente en EIB, aun cuando desde el Estado an no haya polticas para incorporar la lengua mapunche en la educacin formal. Desde el campo cultural mapunche se identifica el potencial cognoscitivo de la lengua, sea desde la tradicin lingstica propia, as como respecto de la situacin del mapunzugun en la actualidad, rasgo que puede dinamizar polticas intraculturales, es decir, ancladas en el propio mapunche kimn o conocimiento mapunche, en el marco de los derechos lingsticos reconocidos globalmente en instrumentos jurdicos nacionales e internacionales.
3.2.8. Desafos inter-epistmicos en la educacin intercultural superior (2007)
Este estudio se funda en la experiencia de incorporacin del programa de formacin de profesores en EIB iniciado en 1992 y en una experiencia de formacin de postgrado realizada una dcada ms tarde en tanto propuesta intertnica e intercultural para la formacin especializada en EIB29. Uno de los descubrimientos de estos estudios sugiere que la cuestin identitaria vara segn la posicin social del sujeto y, por tanto, segn su grado de acercamiento respecto del conflicto intertnico global y local (Durn y Catriquir, 2007b: 268). Las preguntas introductorias fueron: cmo desean los estudiantes mapunche y no mapunche ser tratados en estos programas?, cmo asumen la responsabilidad formativa y socio-educacional los docentes de origen mapunche y no mapunche?, cmo son concebidos estos programas en general?, cul ha sido el patrn de relacin intercultural que ha podido establecerse en estos innovadores programas respecto de la relacin social histricamente ignorante de la diversidad cultural que existe en el pas? El anlisis descubre que existe una vigencia relativa o problemtica del principio del relativismo cultural, as como de la vigencia de una relacin de dominio tnico-poltico. La indagacin fenomnica revela que la inter-culturalidad en estos contextos puede
29 Estos programas fueron analizados para IESALC-UNESCO. Ver: Mato (2008).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
153
adoptar formas complejas, fundamentalmente si se enfrenta al dilema de cmo explicitar y controlar el lmite intertnico y tnico (Durn y Catriquir, 2007b: 271). Se revela as que los programas educacionales pueden incorporar los aprendizajes de una relacin histrica compleja, con lo cual se supone que los actores no obviarn las caractersticas del conflicto intertnico desde respuestas intra-diferenciadas.
3.2.9. Discusin sobre los patrimonios culturales en la sociedad nacional y regional (2007 a 2009)
En Chile an prima socialmente el concepto positivista, legalista y materialista de patrimonio cultural como legado objetivo y reproducible de generacin en generacin. Los estudios intertnicos e interculturales, en tanto, han demostrado que este concepto es dismil al propiamente mapunche, el que identifica un legado intangible que concierne a modos de ser, herencias culturales, enseanza que la lengua denomina como elrpun zugu, es decir, legados que son intencionados para abordar procesos de formacin del che o persona, como base de la estructuracin de la sociedad. Hoy da esta oposicin cognoscitiva y emprica an no se instala plenamente, pero al menos se ha abierto una posibilidad de institucionalizar modos de nombrar, interpretar y valorar propios de la cultura mapunche, a travs del aporte de las generaciones adultas y de los estudiosos mapunche. Frente a la concepcin legalista del patrimonio, predominante en la sociedad chilena, el concepto de patrimonio en la sociedad mapunche se entiende, por un lado, como un legado intencionalmente formulado. Por otro lado, es de responsabilidad de cada miembro adulto de la familia, en el marco del rakizuam, preocuparse por legar algo a los miembros de la familia, especialmente aquello que hoy, desde el mundo occidental, se denomina patrimonio inmaterial. En este mbito, se ha avanzado en reconocer como campos del patrimonio cultural mapunche: a) b) c) d) e) f) el gen gnen o tener derecho y potestad sobre algo; el mapunzugun, el reconocimiento de una lengua propia y el derecho a su ejercicio; el kimeltuwn o sistema educativo propio que conduce hacia el zapin mongen (considerado como estilo de vida construido reflexivamente); el mapun qy, o nombre personal y social; el rukache o familia mapunche, institucin que desencadena los procesos de socializacin y formacin; los lof che y lof mapu, unidades fundadas para estar y habitar en el territorio del grupo rema30 y/o del kielmapu31.
30 Por rema se entiende al grupo de parientes tanto de la lnea paterna como de la materna. 31 El concepto kielmapu refiere al acuerdo explcito o tcito de constituir un territorio co-
154 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
g) h) i) j)
el az mapu, en cuanto orden constitutivo de la naturaleza y que funda el cuerpo normativo para la vida social y cultural; el lawentuwn o medicina mapunche, que corresponde tanto a los modos de tratar una enfermedad como a una concepcin cultural humana y trascendente del cuerpo sintiente (humano y animal); el kamarikun o ceremonial religioso que vincula el mundo de lo humano-natural con el mundo sobrenatural; y el anl mapun, en tanto principio de vinculacin entre la gente y el territorio.
4) Conclusiones
La elaboracin presentada, que en la lgica occidental representa una sntesis analtica y en la mapunche un gnezuam, revela un esfuerzo por visibilizar progresivamente en las discusiones acadmicas la necesidad de considerar la coexistencia de racionalidades diferenciadas en territorios donde impera, an en la poca contempornea, un dominio cultural y, por tanto, intelectual y analtico. Se ha develado que la lengua originaria permite la identificacin y entendimiento de fenmenos naturales, sociales y culturales de un modo similar a la forma como lo hace constantemente el razonamiento occidental. La constancia de este fenmeno permite advertir que la racionalidad mapunche se restringe y auto restringe, en una dimensin del colonialismo que poco se ha explorado. En el fondo, el escenario de la educacin superior ha sido propicio para iniciar estos estudios, dado que aun cuando no se han divulgado con fines de rplica y proyeccin, constituyen un testimonio que puede desarrollarse en el futuro cercano, a partir del esfuerzo que hoy da se realiza y que se ha dinamizado, desde luego, por el surgimiento de las Universidades Interculturales, como concreciones del movimiento indgena en las Amricas. En el mbito conceptual, el ejercicio realizado no podra incorporarse an al debate de la llamada ciencia intercultural, en el sentido en que sta se refiere al conjunto de cambios curriculares que se deben realizar en el contexto educativo de las ciencias experimentales para responder a la existencia de un contexto multicultural (Cabo y Enrique, 2004). En concordancia con lo dicho, creemos que el presente trabajo apunta ms bien a explicitar que la visin universalista de ciencia o ciencia normal no cubre otras posibilidades para la comprensin y produccin de conocimiento en el contexto intertnico de la regin. El haber incorporado disciplinas y quehaceres educacionales inspirados en la ciencia postnormal permite sostener el supuesto de que, a
mn entre grupos rema distintos, vivenciado especialmente en el contexto del ceremonial religioso. Un kielmapu puede estar constituido por dos o ms lof o unidades sociales fundadas en el sistema kga y del grupo rema patrilineal.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
155
lo largo del tiempo las relaciones intertnicas pueden mejorarse desde el cultivo intercultural del conocimiento. Del mismo modo, en el largo plazo, lo que est en juego es la explicitacin y uso cada vez ms sistemtico del llamado pluralismo epistemolgico para referirse a las posiciones epistemolgicas de la ciencia occidental y de otras formas de ciencias o modos de construir conocimiento, como la que se ha mostrado ilustrativamente aqu. El desafo pendiente es conocer ms en profundidad las formas en que el contexto universitario aborda su vinculacin con el patrimonio cultural mapunche y su sociedad actual, en el marco de otras modalidades y procesos de construccin del conocimiento intertnico e intercultural. La categora de institucin superior que reconoce la diversidad cultural y permite su cultivo como parte de su misin educativa se valida, por tanto, en base al quehacer acadmico demostrado, aun cuando en la contemporaneidad se aprecian usos diversos del concepto de diversidad cultural en dicho campo.
5) Bibliografa
Berho, Marcelo (2007): Prlogo. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen I. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Cabo, Jos Manuel y Carmen Enrique Mirn (2004): Hacia un concepto de ciencia intercultural. Investigacin Didctica, vol.22, N1. Barcelona: Universidad Autnoma de Barcelona. Catriquir, Desiderio (1999): Formacin de profesores para la educacin Intercultural Bilinge, en la Universidad Catlica de Temuco: Experiencia y perspectiva. En: Daniel Quilaqueo (comp.), Actas Segundo Seminario Latinoamericano de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio (2007a): Formando profesores en educacin intercultural bilinge en contexto mapunche: un modelo reflexivo de anlisis. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio (2007b): Mapunzugun: una contribucin al reposicionamiento de la denominacin de la lengua de la sociedad mapunche. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen I. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio y Gabriel Llanquinao. (2005): Educacin Intercultural en contextos intertnicos: Formacin y desempeo docente. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos.
156 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (2005): Gnezuamgerpun mew epu xoki rakizuam. Abriendo cauces de con-versacin entre pensamientos. Revista Anthropos, N207. Barcelona: Editorial Anthropos. Catriquir, Desiderio; Gloria Inostroza y Daniel Quilaqueo (1997): Formacin de profesores en pedagoga en Educacin Bsica con mencin en Educacin Intercultural. Revisin de una experiencia. En: Desiderio Catriquir (comp.), Acta Primer seminario Latinoamericano de Educacin Intercultural Bilinge. Temuco. Universidad Catlica de Temuco. Catriquir, Desiderio y Teresa Durn (1990): El nombre personal en la sociedad y cultura mapunche. Implicancias tnicas y educacionales. En: Actas de Lengua y Literatura mapuche, N 4. Temuco: Universidad de la Frontera. Durn, Teresa (1998): Sustentacin de un currculo para la formacin en antropologa. Notas de una experiencia local. En: Actas del III Congreso Chileno de Antropologa. Tomo I . Temuco: Colegio de Antroplogos de Chile, Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa (2005): Duplicando la Antropologa en la Araucana de Chile. Revista Anthropos, N 207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa (2007): Interculturalidad en educacin: Discontinuidades y reiteraciones de un ayer y hoy en territorio mapunche. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Marcelo Berho (2005): Enseanza de la antropologa. Una visin etnogrfica de un tipo de formacin en antropologa. Revista Anthropos, N 207. Barcelona: Editorial Anthropos. Durn, Teresa; Marcelo Berho y Noelia Carrasco (2008): La experiencia pedaggica de orientacin intercultural del Centro de Estudios Socioculturales de la Universidad Catlica de Temuco en la regin de la Araucana. En: Daniel Mato (ed.), Diversidad cultural e Interculturalidad en Educacin Superior. Caracas: IESALC-UNESCO. Durn, Teresa; Jos Quidel y Arturo Hernndez (2007): Propuesta acadmico-social de la EIB en la regin de La Araucana: Proyecto Piloto. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (2007): Patrimonio cultural mapunche. Volmenes I, II y III. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa; Jos Quidel, Arturo Hernndez y Desiderio Catriquir (2007): El lof che y la escuela. El asesor cultural como mediador en una situacin compleja. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Desiderio Catriquir (2007a): Mapun y: El nombre personal en la sociedad y cultura mapunche. Implicancias tnicas y sociales. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patri-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 135-157
157
monio cultural mapunche. Volumen I. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Desiderio Catriquir (2007b): Interculturalidad en la vida acadmico-social. Un desafo interepistmico. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Desiderio Catriquir (2007c): Complejidad de los estudios avanzados formales en el tratamiento de la diversidad cultural: Introduccin a una metodologa transcultural. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen II. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Durn, Teresa y Desiderio Catriquir (2009); Ciencia para la interculturalidad en la educacin superior. Ponencia indita, Congreso de Universidades Interculturales. Mxico: Universidad Nacional Autnoma de Mxico. Durn, Teresa; Desiderio Catriquir y Fernando Pea (2007): Coexistencia de denominaciones cientficas y culturales mapunche en territorios ancestrales. Una aproximacin interdisciplinaria: antropologa, geografa fsica y educacin intercultural. Ponencia indita, I Jornada de antropologa y ecologa. Barcelona: Universidad Autnoma de Barcelona. Durn, Teresa et al. (2007): Revitalizacin del mapuzungun. Una visin crtica desde la educacin intercultural y la antropologa. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen I. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Foerster, Rolf y Sonia Montecino (1988): Organizaciones, lderes y contiendas mapuches (1900-1970). Santiago: Ediciones CEM. Herskovits, Melville (1952): El hombre y sus obras. Mxico: Fondo de Cultura Econmica. Mato, Daniel, ed. (2008): Diversidad cultural e interculturalidad en educacin superior. Caracas: IESALC-UNESCO. Molina, Juan (2000): Compendio de la historia geogrfica, natural y civil del reyno de Chile. Santiago: Pehun Editores. Prez, Maya (2008): El problemtico carcter de lo tnico. Revista CUHSO, N13. Temuco: Universidad Catlica de Temuco. Quidel, Jos y Teresa Durn (2007): Rukache o familia mapuche: una relacin entre rema y mapu. En: Teresa Durn, Desiderio Catriquir y Arturo Hernndez (comps.), Patrimonio cultural mapunche. Volumen III. Temuco: Universidad Catlica de Temuco.
Artculos
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
161
Anlisis de las dificultades en el acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural de Yucatn, Mxico1*
Analysis of the difficulties in access and development in the field of labor for women in the rural area in Yucatan, Mexico
Roco Aguiar Sierra2** Leny Pinzn Lizrraga3***
Resumen
Cada da se hace ms evidente la incorporacin de la mujer al campo laboral en las zonas rurales. A pesar de los cambios que se han producido en los aspectos socio-econmicos a nivel mundial, y los avances logrados en Mxico, las mujeres siguen encontrando obstculos que le impiden lograr su desarrollo. Este estudio pretendi analizar la perspectiva de las mujeres trabajadoras de la zona rural de Yucatn sobre sus oportunidades de acceso y desarrollo personal en el mbito laboral. Los objetivos pretendidos fueron: a) Identificar los factores que las mujeres consideran que le facilitan o impiden su acceso al mbito laboral y b) Identificar los factores que las mujeres consideran que le facilitan o impiden su desarrollo personal en el mbito laboral. Se trata de una investigacin de enfoque mixto, transversal y descriptivo. Se us un cuestionario para aplicar a las empleadas; se consideraron como sujetos a las mujeres que al momento del estudio estuvieran realizando un trabajo por el que eran remuneradas; se consideraron para la poblacin los 17 municipios de Yucatn que tienen 2.500 habitantes menos.
*1 Recibido: septiembre 2010. Aceptado: junio 2011. Este artculo corresponde al proyecto de investigacin Anlisis de las dificultades en el acceso y desarrollo en el campo laboral en mujeres de la zona rural de Yucatn, clave de registro N2519.09P, del Cuerpo Acadmico: Desarrollo Organizacional de las Micro y Medianas Empresas (IT-MER-CA-2) financiado por la Direccin General de Educacin Superior Tecnolgica de la Repblica Mexicana.
**2 Instituto Tecnolgico de Mrida, Mxico. Correo electrnico: raguiar@prodigy.net.mx ***3 Instituto Tecnolgico de Mrida, Mxico. Correo electrnico: lmpinzonl@hotmail.com
162 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Se encontr que los factores que facilitaban el acceso al mundo laborar de ms del 80% de las mujeres encuestadas eran: trabajar en turno corrido y contar con el apoyo y ayuda de sus familias; y los que facilitaban su desarrollo el que: otras personas contribuyeran al gasto familiar, el trabajar turno corrido, y tener apoyo y ayuda de sus familias. En contrapartida, el que obstaculizaba su desarrollo era: no recibir ascensos en sus trabajos. Palabras clave: discriminacin, empleadas, zona rural
Abstract
Every day is more evident the women presence in the labor field in the rural area. Besides the changes produced in the socioeconomic factors in Mxico, due to the present conditions in Mexico women are still facing obstacles to accomplish their own development. This study was designed to analyze the working womens perspective about the opportunities of access and development within the working environment in the rural area of Yucatan. The specific objectives are: a) to identify the factors that women considered that facilitate or are an obstacle for their access to the working field, and, b) Identify the factors that women considered that facilitate or are an obstacle for their development in the working field. This research combines the quantitative and qualitative approach. It is descriptive and transversal. To collect data from women employed, a questionnaire was used. The sample was taken from women that, at the moment of the data collection were receiving a wage for their work. 17 different municipalities with less than 2500 inhabitants were considered in the sample. The result showed that in more than 80% of the cases, working a continuous shift and having the support and help from their families, enhances their access to work. The fact that others contribute to the family support, working continuous shift and again having the support and help from their families enhances their personal development and not having received promotions is an obstacle to their development. Key words: discrimination, employees, rural area
1) Introduccin
Las mujeres constituyen ms del 40% de la poblacin econmicamente activa de Mxico. A pesar de los cambios que se han dado en la poca actual, la mujer sigue encontrando obstculos que le impiden su desarrollo en el campo laboral.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
163
La discriminacin es una forma de violencia pasiva que se vuelve, a veces, en agresin fsica. Quienes discriminan, designan un trato diferencial o inferior en funcin del color de la piel, etnia, sexo, edad, cultura, religin o ideologa (Garca, 2002). Baraibar (2003) menciona que, en la cultura mexicana, hay clarioscursos1 en torno de la mujer. Por un lado a la mujer se le idolatra y respeta por su funcin de madre, y por otro se le limita. Blanco y Vzquez (2005: 90) sealan que, al excluir a la mujer de las actividades econmicas, polticas y culturales, entre otras, se ha dado paso a la desigualdad de derechos entre ambos gneros. Baraibar (2003) y Blanco y Vzquez (2005) sealan que, a pesar de los cambios que se han producido en los aspectos socio-econmicos dadas las condiciones actuales, las mujeres siguen encontrando obstculos que le impiden lograr su desarrollo, y que, por ende, retrasan al pas. La poblacin femenina sufre discriminacin porque an cuando alcanza la misma productividad que el varn recibe trato y salario distintos. Apoyando esta postura Blanco y Vzquez (2005) mencionan que a pesar de que han tenido una amplia participacin, su trabajo no ha sido reconocido. Las mujeres han demostrado tener las mismas capacidades que los hombres para desempear actividades laborales, mostrando resultados eficientes en el rea en el que se desempeen (Blanco y Vzquez, 2005). La estadstica de la poblacin total del pas muestra que en el ltimo censo nacional del 2000, la cantidad total de habitantes era de 97.5 millones, de los cuales 47.6 millones (48.8%) eran hombres y 49.9 millones (51.2%) eran mujeres, por lo que se mostraba un diferencia de 2.3 millones ms de mujeres segn los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica) (2008). Las mujeres representan el 40.7% de la poblacin econmicamente activa (PEA) del pas, sin embargo -como revela el Instituto Nacional de las Mujeres (vila, 2007)- siguen enfrentando discriminacin laboral ya que en su mayora ocupan actividades de baja remuneracin y en condiciones de menor proteccin. Las mujeres rurales, amas de casa, han asumido un protagonismo muy importante en la economa familiar, trabajando duro en los negocios familiares, y sin embargo no constando como trabajadoras (Blanco y Vzquez, 2005). La discriminacin hacia las mujeres en materia laboral se refleja en que ocupan los estratos ms bajos, ya que de acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Gnero y con la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo 2006, slo obtienen aproximadamente el 3% de los puestos directivos (INMUJERES, 2003); por lo que se concluye que siendo tan bajo a nivel urbano, la mujer rural no parece tener esperanza alguna de un puesto directivo.
1 Es decir que mientras en algunos mbitos la mujer es aceptada, en otros no.
164 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Morales (en Salinas, 2008) menciona que el 33% de las mujeres mexicanas tienen actividad laboral, pero en condiciones de desigualdad, pues las mujeres obreras ganan un 67% menos que los hombres, y la diferencia entre profesionales es de 34%.
1.1. Planteamiento del problema
Segn vila (2007) las mujeres representan el 73% de los trabajadores no remunerados, el 37.6% de los trabajadores por cuenta propia, el 36.1% de los trabajadores subordinados y remunerados, y el 17.4% de los empleadores. Sin embrago es necesario conocer la realidad de cada entidad, ya que las caractersticas varan de un estado a otro. En el tercer trimestre de 2009, la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo muestra que en el estado de Yucatn hay 1.45 millones de personas mayores de 14 aos, de las cuales 51.6% son mujeres. De esta poblacin femenina, 351 mil (46.9%) son econmicamente activas y 397 mil (53.1%) no; el 96.3% de las mujeres econmicamente activas estn ocupadas. El INEGI (2008: 4) menciona que en Yucatn: las caractersticas educativas de la poblacin difieren por sexo, edad y lugar de residencia, siendo las mujeres, y en particular las que habitan en localidades rurales, quienes se encuentran en condiciones menos favorables.
De las mujeres econmicamente activas, 2% laboran en el sector primario y 24% en el secundario; de estas el 97% lo hacen en la industria de la manufactura. Por su parte, en el sector terciario de la economa se concentran 74% de las mujeres ocupadas en Yucatn. Por otro lado, 59 de cada 100 mujeres ocupadas son asalariadas, 29 trabajan por cuenta propia, 9 no reciben pago alguno y 2 son empleadoras. El 33.4% de las mujeres ocupadas laboran bsicamente una jornada de trabajo semanal de 35 a 48 horas, 22.8% de 15 a 34 horas, 17.5% ms de 48 horas y 19.7% menos de 15 horas a la semana; por ltimo, 6.6% se declar ausente temporal con vnculo laboral (Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo, 2009). Conociendo la realidad desde la perspectiva de las propias mujeres que enfrentan a diario estas dificultades, ser posible desarrollar programas y disear estrategias tanto por dependencias gubernamentales como por la iniciativa privada, que tiendan a fomentar una mayor igualdad de oportunidades para este sector de la poblacin?
1.2. Objetivos
Analizar la perspectiva de las mujeres trabajadoras de la zona rural de Yucatn sobre sus oportunidades de acceso y desarrollo personal en el mbito laboral.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
165
De aqu surgen los siguientes objetivos especficos: Identificar los factores que las mujeres consideran que les facilitan o les impiden su acceso al mbito laboral. Identificar los factores que las mujeres consideran que les facilitan o les impiden su desarrollo personal en el mbito laboral. Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres que laboran en sus propios proyectos o como empleadas. Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres que ocupan diferentes niveles de responsabilidad y/o puestos. Analizar las diferencias en la perspectiva de las mujeres en empresas de distintos giros.
1.3. Justificacin
Cada da se hace ms evidente la incorporacin de la mujer al campo laboral en las zonas rurales. An cuando ha habido avances en cuanto a la disminucin contra las mujeres, esto ha sucedido con mayor fuerza en la zona urbana. Los cambios en la zona rural no solo son ms lentos, sino que los cambios requeridos pudieran ser de distinta ndole. Es importante conocer la situacin particular que viven las mujeres en la zona rural de Yucatn, ya que tienen caractersticas culturales y una idiosincrasia particular. Las condiciones en las que viven en estas comunidades, demanda la participacin de las mujeres para apoyar a la economa familiar. Al vivir en comunidades pequeas y alejadas de la zona urbana el acceso a la informacin se ve limitado. Es importante conocer la realidad que viven estas mujeres a fin de poder tomar las medidas adecuadas para que logren tener igualdad de oportunidades tanto en el acceso como en su desarrollo dentro del campo laboral. Los resultados podran ser de utilidad para las dependencias del Gobierno del Estado de Yucatn que apoyan el desarrollo de la zona rural, en particular organismos que pretenden mejorar las condiciones de vida de las mujeres en el estado. Si a nivel internacional y nacional se estn tomando medidas para que exista igualdad de oportunidades para todos los individuos, corresponde a cada entidad el analizar las necesidades propias de su gente. Cada estado necesita avocarse a la tarea de conocer la realidad no solo a partir de cifras y datos estadsticos sino tambin tomando en cuenta la percepcin de la realidad por parte de quienes participan ella.
166 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
2) Marco Terico
2.1. Marco terico: la mujer en Mxico
Por siglos, la diferencia biolgica se ha constituido en punto de partida y justificacin de la creacin de roles sociales distintos para mujeres y hombres (Freedman, 2004). The Global Gender Gap seala que las diferencias de gnero a travs de la historia, amparadas por lo biolgico, ha permitido mantener desventajas sobre las mujeres, convirtindola en una prctica discriminatoria, especialmente en el rea laboral. (Hausmann, Tyson y Zahidi, 2009) El INCA (Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades, 2008: 1) afirma que el papel de la mujer evolucion en el siglo XX para abarcar otros mbitos como los de representacin social, poltica y de insercin en el mercado laboral. Entre los documentos de la OIT (Organizacin Internacional del Trabajo), dedicados al gnero, formacin y trabajo, se encuentra el artculo Hay ms pero no siempre mejores trabajos para las mujeres en Amrica Latina donde se menciona que: Como resultado de la crisis econmica en Amrica Latina, un gran nmero de mujeres pobres se ha integrado al mercado del trabajo y la brecha en la participacin laboral entre las mujeres pobres y el resto de la poblacin femenina es menos evidente. En 1990 la cifra para las mujeres pobres era de 28,7 %, mientras que la de las mujeres con altos ingresos era de 50,7 %. La distancia se redujo en 2000 cuando 39,3% de las mujeres pobres y 54,6 % de las mujeres con altos ingresos tenan empleo. (OIT, 2006: 12). Segn el Instituto Nacional de las Mujeres: Durante los ltimos aos Mxico ha atestiguado un incremento sustantivo de la participacin de las mujeres en el trabajo remunerado: a fines de los aos setenta la tasa de participacin femenina era de 17.6%; para 1996, en la etapa posterior a la crisis experimentada por el pas, esta participacin ascenda a 36.5%, y desde entonces ha continuado incrementndose en forma sostenida, situndose para 2007 en 41.4%. (INMUJERES, 2008: 4)
La participacin de la mujer en Mxico se ha visto afectada ya que son vistas como un grupo que tienen un nivel educativo bajo y no estn calificadas para desempear actividades que exigen alta productividad. Tambin se les considera como un grupo difcil de mantener dentro de la empresa porque tienen restricciones de horarios y adems requieren mayores prestaciones. Como consecuencia gran parte de las mujeres son contratadas temporalmente y esto las vuelve un
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
167
grupo muy vulnerable de perder sus empleos en momentos de crisis (Baquero, Guataqui y Sarmiento, 2000). Las mujeres han pasado a ser elementos dinamizadores de primer orden en su medio. Esta tarea no ha sido solo fruto del esfuerzo femenino sino que se han producido grandes transformaciones en la cultura dominante (Lors, 2000).
2.2. Discriminacin de la mujer
Algunas de las dificultades que presenta la mujer se ven influenciadas en cierta medida por factores de discriminacin. La discriminacin se define de acuerdo a INMUJERES (2003) como el conjunto de actitudes y prcticas que ubican en una condicin de desventaja a un grupo por su gnero, origen tnico, edad, condicin fsica y situacin econmica. Las mujeres llegan a ser discriminadas hasta cuatro veces por su condicin femenina, por su etnia, por su condicin social y hasta por su edad. Eso hace que las mujeres compiten en condiciones desventajosas en el mbito laboral (Olivares, 2006). La CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin), en su primera encuesta nacional sobre discriminacin en Mxico menciona que: Nueve de cada 10 mujeres en Mxico opinan que s hay discriminacin contra las mujeres, as mismo, que los dos espacios en donde se percibe una mayor discriminacin son el trabajo y la familia, por otra parte una de cada cinco mujeres opina que son las propias mujeres las responsables de la discriminacin. (CONAPRED, 2005: 39)
La causa principal de discriminacin laboral de gnero en Mxico es la maternidad. Por eso se solicita el certificado de no embarazo al momento de contratar una mujer, se piden exmenes peridicos de embarazo y es causa de despido (Mendizbal y Rosales, 2006). Los psiclogos han realizado experimentos que analizan la discriminacin en la evaluacin del trabajo remunerado. Un estudio demostr que, incluso cuando el trabajo de una mujer es idntico al del hombre, el del hombre obtiene mejor calificacin. Es interesante decir que quienes calificaron y valoraron menos el trabajo de las mujeres eran mujeres (Hyde, 2009). Cuando se trata de la discriminacin, se puede dividirla en dos grupos. La discriminacin pre-mercado, la que se presenta antes de que la persona busque trabajo como la discriminacin en la adquisicin de capital humano. Por otro lado, la discriminacin post-mercado, la que se presenta despus de que la persona haya entrado al mercado de trabajo como la discriminacin salarial, la discriminacin en el empleo y la discriminacin ocupacional (Peraita, 2005). De acuerdo a los resultados obtenidos en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminacin en Mxico realizada por la CONAPRED:
168 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
el mexicano promedio no da un trato discriminatorio a las mujeres ya que el 90% opina que el negarle empleo a una mujer embarazada es una violacin a sus derechos humanos. Sin embargo, todava permea una cultura machista y de discriminacin, ya que uno de cada cuatro le pedira un examen de embarazo a una mujer al solicitar empleo, as mismo uno de cada cuatro mexicanos(as) est de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. Por otra parte casi el 40% de los hombres opinan que las mujeres que quieran trabajar deben hacerlo en tareas propias de su sexo y por ltimo uno de cada tres opina que es normal que los hombres ganen ms. (CONAPRED, 2005: 33)
La discriminacin en la contratacin establece barreras que imposibilitan a las mujeres el acceso a la educacin formal y a la capacitacin en las empresas. En las familias grandes y de bajos recursos se da prioridad a la educacin de varones. Todo esto forma un crculo vicioso en donde los padres invierten poco en la educacin de las mujeres, como resultado tambin disminuye su grado de calificacin lo que las colocan en una posicin desventajosa (Baquero, Guataqui y Sarmiento, 2000). Del mismo modo la CONAPRED refiere que: a las indgenas se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues las obligan a dedicarse a las labores domsticas desde la etapa de instruccin primaria lo que eleva la tasa de analfabetismo. Sin el beneficio de una segunda lengua y sin instruccin escolar, las mujeres indgenas no slo quedan al margen de mejores oportunidades de empleo, sino que adems se encuentran en franca desventaja. (CONAPRED, 2006: 72)
Segn las estadsticas nacionales, entre el 2001 y el 2006 han aumentado un 122% las denuncias por hostigamiento, un 106% los despidos por embarazo, un 61% por violencia laboral y un 133% por discriminacin en general (Simn, 2007). Existen diferentes tipos de factores que explican por qu las mujeres obtienen un menor salario. Estos influyen en su acceso al trabajo en condiciones iguales con los hombres. Estos factores son segn Urriza y Puertas (2000): personales, de la relacin laboral, de la empresa y del sector. La discriminacin ocupacional se puede percibir en dos dimensiones: la horizontal y la vertical. La horizontal afirma que los hombres y las mujeres trabajan en diferentes clases de ocupaciones, mientras la vertical dice que existen las jerarquas ocupacionales en donde las mujeres suelen ocupar los niveles inferiores y a partir de estas se construyen las jerarquas de gnero (Bonaccorsi, 1999).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
169
2.3. La Mujer en el medio Rural
Segn Irma Acosta (2007: 11): la incursin de la mujer al mercado de trabajo, en ocasiones desde temprana edad, no es casual. Forma parte de una inclinacin propia del orden socioeconmico vigente, a la prdida del poder adquisitivo del salario.
El ingreso de un miembro de la familia ya no es suficiente para hacer frente a los gastos del hogar. En las zonas rurales el ingreso de la mujer al campo laboral se debe principalmente a las carencias materiales, por lo que es comn observar que la brecha salarial entre las trabajadoras del medio urbano y del medio rural es prcticamente de 4 a 1. As mismo las mujeres rurales adems de trabajar, tienen que atender al mismo tiempo la crianza y educacin de los hijos y labores extra-domsticas lo que las lleva a aceptar trabajos de medio tiempo mal pagados (Acosta 2007). La mujer rural, dependiendo de su edad, etnia y condicin, tambin ha evolucionado y avanzado en el acceso a recursos productivos y a la toma de decisiones para generar proceso de desarrollo. Se calcula que el 80% de la fuerza laboral agrcola est constituida por mujeres (INCA, 2008).
3) La investigacin
3.1. Metodologa
Se trata de una investigacin de enfoque mixto, transversal y descriptivo. Se us un cuestionario para aplicar a las empleadas. Se consideraron como sujetos a las mujeres que, al momento del estudio, estuvieran realizando un trabajo por el que reciban un pago. La poblacin fueron los 17 municipios de Yucatn que tienen menos de 2.500 habitantes. Para la recoleccin de datos se visit cada poblacin. Con varios encuestadores, se recorrieron las calles y casas hasta completar el nmero de casos necesarios. El nmero de visitas a cada municipio vari entre 2 y 4, dependiendo del tamao de la muestra y de la disponibilidad de la gente para ser encuestada.
3.2. Resultados
Como puede verse en la tabla 1 se entrevist a 720 empleadas. Estas pertenecan a 17 municipios. El nmero de empleadas entrevistadas vari entre 25 y 70.
170 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 1: Empleadas entrevistadas por municipio
Municipio Cuncunul Dzilam de Bravo Kopom Mococh Quintana Roo Sudzal Suma Tekal de Venegas Telchac Puerto Teya Yoban Tepakn Muxupip Sanahcat Dzoncahuich San Felipe Total Frecuencia 25 60 43 70 34 23 51 48 54 39 50 54 49 36 36 48 720 Porcentaje 3.5 8.3 6.0 9.7 4.7 3.2 7.1 6.7 7.5 5.4 6.9 7.5 6.8 5.0 5.0 6.7 100.0 % Acumulado 3.5 11.8 17.8 27.5 32.2 35.4 42.5 49.2 56.7 62.1 69.0 76.5 83.3 88.3 93.3 100.0
Las edades se encontraban entre 18 aos y 59 aos (ver tabla 2). Tabla 2: Edad de las empleadas Edades No contest Menos de 18 De 18 a 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 Ms de 59 Total Frecuencia 4 19 248 270 129 35 15 720 Porcentaje 6 2.6 34.4 37.5 17.9 4.9 2.1 100.0 % Vlido 6 2.6 34.4 37.5 17.9 4.9 2.1 100.0 % Acumulado 6 3.2 37.6 75.1 93.1 97.9 100.0
Como se ve en la tabla 3, 419 (58.2%) eran casadas, tambin exista un nmero considerable de solteras, las que llegaban a las 300 (41.7%). Tabla 3: Estado civil de las empleadas Estado civil No contest Casada Soltera Total Frecuencia 1 419 300 720 Porcentaje 1 58.2 41.7 100.0 % Vlido 1 58.2 41.7 100.0 % Acumulado 1 58.3 100.0
Se encontr que 483 (67.1%) trabajaban en un negocio del giro de servicios, mientras que 172 (23.9%) laboraban en uno comercial y solo 62 (8.6) en una industria (ver tabla 4).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
171
Tabla 4: Giro del negocio del cual son empleadas Giro No contest Industrial Comercial Servicios Total Frecuencia 3 62 172 483 720 Porcentaje 4 8.6 23.9 67.1 100.0 % Acumulado 4 9.0 32.9 100.0
3.2.1. Factores que obstaculizan o facilitan el acceso y desarrollo.
El nivel de escolaridad podra afectar su acceso y desarrollo. 122 (16.9%) tenan primaria. Para stas, el nivel de escolaridad poda obstaculizar su acceso y desarrollo. 200 (27.8%) solo haban cursado la secundaria. Por otro lado, para aquellas con mayor nivel de estudios, este facilitaba tanto su acceso como su desarrollo laboral. 142 (19.7%) haban cursado la preparatoria, 200 (27.8%) carrera universitaria, 13 (1.8%) carrera tcnica, 15 (2.1%) maestra y 1 (1%) doctorado. Es decir 371 (51.53%) tenan un nivel acadmico que facilitaba su acceso y desarrollo (ver tabla 5). Tabla 5: Nivel de estudios de las empleadas Nivel de estudios Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria Carrera Maestra Carrera tcnica Doctorado Total Frecuencia 27 122 200 142 200 15 13 1 720 Porcentaje 3.8 16.9 27.8 19.7 27.8 2.1 1.8 1 100.0 % Acumulado 3.8 20.7 48.5 68.2 96.0 98.1 99.9 100.0
El nmero de hijos obstaculiza el acceso y el desarrollo laboral. A mayor nmero de hijos, mayores obstculos. De esta mujeres, 275 (38.2%) no tenan hijos, facilitndoles su acceso y desarrollo. Pero las otras, 259 (36%) tenan de 1 a 2 hijos, 163 (22.6%) tenan entre 3 y 5 hijos y 23 (3.2%) tenan ms de 5 hijos (ver tabla 6). Para 445 (61.8%) de ellas, los hijos eran un obstculo para el acceso y desarrollo laboral.
172 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 6: Nmero de hijos No de hijos Ninguno De 1 a 2 De 3 a 5 Ms de 5 Total Frecuencia 275 259 163 23 720 Porcentaje 38.2 36.0 22.6 3.2 100.0 % Acumulado 38.2 74.2 96.8 100.0
El tener personas que dependan de ellas pasaba a ser un factor que les facilitaba el acceso al campo laboral ya que las motivaba a trabajar. 190 (26.4%) no tenan a nadie que dependiera de ellas, es decir esto era un obstculo. Sin embargo 363 (50.4%) tenan 1 o 2 personas que dependan de ellas. 158 (21.9%) tenan entre 3 y 5 personas y 9 (1.3%) tenan ms de 5. Esta ltimas sumaban un total de 530 (73.6), para quienes el tener dependientes era un factor que les facilitaba su acceso al trabajo (ver tabla 7). Tabla 7: Nmero de personas que dependen econmicamente de ella Dependientes Ninguno De 1 a 2 De 3 a 5 Ms de 5 Total Frecuencia 190 363 158 9 720 Porcentaje 26.4 50.4 21.9 1.3 100.0 % Acumulado 26.4 76.8 98.8 100.0
La antigedad en el empleo es otro factor que facilita el desarrollo laboral de las mujeres rurales del estado de Yucatn. Para 139 (19.3%) de ellas el tener menos de un ao en el trabajo era un obstculo. De las otras, 344 (47.8) tenan entre 1 y 5 aos, 97 (13,5%) tenan entre 6 y 10 aos, 95 (13.2%) tenan entre 11 y 20 aos y 30 (4.2%) tenan ms de 20 (ver tabla 8). Tabla 8: Antigedad en el empleo Antigedad No contest Menos de 1 ao De 1 a 5 aos De 6 a 10 aos De 11 a 20 aos Ms de 20 aos Total Frecuencia 15 139 344 97 95 30 720 Porcentaje 2.1 19.3 47.8 13.5 13.2 4.2 100.0 % Acumulado 2.1 21.4 69.2 82.6 95.8 100.0
Contar con el grado de estudios exigido les allan su acceso y su desarrollo laboral. En efecto, a 419 (58.2%) de ellas no se les exigi ningn nivel
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
173
de estudios para trabajar, pero a 299 (41.8%) el tener el grado de estudios les facilit el acceso y el desarrollo laboral (ver tabla 9). Tabla 9: Grado de estudios para trabajar Estudios No contest Ninguno Primaria Secundaria Preparatoria Carrera Carrera tcnica Total Frecuencia 2 419 13 44 57 179 6 720 Porcentaje 3 58.2 1.8 6.1 7.9 24.9 8 100.0 % Acumulado 3 58.5 60.3 66.4 74.3 99.2 100.0
Algunas de las encuestadas eran de la opinin de que el tener un grado mayor de estudios les hubiera facilitado oportunidades de empleo. De este modo 271 de ellas (37.6%) calificaron esta condicin como seguramente, 156 (21.7%) como probablemente, 102 (14.2%) como poco probable y 179 (24,7%) como imposible. Es decir, para 227 (59.3%) el tener mayores estudios facilita su acceso al trabajo (ver tabla 10). Tabla 10: Opinin sobre si el tener mayor grado de estudios hubiera mejorado su puesto Opinin No contest Seguramente Probablemente Poco Probable Imposible Total Frecuencia 12 271 156 102 179 720 Porcentaje 1.7 37.6 21.7 14.2 24.9 100.0 % Acumulado 1.7 39.3 61.0 75.1 100.0
Si la contratacin fue automtica su acceso fue facilitado. En la tabla 11 se ve que 399 (55.42%) no tuvieron seleccin, y que para 321 (44.58%) fue un obstculo.
174 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 11: Proceso de contratacin La empresa para contratarla La entrevist? Le aplic pruebas? Le aplic exmenes mdicos? La puso a prueba un tiempo? La contratacin fue automtica Si No Si No Si No Si No Si No Frecuencia 169 551 126 594 184 536 60 660 399 321 Porcentaje 22.22 76.53 17.5 82.5 25.56 74.44 8.33 92.67 55.42 44.58
Si se observa la tabla 12 se ve que los sueldos han mejorado, es decir se han desarrollado en su trabajo. Mientras que el salario inicial de 317 (44.0%) fue menor a 51 pesos, actualmente slo 197 (27.4%) continan ganando menos de 51 pesos. Si 215 (29.9%) ganaban inicialmente entre 101 y 150, ahora llegan a 205 (28.5%). Por otro lado, si 78 (10.8%) ganaban entre 151 y 200 pesos diarios, en la actualidad este nmero llega a las 73 (10.1%), y si 55 (7.6%) ganaban inicialmente ms de 200 pesos, ahora son 135 (18.8%) las que ganan esta cantidad. Tabla 12: Salarios inicial y actual
Salario diario inicial
Salario No contest Menos de 51 De 51 a 100 De 101 a 150 De 151 a 200 Ms de 200 Por comisin Total Frecuencia 8 317 215 78 44 55 3 720 Porcentaje 1.1 44.0 29.9 10.8 6.1 7.6 4 100.0
Salario diario actual
Salario No contest Menos de 51 De 51 a 100 De 101 a 150 De 151 a 200 Ms de 200 Por comisin Total Frecuencia 6 197 205 101 73 135 3 720 Porcentaje 8 27.4 28.5 14.0 10.1 18.8 4 100.0
Entre lo que facilita el acceso y desarrollo al trabajo est el vivir con otros adultos y entre los que obstaculiza est el tener hijos. De ellas, 299 (41.5%) viven con sus padres, 181 (21.1%) con sus hermanos, 393 (54.4%) con una pareja y 416 (57.8%) con sus hijos (ver tabla 13).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
175
Tabla 13: Personas con las que vive Vive con... Paps Hermanos Marido/Pareja Hijos Otros Si No Si No Si No Si No Si No Frecuencia 299 421 181 539 392 328 416 304 94 626 Porcentaje 41.5 58.5 21.1 78.9 54.4 45.6 57.8 42.2 13.1 86.9
El que slo ellas aporten al gasto es un factor que facilita su acceso al trabajo. Este es el caso de 73 (10.1%) mujeres encuestadas. En tanto, el tener otras personas que aportan al gasto facilita su desarrollo laboral, condicin declarada por 647 (89.9%) de ellas (ver tabla 14). Tabla 14: Personas que contribuyen al gasto familiar Contribuyen No contesto Solo usted Usted y Otra persona Tres ms personas Todos Ella no, otra/s persona/s Total Frecuencia 12 73 453 136 22 24 720 Porcentaje 1.7 10.1 62.9 18.9 3.1 3.3 100.0 % Acumulado 1.7 11.8 74.7 93.6 96.7 100.0
El tener personal a su cargo puede verse como un signo de desarrollo y una oportunidad que facilita su desarrollo laboral. De estas mujeres, 600 (83.3%) no tenan esta responsabilidad. En estos trminos, es esperable que a mayor grado de responsabilidad ms se facilita el desarrollo de las mujeres en sus trabajos. De las que si tenan empleadas o empleados, 85 (11.8%) tienen entre 1 y 5 personas a su cargo, 13 (1.8%) tienen entre 6 y 10, 8 (1.1%) entre 11 y 20 y 12 (1.7%) ms de veinte a su cargo (ver tabla 15).
176 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 15: Cuantas personas tiene a su cargo N personas No contest Ninguna De 1 a 5 De 6 a 10 De 11 a 20 Ms de 20 Total Frecuencia 2 600 85 13 8 12 720 Porcentaje 3 83.3 11.8 1.8 1.1 1.7 100.0 % Acumulado 3 83.6 95.4 97.2 98.3 100.0
Quienes tienen contrato escrito poseen ms seguridad y facilidad de desarrollo en el trabajo. De las empleadas estudiadas, slo 326 (45.3%) tenan contrato escrito, las restantes 383 (53.2%) haban sido contratadas de forma verbal. El que su contrato fuera permanente les facilitaba el desarrollo laboral, mientras que si era eventual o por horas lo obstaculizaba. De estas empleadas, 549 (72.1%) tena un contrato permanente, mientras que el contrato de 171 (23.85) era eventual y de 16 (2.2%) era por horas (ver tabla 16). Tabla 16: Permanencia de su contrato Permanencia No contest Permanente Eventual Por horas Total Frecuencia 14 519 171 16 720 Porcentaje 1.9 72.1 23.8 2.2 100.0 % Acumulado 1.9 74.0 97.8 100.0
El tener mayor dedicacin a su trabajo potencia el desarrollo laboral de estas mujeres. La dedicacin puede medirse por los das que labora. Entonces trabajar ms das facilita su desarrollo y menos los obstaculiza. De estas mujeres, en la tabla 17 se ve que 27 (3.8%) trabaja de 1 a 2 das a la semana, 39 (5.4%) de 3 o 4 das, 498 (69.2%) 5 o 6 das y 156 (21.7%) todos los das. Tabla 17: Nmero de das que trabaja N de das De 1 a 2 das De 3 a 4 das De 5 a 6 das Toda la semana Total Frecuencia 27 39 498 156 720 Porcentaje 3.8 5.4 69.2 21.7 100.0 % Acumulado 3.8 9.2 78.3 100.0
El trabajar un mayor nmero de horas facilita su desarrollo laboral. De estas empleadas 462 (64%) trabajan menos de 40 horas semanales, 150 (20.8%) entre 40 y 54 horas y 99 (13.8%) ms de 54 horas (ver tabla 18).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
177
Tabla 18: Horas que laboran a la semana Horas/semana No contest Menos de 40 hrs. Entre 40 y 54 hrs. Ms de 54 hrs. Total Frecuencia 9 462 150 99 720 Porcentaje 1.3 64.2 20.8 13.8 100.0 % Acumulado 1.3 65.4 86.3 100.0
En la tabla 19 se ve que la mayora trabaja turno matutino, un factor que facilita tanto el acceso como el desarrollo laboral. De ellas, 533 (74%) trabajaban en el turno matutino, 43(6%) en el vespertino y 134 (18.6%) en el mixto. Tabla 19: Turno en el que trabajan Turno No contest Matutino Vespertino Mixto Total Frecuencia 10 533 43 134 720 Porcentaje 1.4 74.0 6.0 18.6 100.0 % Acumulado 1.4 75.4 81.4 100.0
El horario corrido facilita el acceso y desarrollo laboral. La gran mayora de esta mujeres 609 (84.6%) trabajaban horario corrido y el resto, 101 (14%) horario cortado, esto es asistir en la maana y regresar por la tarde. En la tabla 20 se ve que a 494 (68.6%) de ellas les permiten acomodar su horario (facilita), mientras que a 206 (28.6%) no (obstaculiza). Hay 15 (2.1%) de ellas que nunca han intentado cambiar su horario por lo que desconocen si se les permitira esta modificacin. Tabla 20: Le permiten acomodar su horario a sus necesidades personales Acomoda su horario No contest Si No No lo he intentado Total Frecuencia 5 494 206 15 720 Porcentaje 7 68.6 28.6 2.1 100.0 % Acumulado 7 69.3 97.9 100.0
Tener servicios de salud facilita el acceso al trabajo. 554 (76.9%) gozan de servicios mdicos y 163 (22%) no tiene este beneficio (ver tabla 21).
178 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 21: Se encuentra asegurada Asegurada No contest Si No Total Frecuencia 3 554 163 720 Porcentaje 4 76.9 22.6 100.0 % Vlido 4 76.9 22.6 100.0 % Acumulado 4 77.4 100.0
Segn la tabla 22, 225 (35.4%) pertenecen al IMSS, 181 (25.1%) al Seguro Popular, 105 (14.6%) al ISSSTE, 4 (.6%) al seguro particular y 13 (1.8%) a otros. Tabla 22: Sistema de salud al que est inscrita Afiliacin No contest IMSS ISSSTE Seguro Particular Seguro Popular Otro Ninguno Total Frecuencia 6 255 105 4 181 13 156 720 Porcentaje .8 35.4 14.6 .6 25.1 1.8 21.7 100.0 % Acumulado .8 36.3 50.8 51.4 76.5 78.3 100.0
Sin embargo no todas obtuvieron este servicio de salud a travs de su trabajo. La tabla 23 muestra que solo 286 (39.7%) obtuvieron el servicio mdico por su empleo. El resto los obtuvo de su pareja, padres o los pagaron ellas mismas. Tabla 23: Quien la asegur al sistema de Salud Procedencia del seguro No contest Empresa Esposo Paps Ella Misma Otro No aplica Total Frecuencia 13 286 57 28 168 11 157 720 Porcentaje 1.8 39.7 7.9 3.9 23.3 1.5 21.8 100.0 % Acumulado 1.8 41.5 49.4 53.3 76.7 78.2 100.0
De ellas, 453 (62.9%) trabajan con hombres y 264 (36.7%). Uno de los factores de inters es saber si estas empleadas reconocen
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
179
haber sido vctimas de acoso laboral o sexual. En la tabla 24 se puede ver que solo 46 (6.4%) reportan haber sido vctimas de acoso laboral y 42 (5.8%) de acoso sexual. Tabla 24: Ha sido vctima Vctima No contest Si No Total No contest Vctima de Acoso Laboral Frecuencia Porcentaje 1 1 46 6.4 673 93.5 720 100.0 1 1 Vctima de Acoso Sexual Frecuencia Porcentaje 42 678 720 5.8 94.2 100.0
En cuanto a los indicadores de discriminacin que se han dado en su trabajo, 16 (2.2%) de ellas haban sido amenazadas con quitarles el trabajo si se embarazaban (ver tabla 25). Consecuentemente, las amenazas obstaculizan el acceso y el desarrollo laboral. Tabla 25: Mujeres vctimas de amenazas por embarazo Amenazas Si No Total Frecuencia 16 704 720 Porcentaje 2.2 97.8 100.0 % Acumulado 2.2 100.0
415 (57.6%) han recibido al menos un incremento salarial desde que empez a trabajar. El incremento salarial facilita el desarrollo laboral (ver tabla 26). Tabla 26: Ha recibido incrementos a su salario Incremento Si No Total Frecuencia 415 305 720 Porcentaje 57.6 42.4 100.0 % Acumulado 57.6 100.0
Se encontr que solo a 62 (8.6%) las haban ascendido de puesto, mientras que a 651 (90.4%) no. El no ser ascendida obstaculiza el desarrollo laboral. De ellas, 435 (60.4) han recibido capacitacin, 275 (38.2%) no. Entonces, recibir capacitacin facilita su desarrollo. Entre los factores que facilitan su desarrollo laboral est el que le den permisos para salir cuando lo necesitan sin descontarle su sueldo. De las empleadas consideradas en este estudio, 574 (79.7%) contaban con este factor a su favor. Solo 141 (19.6%) de ellas no gozaban de este beneficio (ver tabla 27).
180 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
Tabla 27: Empleadas a quienes les conceden permiso de salir de su trabaja segn sus necesidades Permisos No contest Si No Total Frecuencia 5 574 141 720 Porcentaje 7 79.7 19.6 100.0 % Acumulado 7 80.4 100.0
Aunque por ley deben de recibir prestaciones, no todas ellas cuentan con este beneficio. Se encontr que 463 (64.3%) reciban prestaciones, mientras que 252 (35.0%) no reciban .El recibir prestaciones es un factor que facilita su desarrollo laboral. Un factor que puede obstaculizar su acceso al trabajo es que la gente las critique por trabajar. 297 (41%) de ellas piensan que las critican por trabajar, y 420 (58.3%) piensan que no (ver tabla 28). Tabla 28: La gente las critican por trabajar Las critican No contest Si No Total Frecuencia 4 296 420 720 Porcentaje 6 41.1 58.3 100.0 % Vlido 6 41.1 58.3 100.0 % Acumulado 6 41.7 100.0
El apoyo municipal es un factor que facilita el acceso y desarrollo. 439 (61.1%) piensan que los municipios las apoyan y 273 (37.95) piensa que no (ver tabla 29). Tabla 29: El municipio apoya a las mujeres creando fuentes de empleo Apoyo del municipio No contest Si No Total Frecuencia 8 439 273 720 Porcentaje 1.1 61.0 37.9 100.0 % Acumulado 1.1 62.1 100.0
Tambin el que la comunidad las apoye puede obstaculizar o facilitar su acceso y su desarrollo. 484 (67.2%) opinan que la comunidad las apoya, mientras que 229 (31.8%) consideran que no (ver tabla 30).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
181
Tabla 30: La comunidad apoya a las mujeres que trabajan Apoyo de la comunidad No contest Si No Total Frecuencia 7 484 229 720 Porcentaje 1.0 67.2 31.8 100.0 % Acumulado 1.0 68.2 100.0
En cuanto a su percepcin sobre la discriminacin por gnero, se encontr (ver tabla 31), que la mayora est de acuerdo en que los hombres reciben mejores beneficios. 305 (42.4%) piensan que los hombres tienen ms oportunidades de ascenso. 246 (43.2%) piensan que los hombres tienes ms oportunidades de un aumento de sueldo. 240 (33.3%) piensan que los hombres reciben mejores sueldos. 230 (31.9%) piensan que los jefes valoran ms el trabajo de los hombres. 210 (29.2%) creen que los hombres reciben mejores prestaciones. Y menos del 20% piensan que los hombres tienen seguro social primero y reciben ms capacitacin. Tabla 31: Mujeres v/s hombres Los hombres primero Tienen seguro social que las mujeres No contest Si No No contest Si No No contest Si No No contest Si No Si No No contest Si No No contest Si No Frecuencia 10 133 577 6 240 474 4 230 486 3 210 507 305 415 2 246 472 5 141 574 Porcentaje 1.4 18.5 80.1 8 33.3 65.8 6 31.9 67.5 4 29.2 70.4 42.4 57.6 3 34.2 65.6 7 19.6 79.7
Reciben un mejor sueldo Son mejor valorados en su trabajo por parte de sus jefes Reciben mejores prestaciones Tienen ms probabilidad de ascenso en su trabajo Tienen mayores probabilidades de tener un aumento de sueldo Reciben ms capacitacin
El apoyo que reciben de la gente de su entorno puede ser un factor que facilite tanto su acceso y desarrollo laboral. Al analizar si sus familias las apoyan para que trabajen, se encontr, (ver tabla 32) que 680 (94.4%) manifiestan
182 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
contar con el apoyo su familia y solo 38 (5.3%) trabajan a pesar de no contar con el apoyo de sus familiares. Tabla 32: Porcentaje de mujeres que cuentan con el apoyo de su familia Apoyo de la familia No contest Si No Total Frecuencia 2 680 38 720 Porcentaje 3 94.4 5.3 100.0 % Acumulado 3 94.7 100.0
Al tratar de especificar si este apoyo lo recibe porque trabaja, se encontr que 618 (85.8%) si reciben este apoyo a partir de esta condicin (ver tabla 33). Tabla 33: Recibe ayuda de su familia porque trabaja Ayuda de la familia No contest Si No Total Frecuencia 2 618 100 720 Porcentaje 3 85.8 13.9 100.0 % Acumulado 3 86.1 100.0
En cuanto a si sus parejas estn de acuerdo con que trabajen, se encontr que 374 (51.9%) de ellas tienen parejas que estn de acuerdo, 43 (6.0%) que no y para 301 (41.8%) la pregunta no aplica (ver tabla 34). Tabla 34: Su pareja est contenta porque trabaja Pareja contenta No contest Si No No aplica Total Frecuencia 2 374 43 301 720 Porcentaje 3 51.9 6.0 41.8 100.0 % Acumulado 3 52.2 58.2 100.0
El que su pareja est de acuerdo no significa que la ayude con los nios y la casa. Como puede verse en la tabla 35, 384 (53.3%) empleadas reportaron que sus parejas las ayudaban, mientras que solo 32 (4.4%) reportaron que no reciban ayuda de ellos. Para las otras 301 (41.8%) la pregunta no aplica.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
183
Tabla 35: Su Marido/pareja le ayuda porque trabaja La pareja ayuda No contest Si No No aplica No contest Frecuencia 3 384 32 301 3 Porcentaje 4 53.3 4.4 41.8 .4 % Acumulado 4 53.8 58.2 100.0 .4
4) Conclusiones
Cuando se revisan los resultados encontrados se puede percibir que entre los obstculos que enfrentan estas mujeres de la zona rural de Yucatn, tanto al acceder al campo laboral como al intentar progresar dentro del mismo, se encuentran aquellos de carcter prctico, que en su mayor parte obedecen a la necesidad de atender a su familia adems de trabajar. Es necesario recordar que estas mujeres cumplen una doble labor, ser ama de casa y trabajadora. El ser trabajadoras no las libera de la carga de la atencin de la casa y de los hijos, labor que recae en algunos casos, exclusivamente en ellas. Es posible que por esta razn el poder cambiar su horario de trabajo o trabajar turno corrido les permita ms tiempo para atender a su familia. Se menciona que algunas sienten que la comunidad no apoya el hecho de la mujer trabaje. Esto se puede relacionar con el anlisis del prrafo anterior, ya que pudiera ser que lo que ellas piensan que la comunidad les critica, no es que trabajen, sino que al trabajar descuidan a su familia. Otro factor que surge a lo largo del anlisis de los resultados es la importancia que estas mujeres le dan al apoyo familiar. Esto pudiera deberse a que por un lado, necesitan el apoyo de otros miembros de la familia para que las ayuden y sustituyan en la atencin de su hogar y de sus hijos y, por otro lado, es muy importante para ellas que su pareja o familia estn de acuerdo en que trabajen, ya que de otra manera solo crean problemas. Como puede verse estas mujeres laboran largas jornadas de trabajo, no disfrutan de vacaciones ni descansos, no reciben ascensos y usan la mayor parte de sus ganancias para el sostenimiento de su familia. El trabajo, pareciera ser visto por ellas como una necesidad para sacar adelante a su familia y no como una fuente de realizacin personal. Esto no elimina la posibilidad de que a pesar de que su objetivo principal es poder contribuir al gasto familiar, ellas experimenten cierto grado de satisfaccin al lograr sus objetivos. Sera interesante averiguar el grado de estrs que enfrentan estas mujeres, ya que las largas jornadas de trabajo aunadas a su rol de amas de casa pudieran ser motivos para una fuerte exigencia a su rol femenino. Tambin sera
184 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
necesario conocer la percepcin que sus familias tienen de ellas, ya que esto permitira tener una concepcin de las diferencias sobre lo que las familias de la zona rural piensan de la mujer que trabaja y de aquella que est dedicada a las labores del hogar.
5) Bibliografa
Abramo, Lais y Mara Elena Valenzuela (2006): Tasas de participacin de la fuerza laboral femenina en Amrica Latina. Consulta: 1 de marzo de 2009: http://spanish.millenniumcampaign.org/site/apps/nlnet/content3.aspx? c=8nJBLNNnGhF&b=308322&ct=2039173 Acosta, Irma Lorena (2007): Trabajo de la mujer en zonas rurales, inequidad persistente. Consulta 10 de enero 2010: www.sitemason.com/files/i7zbeE/WORKING%20PAPERS%206.pdf vila, Mara del Refugio (2007): Polticas pblicas con visin de gnero. Nuevo Len-Mxico: Instituto Estatal de las Mujeres. Baquero, Jairo; Juan Carlos Guataqui y Lina Sarmiento (2000): Un Marco Analtico de la Discriminacin Laboral. Consulta 5 de mayo de 2009: www.urosario.edu.co/economia/investigacion/bi/bi08.pdf Baraibar, Luca (2003): El subsidio de maternidad como causa de discriminacin de la mujer trabajadora. Tesis de Licenciatura en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional. Puebla-Mxico: Departamento de Derecho, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Amricas. Consulta 28 de febrero de 2009: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/ documentos/ledi/baraibar_r_l/capitulo4.pdf Blanco, Karen Laura y Vernica Margarita Vzquez (2005): La convencin para eliminar todas las formas de discriminacin contra la mujer (CEDAW) aplicada en Mxico. Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Puebla-Mxico: Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Amricas. Consulta 3 de marzo 2009: http:// catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/blanco_d_kl/capitulo4.pdf Bonaccorsi, Nlida (1999): El trabajo femenino en su doble dimensin: Domstico y Asalariado. Consulta 5 de mayo de 2009: http://conapred.org.mx/redalyc/pdf/278/27800607.pdf CONAPRED (2005): Primera encuesta nacional sobre discriminacin en Mxico. Consulta 6 de enero de 2010: http://conapred.org.mx/depositobv/PrimeraEncuesta/Presentacion%20 de%20la%20Encuesta.pdf CONAPRED (2006): Informe sobre la discriminacin en el campo laboral. Mxico. Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (2009): Indicadores trimestrales. Consulta 9 de enero de 2010: http://interdsap.stps.gob. mx:150/302_0058enoe.asp
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 161-185
185
Freedman, Jane (2004): Feminismo. Espaa: Narcea, S. A. de Ediciones. Garca, Benjamn (2002): Apuntes para un libro blanco para el desarrollo rural. Sitio web de la Universidad Complutense de Madrid. Consulta 9 de marzo de 2009: www.libroblancoagricultura.com/libroblanco/jtematica/mundo_rural/ponencias/garcia_sanz/garcia_sanz.pdf Hausmann, Ricardo; Laura D. Tyson y Saadia Zahidi (2009): The Global Gender Gap, Report 2006. Consulta 16 de noviembre de 2009: http://www.tripalium.com/actu/telechargement/wef.pdf Hyde, Janet Shibley (2009): Psicologa de la mujer. Espaa: Ediciones Morata S.L. INCA (2008): La perspectiva de gnero en los programas de desarrollo rural. Consulta 25 de febrero de 2009: www.inca.gob.mx/flash_paginas/enfoques/perpect. html INEGI (2008): Estadsticas a propsito del da internacional de la mujer: Datos de Yucatn. Consulta 9 de enero de 2010: ww.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2008/mujer31.doc INMUJERES (2003): Las mexicanas y el trabajo II. Consulta 28 de febrero de 2009: www.cimacnoticias.com/especiales/coinversion2007/mujeresambitolaboral/contexto/contextonacional/lasmexicanasyeltrabajo2.pdf INMUJERES (2008): Desigualdad de gnero en el trabajo. Consulta 10 de enero de 2010: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100923.pdf Lors, Carmen (2000): Mujer rural en Espaa. Espaa: Universidad de Huesca. CEDERUL. Mendizbal, Gabriela y Hctor Rosales (2006): La Maternidad en el Derecho de Familia y de la seguridad social. Consulta 28 de febrero de 2009: www. bibliojuridica.org/libros/5/2288/8.pdf OIT (1996): Formacin y desarrollo social. Consulta 1 de marzo de 2009: www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/rural/genero/perspect.htm Olivares, Emir (2006): Por discriminacin, la mujer enfrenta conflictos y desventajas de trabajo. Consulta 25 de febrero de 2009: www.jornada.unam.mx/2006/12/05/index.php?section=sociedad&artic le=047n1soc Peraita, Carlos (2005): El Gnero en el Mercado de Trabajo. Consulta 6 de mayo de 2009: www.uv.es/~peraitac/docencia/TdelML/T7(TML).pdf Salinas, Javier (2008): Discriminacin laboral hacia la mujer: experta. Consulta 3 de marzo de 2009: www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=sociedad&articl e=042n3soc Urriza, Carlos Martn y Luis Zarapuz (2000): Empleo y discriminacin salarial: Un anlisis desde la perspectiva del gnero. Consulta 7 de abril de 2009: www.igualdaddetrato.com/docs_campana/empleoydiscriminacion.pdf
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
187
La percepcin de las mujeres veladas sobre su insercin en el mercado laboral espaol: un estudio longitudinal1*
The perception of the women with veil on his insertion on the labor Spanish market: a longitudinal study
Alexandra Ainz Galende2**
Resumen
Este artculo hace referencia a un estudio basado en descubrir cual es la percepcin de las mujeres veladas sobre su insercin en el mercado de trabajo. En concreto, en el texto se establece una comparativa entre la percepcin que tenan las mujeres objeto de estudio en el ao 2005 y la percepcin que tienen esas mismas mujeres en el ao 2010. De esta manera, por un lado, vemos que trayectoria laboral han tenido las mujeres en estos cinco aos y, por otro, observamos si la percepcin de estas mujeres ha cambiado, y si es as en qu sentido. Palabras clave: mujer musulmana, velo, hijab, mercado laboral, trabajo, discriminacin.
Abstract
This article refers to a study based in know which is the perception of the women watched on his insertion on the labor market. Concretely in the text the comparative one is established between the perception that the women had object of study in the year 2005 and the perception that the same women have in the year 2010 hereby, on the one hand we see that the women have had labor path in these five years and on the other hand we observe if the perception of these women has changed and if it is like that; in what sense. Key words: Moslem woman, veil, hijab, labor market, work, discrimination
*1 Recibido: marzo 2011. Aceptado: junio 2011. **2 Universidad de Almera, Espaa. Correo electrnico: ainzgalende@gmail.com
188 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
1) Introduccin
Lo que presentamos en prximas lneas es la comparativa de un estudio que comenz en el 2005 y que se repiti en el 2010. En concreto la temtica de dicho estudio fue la percepcin de las mujeres musulmanas que visten el velo sobre su insercin laboral en Espaa. Nos dimos cuenta a raz de la extraccin de conclusiones en el 2005, que ciertas ideologas plantean que el velo es fruto de un pensamiento primitivo, no desarrollado, falso, atrasado o retrgrado, partiendo entre otras, de la premisa de que el pensamiento verdadero slo fluye desde la filosofa o la ciencia moderna (Moualhi, 2000: 291-304). Parece desde ciertos imaginarios que el velo es smbolo de una ideologa arcaica y totalmente opresora hacia las mujeres. Quasim Amin ya defenda esta idea en 1899 en su publicacin La liberacin de la mujer. Se considera que ste marc con su publicacin el inicio del discurso feminista en la cultura arbiga. La tesis central de dicho libro era convencer de la necesidad de un cambio social y cultural total. Este autor abog por una eliminacin del velo, considerando que a travs de este cambio de costumbres se propiciaba la transformacin que Egipto requera para su crecimiento y modernizacin. Esta propuesta inaugur un debate en el que el velo de las mujeres se transform en emblema de significados mucho ms amplios que los que se referan a la posicin social de las mujeres (Ahmed, 1992). Lo relevante a nuestro parecer es ver cmo se instrumentaliza la cuestin del velo para justificar la discriminacin a las mujeres con velo y por ende a los hombres musulmanes. Porque si ellas son las sumisas, oprimidas, etc., ellos son los barbaros, opresores. Presentamos a continuacin una aproximacin a algunas de las motivaciones de uso del velo con el fin de acercar al lector a la basta variabilidad de motivaciones de uso del mismo a posteriori presentamos el apartado de mtodos y datos en el que explicamos cmo hemos llevado a cabo la investigacin. Acto seguido presentamos el anlisis comparativo entre la percepcin de las mujeres en los dos aos objeto de estudio y por ltimo planteamos una pequea discusin al respecto derivada de las conclusiones.
2) Los mltiples velos1
Intencionadamente hablamos en plural al encabezar este apartado dado que detrs de cada mujer que viste velo hay una explicacin particular y singular
1 Muchas de las aportaciones de este apartado en cuanto a las motivaciones son las conclusiones de mi trabajo de Diploma de Estudios Avanzados (DEA) realizado en el ao 2006 en la que la temtica de la misma era el velo y donde recoga algunas de las mltiples motivaciones del uso del velo.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
189
del porqu de su uso (ver: De Botton, Puigvert y Taleb, 2004). As como existe diversidad en lo relativo a las motivaciones de utilizacin, tambin la hay en lo relativo a las situaciones o contextos en los que las mujeres declaran utilizar tal prenda y en su forma de vestirlo. En cuanto a est ltima cuestin, si revisamos visualmente las mltiples formas que reviste este elemento de indumentaria, constatamos una amplia variedad. Desde el uso de un discreto pauelo en Turqua, en ocasiones de color siempre blanco en Indonesia, hasta un velo que cubre la cabeza y el cuerpo en Egipto, el velo negro que tambin cubre la boca y es de color ntegramente negro en Arabia Saudita llamado niqab o hasta los sacos de tela con rejillas en la cara, llamadas burkas, que los talibn obligan a vestir a las mujeres en Afganistn. En cualquier caso, no hay que ir a otros pases para constatar la variabilidad en el uso del velo: en nuestras calles encontramos mujeres que cubren con el velo su pelo, orejas y cuello o quienes cubren nicamente el cabello. Existen mujeres que lo usan de un nico color o quienes lo visten de mltiples colores, incluso combinndolo con la ropa, los zapatos y/o con diversos complementos. Los estilos son muy variados diacrnica y sincrnicamente. Tambin existen divergencias, como decamos, con respecto a los momentos de y contextos en los que las mujeres deciden usarlo: hay quien lo utiliza siempre en el mbito pblico y restringe su no utilizacin al mbito de lo privado, al hogar, con su familia. Y hay quien lo pone en determinadas ocasiones: celebraciones, cuando va a la mezquita, segn en qu contextos y con qu personas, etc. (Mernissi, 1991). En lo relativo a los motivos de su uso, encontramos a lo largo de la historia a mujeres que lo han vestido y lo visten por diversas razones: motivos religiosos, resistencia cultural, amor a un hombre musulmn, por imposicin social o de terceras personas, por moda, etc. Quienes lo visten por motivos religiosos explican su uso aferrndose a que ste es una prescripcin religiosa que encuentran en el Corn y en la Sunna del Profeta Muhhamed. Estas mujeres explican que usan el velo por agradar a Allah y en muchas ocasiones afirman que si les obligase a despojarse de ste se sentiran muy dolidas, ofendidas y desnudas. Perciben el velo como necesario y en muchas ocasiones declaran vestirlo con gusto y con alegra dado que argumentan que cuando lo usan estn dando motivos a Allah para que est contento con ellas. Tambin ven el velo como un estadio ms en su religiosidad, dado que hay mujeres que contemplan el uso de ste como consecuencia del cumplimiento de otras obligaciones religiosas como las cinco oraciones diarias, Ramadam, la prctica de la moderacin en todos los aspectos de la vida, etc. En el caso del uso por resistencia, por ejemplo, son significativos los casos de Argelia o de Egipto donde, nos explica Leila Ahmed (1992), el velo se utiliz en los discursos de resistencia y lo defendieron a ultranza de los ataques de los colonizadores que decan que ste era smbolo de atraso cultural y de ignorancia. Estas afirmaciones de los colonizadores se perciban como agresiones a sus valores ms sagrados y ms propios y en respuesta se generaliz un uso
190 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
relativamente masivo del velo. Los proselitistas de Occidente, seala Ahmed, sean patriarcas colonialistas, misioneros o feministas, insistan en que los musulmanes tenan que renunciar a su religin, sus costumbres y su indumentaria, o al menos reformar su religin y sus hbitos. Para todos ellos, abrogar el uso del velo y enmendar las costumbres en torno a las mujeres eran las reformas prioritarias. A este respecto sostiene Karen Amstrong (2001) que el velo, en ciertas ocasiones, se impone a las personas en contra de su voluntad y pone como ejemplo a los talibanes en Afganistan o las agresivas tcnicas de Reza Sha Palhavi en Irn, uso en el que despus nos detendremos. Sin embargo, apunta que muchas mujeres en algunos pases lo visten como retorno simblico al periodo precolonial, antes de que su sociedad viera trastornada su rumbo. Como decamos, encontramos tambin el uso del velo por cuestiones estticas o de moda. Llevar el velo no es nicamente una conviccin, sino tambin una cuestin de imagen. Una cuestin de estar a la moda. El velo en estos casos pasa de ser parte del registro sagrado y de la poltica de los aos ochenta, a un registro profano de la moda y las normas sociales. Adems de esto, y a este respecto sealar que cada vez encontramos en la red ms webs de dedicadas a la moda islmica y al velo y sus complementos (ver: Read y Bartkowski, 2000). Es cierto tambin que en ciertos contextos y por algunas mujeres se utiliza el velo para mostrarse como mujeres socialmente correctas. Con esto queremos decir que las mujeres son seres sociales que interpretan ideologas y como tales son conscientes de que en determinados circunstancias o para conseguir segn que fines es interesante o positivo presentarse como religiosamente correctas. En ciertos pases, contextos y circunstancias, esto puede facilitar, por ejemplo, cuestiones como el matrimonio o tambin permite acceder al espacio pblico sin vigilancia. Tambin observamos casos en los que el velo se viste por imposicin. Esta imposicin puede ser llevada a cabo por regmenes polticos que obligan a las mujeres a vestir tal prenda como puedan ser el caso de Arabia Saudita o Irn. O tambin la imposicin puede ser ejercida por figuras patriarcales: el velo puede ser una imposicin del padre, hermano, marido, etc. y esto puede suceder tanto en pases arabo-musulames como en pases europeos u Occidentales (Killian, 2003). Antes de finalizar el punto relativo a las motivaciones, decir que todas estas causas por las que las mujeres usan el velo no son excluyentes las unas de las otras. Con esto queremos decir que perfectamente una mujer puede vestir el velo por motivos religiosos y por amor, o por amor y por resistencia cultural, etc. Tambin aadimos que las motivaciones mencionadas aqu, no son las nicas y que probablemente existan muchas razones ms por las que las mujeres visten el velo, quiz tantas como mujeres que lo visten (El Hamel, 2002: 293-308).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
191
3) Mtodos y datos
Nuestra hiptesis en el 2005 era tajante y sostena que existe discriminacin laboral hacia las mujeres que visten el velo. Para ello nos basamos en ideas como las de Piore (1979: 218) que declara que los empleadores tienden a juzgar a la gente en funcin de las caractersticas que creen que dominan entre los grupos tnicos a los que estn ligados. Para tener una aproximacin en lo referente a la verificacin de nuestra hiptesis y saber si las mujeres musulmanas objeto de estudio se sentan discriminadas por causa del uso del velo, fue necesario conocer la situacin de insercin de las mujeres que usaban velo, y as lo hicimos. Entrevistamos a nueve mujeres que cubran su cabeza, y con ellas abordamos cuestiones como la religin, las relaciones familiares, el feminismo, la poltica y la insercin laboral, cuestin esta ltima que nos ocupa en este momento. Nuestra manera de acceder a ella fue por muestreo bola de nieve; una mujer nos present a otra, esta segunda a otra y as sucesivamente. La tcnica empleada, como decamos, fue la entrevista en profundidad (Corbetta, 2003) y elegimos este mtodo porque no pretendamos buscar conclusiones representativas, sino lo que buscbamos era la significatividad de los discursos de estas mujeres. Sealar que nuestra hiptesis en el 2005 se valid y encontramos que las mujeres veladas consideran que s se sienten discriminadas por el uso del velo. As pues, en el ao 2010 formulamos una nueva hiptesis que es la que nos ocupa en este trabajo. Basndonos en que las sociedades en las que vivimos son cada da ms multiculturales (Herranz de Rafael, 2009), dimos por supuesto que la tolerancia de los empleadores al respecto del velo deba de ser mayor que la de aos atrs. As pues la hiptesis en concreto sealaba que: la percepcin de las mujeres objeto de estudio sobre su insercin laboral es significativamente mejor que la que tenan a este respecto en el 2005. A continuacin, y antes de pasar a presentar y analizar los discursos, exponemos el cuadro del perfil de las entrevistadas con la edad que tenan en el 2005, la ocupacin de entonces y su ocupacin actual:
192 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
Tabla 1: Perfil entrevistadas Nombre Laila Souad Sophia Sophia I Fatima Ahlam Dunia Samira Yasmin Edad en el ao 2005 24 24 54 46 21 25 29 31 34 Ocupacin en el ao 2005 Estudiante y camarera Estudiante Hostelera Secretaria Centro Cultural. Estudiante Estudiante Ama de casa Autnoma (artista) Funcionaria. Ocupacin en el 2010 En paro Estudiante. Hostelera Secretaria Centro Cultural. Estudiante. En paro. Ama de casa. Clases particulares. Funcionaria.
4) Discursos de las mujeres veladas en lo relativo al mercado laboral
Los discursos sobre el velo y su prctica poltica no son ni nicos ni homogneos en sus propsitos, intereses o implicaciones. Sin embargo, es posible identificar efectos coherentes resultantes de asumir nuestra forma de vida o nuestra cultura (con todas sus complejidades y contradicciones) como referente obligado de toda teora y praxis. Los relatos de las mujeres entrevistadas, tanto en el 2005 como en el 2010, denuncian cmo se colonizan las homogeneidades materiales e histricas de las mujeres que visten velo. En efecto, por una parte, de estos relatos se desprende que las presentan y representan como si todas fueran iguales, tuvieran igual educacin y las mismas expectativas o motivaciones, habilidades, principios etc., y por otra, como condensadas en la figura de una mujer arbitrariamente construida como sumisa, incapaz, desacertada en su definicin del mundo y, en algunos casos, intil para ocupar empleos que no tengan que ver con cuidados. Entonces, se dibuja una mujer no cualificada para ocupar puestos de trabajo en nuestras sociedades postmodernas. Es decir, se proyecta la imagen de una mujer con caractersticas concretas fruto, en muchos casos, de estereotipos y generalizaciones. Estas proyecciones, por su parte, tienen consecuencias en la vida diaria de las mujeres, incluido en lo
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
193
referente al empleo y a su insercin en el mercado laboral (Talpade Mohanty, Russo y Torres, 1991). El intento de crear perfiles de subjetividad lleva consigo el fenmeno de invencin del otro. Al hablar de invencin nos referimos no solamente al modo en que un cierto grupo de personas representa mentalmente a otras, sino tambin los dispositivos de saber/poder a partir de los cuales esas representaciones son construidas. Las mujeres entrevistadas expresaron en el 2005 esto en sus discursos de la siguiente manera: Por ejemplo a la hora de encontrar trabajo muchas mujeres lo tienen difcil a causa de estos estereotipos, se las ve como mujeres incompetentes, incapaces de desarrollar su trabajo de forma eficiente o simplemente por llevar un signo que las identifica como musulmanas (Fatima, 2005) A nivel profesional no te cogen en ningn trabajo porque dicen que no das una buena imagen. Y ya no sabes qu es una buena imagen o una mala imagen, puesto que t puedes ir con tu velo limpia, bien vestida y si tus actitudes profesionales son vlidas, por qu no vas a trabajar? Y precisamente no te dan el trabajo por el estereotipo social (Souad, 2005) En el 2010 su discurso a este respecto es bastante ms radical: Hace tres semanas me present a una entrevista de trabajo que habamos concertado por telfono. Llegu y la muchacha que haba yo llam al jefe y yo que le oigo deciry dnde va esta con el trapajo ese sucio en la cabezayo quera quemarle la tiendapero me marchfue una humillacinun despreciodespus hablan de las cosas que pasan en Francia cuando queman cochesyo lo entiendo (Fatima, 2010)
A travs de sus relatos las mujeres dejan constancia tambin de las consecuencias que tiene el uso del velo. As, afirman que cuando en ciertos contextos, incluido el laboral, se encuentra la sociedad con una mujer velada, se pasan por alto todos los mritos logrados en su vida, incluso los acadmicos, y lo nico que se percibe de ella es la prenda que viste en su cabeza a la que se asocia una serie de caractersticas. Nos dice Sophia que a la mujer velada se la asocia siempre con la inmigracin, pasando siempre por alto que hay mujeres de origen rabe que son espaolas o que existe una comunidad relativamente amplia de mujeres musulmanas conversas. En cualquier caso, a partir del relato de las mujeres entrevistadas nos damos cuenta de que adems de por veladas, sufren en muchas ocasiones el rechazo racista incluso siendo espaolas, en razn a la atribucin de una etnia extranjera:
194 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
Claro que tiene consecuencias, muchsimas [llevar el velo]. Que gente titulada con una formacin alta no pueda acceder a puestos de trabajo de ese nivel o que cuando surja algo, cualquier problema, o cualquier listillo se cruce contigo te diga: `mora vete a tu tierra o cualquier cosa por el estilo, claro. Y no le contestes porque si le contestas que eres espaola y que ests en tu tierra es peor, claro. Claro que repercute desgraciadamente muchsimo. (Sophia, 2005) El velo se percibe como una lacra, estamos cansadas, todo el da a vueltas con el velo no s la gente adems no diferencia, piensa que las mujeres con velo somos extraas, raras y ms an si te lo pones negro S, tiene muchas consecuencias no sabra explicarte creo que es como tener algo que te diferencia, pero no algo que se acepta positivamente, es raro, no s adems todos piensan que voy obligada, te tratan como si no fueras nada, como si no tuvieras valor o capacidad (Sophia, 2010)
A lo largo de las entrevistas en los dos aos objeto de estudio, se les plante a estas mujeres, entre otras, tres cuestiones en lo relativo al trabajo. La primera, en qu trabajan, la segunda en qu les gustara trabajar y la tercera en qu campos creen que tienen ms posibilidades de encontrar un empleo. En general, destaca un discurso comn que no varia a pesar del transcurso del tiempo en torno a que ellas consideran que tienen ms posibilidades en actividades no cualificadas o de cuidado y que les es vetado el terreno de todos los trabajos relacionados con el pblico, como pueda ser por ejemplo comercial o dependienta: Por supuesto que s, porque esto tira para atrs [seala a su velo], porque el velo tira para atrs. Yo he ido a la oficina del INEM a apuntarme para demanda de empleo y cuando me han dicho que si quera trabajar de comercial, como era mi trabajo anterior, que era jefe de ventas de un equipo de personas, me advirtieron que no me iba a contratar nadie por el velo (Sophia, 2005). Mi presente y mi futuro laboral es claro o limpio casas o limpio culos. Eso me dice mi madre, pero yo para eso no he estudiado, no quiero, me niegopero a veces veo que es lo que me quedaya tengo una edad y la alternativa que me dan en casa es o trabajas o te casasno puedo estirar ms lo del estudio (Ahlam, 2010)
Tambin encontramos un discurso ms o menos elaborado y homogneo en los aos objeto de estudio en lo que respecta a que les gustara trabajar en aquellos mbitos para los cuales se han preparado o han estudiado. Entonces, en 2005 la mayora de las entrevistadas no lo haban conseguido y cinco aos despus tampoco. Adquiriendo adems capacitacin para desem-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
195
pear el tipo de trabajos que se les suele adjudicar aplicando mecanismos discriminatorios en el mercado laboral, en los que el uso del velo actuara como un claro elemento de segregacin. Por ejemplo, en el 2005, Fatima estudiaba medicina, Samira estudi Bellas Artes y ya entonces era ilustradora (de lo cual no encontr trabajo). Las dos Sophias dicen: alhamdulilah (gracias a Dios) como respuesta a la pregunta de si su trabajo es acorde con sus expectativas y formacin y declaran conformidad con su trabajo. Laila, por su parte, cuando se realiz la entrevista estaba cursando un mdulo de informtica y el segundo ao de ingeniera. Tambin trabajaba los fines de semana en un restaurante. En el ao 2010, las cosas en cuanto al mbito laboral no han mejorado mucho. Fatima est por acabar la carrera y est sin trabajar, Samira con mucho pesar se ha quitado el velo y da clases de espaol a inmigrantes. Laila est en paro, a nivel econmico seala no pesarle tanto porque se ha casado, pero a nivel personal s dado que considera que no se siente del todo realizada al no poder trabajar de lo que le gusta y para lo que se ha formado. Por su parte las mujeres llamadas Sophia no han cambiado de trabajo y Yasmin tampoco. En general las mujeres entrevistadas otorgaban gran importancia a su trabajo remunerado y al desempeo de una carrera profesional, un aspecto que se mantendr aos despus. Por lo mismo, y a pesar de que el mercado laboral no les da la bienvenida, buscan estrategias de insercin. Esta cuestin ya se vea en el 2005: Sophia abri un restaurante de comida marroqu, Sophia I pas a ser la secretaria de un Centro Cultural y Laila trabaj temporalmente en un restaurante de comida vegetariana que, gracias al exotismo que le atribuan al uso del velo, no tuvo ningn inconveniente al usarlo (Talpade Mohanty, 2000). El problema de Yasmin, sin embargo, era y es otro (no ha variado desde entonces): ella es espaola conversa y trabaja como funcionaria. A lo largo de la entrevista declara que a ella le gustara vestir el velo todo el tiempo pero que, cuando va a trabajar o est con su familia, se lo tiene que quitar debido a la fuerte presin que ambos mbitos ejercen sobre ella. Apunta Yasmin que el detalle ms nfimo relacionado con el Islam se torna un problema para su entorno y que, cuando habla de la cuestin de que desea vestir velo en todos los contextos pblicos de su vida, su familia deja de hablarle y en su entorno la perciben y califican como un bicho raro: Mis compaeras de trabajo queran hacer una cena, saben que soy musulmana pues vale, dijeron: vamos a ir a un asador de carne. Dijeron, vamos a ir a un asador de carne, para que Amparo (su nombre espaol) pueda comer cordero o ternera o lo que quiera pero el cerdito, no. Ya el cerdito por ah no. Y yo les expliqu que yo como carne halal, significa que esta sacrificada en nombre de Dios, no es nada especial y que entonces no puedo ir a un asador cualquiera. Entonces, ramos cuatro o cinco personas que no es que furamos doscientas compaeras y entonces les dije: si vamos a un sitio donde pueda pedir pescado no hay ningn problema.
196 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
Tuvimos que buscar un sitio con pescado eso ya les molesta. Repetan: vamos a buscar un sitio con pescado para que la nia pueda comer pescadito. Y yo les deca, si os molesta no pasa nada, yo me quedo en mi casa y no hay problema. No, no, no, cmo te vas a quedar. Por un lado, que hipcrita!, que feliz que bien se le ve bien y el Islam no es lo que parece, pero ya cuando les cambias sus planes: No mirad, un asador no, vamos a un restaurante normal ya el Islam les molesta (Yasmin, 2005) La gente se va acostumbrando y ya lo llevo en ms momentos, a temporadas, pero an no acabo de dar el salto...no se si tengo la fuerza necesaria (Yasmin, 2010)
Cuando se pregunta a estas mujeres por qu creen que usar velo tiene repercusiones a la hora de que encuentren trabajo, ellas sealan varios motivos. Entre otros, la mala imagen que se da del Islam en general a travs de los medios de comunicacin y de las mujeres que visten velo en particular. Declaran que se las percibe como sumisas, ignorantes y a veces sucias. Consideran estas mujeres que esta visin es fruto del desconocimiento y de la ignorancia. A este respecto nos dice una entrevistada: el tema del trabajo, repercute su utilizacin, no lo logro entender bien, creo que es un resentimiento que no entiendo por quporque si yo entiendo bien yo explico a mi jefe por qu esy adems yo es que lo que he escuchado...por ejemployo tengo una amiga que busca trabajo a inmigrantes y le dicen en las empresas que no, porque han tenido marroques y han dado mala imagen, han robado etc.y se ha creado esta imagen. Esta mujer trata de explicar las situaciones y a veces dan oportunidades, bueno creo que es por eso, es lo que yo logro ver (Ahlam, 2005)
Laila fue contundente en el 2005 considerando que le vetan el acceso al mercado laboral por el velo y esto lo interpreta como un recorte a su libertad. Y sigue siendo contundente en el 2010. Adems, con sus palabras hace referencia a la doble moral en lo referente a la distancia entre qu dicen las leyes y cul es la verdadera realidad que ella vive a diario en su vida: Hay algunos obstculos que hacen que no me sienta tan libre, por ejemplo a la hora de buscarme un trabajo me encuentro con varios obstculos, las personas a veces no contratan a gente que lleva velo, entonces me siento que me falta algo de libertad. Realmente las leyes me dan libertad de ponerlo o no, yo soy libre de ponerlo o no pero luego a la hora de ponerme en la verdad pues tengo estos obstculos.... (Laila, 2005).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
197
A veces no entiendo de qu clase de libertades se hablan aqu. Te pones una falta tipo cinto y no pasa nada, te pones un pauelo en la cabeza y se la una impresionante (Laila, 2010)
5) Debate y conclusiones
Lo primero de todo sealar que nuestra hiptesis que plantebamos sobre que la percepcin de las mujeres veladas objeto de estudio sobre su insercin laboral es significativamente mejor en el 2010 que la que tenan a este respecto en el 2005 no solo no se cumple, sino que podemos decir que es absolutamente descartada. Ninguna de las mujeres objeto de estudio ha mostrado ningn atisbo de optimismo a este respecto. Adems, la percepcin de su situacin durante el ao 2010 es significativamente ms negativa que la mostrada el 2005. Algo que llama mucho la atencin es que tampoco se encuentran diferencias significativas en los discursos de las mujeres veladas en los dos aos objeto de estudio, y las pocas que se dan van en direccin de una percepcin ms negativa sobre qu valoraciones hacen los empleadores sobre ellas y sus velos y la poca tolerancia que a veces encuentran en la sociedad en general a este respecto. Del discurso de las mujeres musulmanas en muchas ocasiones, como hemos visto, se desprende una profunda frustracin al percibir como la sociedad en la que viven, que tambin es la suya, le cierra la puerta del mercado de trabajo por percibirse el velo como un estigma. Para finalizar, decir que si bien el colectivo amplio de mujeres en general es discriminado en el mercado laboral por estar ste claramente sexuado, las trabajadoras con velo padecen una segregacin ocupacional an mayor: por ser mujeres, por ser inmigrantes -lo sean o no- y por ser veladas. Las imgenes que se tienen en buena parte de la sociedad sobre estas mujeres no solo son imprecisas y basadas en muchas ocasiones en estereotipos, sino que adems estos atropellos descriptivos, esta injusticia y desacierto social, permiten justificar ideologas racistas para con el mundo arabo-musulmn en general y para las mujeres veladas en particular. Curiosa ideologa sta de nuestras sociedades avanzadas que tratando de liberar a estas mujeres se las discrimina por ser ya supuestas discriminadas.
198 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 187-198
6) Bibliografa
Ahmed, Leila (1992): Women and gender in Islam. Historical roots of a modern debate. New Haven y Londres: Yale University Press. Amstrong, Karen (2001): El Islam. Barcelona: Mondadori. Corbetta, Pierre (2003): Metodologa y tcnicas de investigacin social. Londres: McGraw-Hill. De Botton, Lena; Lidia Puigvert y Ftima Taleb (2004): El velo elegido. Barcelona: El Roure. El Hamel, Chouki (2002): Muslim Diaspora in Western Europe: The Islamic Headscarf (Hijab), the Media and Muslims Integration in France. Citizenship Studies, vol.6, N3, pp.293-308. Fracia: Routledge. Herranz de Rafael, Gonzalo (2009): Xenofobia y multiculturalidad. Valencia: Tirant Lo Blanch. Killian, Caitlin (2003): The Other Side of the Veil: North African Women in France Respond to the Headscarf Affaire. Gender & Society, vol.17, N4, pp.567-590. USA: Sociologists for Women in Society. Mernissi, Fatima (1991): Women and Islam: A Historical and Theological Enquiry. Oxford: Basil Blackwell. Moualhi, Djaouida (2000): Mujeres musulmanas: estereotipos occidentales versus realidad social. Papers: Revista de Sociologa, N60, pp.291-304. Barcelona: Universidad de Autnoma. Piore Michael Joseph. (1979): Birds of passage: migrant labor in industrial societies. Cambridge-UK: Cambridge University Press. Read, Jennan Gaz hal .G. y John.P. Bartkowski (2000): To Veil or Not to Veil? A Case Study of Identity Negotiation among Muslim Women Living in Austin, Texas. Gender & Society, vol.14, N3, pp.395-417. USA: Sociologists for Women in Society. Talpade Mohanty, Chandra; Ann Russo y Lourdes Torres (1991): Third World Women and the Politics of Feminism. Bloomington-USA: Indiana UP. Talpade Mohanty, Chandra (2000): Bajo la mirada occidental: la investigacin feminista y los discursos coloniales. Consultado el 25 de febrero de 2009: http://webs.uvigo.es/pmayobre/master/textos/
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
199
Idioma maya y currculo intercultural para estudiantes de primaria en Yucatn-Mxico1*
Maya language and intercultural curriculum for elementaty school students in Yucatan- Mexico
Juan Carlos Mijangos2** Cristina Soberanis3*** Jos Arturo Negrn4****
Resumen
Desde el punto de vista de la educacin intercultural los elementos culturales nativos y cotidianos de los nios y las nias mayas de Yucatn deben ser pieza fundamental en su proceso de aprendizaje, as, el currculo y los materiales educativos con los que interactan han de ser adecuados al contexto cultural. Aqu presentamos los resultados que, respecto de la incorporacin del idioma maya al currculo de primaria, obtuvimos mediante talleres, observaciones y entrevistas realizados en escuelas y comunidades del sur de Yucatn, Mxico. Describimos y analizamos la lengua maya respecto de su vinculacin con el contenido curricular del Plan de Estudios 2009 para Educacin Bsica, especficamente en los grados de primero y sexto, que eran los grados en los que se incorporaban
*1 Recibido: febrero 2011. Aceptado: junio 2011. Los resultados de este artculo se derivan del proyecto FOMIX Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatn clave YUC-2006-C05-65778.
**2 Profesor investigador titular, Facultad de Educacin, Universidad Autnoma de Yucatn, Mxico. Coordinador del proyecto FOMIX Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatn clave YUC-2006-C05-65778. Correo electrnico: juancarlosmijangos@gmail.com *** Profesora de escuela primaria, egresada de la Universidad Autnoma de Yucatn, Mxico. Becaria del proyecto FOMIX Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatn clave YUC2006-C05-65778. Correo electrnico: cris_csc07@hotmail.com ****4Supervisor Escolar de Primaria, Secretara de Educacin Pblica del Estado de Yucatn, Mxico. Becario del proyecto FOMIX Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatn clave YUC-2006-C05-65778. Maya-hablante nativo. Correo electrnico: arturonl_12@hotmail.com
200 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
los materiales educativos de la Reforma a la Educacin Bsica en Mxico durante el periodo en el que se efectu la investigacin. Tambin presentamos propuestas de actividades para la incorporacin y uso de dicho elemento cultural en el currculo vigente, as como sugerencias para la adecuacin de los contenidos del plan y programa nacional de primaria incorporando elementos culturales mayas, de manera preponderante el uso y anlisis del idioma. El proceso metodolgico participativo mediante el que, junto con docentes, padres, madres, nios y nias mayas recuperamos los elementos culturales nativos que deben ser incorporados a la educacin primaria, marca, desde el principio y en forma efectiva, el carcter verdaderamente intercultural de nuestra propuesta y la hace potencialmente til para otros pueblos indgenas del orbe. Palabras clave: educacin intercultural, educacin bilinge, educacin bsica, metodologa participativa, pueblo maya.
Abstract
From the perspective of intercultural education, the native and everyday cultural elements of the Maya children of Yucatan, should be a cornerstone in their learning process, and therefore, the curriculum and educational materials with which they interact must be appropriate to the cultural context. Here we present the results that, in relation to the incorporation of the Mayan language to the elementary school curriculum, we obtained through workshops, observations and interviews conducted in schools and communities in southern Yucatan, Mexico. We also described and analyzed the Mayan language with respect to its relation with the course content of the 2009 Curriculum for Elementary Education, specifically in the first and sixth grades, which, at the time when this research was conducted, were the two grades where the educational materials from the Reforma a la Educacin Bsica en Mxico (Reform to the Basic Education in Mxico) were being incorporated. We also introduced proposals of activities for the incorporation and use of such cultural element in the current curriculum, as well as suggestions for adapting the contents of the plans contents and the national elementary program, including Maya cultural elements and, predominantly, the use and analysis of the language. The participatory methodological process by which we, along with teachers, parents, and Maya children recovered the native cultural elements that should be incorporated into the elementary education, highlights, from the beginning and in an effective manner, the truly intercultural nature of our proposal, and makes it potentially useful for other indigenous people worldwide. Key words: intercultural education, bilingual education, elementary school, participatory methods, Maya people
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
201
1) Justificacin y antecedentes
En Mxico se estima que el 7,1% de la poblacin de cinco aos y ms son hablantes de alguna lengua indgena. Por el nmero de hablantes, el maya yucateco ocupa el segundo lugar entre las lenguas indgenas, con 800.291 personas que hablan ese idioma, es decir, la poblacin que utiliza el maya yucateco representa 13,2% del total de hablantes de alguna lengua indgena en el pas. En el XII censo general de poblacin y vivienda (INEGI, 2001:10), se registraron 410 mil hombres y 390 mil mujeres que hablan la lengua maya. Casi la totalidad de la poblacin hablante de maya yucateco habita en la pennsula de Yucatn: en el estado de Yucatn el 68,7%, en Quintana Roo el 20,5% y en Campeche el 9.5%. Sin embargo, en todas las entidades del pas reside poblacin hablante de maya, sobresaliendo el Distrito Federal, Mxico, Tabasco y Veracruz de Ignacio de la Llave; en cada uno de esos lugares el nmero de personas que hablan maya yucateco es superior a mil personas. En el estado mexicano de Chiapas viven 919, en el de Baja California 417 y en otras 11 entidades de los Estados Unidos Mexicanos entre 106 y 399 hablantes. A estos habra de agregarse un nmero no conocido de mayas yucatecos que viven en los Estados Unidos de Norteamrica. En el ciclo escolar 2009-2010, 13.672 nios y nias de este pueblo nativo recibieron educacin primaria de 578 profesores que trabajan en 174 escuelas del denominado Sistema de Educacin Indgena, de cuya base estadstica obtuvimos estos datos. En sentido estricto nuestros resultados de investigacin pueden ser aplicables a esta poblacin aunque, como veremos en el apartado metodolgico y en el anlisis y conclusiones de este artculo, nuestra propuesta puede ser empleada por otros pueblos nativos del orbe. La razn fundamental por la que emprendimos esta investigacin es que, en estudios previos, encontramos que los nios y nias indgenas en Mxico se encuentran en situacin de grave desventaja educativa que se refleja en las siguientes estadstica de educacin bsica del ciclo escolar 2006-2007: el ndice nacional de reprobacin es de 4,2% y entre la poblacin indgena es 8,4%; el ndice nacional de eficiencia terminal es de 91,7% y entre los indgenas apenas alcanza el 82,2%; los nios indgenas son expulsados del sistema de educacin bsica en un 3% con una frecuencia dos veces mayor que otros nios mexicanos. La estadstica oficial llama a esto ltimo desercin, aunque es el sistema el que expulsa a los chicos. Las razones que explican estas estadsticas en el caso de los mayas ya han sido explicadas en otros trabajos de investigacin (Mijangos y Romero, 2006; Lizama, 2008; Mijangos, 2009; Can 2009), as que en este artculo explicamos qu estamos haciendo en el intento por contribuir a que esa realidad cambie en beneficio de una mejor educacin para los nios y nias mayas de Yucatn.
202 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
2) Objetivo.
En la investigacin encontramos que existen diversos elementos de la cultura maya que son susceptibles de ser incorporados o tratados desde el currculo de primaria desde una perspectiva intercultural: idioma maya, actividades ldicas, conocimientos zoolgicos, botnicos, historias, conocimientos geolgicos y edafolgicos, formas de organizacin social y anlisis de problemas sociales como la discriminacin, el sexismo, el alcoholismo y la emigracin por motivos econmicos. En este artculo, sin embargo, nuestro objetivo es ms acotado y consiste en presentar los anlisis que junto con padres, madres, maestros, maestras, nios y nias hicimos respecto de los usos curriculares del idioma maya, como herramienta transversal para todas las asignaturas y procesos de aprendizaje de los estudiantes mayas yucatecos.
3) Metodologa
3.1. Talleres
La propuesta metodolgica principal para el desarrollo de este trabajo fue la realizacin de veintisiete talleres. En esta investigacin, siguiendo a Brooks-Harris y Stock-Ward (1999), planteamos el taller como una experiencia de aprendizaje que, enfocada en un problema y en un tiempo relativamente breve, involucra activamente a los participantes en el anlisis del problema y en la bsqueda de soluciones al mismo. En ese sentido, el anlisis que se reporta en este estudio no es solamente de los investigadores, sino que tambin incorpora los resultados de anlisis y reflexiones hechos por los nios y nias, maestros y maestras mayas que participaron con nosotros en esta investigacin. Los talleres se efectuaron con los grupos participantes de primero, tercero y sexto grado de primarias bilinges indgenas en dos comunidades mayas de Yucatn. En los talleres se realizaron actividades ldicas en las cuales los nios y nias mayas hicieron un examen de los contenidos propuestos por el Plan y Programas de Educacin Bsica Primaria de 2009 (Secretara de Educacin Pblica [SEP], 2008). Dichos talleres se hicieron por asignatura, se obtuvieron los comentarios de nios, maestros sobre lo que es culturalmente asequible y lo que no lo es en las tareas que demanda la escuela primaria en su currculo nacional. Simultneamente dichas actividades fueron evaluadas como la base para la creacin de herramientas didcticas efectivas para, a travs de ellas, incorporar los contenidos culturalmente pertinentes y particularmente el uso del idioma maya.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
203
3.2. Herramientas etnogrficas: observacin participante y entrevistas semi-estructuradas
En esta pesquisa tambin empleamos otros instrumentos metodolgicos, especficamente los que se encuentran en el mbito de la investigacin etnogrfica (Hammersley y Atkinson, 1994). As, empleamos diversas tcnicas para la recoleccin y acopio de informacin, concentrndonos en el examen y registro de los fenmenos sociales y culturales mediante la observacin y participacin directa en la vida social de las comunidades y escuelas donde, junto con los participantes, investigamos.
3.2.1. Participantes
Mediante esas formas de aproximacin se procur la interaccin de los investigadores con los padres y madres de familia, docentes destacados y alumnos. Los sujetos seleccionados para esta investigacin fueron de tres tipos: profesores considerados como destacados por supervisores y funcionarios del sistema de educacin indgena en Yucatn, padres y madres de familias mayas y, en particular y como sujetos ms importantes del proceso, nios y nias provenientes de ambientes familiares diferentes. La seleccin de nios y nias en cuyos hogares se viven diversas situaciones lingsticas y de escolarizacin de los padres obedeci a una intencin premeditada de cubrir la diversidad lingstica y cultural existente en el aula de educacin primaria indgena en Yucatn. Las caractersticas de los nios y nias seleccionados, en relacin con el estatus lingstico de los padres y la escolaridad de estos, fueron las que se enuncian en la Tabla 1:
204 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
Tabla 1: Caractersticas lingsticas y de escolaridad de los padres y madres de nios y nias participantes en la investigacin
Madre y padre monolinges en maya de 0 a 4 aos de escolaridad promedio de ambos padres. Madre monolinge en idioma maya y padre bilinge con predominancia del espaol. De 0 a 4 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Madre monolinge en maya y padre bilinge con predominancia del maya. De 0 a 4 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Ambos padres bilinges. De 0 a 4 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Padre y madre monolinges en idioma maya. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Padre monolinge en idioma maya y madre bilinge con predominancia del espaol. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Padre monolinge en idioma maya y madre bilinge con predominancia del maya. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Madre monolinge en idioma maya y padre bilinge con predominancia del maya. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Madre monolinge en idioma maya y padre bilinge con predominancia del espaol. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Madre monolinge en espaol y padre bilinge. De al menos 5 aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Ambos padres bilinges con predominancia del espaol. De 5 al menos aos completos de escolaridad promedio de ambos padres. Ambos padres bilinges con predominancia del maya de alguno de los padres. De 5 al menos aos completos de escolaridad promedio de ambos padres.
Para la identificacin de los elementos culturales propios de cada comunidad, se realizaron tambin observaciones participativas durante jornadas completas en la vida cotidiana de los nios y nias seleccionados, as como entrevistas semi-estructuradas con los paps y mams de los mismos. Dichas observaciones se hicieron tanto en las casas como en los sitios en los que los nios juegan y los padres y madres trabajan. Para el anlisis y clasificacin de los elementos culturales obtenidos por los medios antes explicados, empleamos los conceptos de cultura propia, cultura apropiada y cultura impuesta de Bonfil Batalla (1987). En el caso del idioma maya, este corresponde a la categora de elementos que forman parte de la cultura propia del pueblo maya yucateco.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
205
Con la informacin recabada y junto con los sujetos participantes se realiz un anlisis y comparacin de los contenidos curriculares del Plan y Programa de Educacin Primaria 2009 en Mxico, tratando de ubicar aquellos que son culturalmente pertinentes o brindan espacios para la incorporacin de estos elementos. Este anlisis sirve de base para la creacin de propuestas didcticas acordes con las caractersticas culturales de cada nio. Es importante hacer notar esto pues, como pudo verse lneas arriba, los nios y nias que asisten a las escuelas del sistema de educacin indgena en Yucatn viven en sus hogares situaciones lingsticas muy diversas y, por tanto, sus aprendizajes escolares tienen puntos de partida tambin distintos.
4) Resultados
En nuestra indagacin encontramos que el idioma maya, si bien es la lengua materna y a veces nica en la que interactan muchos nios mayas, no es la lengua materna de todos los nios que participan de ese sistema de educacin indgena, hay una minora de nios que tienen por lengua materna el idioma espaol. En el mismo caso se encuentra un nmero no conocido de profesores que trabajan en el sistema de educacin indgena (Lizama, 2008) y algunos padres de familia, segn la informacin de campo que recabamos. Entendemos aqu por lengua materna aquella que el nio o nia aprende primero en la que se expresa con mayor fluidez. Concebida as, la adquisicin de la lengua materna se ve influida por las condiciones lingsticas y de escolarizacin que en se viven en el hogar de cada uno de los nios y nias que estudian en el sistema de educacin primaria bilinge de Yucatn. A lo largo de esta investigacin se encontr que tal diversidad es muy amplia y que en un solo saln de clases es posible encontrar hasta ocho de las categoras diferentes que enunciamos lneas arriba. Mediante observacin se pudo verificar que la lengua maya es utilizada para las actividades diarias del hogar y la comunidad: al comprar lo necesario para la comida del da, corregir a los hijos, conversar con los vecinos, organizar reuniones sociales o de trabajo, jugar en el parque, por mencionar algunas. Paralelamente a esta realidad, en las primarias bilinges de Yucatn se ha evidenciado la falta de materiales escritos en lengua maya, de hecho, de las siete materias en las que los alumnos manejan libros de texto, solo el correspondiente a la asignatura Lengua maya se encuentra escrita en sta, los seis restantes se encuentran en espaol, situacin que impone de facto la castellanizacin en relacin con los contenidos del currculo, provocando que el principio del bilingismo se pierda en los hechos. De tal modo, el espaol pasa a ser el idioma primario y muchas veces nico para la interaccin acadmica del nio en el aula y su lengua materna queda en segundo trmino, como neto referente de apoyo para algunas explicaciones del contenido y dirigido hacia determinados sujetos, que son considerados mayeros. Con esto
206 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
solamente confirmamos lo que se ha expuesto con amplitud en estudios previos (Mijangos y Romero, 2006; Mijangos, 2009; Lizama, 2008). La importancia del idioma maya como elemento cultural en la adecuacin curricular queda demostrada en el aula de clases. Por ejemplo, en los textos utilizados se presentan palabras cuya traduccin al maya coloquial contemporneo no existe, como consecuencia se obstaculiza la comprensin de la leccin del da o del material con el que se est trabajando. La lista de conceptos y palabras mayas que se deben emplear en el currculo de primaria y se encuentran ausentes del vocabulario maya coloquial contemporneo es muy extensa, sin embargo, en esta investigacin se ha hecho un ejercicio detallado de deteccin de dichos trminos, encontramos ms de mil vocablos que ya no son de uso cotidiano en el maya coloquial contemporneo pero que, hace algunas dcadas o incluso aos todava formaban parte del idioma cotidiano del pueblo maya yucateco. Ante la dificultad que entraa dicha situacin, en la interaccin habitual en el aula el profesor hablante de idioma maya suele recurrir a una explicacin en maya lo ms cercana posible al significado del contenido curricular del que se trata y para el cual no existen conceptos equivalentes en el maya coloquial; si el trmino del que se habla es un objeto el docente recurre a comparaciones de la funcin que desempea el objeto con algn otro que los nios conozcan; si la palabra es un concepto explica en maya el significado y presenta ejemplos a los alumnos para su mejor comprensin. Ejemplo de ello se da en la materia de Espaol al momento de estudiar sinnimos, la palabra sinnimo en s no dice nada a los nios, por ello el profesor explica en espaol y en maya lo que es un sinnimo, lo define como Otra forma de decir alguna palabra y para complementar pregunta Cmo diran estoy contento con otra palabra? A lo que responden los nios, en maya (Jach kiimak in wool) y en espaol (Estoy feliz). En maya, por poner otro ejemplo, el docente hace lo mismo con la palabra chich (duro) y su sinnimo tsuuy (slido). Sin embargo, todo esto suele hacerse sin contar con referentes acadmicos firmes, ya que esto no es tomado en cuenta en el currculo y no existen materiales apropiados que sirvan de gua al profesor de primaria bilinge que trabaja con nios hablantes del idioma maya yucateco. De all se desprende la importancia de contar con un diccionario de maya acadmico y con cuadros comparativos de las estructuras de ambos idiomas. Un ejemplo concreto y sencillo, pero que deja ver la importancia de contar con tales materiales, se ofrece en la Tabla 2 en la cual comparamos los matices semnticos y significados de dos trminos aparentemente sinnimos en idioma maya y espaol. Se emplea como ejemplo el verbo tener en espaol, que en idioma maya (Yan) tiene un acento semntico diferente (Lucy, 2003) y, en algunas acepciones, incluso un significado distinto.
1 Acepciones tomadas del Diccionario de la lengua espaola de la Real Academia Espaola de la Lengua. 2 Acepciones tomadas del Diccionario maya Cordemex (Barrera, 1980).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
207
Tabla 2: Diferencias de matiz y significado del los verbos tener y yan
Tener1 Asir o mantener asido algo. Poseer, tener en su poder. Mantener, sostener. Contener o comprender en s. Estar en precisin de hacer algo u ocuparse en ello. Juzgar, reputar, considerar. Estimar, apreciar. Emplear, pasar algn espacio de tiempo en un lugar o sitio, o de cierta manera. Experimentar. Profesar o sentir cierta actitud hacia alguien o algo. Con los nombres que significan tiempo, para expresar la duracin o edad de las cosas o personas de que se habla. Como auxiliar con participio conjugado, haber. Denota la necesidad, precisin o determinacin de hacer lo que el verbo pospuesto significa. Guardar, cuidar, defender algo. Dicho de una persona: Ser rica y adinerada. Dicho de una persona: Afirmarse o asegurarse para no caer. Dicho de un cuerpo: Hacer asiento sobre otro. Resistir o hacer oposicin a alguien en una ria o una pelea. Atenerse, adherirse, estar por alguien o por algo. Yan2 Ser o estar en el mundo. Haber o tener. Yanech wa ka uch ma ya kimlal. Por ventura estabas t en este mundo, habas nacido cuando sucedi la mortandad de esta tierra? Ti yan ti yotoch. All est en su casa Yan kom ti pukskal. Tener dolor y pesar en el corazn (en sentido metafrico, como dolor espiritual). Yan kom ti pukskal in keban. Tengo dolor y pesar de mis pecados por haberlos cometido. Es decir, denota arrepentimiento. Yan ti xikn; yan ti xikinil. Saber una cosa, haber llegado a sus odos de alguno o una noticia. Yan ti xikinil kuchi. Yo ya lo saba, lo haba odo. Yan wa a yum. Por ventura tienes padre? A manera de imprecacin. Yan ika. Y como que lo tengo; de aqu. Yan tu kalub. Hay poco ms de una legua. En este caso sera equivalente de lo que en espaol se dice empleando el verbo haber. Yan tu yoxlob. Hay poco ms de dos leguas. Yan a chibil bak ti biernes. Has comido carne en viernes? Yan a hatsik a chuplil. Has azotado a tu mujer? Yan wilal. Haber menester. Tab yan a mejen. Dnde est tu hijo? Yan muk olal ti. Yan muk ol ti. Tah muk ol ti. Paciencia tener. Yan u tibib pakat. Espantable as de rostro. Yan tan ti. Tener que decir a otro.
Al comparar los significados encontramos que el uso comn en el idioma maya es el de poseer para el verbo yan (tener dolor, conocimiento, parentesco, virtud o necesidad) pero tambin el de existir. Si bien en el espaol el vocablo tener tambin puede tomar el primero de esos significados, es importante distinguir las diferencias de uso en cada idioma. Tomemos como
208 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
ejemplo de la primera acepcin en espaol el enunciado tengo la cartera de la cual no encontramos una acepcin anloga en maya, puesto que en el espaol en ese caso tener se utiliza con un significado materialista y en el maya se usa ms como un auxiliar en las expresiones y para expresar pertenencia de cosas intangibles como el conocimiento y el dolor. Discutamos ahora la cuestin de la antedicha escasez de materiales apropiados para la educacin bilinge en maya. As, por ejemplo, entre los materiales de la Secretara de Educacin Pblica (SEP) analizados en esta investigacin, se encontr como nico tema que hace referencia al idioma materno y que se presta para el anlisis de las estructuras de los idiomas utilizados por los nios, un proyecto que utiliza rimas y canciones en espaol y nhuatl (SEP, 2009: 104-108), y que tiene como propsito observar las diferencias en el orden de las palabras en espaol y en la lengua indgena. La lengua indgena empleada en el texto referido es el nhuatl, pero por comparacin podemos decir que el docente que ensea en un proceso bilinge maya y espaol no cuenta con material que le permita hacer la misma operacin de comparacin entre el espaol y el nhuatl que se propone en el texto referido. El ejemplo deja ver que, en efecto, es muy urgente incorporar materiales que hagan patentes las diferencias en las formas de construccin gramatical, en los matices semnticos y en los elementos del lenguaje que portan las formas de ver el mundo de los mayas. Pero, adicionalmente, es necesario enriquecer el vocabulario acadmico en posesin de maestros y estudiantes mayas en la educacin primaria. La tarea rebasa con mucho los alcances de este trabajo, de hecho, requiere del concurso de lingistas del idioma espaol y el maya, especialistas en las diferentes asignaturas del programa de primaria, pedagogos y lexicgrafos. Lo que el ejercicio que aqu se hace aporta es el recuento de los perniciosos efectos que esa carencia de materiales, diccionarios acadmicos y otros recursos en maya tiene para que nios y nias mayas obtengan aprendizajes pertinentes, desde el punto de vista pedaggico, para el correcto desarrollo del programa de educacin primaria. En el mbito especfico del uso del idioma maya y la enseanza bilinge de ste lenguaje y el espaol el trabajo de Canto (2010) ha sentado bases tericas que son recurso indispensable en este crucial aspecto del problema. En un plano pedaggico de mayor alcance terico, es posible afirmar que para reorientar y complementar los contenidos culturales respecto del aprendizaje del lenguaje en el entorno acadmico se requiere trasformar radicalmente supuestos subyacentes, nunca declarados en la creacin del currculo de educacin primaria en Mxico, pero s puestos en prctica mediante la creacin y uso de materiales y libros a travs de los cules se concreta la ejecucin curricular: a) El supuesto de que el currculo se dirige a un nio o nia que sabe hablar y debe aprender a leer y escribir solamente en espaol. Al contrario de lo que este supuesto tcito plantea en un currculo nacional nico, la diversidad detectada en los talleres, observaciones y entrevistas median-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
209
te los cuales recolectamos informacin en esta investigacin ofrecen pruebas ms que suficientes que evidencian las mltiples condiciones lingsticas de los estudiantes mayas. b) Tambin ha de desterrarse el supuesto de que las aportaciones de la cultura maya a los contenidos curriculares pueden reducirse a un asunto folclrico de cierta tradicin cristalizada en un pasado cuyas conexiones con el presente se han desarticulado. Entindase que no se trata de afirmar que ese pasado y ese folclore no existen, pues los hallazgos hechos durante nuestra investigacin abonan nuevas pruebas de la vitalidad de esos elementos culturales. Se debe entender, sin embargo, que esos elementos no constituyen pasado muerto sin relacin con el presente. Ese pasado y ese presente cultural, expresados en idioma maya, son vitales e importantes en el desarrollo de un currculo de educacin primaria vinculado con las competencias y habilidades necesarias para una convivencia cotidiana bicultural y bilinge en sentido equitativo, es decir, intercultural en sentido y forma democrtica.
En lnea con lo antes expresado, el recuento de elementos culturales que deben rescatarse para el currculum dirigido a nios y nias mayas que estudian primaria va ms all del lenguaje, aunque adquiere en ese medio su forma privilegiada de expresin. A continuacin presentamos algunos ejemplos de contenidos curriculares que se vinculan con este elemento cultural. En el caso de la lengua maya sta se podra relacionar con todos los temas en todas las materias del currculo de primaria en Mxico, pero para efectos prcticos en las Tablas 3 y 4 hacemos mencin solamente de algunos ejemplos en los contenidos de primero y sexto grado:
210 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
Tabla 3: Propuestas de contenidos y actividades culturalmente apropiadas del uso de la lengua maya en las asignaturas de primer grado de primaria
Asignatura Contenido Sugerencia de actividad Presentar imgenes de objetos con sus nombres en maya, pedir a los nios y nias que digan un nombre que empiece con esa letra y luego mencionen otra cosa que comience con la misma letra. Comparar las diferencias del alfabeto maya y el espaol. Realizar una presentacin por parejas en las que nios y nias conversen, en uno y otro idioma, sobre lo que les gusta y no les gusta. Aprovechar el ejercicio para reconocer rasgos identitarios que los igualan o hacen diferentes de otros nios y nias de Yucatn, Mxico y el mundo. Sealar la importancia de la lengua maya en su identidad, cmo forma parte de ellos y su cultura. Conversar sobre el tema de la discriminacin, la forma de percibirla y cmo cuidarse de ella.
Espaol
Palabras con cada letra del alfabeto. Pgina 14 del texto de Espaol.
Exploracin de la naturaleza
Mi identidad. Pgina 13 del texto de Ciencias naturales.
Formacin cvica y tica
Me conozco y me cuido. Pgina 9 del texto de Formacin tica y cvica.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
211
Tabla 4: Propuestas de contenidos y actividades culturalmente apropiadas del uso de la lengua maya en las asignaturas de sexto grado de primaria
Asignatura Tema o contenido Curricular Actividad Sugerida Despus de haber estudiado los elementos de la carta, escribir una en maya. De preferencia se debe dar a las cartas usos y destinatarios reales: alumnos de otras escuelas, padres, autoridades municipales o comunitarias. Dar las instrucciones del camino a seguir en maya. Incorporar medidas tradicionales de medicin como el mecate lineal (20 metros lineales). Escuchar y escribir las acciones y avisos de prevencin de huracanes que emite el gobierno del estado en lengua maya. Conversar en pequeos grupos y luego en plenario las medidas de prevencin a tomar en las casas, el vecindario y la comunidad en caso de presentarse un huracn. Comparacin de las principales caractersticas de las culturas a travs de un cuadro y lnea de tiempo. Escribir la lnea de tiempo en maya, consultar los vocablos desconocidos en el diccionario acadmico espaol-maya. Incorporar en el cuadro el estado de la cultura maya en periodos contemporneos a los de las civilizaciones estudiadas. En equipos organizar una fiesta, tomar decisiones y hacer hincapi en comunicarse en su lengua materna, discutiendo e incorporando en forma equitativa a personas que no hablan maya. Realizar la historieta sugerida en las pginas indicadas del escribiendo los dilogos en maya. Para hacer la historieta investigar y ubicar la zona cercana a la pennsula de Yucatn donde los cientficos sealan que cay el asteroide cuyo impacto caus la extincin de los dinosaurios. Dar las instrucciones del juego en lengua maya.
Espaol
La carta. Pgina 109 del texto de Espaol.
Matemticas
Distancias iguales. Pgina 35 del libro de texto de Matemticas.
Geografa
Planeacin local para prevenir desastres. Pgina 144 del libro de Geografa.
Historia
Las civilizaciones de Oriente y del Mediterrneo. Pginas 38-63 del libro de Historia.
Formacin cvica y tica
Decidir. Pgina 49 del texto de Formacin Cvica y tica.
Ciencias Naturales
Diversas explicaciones acerca de la extincin de los dinosaurios. Pginas 46-47 del texto de Ciencias naturales.
Educacin Fsica.
Juguemos a ser artistas. Pgina 20 del libro de Educacin fsica.
212 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
4) Conclusiones
Para los autores de este artculo es necesario destacar el procedimiento empleado para decidir, junto con nios, nias, maestros, maestras, padres y madres, cules seran los contenidos culturales mayas pertinentes de ser incorporados al currculo de primaria. Asimismo, el reconocimiento conjunto de aquellos contendidos curriculares de difcil acceso y el anlisis de las causas de esa dificultad junto con quienes las experimentan: estudiantes y profesores, constituye una accin consecuente desde la perspectiva de la educacin intercultural, tal y como es concebida por la Unesco (2006: 13) en tanto que: Todos los que participan en la educacin -profesores y educandos, encargados de la elaboracin de programas o de la formulacin de polticas y miembros de la comunidad- incorporan sus perspectivas y aspiraciones culturales en lo que se ensea y en la forma de hacerlo.
En ese sentido, si este trabajo tiene algn valor es el de incorporar a todos los agentes del proceso educativo en un esfuerzo colectivo de incorporar saberes y reflexiones respecto de las necesidades educativas a cubrir en el nivel primario. Aqu hemos mostrado la forma de incorporar contenidos del idioma maya y cmo hacer uso de ste en el proceso de atencin a los contenidos contemplados en los programas de las diversas asignaturas de primero y sexto grado. Tambin debemos decir que la propuesta que aqu se hace, incluso habiendo contado con la valiosa colaboracin de numerosos nios, nias, docentes y un equipo de investigadores participantes no es una obra terminada y no marca la ltima palabra en materia de incorporacin del idioma maya a la educacin intercultural de los nios y nias de ese pueblo originario. Nosotros no hemos contado en la construccin de esta propuesta con todos los mayas, pero s hemos experimentado un camino metodolgico incluyente y participativo, ciertamente laborioso y complejo, pero a la vez rico, gratificante y fructfero. Por eso podemos decir que esta forma de construir en cada lugar es viable y puede ser enriquecida con el concurso de ms colegas investigadores, docentes de educacin indgena y familias mayas. De cara a otros pueblos indgenas del orbe, esta experiencia tambin nos permite compartir que el mtodo de talleres complementado por la observacin participante y otras herramientas etnogrficas y participativas, constituye un instrumento til al propsito de generar procesos educativos de calidad para nuestros pueblos. Esperamos sinceramente que as sea visto, experimentado, probado y compartido por quienes se sientan estimulados a replicar este tipo de experiencia en las particulares y seguramente distintas circunstancias que el entorno cultural de otros pueblos originarios requieran.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 199-213
213
5) Bibliografa
Barrera, Alfredo (1980): Diccionario Maya Cordemex. Mxico: Ediciones Cordemex. Bonfil, Guillermo (1987): Mxico profundo: una civilizacin negada. Mxico: Grijalbo. Brooks-Harris, Jeff y Susan Stock-Ward (1999): Workshops. Designing and facilitating experiential learning. London: SAGE. Can, Adriana (2009): Libros de texto y materiales didcticos: su influencia en el rezago educativo de los mayas. En: Juan Carlos Mijangos (coord.), La lucha contra el rezago Educativo. El caso de los mayas de Yucatn. Mxico: Unas letras industria editorial. Canto, Jorge (2010): Estrategias de reforzamiento en la enseanza del espaol a estudiantes de extraccin maya. Tesis de Maestra. YucatnMxico: Facultad de Educacin, Universidad Autnoma de Yucatn. Diccionario de la Real Academia de la lengua Espaola. En: http://buscon.rae. es/draeI/ Hammersley, Martin y Paul Atkinson (1994): Etnografa. Mtodos de investigacin. Barcelona: Paids Ibrica Instituto Nacional de Estadstica Geografa e Informtica (INEGI) (2001): XII Censo General de Poblacin y Vivienda. Mxico. Lizama, Jess, coord. (2008): Escuela y contexto cultural. Ensayos sobre el sistema de educacin formal dirigido a los mayas. Mxico: CIESAS. Lucy, John (2003): Semantic Accent and Linguistic Relativity. Conferencia presentada en el congreso Cross-Linguistic Data and Theories of Meaning. Holanda: Universidad Catlica de Nijmegen. Mijangos, Juan Carlos, coord. (2009): La lucha contra el rezago educativo. El caso de los mayas de Yucatn. Mxico: Conacyt, Universidad Autnoma de Yucatn y FOMIX. Mijangos, Juan Carlos y Fabiola Romero (2006): Mundos encontrados/Tantanil Yookol kaabil. Anlisis de la educacin primaria indgena en una comunidad del sur de Yucatn. Mxico: Ediciones Pomares, UADY, FOMIX. Secretara de Educacin Pblica (SEP) (2008): Plan y programas de Educacin Bsica Primaria. Mxico. Unesco (2006): Directrices de la Unesco sobre educacin intercultural. Pars. En: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
215
Revisitando a missa da terra sem males1*
Revisitando la misa de la tierra sin males Revisiting the mass of land without evil
Augusto Oliveira 2**
resumo
A Missa da Terra Sem Males uma missa concertante proposta como ao catlica em dilogo intercultural para com as populaes concebidas como originrias da Amrica. Tem como referncia as runas Guaranis, e a conquista colonial a partir do sentido de memria, remorso e compromisso. O mito formador que por sculos enfrentou o avano colonial (predominantemente catlico), desafiava a cristianizao e subjugao. til Teologia da Libertao, como ao evangelizadora, segue assessorando aes indigenistas por meio de suas organizaes de base e articulaes. Investigo como se constituem as vozes indgenas no campo da Missa sob concepes do Vaticano II e da Declarao DominusIesus, alm dos seus dilogos com Cristianismos, suas relaes internas, seu mico. A se busca estabelecer um dilogo entre os elementos postulados na Missa, a Igreja Catlica e autonomias indgenas. Palavras-chave: identidade cultural, sagrado, colonizao, descolonizao, indgena
*1 Recibido: mayo 2011. Aceptado: octubre 2011. Este artculo forma parte del Proyecto Etnicidades e Sagrado: por uma etnologia das Missas da Terra Sem Males e dos Quilombos, cdigo N924, adscrito al Departamento de Ciencias Humanas y Filosofa, Universidad Estadual de Santa Cruz.
**2 Profesor de Antropologa, Universidad Estadual de Santa Cruz (UESC), Brasil. Estudiante del Programa de Postgrado en Antropologa Social, Ncleo de Estudios sobre Identidad y Relaciones Intertnicas, Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Correo electrnico: augustofagundeso@yahoo.com.br
216 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
resumen
La Misa de Tierra Sin Males es una misa concertante propuesta como accin catlica en dilogo intercultural para con las poblaciones originarias de Latinoamrica. Tiene como referencia las ruinas Guaranes y la conquista colonial a partir del sentido de memoria, remordimiento y compromiso. Lo que antes fue un mito formador para sociedades Tupy-Guaranes, que por siglos enfrent el avance colonial (predominantemente catlico), desafi a la cristianizacin y subyugacin, ahora se cambiaba bajo otro propsito de cultura y poder. til a la Teologa de Liberacin, como accin evangelizadora, sigue asesorando acciones indigenistas por medio de sus organizaciones de base y articulaciones. En estos trminos, investigo como se constituyen las voces indgenas en el campo de la Misa bajo concepciones del Concilio Vaticano Segundo y de la Declaracin DominusIesus, adems de sus dilogos con otros cristianismos, sus relaciones internas y su emic. Es decir, ah donde se busca establecer un dilogo entre los elementos postulados en la Misa, la Iglesia Catlica y las autonomas indgenas. Palabras clave: identidad cultural, sagrado, colonizacin, descolonizacin, indgena
Abstract
The Mass of Land Without Evils is a concerting proposition as Catholic action on intercultural dialogue to native first nations at Latin America. There are as reference the ruins from Guarani Missions, and the colonial conquest, using the meaning and sense of memory, remorse and commitment. The foundation myth that beyond centuries had struggled against colonial advance (predominantly catholic), did challenges toChristianization and subjugation. Useful to Liberation Theology as evangelizing actions continuous to advise on Indian Actions through Root Organizations and articulations ones. I search how the Indian Indigenous voices are built in the ground of The Mass under conceptions from Vatican 2ndand from Dominuslesus Declaration, beyond their dialogues among Christianisms, theirin-group relationships, their emic. Then trying to finda dialogue among the elements postulated at The Mass, the Catholic Church and indigenousIndian.People autonomies. Key words: cultural identity, sacred, colonization, decolonization, indigenous
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
217
1) Introduo
A Missa da Terra Sem Males: este tema costuma se apresentar em trs vertentes: 1) o mito Tupi-Guarani; 2) o texto missal; 3) Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Uma breve explicao para melhor localizar nosso objeto, cronologicamente temos primeiro o mito Tupi-Guarani de YbyMaray (Terra Sem Males) e todo o corpus desta vasta cultura, baseada na lenda de GuyrPoty, que ainda se faz viva em determinados grupos amerndios gerando movimentos populacionais na sua busca da Terra Sem Males no Cone Sul da Amrica. A segunda vertente a obra missal, concertante, de autoria de Don Pedro Casaldliga, Pedro Tierra e Martn Coplas publicada no ano de 1980; e uma terceira aqui mencionada a Campanha da Fraternidade/CNBB para o ano de 2002, com o tema por uma terra sem males. Elegi como objeto o texto missal. O texto se dirige a todas as naes indgenas da Amrica, numa viso e sentimento catlicos, sob sua concepo de Igreja padecente, a palavra caseira como que a fomentar protagonismos sociais. O contexto histrico: a Missa da Terra Sem Males, em sua condio de texto e de ritual elemento dialgico entre o Cristianismo catlico e outras culturas originrias de Amrica, essencialmente no crists, porm tambm uma posio frente a grupos protestantes ou de outros matizes evanglicos que na sua contemporaneidade j estavam a crescer junto a tais naes. O texto missal e seu contexto se localizam na transio entre as dcadas de 1970 e 1980, depois de longo perodo de supresso das liberdades democrticas, perodo em que floresceram identidades que pareciam silenciadas; e h que enxergar o modelo do Vaticano II (Suess, 1985) tanto na sua reflexo sobre mtodos e caminhos para que os no-cristos viessem a ser devidamente conhecidos e justamente estimados pelos cristos, quanto no sentido atribudo de que o dilogo um atributo da misso, que misso sem dilogo induz submisso, e que dilogo sem misso suspeito de omisso. Eis o fio cnico com protagonismo alimentado na Teologia da Libertao. Esta Missa se prope contra hegemnica, proativa, traz as contradies da instituio social Catlica que se acercara do poder poltico institucional ditatorial alm de fomentar organizaes de base, porm que atravs da doutrina da Comunho dos Santos oferece o outro lado de sua face tal igreja militante, padecente etriunfante. O fio condutor se faz atravs de dois elementos basilares: o dilogo inter-religioso e a concepo de Sagrado, concepo esta que se traduzem como o sujeito se articula com o Outro, seu palco interativo e suas tramas. Como se modela e se sustenta o dilogo, neste novelo como se forja o Sagrado, tanto em seu significado cristo, a pretendido universal, quanto no seu sentido entre as diversas culturas amalgamadas na Missa, seu significado mstico. E a inquietude se apodera e traz indagaes: Qual a voz indgena? Qual sua condio de sujeito? Qual a persona que emerge neste feixe relacional de fronteiras e disporas?
218 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
2) Ecclesia, capela: ou retorno igreja
Como escreveu Said (1990): o oriente uma inveno europeia, assim o a Amrica Latina, porm no como um objeto que inventado, modelado e permanece em sua forma fixa, passiva. Segundo Garca Canclini (1995: 13-28), Amrica Latina foi inventada pela Europa em meio desta inveno se estabeleceram relaes de dependncia que implicaram conflitos e hibridismos. Desde antes que os conquistadores chegassem oficialmente a estas terras, ela j fazia sua autopoiesis, o que viria a ser um problema conquista pelas almas e pelas armas. No ano de 1549 escreveu o jesuta Nbrega: dizem que querem ser como nos... desean ser christianos como nosotros... (Em: Viveiros de Castro, 2002: 193). Ao passo que no ano de 1657 assinalou outro jesuta, Antonio Vieira: outros gentios so incrdulos ate crer; os brasis, ainda depois de crer, so incrdulos (Em: Viveiros de Castro, 2002: 185). Foram criadas estratgias frente ao problema para subjugar o Outro, recompondo lugares de peregrinao, narrativas, tramas cnicas, personagens. Afirma Gruzinski (2001) que os povos amerndios j na segunda metade do sculo XVI esto impregnados de diversos elementos europeus e viceversa, enquanto historicamente o que se constitua como local trazia uma mescla, outro ser, outra condio do nativo. Do que fora compreendido histrica e culturalmente como paganismo, uma interpretao de que se no h dolos, sacerdotes e templos, no h religio (Pompa 2001: 183). Os missionrios e colonizadores diziam que as deidades indgenas ainda que fossem santidades, eram falsas, uma construo demonaca, que falsa por ser a deformao do bem, do fruto do Criador, por ser distoro diablica do mundo natural. Fazia-se crer que seus ritos eram falsos porque no fazem culto Palavra, so embustes. O verdadeiro Paj-au, diriam os missionrios, no aquele de suas santidades, porm Jesus Cristo, e promoveram tanto o deslocamento de populaes, quanto a sua desterritorializao, destribalizao, supresso de seus idiomas, de seus valores tnicos. Amrica Amerndia, retomando o raciocnio de Said (1990: 14): expressa e representa este papel cultural e at mesmo ideolgico como um modo de discurso com apoio de instituies, vocabulrio, erudio, imagstica, doutrina e at burocratas e estilos nacionais. Escreve Viveiros de Castro (2002: 193): O equivoco dos jesutas serviu de lio. Hoje a concepo religiosa da ordem cultural conhece grande sucesso no seio da Igreja progressista, s que desta vez a favor dos ndios. Mais prximas que a nossa dos valores originais do cristianismo, as sociedades indgenas transpirariam religiosidade por todos os poros, sendo verdadeiras teodiceias em estado pratico. E assim, substituindo a imagem cristolgica da encarnao por aquela antropolgica da enculturao, o novo missionrio descobre que
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
219
no so os ndios que precisam se converter, mas ele prprio - algum, naturalmente, precisa se converter. A Cultura Indgena, devidamente sublimada por uma vigorosa interpretao anaggica, torna-se a quintessncia do bem, dobelo e do verdadeiro. (Viveiros de Castro, 2002: 193) O mesmo autor salienta: Dao tradicionalismo ingnuo do missionrioprogressista, hostil ao menor sintoma de Aufhebung antropofgico (no sentido oswaldiano) por parte de suas ovelhas, e sua no menosingnua crena na prpria capacidade de transcender sua culturade origem e de ser miraculosamente enculturado, com perdo daexpresso, pelo outro. os velhos jesutas, ao menos, sabiam que issode deixar maus costumes via de regra muito complicado. (Viveiros de Castro, 2002: 193)
A Enculturao, inculturao, ou interculturao na qual o evangelizar se auto-afirma a partir dos projetos histricos no somente alctones. Por esta razo esta missa tnica reflete a Conquista sobre os Povos Amerndios. Interlocuo entre culturas diferentes, sua ecclesia, assembleia, se faz num locus especfico, que a Tupanaroka que a se traduz como Igreja - no no seu sentido institucional, todavia como lar -, e se forma atravs da memria histrica dos povos diversos que, segundo seu discurso criador, protagonizam a Missa, sua condio ancestral que etnicamente se constitui na direo do Sagrado, suas razes culturais que a so mediadas pela ecclesiae na ecclesia. O lugar de nascimento da Missa tem como referncia as runas Guaranis: hibridao cultural, ou mesmo tnico-religiosa etestemunho da barbrie dos cristianismos colonizadores ocidentais como escreveuCasaldliga (1980: 10). A Igreja se apresenta multifactica nesta construo da Amrica Latina. A Missa traz vozes de conflitos e hibridaes como reconhecimento de agruras da Conquista espiritual e material, e, por outro lado, ao propor o encontro com Cristo, Morto e Ressuscitado (Snodo dos Bispos, 1996), busca assumir a memria histrica revisitada, o Sacrifcio, a Passagem Libertadora da Morte para a Vida, a Pscoa (Casaldliga, 1980: 14) e atesta a Pscoa Amerndia ainda sem ressurreio (Casaldliga, 1980: 35). Nas palavras de Casaldliga (1980: 14) a Missa a no se faz tampouco se pretende apenas cumprir uma prescrio eclesistica, um sossegado espetculo litrgico, um coquetel social, todavia implica ruptura, Sacrifcio, e provoca a memria perigosa que por existir denuncia um pseudo-sagrado etnocntrico, voz de lucros e avanos do Capital. Ainda que seja substncia crist, a afluem contradies de celebrao da memria irreversvel do contato, no somente celebrando os mrtires cristos que no-cristos produziram, contudo mrtires feitos pelo avano cristo na Amrica - continente este que no texto da Missa tambm se apresenta reduzido. O ambiente concreto Amrica Latina e sua emergncia indgena, como escreveu Bengoa (2007).
220 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Perodo de articulaes com o poder de dar visibilidade y sair do esquecimento, ou invisibilidade, dos povos indgenas, que em sua maioria buscam romper o esteretipo do indgena singularmente amaznico homogeneizado, povos que trazem na sua memria os primeiros contatos coma conquista e as fases das polticas indigenistas desde tempos coloniais. O Sagrado a como sua memria, como o lugar e anima de seu ethos, do seu mico. A esto as vozes que tem poder de reunir, de trazer a gente de volta, para fazer a roda do cantodana de ajuntamento. Por ser missa, obedece ao ritual catlico, composta das seguintes partes: Abertura; Memria Penitencial I; Memria Penitencial II; Aleluia; Ofertrio; Rito de Paz; Comunho; Compromisso Final. Odesenho ritual um trnsito de duas vias, o elemento condutor Cristo, ainda que polissmico ou polifnico. Para a ecclesia vai a gente compartilhar sua necessidade de po e entendimento, o tear de diferentes memrias a ressignificaro sentido de humano: Ecce Pascha, ecce transitus! (Eis a Pscoa, eis o trnsito!) escreveu Santo Agostinho (Suess, 2010: 38). A o indgena se apresenta como hbrido, mesmo que sejam naes amerndias reduzidas a comunidades, cultivam sua trajetria histrico-cultural como clula autnoma diante do mundo e das sociedades macronacionais. A comemorao, devoo e bendio, na sua tarefa de recomposio cultural, reordenamento, posta como coisa tnica, na qual o sujeito se auto-afirma paradoxalmente como catlico, sujeito deste cruzamento cultural a tecer estratgias foucaultianamente (Deleuze, 1996) para compor foras e dialogar com outras estruturas de poder alheias a suas sociedades. Em meio a tenses tnicas, na sua condio crist, o sujeito transita na sua categoria de indgena convertido, contra o apagamento de uma memria tnica resistente e costurando alianas na correlao de foras - hbrido por excelncia, migrante crente no mito de suaYbyMaray vem celebrar sua diferena. Em sua converso manifesta uma maneira crist sincrtica que traz de volta, ou reabilita, seus cones indgenas. Comea a Missa, sua Abertura: Em nome do Pai de todos os Povos, Mara de tudo, Excelso Tup. Ao ressurgimento como um nico povo, amerndio, necessitava ento vincular o humano a sua tradio crida de algum modo hegemnica e homognea: se volta a referncia s misses guarani, a incorporao que amalgama Yander, Mara e Tup, fundidos como a Trindade, fazendo uma viaje de volta a sua etnognese ea reconstruindo. Valores que estariam mesclados em regras morais e de autoridade, de religio, do simblico e imaginrio. A Missa constitui, ento, cruzamento entre a ortodoxia de aspecto colonizador, modelador, e a escusa histrico-cultural, o campo da histria na voz dos vencidos, a voz dos povos testemunho y dos povos novos - segundo concebeu Darcy Ribeiro. Segue a Missa: em nome do Filho que a todos os homens nos faz ser irmos, no sangue mesclado com todos os sangues, em nome da Aliana da Libertao, em nome da Luz, de toda Cultura, em nome do Amor que est em todo Amor.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
221
O missal representa a ambivalncia e a hibridao (Bilimoria, 2000; De La Cadena, 2008) por sua condio de mestiagem, que no to somente um fato biolgico e cultural, mas que se dogmatiza como hibridez conceitual ela mesma. O que antes era o oposto alcastio (De La Cadena, 2008: 59) -que significava originalmente limpo, propriamente situado e moralmente apto- os mestios conotavam mescla e impureza. Esta mecere do latim, mover, inquietar, mesclar, inconstncia transgressora de uma ordem social colonizadora, que se faz ento como efeito de conjunto de suas posies estratgicas (Deleuze, 1996: 31-51), costuras de alianas: fraternidade. A fora negativa da morte diluda e se volve universalmente presente como Cristo ressurreto (Bilimoria, 2000: 174). No missal: em nome da Morte vencida, em nome da Vida, cantamos, Senhor!. O cantar como memria penitencial, onde igual ao Coro do teatro grego clssico, reflexo do coletivo, que aqui, utilizando as palavras de Bilimoria, nas margens recuperadas do mundo, um simulacro de unificao que se completa, j que de fato significa, e simboliza a histria como encarnao messinica. E se canta: herdeiros de um Imprio de extermnio, filhos da secular dominao, queremos reparar nosso pecado, vimos celebrar a nova opo: Ressurreio. O coletivo que assume a colonizao, cenicamente o mesmo oprimido dos que se vo igreja, das articulaes populares, da base, como a voz doremorso, no a Igreja que assume o sentido colonizador, alis, toda a comunidade. E segue: na Pscoa do Ressuscitado, a Pscoa Amerndia ainda sem ressurreio ressurreio, sem ressurreio. Sob a gide da memria histrica, a sntese das reflexes e o reaquecimento dos compromissos da caminhada como pano de fundo (Suess, 2010: 4). Em seu arrazoado cabe (Suess, 2010: 31): que se apresente cada vez mais ntido, na Amrica Latina, o rosto da Igreja autenticamente pobre, missionria e pascal, apartada de todo o poder temporal e corajosamente comprometida na libertao de todo ser humano e de toda a humanidade (Medelln, doc.5, N15a). Entretanto com base na reflexo de Suess1 (2010: 31), a evangelizao a se faz como demonstrou a Evangelii Nuntiandi, na proclamao do Evangelho, na realizao de diversas formas de comunhoe vida fraterna, na celebrao dolouvor a Deus e vida comunitria, no servio proporcionado aos necessitados e em dilogo com outras confisses, religies e culturas. A Graa exemplificada no Novo Testamento e a ecclesia spiritualis que se plasmaria, segundo Bilimoria (2000: 174) superando a prpria Igreja, na sua determinao histrica de ir ao povo evangelizando. Os povos amerndios ento so parte deste cenrio de poder, na fala indgena do missal: eu era a Cultura em harmonia com a Me Natureza, eo Coro responde: E ns a destrumos, cheios de prepotncia, negando a identidade dos Povos diferentes, todos Famlia Humana. A partir de uma olhada sobre Amrica, retratada com significativa assimetria social desde comeo da conquista, onde identidades diversas se orientaram
1 Inicialmente nominado como Paul GntherSss, posteriormente em referncias bibliogrficas encontramos Gnter Paulo Sss, e ento conhecido por Paulo Suess.
222 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
na dinmica histrico-social da irreversibilidade do contato (Oliveira, 1976) o discurso: E ns te missionamos, infiis ao Evangelho, cravando em tua vida a espada de uma Cruz, Sinos de Boa-nova, num dobre de finados! Infiis ao Evangelho, do Verbo Encarnado, te demos por mensagem, cultura forasteira. Partimos em metades a paz de tua vida, adoradora sempre. Hbridas, frutos e auto-reprodutoras. Uma pergunta se faz necessria: no obstante uma proposta concertante e teatralizada, esteticamente e simbolicamente significativa, dando visibilidade demanda indgena, estariam estes sujeitos passivamente disciplinados a esta voz que se pe em sua defesa? Em qual defesa? Estariam os indgenas simples e homogeneamente na dualidade local-forasteiro? Ou estabeleceriam eles pontes de acesso, atualizao e correlao de foras? O locutor produz um discurso da escuta dos gemidos do homem novo e do mundo novo, os elementos antes ou possivelmente externos esto em incorporao (Frigerio, 1991: 155), o culturalmente hbrido que a emerge, ser vivente no trnsito dialgico e significativamente tenso entre as periferias e elites locais, ser em mobilidade, embora inconstante para os parmetros ocidentais e agora no somente cristos, entretanto catlicos, j que o Evangelho se vai a ser vivido sob contradies histricas inerentes do prprio cristianismo. Concebe-se que O Evangelho o destino de toda a Histria, Histria de Deus na Histria dos Homens. A trama segue na montagem do seu prprio cenrio, umas vezes o palco somente Brasil, outras vezes se percebe postulado como Amrica, e segue desde sua Memria Penitencial at a Aleluia -Louvem a Deus! Glria a Deus!- e o Ofertrio, onde desde a labuta, a memria e esperanas so oferecidas: a herana domilho feito poe a luta, morte e sangue de seus fraternos em vinho. Os elementos indgenas traduzidos ao outro que em nome da libertao prenuncia sua emancipao dirigida. O que tem reforo no Rito de Paz: Shalom, Sauidi, a Paz; a paz de Deus, todos os Povos num s Povo, Shalom, a paz antiga, Sauidi, a paz perdida, em Cristo a nova Paz!; um possvel esquecimento literrio dos conceitos de paz em lnguas amerndias, um possvel olvido de sua atualizao, mas que promove a caminhada crist das articulaes de base e pastorais catlicas, com referencial discursivo externo a Terra sem males, porm seu mico do mito Tupi-Guarani deGuyrPoty, o xam que se foi Terra Sem Males, voz murmurante do mito das populaes originrias, se faz na ambiguidade da Igreja padecente e do caso de Uir em busca de Mara, feito documentado no incio do sculo XX no Brasil, publicado em libro por Darcy Ribeiro. Populaes a outra vez alijadas do seu prprio territrio e que tiveram outra vez que migrar -migrando atravs do simblico- um carter supratnico, que em sua condio de outro tiveram seus mundos capturados peloUm, migrantes quando seu ethose Sagrado so submetidos normatividade ritual do que o catolicismo impusera unilateralmente, que paradoxale ambiguamente, como estratgia para sobreviver e se reproduzir fsica e simbolicamente, parafraseando Bhabha (1998: 48) querem o encontro: a Comunho! Cantando atravessamos o novo Mar Vermelho de teu sangue,
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
223
cantando em comunhoo po da Liberdade. Geografia bblica reificada, ressemantizada. A ponte ao Compromisso Final -com vozes marcadamente masculinas e femininas- onde se reflete o xodo, e sua memria, remorso, compromisso. A se pe o templo de Deus no corao do homem, na sua dor e memria, a memria martirizada como referncia essencial nativa ou mestia convertida. Morena de Guadalupe, Maria do Tepeyac: congrega todos os ndios na estrela do teu olhar; convoca os Povos de Amrica que querem ressuscitar -no se trata do Tepeyac2 de peregrinao dos mexicanos, sua ecclesia de antes da conquista, porm o que foi substitudo ou justaposto como Igreja- interessante o deslocamento do smbolo do Santurio de Tepeyac para o Santurio de Nossa Senhora de Guadalupe (Imaculada Conceio), tanto Wolf (2003) quanto Boschi (1986) ao tratar do culto a Nossa Senhora Imaculada Conceio que representava o Imprio Ibrico e foi tornada referncia de nacionalidades populares na Amrica Latina (no caso especfico Boschi analisa o Brasil). Tampouco a Missa evoca as mrtires ao estilo de Elena de la Cruz (Holler, 1992), que no apenas so subjugadas pela conquista, porm inquiridas pela Igreja, como patologias do Corpo Mstico. cones nacionais, smbolos-matrizes (Wolf, 2003: 219-220) divinizados - indaga-se como e o que refletem estas supostas bandeiras nacionais, que, de acordo com Wolf (2003: 220) proporcionam o idioma cultural do comportamento e as representaesideais mediante as quais os diferentes grupos da mesma sociedade podem seguir ou manipular seus diferentes destinos. Traz a Santa referncia desde o Peru, Rosa de Lima, assim como traz TupacAmaru, como salvadores de uma resistncia total de Amrica, sem localiz-los em seu tempo e conjunturas contemporneas, quais os grupos que eles se punham como defensores e contra quais eram opressores. Assim como Bartolom de las Casas que acolhera aos indgenas e propusera para solucionar o problema do trabalho com a escravido na Amrica, que trouxessem escravos desde frica. Resta uma reflexo sobre quais agenciamentos tais personagens reificadas a passam a representar e qual modelamento das vozes nativas elas trazem, no dizer de Wolf (2003: 220) formas culturais operando no nvel simblico. De acordo com Suess (2010: 3): gua do no esquecimento, memria de seu caminhar libertador. Se Lethe significa esquecimento, memria significa a-lethe. A-lethe, aletheia (), na lngua de Scrates e na lngua do Novo Testamento, significa verdade. A mesma Missa afirma ento uma identidade padecente -igreja padecente- em alianas com a evangelizao, no identidades plurais no obstante padecentes, contudo resistentes ao evangelho:
2 Wolf (2003: 220-226) discute sobre a Virgem de Guadalupe como smbolo nacional mexicano.
224 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Unidos na memria de Antiga Escravido juramos a Vitria na nova servido. Amrica Amerndia, ainda na Paixo: um dia tua Morte ter Ressurreio! () Pobres desta Terra queremos inventar essa Terra-semmales que vem cada manh. Uirs sempre a procura da Terra que vir. Mara nas origens, no fim Marana-tha.
Uma nova servido se anuncia misticamente ao Senhor transcendente, que no paira sobre a Humanidade sem forma, instituio ou regras humanas, demasiadamente humanas e que certamente no so a polifonia primeva, mas um outro tipo de nativo reconfigurado nas guas do batismo, argumentos da Escritura ao invs de sua exegese, como afirma Frades (1997: 53). Quanto a sua execuo, no missa calada, concertante, e traz na f crist diversidade de significados e vozes postas de modo suave (Nye, 2002), seja no plano organizacional, institucional, ou poltico-ideolgico (Casaldliga, 1980), destaco da Missa: uns e outros, Mrtires da causa Indgena. A Cruz no meio deles todos. Aqueles, morrendo pelo amor de Cristo. Estes, massacrados em nome de Cristo e do Imperador. Como poder suave -atrao e persuaso- com o iderio de lhe ganhar coraes e mentes, no se restringe em apenas catequisar ao Outro, subjug-lo, porm se edifica com a habilidade de obter o que deseja atravs da atrao, cooptao, num jogo de cultura e ideologia atraentes, com valores compartidos, ao invs do que historicamente foi feito, que foi a coero.
3) Igreja, capela: maranatha
Com a anunciao Marana-tha, de que Nosso Senhor h chegado, ou que Elevir, que Ele est, vive no meio de ns, que se termina a Missa. Termina a Missa porm a Palavra segue na fala e pelo cotidiano dos crentes. A Igreja aqui genericamente, se fecha, e a ecclesia se pe a refazer seu caminho de volta aos seus lares, o caminho distante ouprximo conduzido no bate papo, seus lares so espaos de dilogo. Os caminhos natural ou culturalmente se cruzam, redes dialgicas se estabelecem ou nascem, enquanto seus problemas concretos cotidianos seguem existindo alm das assistncias institucionais da Igreja. Cabe pensar no que seria nesta ambincia cnica o uso de ferramentas da Teologia da Libertao no que tange concepo de Grupos Catalisadores e uso do rdio3. Com esta conduta, se escutam as memrias comunitrias, assim so teci-
3 Conceio y Oliveira (2007: 137-152) destaco: The basis for the process that guides the work of the Catalyst Group is explained by Ho Chi Minh: People who do not count with their own forces, and only wait for the help of others, do not deserve to be independent. According to Bogo, the Catalyst Group can be described by using a metaphor based on two radios: the wall radio and the portable radio. The wall radio is internal to the com-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
225
das redes, malhas sociais, mas que no podem transgredir o seu lugar orgnico naquilo que se concebe como Corpo Mstico da Igreja. Enquanto as populaes originrias seguem representadas como indgenas, ainda que num extremo de discurso se afirme a enculturao, no produz outro corpo mstico, contudo refora-se no Corpo Mstico a Comunho dos Santos -ressignificao do Corpo de Cristo4- a Igreja requer a comunhohierrquicacom a Cabea e com os membros da Igreja (Lumen Gentium Constituio promulgada na seo pblica de 21 de novembro de 1964), o qual deve admitir-se necessariamente para no por em perigo a plenitude da potestade do Romano Pontfice, em realidade para no por em perigo a potestade da Igreja. papeando nos seus espaos caseiros, cotidianos, banais, com outras comunhes hierrquicas onde um escuta a voz do seu semelhante, a convive, que se (re)constri outra ecclesia, e o ndio comum tem caminho aberto j cristianizado a ser transmutado em Irmo. O tnico actante esteve coadjuvante ou somente pareceu protagonista, se fez e se faz convertido, ou mestio, porma sujeio em dupla direo (Bello, 2004: 23). Etnicidade e Sagrado se consolidam enquanto composio/ recomposio identitria, no que insta a valor e comunho, segundo Turner (1974) e Van Gennep (1978), temo poder de unir gente dispersa, conquanto condio exemplar do valor de ser e produzir gente de valor, gente que cultive seus valores, possibilitando alianas internas e externas. Parafraseando Santos (2006), so ausncias tornadas emergncias, fora e consenso como narrativas, como desvelo, memria revivida e vivificada por aqueles que falam em nome da Amrica Latina, o que Casaldliga (1980: 10) nomeia Amrica Amerndia. Tal poder elucida o que fora silenciado compulsoriamente, que so as mltiplas faces do Outro, Outros e Outras, quebra o tnue e lgubre ordenamento sociocultural, traza visvel desordem, a Hybris, a transgresso como forma de dilogo possvel em realidade vria. Nas palavras de Casaldliga (1980: 14): a memoria perigosa. Tem-se aqui o ser hbrido, fruto de contatos, contgios, que na sua tragetria se h tornado sobrevivente em meio a genocdios, etnocdios, que se construra cross cultural e que reivindica o direito de se manifestar junto ao Sagrado segundo tradicionalidades diversas, na vizinhana com identidades crists -direta ou indiretamente-, suas prticas ideolgico-normativas (Horkheimer, 1966; Moulian, 2002), conquistadoras por excelncia: Ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura.Quem crer e for batizado ser salvo; mas quem no crer ser condenado5 (Mc., 16, 15-16 afirmado pelo
munity and is composed of leadership within the community, people who live the social problem on a daily basis. The portable radio represents the leadership en route because they take the messages to the radio station. 4 Bblia - Corntios 12. 5 Bblia - Marcos 16.
226 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Decreto Ad Gentes Sobre La Actividad Misioneria de La Iglesia, Roma, em So Pedro, 7 de dezembro de 1965). Neste sentido, enquanto temos observado crescentes atividades tambm missionrias crists na segunda metade do sculo XX, entretanto no exata ou to-somente catlicas, a mesma Igreja afirma neste decreto: Predicar el Evangelio y de implantar la Iglesia misma entre los pueblos o grupos que todava no creen en Cristo, comnmente se llaman misiones, que se llevan a cabo por la actividad misional, y se desarrollan, de ordinario, en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de esta actividad misional es la evangelizacin e implantacin de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todava no ha arraigado. De suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las Iglesias autctonas particulares en todo el mundo suficientemente organizadas y dotadas de energas propias y de madurez, las cuales, provistas convenientemente de su propia Jerarqua unida al pueblo fiel y de medios connaturales al plano desarrollo de la vida cristiana, aportes su cooperacin al bien de toda la Iglesia. El medio principal de esta implantacin es la predicacin del Evangelio de Jesucristo, para cuyo anuncio envi el Seor a sus discpulos a todo el mundo, para que los hombres regenerados se agreguen por el Bautismo a la Iglesia que como Cuerpo del Verbo Encarnado se nutre y vive de la palabra de Dios y del pan eucarstico.
Atividades comunitrias dialogando em um s tempo com os direitos humanos edesenvolvendo sua prpria estrutura de poder, que considera ao outro como algo a ser subordinado em seu xadrez poltico e institucional, como afirma o mesmo decreto j mencionado: Con ello se descubrirn los caminos para una acomodacin ms profunda en todo el mbito de la vida cristiana. Con este modo de proceder se excluir toda clase de sincretismo y de falso particularismo, se acomodarn la vida cristiana a la ndole y al carcter de cualquier cultura, y sern asumidas en la unidad catlica las tradiciones particulares, con las cualidades propias de cada raza, ilustradas con la luz del Evangelio. Por fin, las Iglesias particulares jvenes, adornadas con sus tradiciones, tendrn su lugar en la comunin eclesistica, permaneciendo integro el primado de la ctedra de Pedro, que preside a la asamblea universal de la caridad.
H que chamar a ateno que se faz um trabalho de evangelizao, porm que o Outro que a coadjuvante, um sujeito nas suas prprias relaes, que avalia e constri suas redes relacionais, ainda que olhada do evangelizador, ou outro sujeito, possa parecer contraditria, ou o seja, uma vez que pode romper seu ethos, porm de algum modo estes sujeitos seguem a trajetria possvel na sua contemporaneidade. Nos decretos catlicos no so
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
227
povos observados como sujeitostendo suas religies, mas como assujeitveis, um solo difuso de cultura. O Decreto Nostra Aetate sobre as relaes da Igreja com as religies no crists, publicado em Roma, em San Pedro, 28 de outubro de 1965 se refere s grandes religies globais. Segundo Lwy (1998: 38-39) dependendo das circunstncias, padres, freiras, bispos e mesmo organizaes de leigos assumem posies polticas, mas de modo geral quatro perfis podem ser vistos na Igreja Catlica LatinoAmericana: 1. 2. Um grupo muito pequeno de fundamentalistas, defendendo ideias ultra-reacionriase s vezes semi-fascistas: por exemplo, o grupo Tradio, Famlia e Propriedade. umapoderosa corrente conservadorae tradicionalista, hostil para a Teologia de Libertao e organicamente unida s classes governantes (assim como Cria Romana): por exemplo, a liderana do CELAM [Conselho Episcopal Latino-Americano]. correntereformista e moderada (com certa autonomia intelectual em relao s autoridades romanas), pronta a defender direitos humanos e a apoiar certas demandas dos pobres: esta a posio que prevaleceu Conferncia de Puebla em 1979 e (at certo ponto) a Santo Domingo em 1992. umapequena mas influente minoria de radicais, simpatizantes para com a Teologia da Libertao e capaz de solidariedade ativa com o popular, os movimentos de trabalhadores e camponeses. Seus representantes melhor-conhecidos tem sido os bispos (ou cardeais) como MendezArceo e Samuel Ruiz (Mxico), Pedro Casaldaliga e Paulo Arns (Brasil), LeonidasProano (Equador), Oscar Romero (El Salvador),etc. Com esta corrente, a seo mais avanada representada por cristos revolucionrios: o Movimento Cristos para o Socialismo e outras tendncias que identificam com Sandinismo, Camilo Torres ou Marxismo Cristo.
3.
4.
Desta forma, mesmo com discursos de libertao das massas, cabem dispositivos de atrao das mesmas em nome da Igreja, ainda que olhando para os pobres, mas ainda assim Igreja. O que historicamente revelou obstculos ao avano cristo, nos seus dilogos interrompidos, ou tensos, engendrou busca de formas de convivncia, aproximao - quando se poderiam trazer benefcios concretos, palpveis, reduzir outras tenses, ainda que sob um modelo assistencialista. O texto da Missa nos indica que o Sagrado vai alm do sentido de compaixo, implica cultivo da memria, memria que traduzida e catequisada (Pompa, 2003: 90-91), mestia, memria de uma Amrica que, nas palavras de Pedro Tierra (1980: 22-23), jamais voltar s mos dos povos indgenas, pois foramconvertidos a Terra, o ser Humano, e as relaes de labor e convivncia, mas cuja convivncia no repete o modelo eurocntrico sem alternativas, seautoestimula a se inventar (Bosi, 1992: 31; Magalhes, 2005) sua autopoiesis.
228 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
O rito do Sagrado, o sentido da missa tambm paradoxalmente feito de aes de auto-afirmao tnica e aes de afirmao ou revelao de vozes historicamente subjugadas, o sagrado como portador de memria (Losoncky, 1997: 253-279), ato poltico. Este sentido poltico, afirma Geertz (1978) que a poltica uma das principais arenas onde as estruturas de significado -nas quais os homens do forma a sua experincia- se desenrolam publicamente, tanto em nvel pblico, quanto simblico. atravs da poltica de significado que se processam as relaes onde a Missa, queconstitui um culto religioso, abre caminhos manifestaes identitrias, aes afirmativas, permitindo contraditoriamente aos Decretos j mencionados, assuno de outros sujeitos e sua emancipao: o tnico, o religioso e o poltico. Diacriticamente o Sagrado emerge ento como f, no como cultura evangelizadora. A ressignificao do Sagrado em memria, remorso, compromisso atravs da retomada desta evangelizao eneo-colonizao em dilogo com seu antagnico: conscincia tnica e voz do que fora silenciado. As palavras de Pedro Tierra no texto introdutrio missa: A mesma Igreja que abenoou a espada dos conquistadores e sacramentou o massacre e o extermnio de povos inteiros, nesta missa se cobre de cinza e faz sua prpria e profunda penitncia. A penitncia por si s no conduz a nada, nem sequer alivia a responsabilidade histrica que a Igreja assumiu ao lado do branco colonizador. Contudo, a Histria marcha e a Igreja mantm um lao profundo com os oprimidos da Amrica. Que esta penitncia contribua para que este lao se converta em compromisso com a marcha do Povo a caminho de sua libertao.
H que se observar um detalhe, Segundo nos alerta Lwy: Embora o Papa parecesse apoiar a Igreja Brasileira na sua carta para os bispos em 1986, a poltica do Vaticano durante os ltimos dez anos foi uma tentativa sistemtica para normalizar as aes da Igreja (no sentido da palavra como foi usado para descrever relaes entre a Unio Sovitica e Tchecoslovquia depois das 1969). Como o Jesuta francs Charles Antoine escreveu em um recente artigo, a pontaria desta poltica desmantelar a Igreja Brasileira nomeando bispos conservadores que frequentemente destroem ou debilitam as estruturas pastorais estabelecidas pelos seus antecessores. O exemplo melhor conhecido a nomeao de Monsenhor Jos Cardoso, um conservador especialista em direito de cannico e que morou em Roma de 1957 a 1979, para o lugar vago de Dom Helder Cmara. Uma vez nomeada, Monsenhor Cardoso despediu a maioria dos lderes das pastorais rurais e populares da sua diocese. A pontaria de Roma era mudar a maioria na CNBB que tinha estado desde 1971, nas mos da ala progressiva da Igreja. Este objetivo foi alcanado finalmenteem maio de 1995, com a eleio, para a cabea da
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
229
CNBB, de uma figura conservadora que desfruta o apoio do Papa: Lucas Moreira Neves, Arcebispo de Salvador - o mesmo que recusou elevar a voz dele contra tortura em 1969. Fortemente oposto Teologia de Libertao, Dom Lucas trabalhou durante treze anos na Cria Romana, e as prioridades principais dele no so pobreza e excluso social, mas moralidades sexuais: a luta contra contracepo, aborto e divrcio. (Lwy, 1998: 92-93) Isto reflete contradies na Igreja, que, no tocante Instituio e Poder j fazia sua previso ao tempo dos Decretos e concluso do Vaticano II, e a Dominus Iesus (Dado em Roma, na sede da Congregao para Doutrina da F, em6 de agosto de 2000, Festa da Transfigurao do Senhor.) reafirmou a qualificao dos textos cannicos. Todavia no seu Decreto Unitatis Redintegratio -Roma, em So Pedro, 21 de novembro de 1964- sobre ecumenismo, j se afirma tambm no pargrafo 9: Conviene conocer la disposicin de nimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio que hay que realizar con un alma benvola guiada por la verdad. Es preciso que los catlicos, debidamente preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida espiritual y cultural, de la psicologa religiosa y de la cultura peculiares de los hermanos. O mesmo documento, no pargrafo 13: Hay, sin embargo, diferencias muy notables en estos diversos grupos no slo por razn de su origen, lugar y tiempo, sino especialmente por la naturaleza y gravedad de los problemas pertinentes a la fe y a la estructura eclesistica. Por ello, este Sacrosanto Concilio, valorando escrupulosamente las diversas condiciones de cada uno de los grupos cristianos, y teniendo en cuenta los vnculos existentes entre ellas, a pesar de su divisin, determina proponer las siguientes consideraciones para llevar a cabo una prudente accin ecumenista.
Neste intermdio, Conferncias Gerais do Episcopado Latinoamericano ocorrem, a exemplo de Puebla de Los ngeles, Mxico, ano de 1979, onde se definiram meios para evangelizar a cultura na Amrica Latina (Concluses daIII Conferncia Geral do Episcopado Latino-Americano, 1979: 190-194), destaco alguns pontos que permitem compreender a noo de cultura, dinmica social, e mesmo nveis de concepo deste ente humano - as marcas no texto objetivam permitir maior aproximao a uma compreenso da Missa e sua natureza necessria a uma imagem dialgica de sua Instituio religiosa: 409. Amrica Latina tiene su origen en el encuentro de la raza hispano-lusitana con las culturas precolombinas y las africanas. El mestizaje racial
230 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
y cultural ha marcado fundamentalmente este proceso y su dinmica indica que lo seguir marcando en el futuro. 410. Este hecho no puede hacernos desconocer la persistencia de diversas culturas indgenas o afroamericanas en estado puro y la existencia de grupos con diversos grados de integracin nacional. 414. Es una cultura que, conservada de un modo ms vivo y articulador de toda la existencia en los sectores pobres, est sellada particularmente por el corazn y su intuicin. Se expresa, no tanto en las categoras y organizacin mental caractersticas de las ciencias, cuanto en la plasmacin artstica, en la piedad hecha vida y en los espacios de convivencia solidaria. 422. En Amrica Latina esta tendencia reactualiza el problema de la integracin de las etnias indgenas en el cuadro poltico y cultural de las naciones, precisamente por verse stas compelidas a avanzar hacia un mayor desarrollo, a ganar nuevas tierras y brazos para una produccin ms eficaz; para poder integrarse con mayor dinamismo en el curso acelerado de la civilizacin universal. 423. Los niveles que presenta esta nueva universalidad son distintos: el de los elementos cientficos y tcnicos como instrumentos de desarrollo; el de ciertos valores que se ven acentuados, como los del trabajo y de una mayor posesin de bienes de consumo; el de un estilo de vida total que lleva consigo una determinada jerarqua de valores y preferencias. 424. En esta encrucijada histrica, algunos grupos tnicos y sociales se repliegan, defendiendo su propia cultura, en un aislacionismo infructuoso; otros, en cambio, se dejan absorber fcilmente por los estilos de vida que instaura el nuevo tipo de cultura universal. 425. La Iglesia, en su tarea evangelizadora, procede con fino y laborioso discernimiento. Por sus propios principios evanglicos, mira con satisfaccin los impulsos de la humanidad hacia la integracin y la comunin universal. En virtud de su misin especfica, se siente enviada, no para destruir sino para ayudar a las culturas a consolidarse en su propio ser e identidad, convocando a los hombres de todas las razas y pueblos a reunirse, por la fe, bajo Cristo, en el mismo y nico Pueblo de Dios. O que pe em evidncia a necessidade teatral da Missa em anlise e sua tarefa poltica: Qual a voz indgena? Qual sua condio de sujeito? O lugar do discurso missal, recheado ideologicamente de catarse pela libertao em memria, remorso, compromisso pode significar que a Igreja atua teatralmente com suas formas de filtrar e entalhar seus mrtires, e com o compromisso com o mistrio de Deus que tambm seu mistrio de se perpetuar hierrquica e dominantemente ainda que ao poder suave, o sujeito soberano refletido por Spivak (2003)6.
6 Cabe chamar a ateno reflexo sobre concepes ou estruturao do sujeito/sujeitos neste texto de Spivak em especial o dilogo que profere com Deleuze e Foucault.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
231
4) Finalizando: maranatha entre igrejas e ecclesia
Uma vez que sua hierarquia se ps distante de seus crentes, e em cerca de 30 anos as relaes entre os bispados/episcopados/dioceses tiveram mudanas internas e que vem refletindo em meio a suas relaes comunitrias, enquanto nas comunidades outros agentes socioculturais, tambm outras relaes de poder e estilos de vida esto a ocorrer, o caminho do Deus cristo se ps a ser reinventado pelo diverso povo de Deus e o cenrio se transforma com coadjuvantes diante do seu proscnio sociocultural e cotidiano. Fluxos (Hannerz, 1997: 7-39; 2010: 539-551), limites, fronteiras, hibridao, diversidade, os atores esto a cambiar seu rito, a Missa possivelmente abriu caminhos -assim como se fechariam ou obstaculizariam outros por sua natureza ou condio libertadora-, e os atores (Bauman y Briggs, 2003) esto a assumir as contradies e dinmicas culturais, com vazios na sua memria coletiva e (re)criaes sobre estas lacunas. Seguem estes sujeitos a dialogar com o catolicismo, mas em seu cotidiano outro script temsido criado, outras (as)simetrias talvez percebidas pelo nativo como mais brandas, diz Bernardo Guerrero ensu interior una gran atmsfera de participacin, que va desde el pago Del diezmo hasta La Escuela Dominical pasando, claro est, por los das de culto (Guerrero, 2005: 9). Assim, segue o autor: el pentecostalismo marca sus acentos en el igualitarismo en oposicin a los principios altamente jerarquizados de la Iglesia Catlica y de su clero especializado (Guerrero, 2005: 12). A hierarquia institucional se mescla com a convivncia no ambiente central de suas comunidades, o amanhecer est cheio de Marana-tha na voz de bons dias de seus comunais ao dizer: a paz do Senhor esteja convosco! O Senhor Deus parece que se faz ali, chegado ao meio de sua gente. E com sua gente que o Esprito Santo se manifesta, seja como o Esprito ele mesmo, seja como ancestral que vem a ser evangelizado oupara evangelizar ao indicar os elementos para a cura, para o bem estar da famlia. No foco neste texto analisar a transcendncia, mas de acordo com Almeida (2010) e Isaia (2009) refletir um pouco o campo religioso brasileiro e o trnsito religioso, porm tomando como centro horizontes a partir da Missa. Se a Missa enquanto discurso, compromisso eclesistico ou mesmo performance sofreu obstculos eclesisticos formais, e outros de bastidores, o crente indgena ou no, este seguiu a buscar ambientes de dilogo com o Sagrado no acolhimento, apoio e soluo dos seus problemas. De acord com Guerrero la religin pentecostal tambin se conecta con problemas inmediatos, tales como la salud y el trabajo, con la diferencia de que la solucin a estos males se adjudica a la accin directa del Espritu Santo (Guerrero, 2005: 12). O unas palavras de Bastian: la religin, por lo tanto, es un trabajo sobre la memoria, y la innovacin religiosa es una nueva manera de elaborar esta relacin con la memoria del sujeto social individual y colectivo (Bastian, 1997: 24-25).
232 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Seguindo o raciocinio de Guerrero (2005: 12), el pentecostalismo subraya la primaca del laicado, de sus pastores y de todos sus creyentes y lderes carismticos, cuya legitimacin proviene del Espritu Santo. Ali se o pode incorporar, falar em lnguas, e esta memria se volta a fazer sua catarse e articular outras lideranas extratnicas na sua condio de alianas polticas, sem necessariamente desfazer suas antigas alianas formais, alm do mais, alguns dos seus xams se tornam estrategicamente mais hospitaleiros ao cristianismo, neste caso, podem tambm ser suas lideranas agora cristos. A ao crist tem exercido influncia sobre todos os aspectos da vida sociocultural dos indivduos, historicamente nosso continente tem sido feito hegemonicamente cristo. Este outro modelo onde a adeso soa voluntria, ou se a configura como voluntria, tem tambm heranas no que foi varrido como progressista sobo peso hierarquicamente cannico do catolicismo - uso o sentido de progressista conforme liberacionista segundo Bastian (1997: 203). Porm esta outra cena crist no slo se reduce, como la religiosidad popular, a curar situaciones lmite puntuales, sino que tambin opera a nivel de la solucin de problemas conyugales, alcoholismo y otros (Guerrero, 2005: 12). Meusburger (2011: 51-52) nos alerta que as memrias so socialmente construdas e manipuladas, e das tenses entre lembrar e ser lembrado, assim como memria coletiva e memria cultural, do que imposto e do que da experincia do sujeito a partir de sua pressuposta autonomia. O que antes fora compreendido como expresses religiosas, segundo Bastian: correspondientes al concepto de costumbre se haban siempre manifestado en una relacin de subordinacin y de aceptacin de la autoridad episcopal reconocida, hoy da, el catolicismo costumbrista no tiene reparos en oponerse al catolicismo institucional, ante todo cuando ste desarrolla prcticas eclesiales cercanas a la corriente de la Teologa de la liberacin. (Bastian, 2005: 33) Entretanto possa parecer, como afirma Guerrero (2005: 12) que la vida alcanzada por la conversin significa la ruptura con la cultura popular y/o tnica, Bastian (2005: 33) afirma que es como una variante de la religiosidad popular, todavia isto se expressa em fatos concretos, pragmticos: o sentido do inicio de uma nova vida, talvez de uma nova servido, de uma incluso social ainda que paradoxal, mas que no somente se faz decreto Urbi et Orbi: na sua atuao cotidiana o indgena se sente transformado em Irmo, com direito a compartilhar Marana-tha. Bastian (2005: 33) afirma que una sociografa detallada revela un proceso que puede llevar la Iglesia catlica a verse desposeda a corto plazo de su monopolio sobre las conciencias y a perder incluso su hegemona. Assim que nas comunidades indgenas, tanto como se cr que Cristo multiplicara os pes e transformado gua em vinho, este ser transformado em cada en-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
233
cruzilhada possvel, seja como os antigos Kara de tempos coloniais na busca da YbyMaray, seja como encantado, ou como Esprito Santo. Esta sua dinmica, isto revela categorias e organizaes ainda no compreendidas pelos (neo)colonizadores, ao passo que segue produzindo outros cismas e construo de alianas.
5) Bibliografia
Almeida, Ronaldo de (2010): Religio em transio. Em: Carlos Benedito Martins e Luiz Dias Duarte (org.), Horizontes das cincias sociais: Antropologia. So Paulo-Brasil: Anpocs/Barcarolla. Bastian, Jean-Pierre (2005): La etnicidad redefinida: pluralizacin religiosa y diferenciacin intratnica en Chiapas. Em: Bernardo Guerrero et al. (2005), De Indio a Hermano: Pentecostalismo Indgena en Amrica Latina. Iquique-Chile: Ediciones Campvs, Universidad Arturo Prat. Bastian, Jean-Pierre (1997): La mutacin religiosa de Amrica Latina. Para una sociologa del cambio social en la modernidad perifrica. Mxico, DF: Fondo de Cultura Econmica. Bauman, Richard e Charles Briggs (2003): Voices of Modernity: Language Ideologies and the Politics of Inequality. New York-USA: Cambridge University Press. Bello, lvaro (2004): Etnicidad y ciudadana en Amrica Latina. La accin colectiva de los pueblos indgenas. Santiago de Chile: CEPAL. Bengoa, Jos (2007): La emergencia indgena en Amrica Latina. Santiago de Chile: FCE. Bhabha, Homi (1998): O local da cultura. Belo Horizonte-Brasil: Editora UFMG. Bblia Sagrada (2005). So Paulo-Brasil: Editora Ave-Maria. Bilimoria, Purushottama (2000): A subaltern/postcolonial critique of the comparative philosophy of religion. Sophia International, vol.39, N1, pp.171226. Melbourne-Australia: University of Melbourne. Boschi, Caio Csar (1986): Os leigos e o poder. Irmandades leigas e poltica colonizadora em Minas Gerais. So Paulo-Brasil: tica. Bosi, Alfredo (1992): Dialtica da colonizao. So Paulo-Brasil: Companhia das Letras. Casaldliga, Pedro; Pedro Tierra y Martin Coplas (1980): Missa da Terra sem Males. Rio de Janeiro-Brasil: Tempo e presena. Conceio, Simone e Augusto Oliveira (2007): Liberation Theologyand Learning in Latin America. Em: Sharam Merriam, Non-Western Perspectives on Learning and Knowing.ed.Malabar. Florida-USA: Krieger Publishing Company. Concluses da II Conferncia Geral do Episcopado Latino-americano (1971): A Igreja na atual transformao da Amrica Latina luz do Conclio. Petrpolis-Brasil: Vozes.
234 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Concluses da III Conferncia Geral do Episcopado Latino-americano (1979): Evangelizao no presente e no futuro da Amrica Latina. Puebla: concluses. So Paulo-Brasil: Paulinas. Concluses da IV Conferncia Geral do Episcopado Latino-americano (1992): Nova evangelizao, promoo humana e cultura crist. Santo Domingo. Petrpolis-Brasil: Vozes. De La Cadena, Marisol (2008): Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nacin en Amrica Latina. Popayn-Colombia:Envin. Decreto ad gentes Sobre la Actividad Misionera de la Iglesia (1965). Consulta 25 de julio de 2010: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/ vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html Decreto nostraaetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas (1965). Consulta 25 de julio de 2010: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/ vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_sp.html Decreto unitatisredintegratio sobre ecumenismo (1964). Consulta 23 de julio de 2010: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/ vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_sp.html Deleuze, Gilles (1996): Foucault. Paris: Minuit. Declaracin DominusIesussobrela unicidad y la universalidad salvficade Jesucristo y de la iglesia (2000). Consulta 23 de julio de 2010: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_ cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_sp.html Evangeliinuntiandi (1975). Consulta 25 de julio de 2010: http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/ hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_sp.html Frades, Eduardo (1997): El uso de la Biblia en los escritos de Fray Bartolom de las Casas. Caracas-Venezuela: Instituto Universitario Seminario Interdiocesano Santa Rosa de Lima. Frigerio, Alejandro (1997): Estabelecendo pontes: articulao de significados e acomodao social em movimentos religiosos no Cone-Sul. En: Ari Pedro Oro y Carlos Alberto Steil (orgs.), Globalizao e religio. Petrpolis-Brasil: Vozes. Garca Canclini, Nstor (1995): Consumidores y ciudadanos: conflictos multiculturales de la globalizacin. Introduccin a la edicin en ingls. Mxico: Grijalbo. Geertz, Clifford (1978): A interpretao das culturas. So Paulo-Brasil: Zahar. Gingrich, Andre. Transitions (2010): Notes on Sociocultural Anthropologys Present and Its Transnational Potential. American Anthropologist, vol.112, N4, pp.552562. Arlington-USA: The American Anthropological Association. Gruzinski, Serge (2001): O pensamento mestio. So Paulo-Brasil: Companhia das Letras.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
235
Guerrero, Bernardo, et al. (2005): De Indio a Hermano: Pentecostalismo Indgena en Amrica Latina. Iquique-Chile: Ediciones Campvs, Universidad Arturo Prat. Hannerz, Ulf (1997): Fluxos, Fronteiras, Hbridos: Palavras-Chave da Antropologia Transnacional. Mana: Estudos de Antropologia Social, vol.3, N1, pp.7-39. Rio de Janeiro-USA: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Hannerz, Ulf (2010): Diversity Is Our Business.American Anthropologist, vol.112, N4, pp.539-551. Arlington-USA: The American Anthropological Association. Holler, Jacqueline Zuzann (1992): Elena de la Cruz: heresy, gender, and crisis in Mexico City, 1568. Thesis (M.A.). USA: Simon Fraser University. Horkheimer, Max (1966): La funcin de las ideologias. Madrid-Espaa: Taurus. Isaia, Arthur Csar (2009): O campo religioso brasileiro e suas transformaes histricas. Revista Brasileira de Histria das Religies Maring, Ao 1, N3, pp.95-105. Maring-Brasil: Associao Nacional de Histria, Grupo de Trabalho de Histria das Religies e das Religiosidades. Losoncky, Anne-Marie (1997): Hacia una antropologa de lo inter-tnico: una perspectiva negro-americana e indgena. En: Mara Victoria Uribe y Eduardo Restrepo (eds.), Antropologa de la modernidad. Bogot: Instituto Colombiano de Antropologa ICAN-Colcultura. Lumen gentium (1964). Consulta 23 de julio de 2010: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/ vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html Meusburger, Peter; Michael Heffernan e Edgar Wunder, eds. (2011): The Geographical Point of View Series. Knowledge and Space. Vol.4. London, New York: Springer Dordrecht Heidelberg. Moulian, Rodrigo (2002): Magia, retorica y cognicin: un estudio de casos de textos mgicos y comunicacin ritual. Santiago de Chile: LOM Ediciones. Nye, Joseph (2002): Paradoxo do poder americano. So Paulo-Brasil: Editora UNESP. Oliveira, Roberto Cardoso de (1976): Identidade, etnia e estrutura social. So Paulo-Brasil: Livraria Pioneira Editora. Pompa, Cristina (2003): Religio como traduo: missionrios, Tupi e Tapuia no Brasil colonial. Bauru, SP-Brasil: EDUSC. Pompa, Cristina (2001): Profetas e santidades selvagens. Missionrios e carabas no Brasil colonial. Revista Brasileira de Histria, vol.21, N40, pp.177195. So Paulo-Brasil: ANPUH. Ribeiro, Darcy (1976):Uir sai procura de Deus: ensaios de etnologia e indigenismo.Rio de Janeiro-Brasil: Paz e Terra. Said, Edward (1990): Orientalismo: o Oriente como inveno do ocidente. So Paulo-Brasil: Companhia das Letras Santos, Boaventura de Sousa (2006): Para uma sociologia das ausncias e uma sociologia das emergncias. En; Csar Barreira (edit.), Sociologia e Conhecimento alm das Fronteiras. Porto Alegre-Brasil: Tomo Editorial.
236 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 215-236
Snodo dos bispos. Assemblia especial para Amrica encontro com Jesus Cristo vivo, caminho para a converso, a comunho e a solidariedade na Amrica lineamenta. En: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/ documents/rc_synod_doc_01081996_usa-lineam_po.html Spivak, Gayatri Chakravorty (2003): Puede hablar el subalterno?.Revista Colombiana de Antropologa, vol.39, pp.297-364. Bogot-Colombia: Instituto Colombiano de Antropologa e Historia. Suess, Paulo (1985): Clice e cuia-crnicas de pastoral e polticas indigenistas. Petrpolis-Brasil: Vozes, CIMI. Suess, Paulo (2010): Memria, discernimento, compromisso: comunho e misso presbiterial ontem e hoje. Encontro Nacional de Presbteros (ENP): 25 anos celebrando e fortalecendo a comunho presbiterial. Eu me consagro por eles. Itaici/SP-Brasil. En: http://www.cnbb.org.br/site/images/stories/arquivos/13enppaulosuess. pdf.pdf Tierra, Pedro (1980): A Missa da Resistncia Indgena. En: Pedro Casaldliga, Pedro Tierra y Martin Coplas, Missa da Terra sem Males. Rio de JaneiroBrasil: Tempo e presena. Turner, Victor (1974): O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrpolis, RJ-Brasil: Vozes. Va Gennep, Arnold (1978): Os ritos de passagem. Petrpolis, RJ-Brasil: Vozes. Viveiros de Castro, Eduardo (2002): A inconstncia da alma selvagem - e outros ensaios de antropologia. So Paulo-Brasil: Cossac & Naify. Wolf, Eric (2003): Antropologia e poder. Em: Bela Feldman-Bianco e Gustavo Lins Ribeiro (org.), Antropologia e poder: Contribuies. Braslia/So Paulo: Editora da Universidade de Brasilia e Editora Unicamp.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
237
Nosotros le decimos yeruchi pyta: conocimiento del monte y prcticas sociales de dos generaciones mby (San Ignacio, Misiones-Argentina)1*
We call it yeruchi pyta: forests knowledge and social practices of two mbys generations (San Ignacio, Misiones-Argentina)
Ana Padawer2**
Resumen
La participacin en las actividades productivas familiares es contribucin fundamental para el conocimiento del monte de los nios y jvenes mby en San Ignacio (Misiones, Argentina). La situacin de contacto entre poblaciones indgenas y campesinas, que en la zona es de alta intensidad y profundidad histrica, me condujo a investigar las caractersticas del conocimiento reconocido como indgena en estos contextos. Comenc la investigacin etnogrfica en 2008 a travs del relevamiento de relatos de experiencias formativas en la produccin domstica rural por parte de nios, jvenes y adultos (fotografas y video, entrevistas a las familias, a referentes mby, a personal docente, autoridades y otras figuras relevantes a nivel local). En este trabajo analizar las articulaciones entre conocimientos sobre especies vegetales y animales que derivan de prcticas reconocidas como indgenas,
*1 Recibido: junio 2011. Aceptado: septiembre 2011. Este trabajo de investigacin es financiado por los siguientes proyectos: UBACyT 20020090100288, Saberes e identidades en tensin: nios indgenas y migrantes en contextos educativos interculturales, Secretara de Ciencia y Tcnica y Universidad de Buenos Aires; PIP CONICET 11220100100448, Nios indgenas y migrantes en contextos formativos escolares y familiares-comunitarios: continuidades y tensiones en sus saberes y formas de relacin con el saber, Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas, Programacin 2011/2013; PICT 01708, Experiencias formativas y significaciones poltico culturales en torno a la socializacin y la educacin infantil en contextos de diversidad y desigualdad social, Agencia de Promocin Cientfica y Tcnica, Programacin 2009/2011. Agradezco a los editores y evaluadores annimos los comentarios y sugerencias efectuados, que permitieron mejorar sustantivamente este artculo.
**2 CONICET-ICA, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Correo electrnico: apadawer@filo.uba.ar
238 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
para finalizar planteando algunos interrogantes sobre las transformaciones en su relacin con el conocimiento escolar. Si la perdida de tradicionales culturales vinculada con las limitaciones del acceso al monte ha sido descripta ampliamente, es posible sealar contradicciones en contextos educativos cuando los nios y jvenes deben reflexionar sobre las prcticas productivas en contextos familiares y, desde el sentido comn, se espera una correspondencia entre el ambientalismo y el indigenismo. Palabras clave: conocimiento indgena, mby guaran, infancia, juventud, poblaciones rurales
Abstract
Participation in productive activities of families is main contribution to forests knowledge of mbys children and youth in San Ignacio (Misiones, Argentina). Contact situation between indigenous people and peasant is high in terms of intensity and deep in historical terms; this oriented me to research indigenous knowledge in such contexts. I began ethnographic research in 2008 collecting narratives of formative experiences about domestic rural production from children, youth and adults (photographs and video, interviews with families, mbya leaders, teachers, authorities and other local figures). In this article I will analyze articulations between knowledge of animals and plants that emerged on practices attributed to indigenous people, to conclude pointing some questions about transformations related with schools knowledge. If cultural traditions loses related with forests access were widely descript, it is possible to pint out contradictions that emerge in school settings when children and youth must reflect about families productive practices and common sense expect correspondences between indigenism and environmentalism. Key words: indigenous knowledge, mby guaran, childhood, youth, rural populations
1) Introduccin
Este trabajo de investigacin tiene como propsito analizar las experiencias formativas de nios de poblaciones rurales de la provincia de Misiones-Argentina, espacio en que conviven miembros de comunidades mby guaran con pobladores criollos, descendientes de inmigrantes europeos y pases limtrofes, los que se autodenominan colonos. Las actividades formativas de los nios transcurren en la escuela, pero tambin a travs de su participacin en las actividades destinadas a la produccin dentro del grupo domstico.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
239
Si la normativa que protege los derechos de la infancia constituye un avance fundamental para la proteccin de los nios que son incorporados a los procesos de trabajo (Nieuwenhuys, 1996), la antropologa puede realizar aportes al estudiar las experiencias formativas que transitan las jvenes generaciones en poblaciones rurales e indgenas contemporneas dentro y fuera de las escuelas, de manera de proporcionar elementos a las regulaciones antedichas en la consideracin de otros aprendizajes habitualmente no atendidos, implcitos en los procesos de reconocimiento tnico y en condiciones de desigualdad. Sostengo como hiptesis general que las prcticas de socializacin de la infancia en poblaciones rurales e indgenas contemporneas estn conformadas por contrastes y apropiaciones entre las experiencias formativas escolares y aquellas llevadas a cabo mediante la participacin de los nios en la produccin familiar domstica. La subordinacin de la esfera familiar domstica en los procesos de socializacin de la infancia y juventud es producto histrico y a la vez actualizacin cotidiana, sin embargo ambos contextos aportan conocimientos del mundo que se transfieren de un mbito a otro, habilitando no solo el dominio progresivo del entorno natural de las jvenes generaciones, sino la transformacin de los conocimientos disponibles en uno u otro contexto. El concepto de participacin perifrica legtima (Lave y Wanger, 2007) me permite identificar procesos de aprendizaje situado protagonizados por nios y jvenes rurales que se incorporan a actividades productivas familiares. El conocimiento acerca del mundo natural se logra a travs de la participacin en comunidades de prctica, y por esto ltimo involucra asimismo aprendizajes sobre el mundo social, mediados por el lenguaje. El gnero, la clase, la etnicidad, y el orden de nacimiento en el grupo domstico influyen en las actividades cotidianas de los nios y jvenes, y en consecuencia en lo que ellos pueden aprender. En relacin a esos procesos, estoy trabajando los cambios histricos en las condiciones estructurales de mi contexto de estudio, donde en las ltimas dcadas la concentracin de la propiedad de la tierra se increment en razn de la explotacin forestal. Esta situacin agrava las condiciones de vida precarias de las familias campesinas e indgenas y reduce las actividades productivas, y por ende los espacios de produccin social de conocimientos (Padawer, 2010). El trabajo de campo comenz en 2008, en una zona del Departamento de San Ignacio (Misiones, Argentina), localizada en las proximidades de la cabecera departamental. La misma fue seleccionada por contar con algunas escuelas rurales de poblacin tnicamente heterognea, como parte de la reflexin de un equipo de investigacin1 que aborda la relacin entre procesos educativos
1 Este proyecto colectivo se propone abordar los procesos formativos de nios tobas migrantes en el Gran Buenos Aires, nios mby guaran en distintas localidades de la provincia de Misiones y nios procedente de Bolivia que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Considerando la socializacin lingstica y religiosa, la formacin en el juego y la produccin
240 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
y de identificacin tnica en distintos contextos y provincias de la Argentina (Novaro y otros, 2011). Conforme a estos propsitos, la matrcula de las escuelas seleccionadas est conformada por alumnos de comunidades mby y de pobladores colonos. En Argentina la poblacin mby se concentra en la provincia de Misiones (CTI, 2008; INDEC, 2001), y la escolarizacin primaria se efecta en las aldeas; sin embargo, algunas de ellas no tienen acceso a la educacin bsica, y en algunas comunidades los nios mby comparten su escolarizacin con nios no indgenas2. La poblacin que se autodefine como colona, por su parte, suele enviar a los nios a escuelas primarias prximas a sus predios, debiendo trasladarse para estudios secundarios a establecimientos urbanos. En muy pocos casos la oferta educativa de nivel medio a la que acceden los colonos se vincula a una formacin agraria especfica, se trata ms bien de bachilleratos cuya curricula supone una formacin general de preparacin para la universidad, que segn datos del trabajo de campo casi nunca se produce. Los mby, por su parte, tienen una tasa de escolaridad secundaria muy baja3. El inters en investigar en estas escuelas, que administrativamente se califican como interculturales y bilinges (de modalidad EIB, de acuerdo a la normativa vigente), radica en que en contextos rurales de numerosas provincias as como en Misiones, este trmino remite a establecimientos cuya matrcula es exclusivamente indgena. No es posible desarrollar aqu los procesos que conducen a esta situacin; pero es necesario advertir que para mi trabajo, que pretende establecer comparaciones con otros contextos de estudio por parte de integrantes del equipo, resulta relevante indagar los procesos de identificacin acaecidos en escuelas donde la matrcula es tnicamente heterognea. Es posible anticipar que la experiencia cotidiana de educacin en estas escuelas adquiere caractersticas distintivas, dadas por contrastes y asimilaciones entre los nios que adscriben a una u otra identidad, dentro y fuera de la escuela donde se encuentran y relacionan entre s.
domestica, las biografas y trayectorias escolares, los distintos investigadores del equipo se proponen entender las experiencias y sentidos de lo educativo en nios con distintas referencias tnicas y nacionales. 2 Como aproximacin a esta afirmacin, que surge de distintos interlocutores en el trabajo de campo, pueden citarse los datos de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indgenas, que indican que de los 649 nios entre 5 y 14 aos registrados asistiendo a la escuela en 2004-2005 en la provincia, 434 tenan acceso a dictado de clases en lengua indgena, 212 no lo hacan y de 3 no se presentaron datos (Gobierno de la Provincia de Misiones, 2008). 3 Segn la misma fuente (Gobierno de la provincia de Misiones, 2008), de los 2.012 mby con 15 aos o ms en el ao 2004-2005, 673 no tenan instruccin, 702 contaban con primaria incompleta, 335 la haban completado, 209 contaban con secundaria incompleta y 93 se incluan en la categora de otro (probablemente, secundaria incompleta y terciario incompleto y completo).
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
241
Los establecimientos educativos de la zona son tpicamente rurales en su organizacin y dimensiones: cuentan con menos de 100 alumnos y funcionan con agrupamientos multiedad, disponindose con frecuencia de auxiliares indgenas para asistir a los nios mby que ingresan a la escuela con escaso con dominio del castellano. El trabajo de campo se focaliz inicialmente en una de las escuelas, cuya sede cuenta con poblacin indgena y colona de similares proporciones, y con dos aulas satlites exclusivamente indgenas. Dado que el propsito del estudio es conocer las experiencias formativas de nios, jvenes y adultos derivadas del trabajo en los predios familiares o comunitarios, el acceso a la escuela permite ver estos conocimientos puestos en relacin con la propuesta escolar. He realizado algunas observaciones de clases de los nios entre 10 y 12 aos (5to a 7mo grado), entrevistas con los docentes y auxiliares indgenas, y el contexto escolar me ha permitido asimismo llevar adelante tcnicas experimentales para abordar las actividades cotidianas de los nios a travs de la solicitud de dibujos, narraciones, free listing (Brewer, 2002) y otras tareas propuestas a los alumnos. Si bien me interesa problematizar las relaciones con la escuela, mi trabajo de campo hasta el momento se orient principalmente a reconstruir las actividades prediales de nios, jvenes y adultos. La eleccin de los alumnos mayores de 10 aos se debe a que el trabajo de investigacin inicialmente mostr que, en el marco de la escolaridad primaria, es a partir de esta edad cuando se despliegan un amplio rango de responsabilidades en el trabajo del campo. La estrategia metodolgica de reconstruccin emprica ha consistido en relevar relatos de experiencias formativas en la produccin domstica rural por parte de nios, jvenes y adultos, que incluyen referencias a la situacin actual (conocimientos y prcticas cotidianas) como resultado de una biografa personal y social (Bertaux, 2005; Pia, 1988). Los relatos son obtenidos a travs de observaciones y entrevistas con nios y jvenes, sus familiares, funcionarios pblicos locales, docentes, y otros adultos de la zona. En la casi totalidad de los hogares he registrado en forma preliminar las tareas que los nios y jvenes realizan a travs de fotografas y video, y he efectuado entrevistas a los miembros adultos a fin de reconstruir las actividades econmicas del grupo domstico. Asimismo entrevist a los referentes mby vinculados a la escuela, al personal docente, las autoridades locales de San Ignacio y otras figuras relevantes a nivel local vinculadas a las actividades productivas.
2) Conocimiento y prcticas sociales
Al formular el concepto de participacin perifrica legtima, Lave y Wenger (2007: 47) proponen entender el aprendizaje como una prctica social, y detenerse en las asunciones sobre las nociones de persona y de mundo que sub-
242 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
yacen a esta definicin. En este sentido, sostienen que tanto la teora de la actividad situada como la teora de la reproduccin social aportan en el entendimiento de la produccin, transformacin y cambio de las identidades de los sujetos, las habilidades de conocimiento en la prctica y las comunidades de prctica que se producen cotidianamente. Las explicaciones convencionales entienden el aprendizaje como un proceso de internalizacin del conocimiento que es descubierto, transmitido o experimentado en la interaccin con otros, implicando concepciones acerca del sujeto y el mundo donde se establece una clara distincin entre los procesos mentales y el mundo; en estas teorizaciones el conocimiento es bsicamente un proceso mental, y el individuo es una unidad de anlisis no problemtica que asimila aquello que le es transmitido acerca del mundo4. Lave y Wenger (2007: 49) proponen que la teora de la actividad y la psicologa critica permiten recuperar el concepto de zona de desarrollo prximo de Vygotsky desde una perspectiva societal; as retoman a Engestrom (1987) en su definicin de la zona de desarrollo prximo como la distancia entre las acciones cotidianas de los individuos y la nueva forma histrica de la actividad societal que se puede generar colectivamente. Esto permite abordar los procesos de transformacin social y la naturaleza conflictiva de las prcticas sociales, considerando los procesos de transformacin sociocultural en las relaciones cambiantes entre novatos y expertos en el contexto de prcticas compartidas. En este proceso de conocimiento a partir de las prcticas, los estudios inspirados en esta lectura de Vygotsky enfatizan su postulacin de una doble funcin del lenguaje: permite actuar y es instrumento de pensamiento. No hay manera de pensar sin el lenguaje, pero a la vez el pensamiento se organiza siguiendo las acciones del sujeto en relacin con otros. El nio aprende a conocer a otros y luego, siguiendo ese modelo, se comprende a s mismo: eso tiene como consecuencia que la conciencia de s surge en la medida en que nos volvemos otros (extraos: postoronnyj ) para nosotros mismos (Van der Veer y Valsiner, 2006: 70). Esta afirmacin tiene importantes consecuencias en contextos interculturales, ya que los procesos de reconocimiento y diferencia pueden ser concebidos no solo como ideas o representaciones de los sujetos sobre si y sobre el mundo, sino articulados desde prcticas sociales que son mediadas lin-
4 En estas interpretaciones Lave y Wenger (2007: 48) ubican incluso las formas ms habituales de entender el concepto de zona de desarrollo prximo de Vygotsky, donde la nocin de internalizacin ha sido interpretada bsicamente de dos formas: como la distancia entre las habilidades de resolucin de problemas del estudiante trabajando solo y cuando es asistido o trabaja en colaboracin con gente ms experimentada; y como la distancia entre el conocimiento cultural provisto por el contexto socio-histrico (usualmente accesible mediante instruccin) y la experiencia cotidiana de los individuos. En ambas, el problema es que el carcter social del aprendizaje es entendido como un aura de socialidad que provee insumos para el proceso de internalizacin, visto como una adquisicin individual de la cultura dada.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
243
gsticamente. Los procesos de identificacin se realizan cotidianamente, y el lenguaje -que en estos contextos es una marca distintiva- incide en las formas de conocer y entender el mundo social y natural circundante que posibilita la reproduccin de los sujetos sociales5. En la adquisicin de los instrumentos culturales a travs del lenguaje, el nio posee al instrumento mental pero a la vez es posedo por l. El lenguaje no es externo a la mente sino que crece dentro de ella, creando una segunda naturaleza. Por ello para Vigotsky y sus colaboradores, personas de culturas variadas y con lenguajes distintos piensan de manera diferente, no solo en su contenido sino en las maneras de pensar. En su inters por la formacin conceptual, Vygotsky propone la distincin entre conceptos cotidianos y cientficos. Los primeros son adquiridos por los nios fuera del contexto de instruccin explcita y, aunque son derivados de los adultos, no son presentados a los nios de manera sistemtica ni son explcitamente relacionados con otros. Los segundos son presentados explcitamente en la escuela; idealmente cubren aspectos esenciales de un rea de conocimiento y son propuestos como un sistema de ideas inter-relacionadas. No obstante, no hay discontinuidad entre unos y otros: los conceptos cotidianos y cientficos estn interrelacionados en la mente infantil, siendo los primeros base para los segundos, mediante un proceso de transformacin (Van der Veer y Valsiner, 2006: 295). No es novedoso para la antropologa discutir acerca de las relaciones entre conocimiento cientfico y conocimiento del sentido comn. Ya desde las primeras formulaciones en el contexto del evolucionismo, las distintas aproximaciones tericas en la disciplina han postulado diferencias y vinculaciones entre ambos: baste mencionar autores como Levy- Bruhl, Malinowski, Evans Pritchard, Levi-Strauss en la primera mitad del siglo XX, y los desarrollos de la antropologa cognitiva (Atran, 1990), la etnobiologa (Ellen, 2004) y los estudios sociales de la ciencia ms recientemente (Latour, 1991). Cuando desde la antropologa se examinan los procesos educativos, los desarrollos de la psicologa anteriormente referidos aportan al entendimiento de la
5 Para Vygotsky, el comportamiento humano implica dos tipos de procesos: actos inferiores naturales (que se desarrollan evolutivamente y el hombre comparte con animales superiores), y actos instrumentales artificiales (que evolucionan en la historia humana). Por ello la historia humana es la del dominio cada vez mayor del hombre sobre la naturaleza a travs de la invencin de instrumentos y el perfeccionamiento tecnolgico, y por otro lado, del control del hombre sobre s mismo a travs de la invencin de la tcnica cultural de los signos. Este proceso filogentico se vera replicado en la ontognesis, aunque con ciertas especificidades. Si en el desarrollo infantil se pueden distinguir un desarrollo natural (procesos de crecimiento y maduracin) y un desarrollo cultural (dominio de medios o instrumentos culturales), los nios nacen en una cultura con la que se relacionan desde el comienzo de su vida. En este contexto, la cultura es concebida como un arsenal de instrumentos, artificios y dispositivos que amplan el nivel de desarrollo; si bien los nios no acceden a ellos inmediatamente, son seres culturales en un sentido amplio porque viven en ambientes culturalmente estructurados (Vygotsky, [1934] 1995: 68 a 72).
244 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
relacin entre conocimientos escolares y socioculturales incorporando la dimensin intersubjetiva de la accin social en relacin al ambiente. La teora social y la normativa internacional reconocen la importancia de la transmisin intergeneracional de saberes, en tanto necesarios para la construccin de sucesores en una actividad que permite la reproduccin social; no obstante, desde el sentido comn y las polticas del rea educativa se atribuye superioridad al conocimiento escolar en sus contenidos y formas, el que proviene de la gnesis histrica y legitimacin de la escuela como institucin privilegiada de instruccin de las jvenes generaciones (Rogoff, 1993). As, se tienden a soslayar los procesos formativos vinculados al autosostenimiento (creacin y uso de instrumentos, tanto como prcticas sociales), ignorando que los mismos estn presentes en la escuela y viceversa, como lo evidencian los estudios sobre el desarrollo infantil.
3) Nosotros le decimos yeruchi pyta
Joaqun, auxiliar indgena mby, est acompaado con Silvia y son padres de 8 hijos: Antonio (14 aos), Hernn (12), Paola (10), Alberto (8), Basilio (7), Roberta (4), Andrea (3) y Vctor (1 ao); todos vivan en 2010 en una casa de madera que haban construido dos aos antes en el predio de la escuela6. Adems del modesto salario del padre y alguna ayuda estatal, la familia recurra a la venta ocasional de artesanas y un trabajo predial limitado: contaban con una huerta, un sector plantado con mandioca y batata y dos corrales donde se criaban dos cerdos y un venado (mazama americana), este ltimo en carcter de mascota. Joaqun tena planes de iniciar actividades de apicultura, ya que haba recibido una capacitacin y tena experiencia en la tarea, tras haberla realizado anteriormente en la comunidad a la que pertenece, Andresito. La familia de Joaqun est atravesada significativamente con el contacto con los criollos ya que su madre -que actualmente vive en otra comunidadform pareja con uno de ellos, por lo que el auxiliar indgena vivi en sus primeros aos en un campo cerca de Roca, y en la comunidad Andresito recin desde los 8 aos. Esto probablemente influye en la perspectiva de Joaqun respecto de los colonos: J: yo nac hablando en guaran, pero aprend castellano a los 6 o 7 aos de mi padrastro. Mi mam viva en la chacra de los patrones, antes no se haca tanta artesana, se viva trabajando. Yo no llegu a conocer a mi pap, era un paraguayo. () Yo nac cerca de San Pedro. Despus
6 Si bien los nombres de las localidades y comunidades se han mantenido con el propsito de contribuir a la documentacin econmica y social de la regin, los nombres de los interlocutores se han modificado a fin de preservar su anonimato.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
245
mi mam se mud all a Roca y a los 7 -8 aos vino de nuevo ac ((a Andresito)). Mi padre era criollo, o sea que yo soy mestizo. Cuando era chiquito me traa problemas, haba mucha discriminacin de mis propios hermanos: sal de ac criollo, -te dicen. () En otros lugares hay mby que se acompaan con los de la colonia, como dicen ustedes Ah hay ms bailes, se integran mas la gente de las colonias, que vienen los fines de semana se quieren y se acompaan, como dice la ley de ustedes. Uno no puede prohibir que se puedan casar, porque si se quieren, si no lo permiten se van a ir de la comunidad, por ejemplo, igual se van a casar. E: Gustavo ((cacique de otra comunidad)) deca que en algunas comunidades el cacique no quiere saber nada con las cosas de los blancos, que no quieren las viviendas, la escuela... J: en algunos casos, que vienen ms lejos de la ciudad, ms al fondo, algunos s. Pero no todos. Eso porque quieren mantener sus costumbres, su manera de vivir. Pero ms adelante aunque no quieran se va a integrar, va a cambiar, ms adelante ya no va a tener acceso a materiales para artesana. Si no quiere casa, por ejemplo como sale a comprar harina, aceite y sal? Ah ya va cambiando tambin. Hay un montn de cosas que no son de ellos, que no son nuestras. Y dice que no quiere cambiar, pero en realidad cambia todo. E: pero tambin sera bueno que respeten sus cosas, lo que saben, que los dejen hacer. Como vos decas, que a veces dicen que los indios son vagos, que no quieren hacer nada y en realidad no pueden J: claro, en cuatro hectreas no se puede. E: ac en Andresito cuantas tenan? J: Doce. Pero tampoco no nos dejan, como no es nuestra propiedad, ir al monte. Ni plantar.
La afirmacin de Joaqun sobre las imposibilidades de realizar actividades productivas puede entenderse ms bien como un reclamo, ya que tanto l como las familias que viven en Andresito pueden plantar, cran animales y recolectar en el monte, aunque de forma restringida. Sin embargo, a diferencia de sus compaeros colonos, ninguno de sus hijos mayores tiene a su cargo una rutina de atencin a los animales, entre otros motivos, porque su padre est presente diariamente en casa, y el terreno disponible para la familia es pequeo. La escuela cuenta con una hectrea, y en ese predio Joaqun realiza una explotacin para consumo familiar, en tanto su presencia oficia como un medio de garantizar la seguridad de los bienes escolares. An con estas responsabilidades limitadas en la cra de animales, Antonio mostr en distintas conversaciones y actividades que sabe cmo se alimentan los cerdos, el venado y otros animales del monte o la granja. Es justamente sobre el conocimiento del monte que estos nios mby presentan mayores competencias relativas si se lo compara con los nios de familias campesinas con quienes comparte la escuela, constituyndose en un rasgo
246 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
de identificacin por autonomasia. A continuacin presentar las especies vegetales y animales mencionadas de forma ms preponderante por los nios, indicando -cuando se pudo determinar en el contexto de conversaciones grupales- cuales de los nios mby mayores de la escuela eran especficamente los portavoces de ese saber. A travs de esta presentacin es posible apreciar que los nios desde aproximadamente los diez aos conocen algunas especies por la propia experiencia, mientras otras a las que no tienen acceso (por su edad, o por tratarse de especies ya no disponibles en la zona) se introducen por narrativas. En general aunque no exclusivamente- el saber se vincula con el uso y es la relacin entre especies, ms que la descripcin exhaustiva, lo que permite desplegar el conocimiento adquirido. A travs del contraste entre Joaqun y sus hijos mayores, asimismo, pretendo mostrar algunas relaciones entre este conocimiento que los nios pueden exhibir y aquel disponible por los adultos: la relacin entre novatos y expertos que se observa, en este caso, es la de un adulto que probablemente debido a su rol -auxiliar docente indgena- puede exhibir un repertorio amplio de diferencias en el conocimiento cultural atribuido a la poblacin colona y la poblacin mby. Tanto el hecho de experimentar situaciones y acceder a textos donde se pueden reconocer estas diferencias, as como su autoatribucin de una identidad mestiza, parecen otorgarle a Joaqun una posicin particular en la propuesta formativa hacia sus hijos: en distintas situaciones pude observar que les exige que conozcan trminos nativos para identificar plantas y animales, y a la vez expres en varias oportunidades que considera muy importante que sus hijos puedan avanzar en la escolarizacin ms all del nivel primario (certificacin que es alcanzada, con dificultades, solamente por algunos nios de la comunidad). Especialmente se muestra preocupado por su primognito, del que espera la adopcin de mayores responsabilidades sociales y familiares, y de su hija mayor, ya que frecuentemente las mujeres se escolarizan pocos aos y tienen hijos a una temprana edad (12-14 aos). Cuando en mayo de 2010 les pregunt a los tres hijos mayores de Joaqun que plantas conocan, una de las primeras que los nios mencionaron fue el gemb ( philodendron bipinnatifidum)7. Saban que crece sobre otros rboles o en el suelo, y uno de sus principales atributos es contar con largas races, denominadas guembepy, que tienen utilidades textiles. Asimismo saban que su fruta, de unos 15 o 20 centmetros de longitud y color amarillo cuando est madura, es comestible.
7 Para las denominaciones cientficas de las distintas especies, que en el campo fueron relevadas mediante el nombre guaran y/o vulgar, se siguieron los trabajos de Insaurralde y Rodriguez (2009), Keller (2010), Amat y Vaja (1991) y Moscovich, Keller y Borhen (2005). Cabe aclarar que para la escritura de los nombres en guaran se adopt la nomenclatura de estos textos y no necesariamente la que deriva de las pronunciaciones de los trminos recogidas en el campo, ya que la escritura de la lengua mby guaran no est normatizada y las variantes regionales inciden en la pronunciacin.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
247
Esta identificacin se vincula con que en Andresito, la bsqueda del gemb se realiza en funcin de las necesidades para la elaboracin de artesana. En trminos de comunidades de prctica, los nios acompaan y aprenden de los adultos cmo encontrar ejemplares de esta especie vegetal as como de al menos dos especies de bambes que usan frecuentemente8 . Dado que el acceso de las comunidades mby al monte nativo es escaso en la zona de estudio (que ha sido tempranamente poblada y destinada a la produccin de yerba mate), puede hipotetizarse que la comunidad de prctica integrada por adultos y nios que recurren al monte en la bsqueda de estas especies vegetales bsicas destinadas a la artesana se mantiene a lo largo del tiempo, no porque los nios y jvenes tengan dificultades para reconocer los ejemplares en cuestin sino porque deben recorrer significativas distancias para acceder a ellos. En efecto, el gemb no presenta dificultades en trminos de su identificacin: sus hojas son de gran tamao y poseen una forma caracterstica, mientras que las races se distinguen fcilmente por ser areas. Se trata de una planta abundante en la zona que tiene varios usos: adems de la elaboracin de artesanas con las races y la confeccin de sogas y trampas para animales mencionadas por los nios, Joaqun refiri que su fruto se utiliza para la nominacin de los varones. Adems de las actividades prediales mencionadas y su trabajo como ADI9, Joaqun confecciona espordicamente artesanas. Su vivienda y la comunidad se encuentran a cinco kilmetros de las ruinas jesuticas ms importantes de la Argentina (San Ignacio Mini): se trata de un destino turstico internacional y numerosas familias mby de la zona asisten peridicamente a un pequeo mercado en sus inmediaciones a vender sus productos artesanales (cestera, tallas de madera, pulseras, collares y anillos). Joaqun elaboraba en 2010 especialmente fundas para termos y botellas, y su hijo Antonio relat que el gemb es ms apreciado si est localizado en rboles de altura, ya que de esa manera las races son largas y su uso es ms amplio; por otra parte, observando su manipulacin de las races fue posible advertir que dominaba su preparacin para el tejido, haciendo cortes transversales a las races para poder extraer la corteza y desechando la parte blanda interna; dejando la raz al sol unas horas y finalmente raspando con un cuchillo la corteza para alisarla. Adems de las plantas vinculadas a la artesana, en distintos viajes realizados entre 2009 y 2010, Joaqun me mencion la importancia del uso co-
8 Se trata del takuapy (merostachys claussenii ), que manejan para hacer la base de los textiles y tradicionalmente se utilizaba para la elaboracin de paredes en las viviendas -entre otros usos; y el takuaremb (chusquea ramosissima) que se utiliza para trenzado. Los nios mostraron en recorridas por el monte realizadas en 2010 que tambin podan reconocer el kurupi (sapium haematospermum), el que se utiliza para realizar las tallas de madera con formas de animales. 9 ADI es una abreviatura para designar a los Auxiliares Docentes Indgenas.
248 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
tidiano de plantas medicinales, advirtindome que los conocimientos teraputicos y rituales de los vegetales son patrimonio de los adultos. Pese a esta atribucin social de saberes propios a ciertas edades, fue posible observar que los nios y jvenes van aprendiendo sobre propiedades curativas de las plantas a partir de la participacin en la recoleccin y/o la eventual experiencia de enfermedades. Es as como en una recorrida por el monte cercano a la comunidad realizada en agosto del 2010, Joaqun incentiv a los nios mbya de la escuela a conversar y estos reconocieron algunos remedios, como el cip mil hombres o isip (aristolochia triangularis), que como explic Joaqun se utiliza para trastornos circulatorios y afecciones renales: se toma con mate para purificar la sangre, en los riones, ah te purifica, te limpia por dentro; tambin identificaron el kaar (chenopodium ambrosioides), que sirve para el dolor de panza (antiparasitario) -dijo Joaqun; o el ysapuy (machaeriun paraguariense o m. minutiflorum): que es un remedio para la gripe, se saca de la cscara -seal uno de los nios ms grandes. Todo el grupo dedic un tiempo a buscar pipi ( petiveria alliacea), que se utiliza en forma de tisana para el resfro y la tos, tal como contaba Paola traducida por el nio mayor del grupo: hay que lavar bien la raz, raspar, poner en una taza y agua caliente. Se toma con una bombilla. Otra especie vegetal reconocida por los nios en esos recorridos fue el pindo (syagrus romanzoffiana), que junto con la varana (cordyline congesta) se presentaron como materiales tradicionales para la construccin de viviendas. Tal como sucedi con el andyta10, los nios identificaron especies vegetales y animales paradigmticas en trminos de la cultura mbya pese a que sus experiencias actuales de contacto con ellas son escasas. En el caso del pind, del cual se observan unos pocos ejemplares prximos a la comunidad, se extraen la fruta, y las hojas para hacer techos -dijo Paola; el tronco antiguamente serva para hacer la pared, la cama precis su padre Joaqun. En otro momento del recorrido el auxiliar se extendi sobre los procedimientos de coccin de los frutos del pind: mi abuela preparaba los frutos
10 En la recorrida por el monte efectuada en agosto de 2010 algunos nios reconocieron el andyta (sorocea bonplandii): varios de ellos respondieron que el tronco sirve para hacer arco y flechas, y Joaqun aadi que tiene otras aplicaciones artesanales y teraputicas: sirve para hacer el borde de los canastos, la tapa, tambin se utiliza para el dolor de muelas. Uno de los nios mayores, que lleg recientemente de otra comunidad, dijo que saba confeccionar arcos y flechas que sirven para matar bichos: pjaros, coat, pero es difcil. Se pueden matar peces tambin. Esta afirmacin es interesante porque si bien el muchacho seala dominar una habilidad tcnica, la eleccin del impersonal y otras afirmaciones como la que sigue, a cargo del Joaqun, permiten concluir que estos nios no han podido experimentar el uso de los instrumentos de caza reconocidos como tradicionales: la mayora de los chicos ahora usan ms anzuelos, se estn olvidando de la flecha y el arco, por ejemplo. Yo en mi edad mataba sbalos con arco y flecha, tens que tener mucha prctica para tirar la flecha.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
249
eso se pone en un mortero y va largando jugo, ah le agrega agua, a veces sale dulce de la misma fruta, y si no hay que agregarle algo para endulzar. Si bien la intencin es focalizar en este tema en posteriores trabajos, la construccin discursiva de oposiciones y continuidades entre actividades productivas de antes y ahora parece verificarse no solo en el caso de las especies vegetales y animales del monte, sino tambin respecto de la plantacin y el consumo del maz11. Otra actividad que se destaca por reconocerse como tradicional y sobre la que Joaqun exhibe prcticas y conocimientos en transformacin, es la recoleccin de miel12. Aqu es interesante advertir como, contando con un repertorio de especies y estrategias de recoleccin, la imposibilidad del acceso al monte deriva en la valoracin de instancias formativas criollas tales como la instalacin de cajones: J: la jatei no pica, es chiquitita y no se escucha nada; despus hay dos tipos de abejas. Buscan rboles que tengan hueco y ah hacen panales, despus salen a buscar flores, agua para hacer la miel. En esta zona debe haber 2 o tres nidos, mximo. Yo puedo ver de lejos, cuando ellos salen a buscar, viste que tienen su sendero. Para eso tenemos que entrar en el monte, observar. Si tenemos suerte maana encontramos, porque no hay casi monte, digamos la mayora de los colonos tienen un cajn. En la comunidad tienen 3 cajones de colmena, yo quiero hacer uno all en la escuela. Kavy nomas decimos para distinto tipo de abejas, kavee le decimos a la avispa grande colorada, y la amarillita esa que pica fuertsimo es kavuyu, que come carne podrida. Y la negra karavocha, que tiene nidos en los rboles. Y la chiquita es jate.
11 En este caso, las limitaciones de acceso a la tierra restringen la produccin, pero est vigente en la elaboracin de numerosas comidas y en rituales asociados a la nominacin de las mujeres. 12 Cebolla (2005) ha realizado un trabajo extenso en relacin al tema. En coincidencia con la afirmacin de Joaqun, la antroploga seala que el sonido de los enjambre suele ser muy tenue en las abejas nativas sin aguijn o Meliponinae, y ante la vista de algn ejemplar de abeja que est libando en las flores o extrayendo resinas de los rboles, la estrategia de recoleccin consiste en seguirlo hasta llegar al nido. Por otra parte, seala que las avispas estn agrupadas bajo la denominacin kavy, pero exceptuando la avispa eichu, las dems no son consideradas de importancia en cuanto a la recoleccin de miel debido a su escasa produccin. En este sentido, da la impresin de que Joaqun refiere en su testimonio a avispas ms que a abejas. Cebolla seala que entre los mbya existe una clara separacin entre los grupos taxonmicos de abejas y avispas, llamados tugue y kavy respectivamente (equivalentes a las superfamilias Apidae y Vespoidae en la sistemtica occidental), excepto en el caso de la avispa eichu, donde se reconoce su pertenencia al grupo kavy, pero dada su importancia para la recoleccin de la miel, se refieren a ella como si fuera una abeja.
250 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
Si bien algunos nios son reconocidos en su habilidad para encontrar nidos a travs de la vista y el odo, hasta el momento la reconstruccin emprica ha mostrado que se trata de una prctica extremadamente ocasional. Es interesante advertir que estos nios con habilidad para detectar nidos de abejas son tambin sindicados como aquellos con destreza para la caza de aves. Como se anticip, el conocimiento de las especies se exhibe en relacin: es as como se presentan los vnculos entre aves y frutos del monte, que presento a continuacin. Recorriendo la zona prxima a la comunidad en agosto de 2010, los nios identificaron varios frutos del monte: la pitanga (eugenia uniflora), el guabiy (myrcianthes pungens), la guabira (campomanesia xanthocarpa), el aratiku (rollinia emarginata), el apepu (citrus aurantium), la hovenia (hovenia dulcis) y el pakuri (rheedia brasiliensis). Es probable que estas especies sean objeto de atencin por parte de los nios mbya no solamente porque de muchos de ellos extraen alimentos dulces sino por su interaccin con otros seres vivos, especialmente los pjaros. En la zona son abundantes, y algunos suelen ser capturados cuando son cras, alimentados por la familia y de ese modo domesticados, de manera que los nios pueden llegar a conocerlos ms en profundidad. Para indagar qu especies podan identificar los nios, en mayo del 2010 les propuse a Hernn, Paola y algunos de sus hermanos menores que observaran una enciclopedia ilustrada (Canevari y otros, 1991), conversando con ellos a partir de aquellos pjaros que ya haban sido mencionados por los nios de diez aos o ms en una actividad anteriormente realizada junto con su maestro en el aula. De esta manera, Paola reconoci a los arapachay recorriendo cuatro pginas de la enciclopedia donde se presentaban 27 especies de la Familia Psittacidae (loros, cotorras, guacamayos) y sealando entre ellas a dos: el chiripip de cabeza verde ( pyrrhura frontalis) y la catita enana ( forpus xanthopterygius). Traducidos por su padre, Paola y Hctor relataron que recientemente su to haba atrapado un arapachay que anidaba en un rbol muy alto: trepndose a l pudo capturar a una cra, que ahora tenan en la comunidad. Los nios dijeron que estas aves se pueden encontrar fcilmente guindose por la intensidad de los gritos de las cras reclamando alimentos, y que consumen maz, mandarina, gusanos y langostas. Tres meses ms tarde, uno de los muchachos mayores realiz un relato similar mientras recorramos el monte con Joaqun y el resto de los nios mbya de la escuela: A: yo agarr un pajarito, un loro. Era todo verde, el pecho color amarillo. E: como lo agarraste? A: De chiquito, no volaba, estaba en el nido. Me sub. E: como lo encontraste? A: con mi to. () Escuchamos que estaba cantando su mam. Lo llev a mi casa. E: y que pas?
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
251
A. muri (risas). Vivi como 4 das. E: que le daban de comer? A: guaporaity tambin come. La fruta de houvenia ((refiere a arboles que haban sealado minutos antes)) E: y por qu se muri? A. porque necesitaba la mam. Se muri a la noche. J: por el fro seguramente.
Como seal en otro trabajo (Padawer, e/p), el arapachay se destaca en el repertorio infantil porque se trata de un ave que se puede domesticar, pero los nios mostraron que distinguen otros pjaros que se pueden comer, como el yeruti (leptotila verreauxi ), y el aka o urraca (cyanocorax chrysops). Como el concepto de participacin perifrica legtima permite anticipar, la experiencia adulta extiende significativamente el rango de especies identificadas, as como las distinciones de variedades en trminos de la lengua mby en relacin al conocimiento cientfico. Esta lnea de trabajo surge al comparar el repertorio de los nios con el de Joaqun, quien consultado con otra fuente (Beccaceci, 2009) identific un nmero ms amplio de aves presentes en la zona, tales como variedades de zorzal (colorado o turdus rufiventris; blanco o turdus albicollis; sabia o turdus leucomelas y chalchalero o turdus amaurochalinus), advirtiendo que a todos los llaman havia. Tambin seal: J: Nosotros le decimos yeruchi pyta (leptotila rufaxilla) a la colorada, al resto yeruchi (seala la yeruti comn o leptotila verreauxi ). A la paloma, pikayu ( patagioenas picazuro). Esta es la sarakura (aramides sarakura) que est en los esteros, y est el yakupoi ( penelope superciliaris), se ve por ah donde estn las frutas de houvenia. El Macuco (lochmias nematura) Este tena nuestro vecino, tipo gaviln (chondrohierax uncinatus) son carnvoros, comen vboras, pollitos. () Se pueden criar loritos (identifica varias especies: catita enana o forpus xanthopterygius; catita chiriri o brotogeris versicolorus, loro maitaca o pionus maximiliani ), mainoi o picaflor, golondrinas que nosotros le decimos biyui, churucua que hay dos tipos (trogon rufus y trogon surrucura), tucanes -que vienen siempre a esta yerba y se pueden criar (arasari fajado o pterioglossus castanotis; tuca pico verde o ramphastos dicolorus y tucn grande o ramphastos toco). Algunos le agarran desde chiquitos y le tienen como el loro ((de Andresito)), en una canastita. Vuelan, pero siempre vienen; alguno nomas que se va. A este le decimos pakuru (nystalus chacuru y nonnula rubecula), tienen nido en barrancos y escarban en la tierra. Este vemos a veces, pjaro carpintero blanco (melanerpes candidus) y este que es bien chiquito ( picumnus temminckii ). Carpinteros vemos varios ((seala el oliva manchado o veniliornis spilogaster ; el arco iris o melanerpes falvifrons, el real verde o colaptes melanochloros, el carpintero grande o campehilus robustus)), estos tres tambin (picapalo oscuro o campylorhamphus
252 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
falcularius; chinchero enano o lepidocolaptes fuscus y chinchero escamado o lepidocolaptes falcinellus), a este le decimos babandu (batar goteado o hypoedaleus guttatus y batar pintado o mackensiaena leachii ), a este yaguru (yacutoro o pyroderus scutatus), y a este lo llamamos kukui (churrinche o pyrocephalus rubinus). Como puede verse en el extenso prrafo, Joaqun establece varios contrastes entre formas de nominar a las especies de aves desde un repertorio indgena y no indgena, y tambin identifica especies en ambientes especficos. Este dominio ms amplio parece ser resultado no solo de su experiencia de vida (en general, un adulto y un nio de una misma comunidad tienen idealmente distintas oportunidades de conocer especies animales), sino en particular de su trabajo como auxiliar docente indgena, que le permite confrontar conocimientos que se reconocen socialmente como distintos: el de los mbya y el de los colonos (y por extensin, de los no-mbya). Si bien hasta el momento no he podido reconstruir el uso en el aula de estos repertorios de conocimientos por parte de los auxiliares docentes indgenas (como seal, el foco de la indagacin emprica ha sido hasta el momento el contexto extraescolar), a continuacin propondr algunas ideas y anticipaciones sobre cmo es posible aproximarse a esta situacin con el material disponible.
4) A modo de cierre (y de apertura): educacin y escuela
Si las formas locales e histricas de educacin se han articulado y confrontado con las instituciones formales de la sociedad moderna estatal -constituidas principalmente por las escuelas-, el anlisis de contextos particulares permite entender formas de impugnacin y procesos de reivindicacin de una experiencia escolar para las comunidades indgenas, entendida esta ltima como una forma de lucha contra la exclusin (Williamson, 2004: 26; Gomes: 2004; Novaro, 2006:55). La escolarizacin indgena mby es reivindicada desde la comunidad en esta zona: esta afirmacin tiene matices que exceden este trabajo, por lo que brevemente puedo sealar al respecto aqu que, al menos el cacique y 2do cacique de Andresito sealaron que la escuela es importante para ellos, que quieren que los nios aprendan castellano y que reciban una educacin ms all de la propia aldea. Consecuentemente, la asistencia de los nios mby a la escuela es relativamente regular, y pude observar que los ADIs (Auxiliares Docentes Indgenas) proponen heterogneas incorporaciones de la lengua y la cultura mby en clases de msica, intervenciones en alfabetizacin y actividades artesanales. Del trabajo realizado surge, como hiptesis provisoria a continuar inda-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
253
gando, que an cuando esa no sea la intencin explcita, desde los adultos las propuestas instruccionales resultaran paralelas: las comunidades de prctica en las que participan los nios la recoleccin de vegetales para la artesana, la caza de aves, la recoleccin de frutos- no parecen ser recuperadas en las propuestas ulicas, ni el conocimiento escolar ser evocado por los otros adultos cuando los nios estn fuera de ella -es importante advertir que la identificacin de lo escolar en la cotidianeidad domstica requiere un trabajo de mayor permanencia y estrategias adicionales que an no he desarrollado-. El trabajo de investigacin efectuado hasta el momento permite sostener que, aun compartiendo un mismo espacio escolar en un contexto social relativamente homogneo en cuanto a la posicin estructural de las familias, los nios y jvenes de las familias colonas e indgenas tienen experiencias formativas sustantivamente diferentes, en razn de las oportunidades de los adultos de realizar distintas actividades productivas. La participacin perifrica en las actividades extractivas del monte por parte de los nios mby los distingue de los colonos, aunque tenga actualmente un potencial formativo actualmente limitado: en el contexto analizado especialmente se refiere al conocimiento de algunas aves y especies vegetales destinadas al consumo o a la produccin artesanal. Si bien esta situacin de perdida de tradicionales culturales ha sido descripta y denunciada ampliamente, es interesante advertir contradicciones que se presentan en contextos educativos cuando los nios deben reflexionar sobre las prcticas productivas en contextos familiares y, desde el sentido comn, se espera una correspondencia entre el ambientalismo y el indigenismo. La presentacin de los mby como una cultura en armona con la naturaleza contrasta con las prcticas de consumo que los nios y jvenes tienen oportunidad de observar, dado que la flora y fauna son escasas y la insistencia en su recoleccin puede ser interpretada como depredacin. El monte en retraccin plantea dilemas: si el takuapy ya casi no se encuentra en la zona, se debe insistir en su recoleccin o se pueden utilizar materiales plsticos para la base de los textiles o esto significa una prdida de autenticidad de la produccin material? O en otro sistema de actividad: cmo aprender a cazar tatus si ya casi no se los ve? Es necesario preservarlos o continuar con la prctica reconocida como tradicional? De manera ms general, es posible recoger las siguientes interrogantes: qu papel tiene la escuela en el aprendizaje de las prcticas tradicionales de los nios mby? Debe incorporarlas, discutirlas, mantenerlas? En la respuesta a este interrogante, la idea de una naturaleza antes protegida pero ahora amenazada parece obstaculizar el trabajo reflexivo que podra devenir de la inscripcin, en la escuela, de las experiencias de participacin en comunidades de prctica donde los nios se ponen en relacin con distintas especies de animales y plantas. Esto es as porque: cmo podra un nio reconocer en el aula prcticas que son controvertidas ante el ideal conservacionista? He mostrado que, fuera de la escuela, los nios conocen numerosas especies
254 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
y los adultos -en especial, siendo auxiliares indgenas- tienen oportunidades frecuentes de poner en relacin repertorios de conocimientos: nominaciones que divergen, propiedades que se atribuyen, caractersticas que definen. Si el modo de ser mbya est en redefinicin -como lo estn todas las identidades adscriptas a lo largo de la historia-, los discursos asociados a las reivindicaciones tnico- polticas que los sujetos cotidianamente esgrimen no parecen integrar fcilmente esas ambigedades y contradicciones.
5) Bibliografa
Amat, Anibal y Marta Vajia (1991): Plantas medicinales y etnofarmacologa de la provincia de Misiones. Acta Farmacutica Bonaerense, vol.10, N3, pp.153-159. La Plata: Colegio de Farmacuticos de la Provincia de Buenos Aires. Atran, Scott (1990): Cognitive Foundations of Natural History. Cambridge: University Press. Beccaceci, Marcelo (2009): Iguazu. Gua de Campo. Acassuso-Argentina: Southworld. Bertaux, Daniel (2005): Los relatos de vida, perspectiva etnosociolgica. Barcelona: Bellaterra. Brewer, Devon (2002): Supplementary Interviewing Techniques to Maximize Output in Free Listing Tasks. Field Methods, vol.14, N1, pp.108-118. Thousand Oaks: Sage Publishers. Canevari, Marcelo (1991): Nueva Gua de las Aves Argentinas. Buenos Aires: Fundacin Acindar. Cebolla Badie, Marilyn (2005): Tay emboari. La miel en la cultura mbyaguaran. Resumen de Trabajo de Investigacin Bienio 2002-2004. Barcelona: Universitat de Barcelona, Programa de Doctorat en Antropologia Social i Cultural. Centro de Trabalho Indigenista (2008): Guarani Reta. Brasilia: CTI. Ellen, Roy (2004) From ethno-science to science, or what the indigenous knowledge debate tells us about how scientists define their project. Journal of Cognition and Culture, vol.4, N3-4, pp.409-450. Leiden: Koninklijke Brill. Engestrom, Yrjo (1987): Learning by expanding. Helsinki: Orientalkonsultit Oy. Gobierno de la Provincia de Misiones (2008): Encuesta Complementaria de Pueblos Indgenas 2004-2005. Posadas-Argentina: Instituto Provincial de Estadstica y Censos. Gomes, Ana Mara (2004): El proceso de escolarizacin de los Xakriab: historia local y rumbos de la propuesta de educacin escolar diferenciada. Cuadernos de Antropologa Social, N19, pp.29-48. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
255
INDEC (2001): Resultados definitivos de la ECPI 2004-2005. Buenos Aires: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos. Consulta 21 de diciembre de 2010: www.indec.gov.ar Insaurralde, Irma y Manuela Rodrguez (2009): Diversidad florstica del jardn botnico Alberto Roth de la ciudad de Posadas. Revista Contribuciones, N1, pp.2-21. Baha Blanca-Argentina: RAJB. Keller, Hctor (2010): Plantas usadas por los guaranes de Misiones (Argentina) para la fabricacin y el acondicionamiento de instrumentos musicales. Darwiniana, vol.48, N1, pp.7-16. San Isidro-Buenos Aires: Instituto de Botnica Darwinion. IBODA-CONICET. Lave, Jane y Etienne Wenger (2007): Situated Learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: University Press. Latour, Bruno (1991): Nunca fuimos modernos. Ensayo de antropologa simtrica. Barcelona: Siglo XXI. Nieuwenhuys, Olga (1996): The Paradox of Child Labor and Anthropology. Annual Review of Anthropology, vol.25, pp.237-251. Palo Alto-USA: Annual Reviews Publisher. Moscovich, Fabio; Hector Keller y Alicia Borhen (2005): Indicadores de impacto ambiental de especies forestales. Ciencia Forestal, vol.15, N1, pp.21-32. Santa Mara-Brasil: Centro de Cincias Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. Novaro, Gabriela (2006): Educacin intercultural en la Argentina: Potencialidades y riesgos. Cuadernos Interculturales, Ao 4, N7, pp.49-60. Via del Mar-Chile: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio-Universidad de Valparaso. Novaro, Gabriela et. al. (2011): Nios indgenas y migrantes. Tensiones identitarias, experiencias formativas y procesos de escolarizacin. Buenos Aires: Biblos. Padawer, Ana (2010): La proteccin de los derechos de la infancia mby- guaran: aportes de la etnografa en la problematizacin de las experiencias formativas. Espao Amerndio, vol.4, N2, pp.52-81. Porto Alegre-Brasil: Programa de Ps-graduao em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS. Padawer, Ana (en prensa): Feeding pigs and looking for gemb: local production of knowledge about the natural world of peasant and indigenous children in San Ignacio. Pia, Carlos (1988): La construccin del s mismo en el relato autobiogrfico. Documento de Trabajo N383. Santiago de Chile: FLACSO. Rogoff, Barbara et. al. (1993): Guided participation in cultural activity by toddlers and caregivers. Monographs of The Society for Research in Child Development, vol.58, N8. New Jersey-USA: Willey-Blackwell. Van Der Veer, Rene y Jan Valsiner (2006): Vygotsky. Uma sintese. San PabloBrasil: Loyola. Vygotsky, Lev ([1934] 1995): Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Fausto.
256 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 237-256
Williamson, Guillermo (2004): Educacin multicultural, educacin intercultural bilinge, educacin indgena o educacin intercultural? Cuadernos Interculturales, Ao 2, N3, pp.23-34. Via del Mar-Chile: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio-Universidad de Valparaso.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
257
Intercultural communication issues during medical consultation: the case of Huichol people in Mexico1*
Comunicacin intercultural durante la consulta mdica: el caso de los huicholes en Mxico
Saul Santos2** Karina Verdn Amaro3***
Abstract
The Mexican Ministry of Health, as a response to the States official acknowledgement of the cultural diversity in the country, has promoted a program that incorporates a socio-cultural dimension in medical attention. This program encourages healthcare providers to seek information about the characteristics of indigenous ethnic population regarding cultural aspects, including language. In this paper we show that although understanding cultural aspects of indigenous groups is crucial in the development of a culturally-sensitive view of health care service provision, it is also of paramount importance to observe aspects concerning intercultural communication issues, such as differences in expectations regarding medical consultation between an indigenous patient and a non-indigenous physician. These differences may lead to bias in health service provision which may ultimately affect patient satisfaction, adherence to treatment and subsequently, health outcomes. Key words: Health provision disparities, intercultural communication, Huichol patients, medical consultation
*1 Recibido: junio 2011. Aceptado: octubre 2011. Este artculo forma parte del proyecto SIP11-005 Estudio sobre la comunicacin intercultural entre pacientes indgenas de la regin del Gran Nayar y profesionales de la salud mestizos, registrado en la Universidad Autnoma de Nayarit con vigencia a diciembre 2013.
**2 Universidad Autnoma de Nayarit, Mxico. Correo electrnico: saulsantos@hotmail.com ***3Universidad Autnoma de Nayarit, Mxico. Correo electrnico: karinaivett@hotmail.com
258 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
Resumen
La Secretara de Salud de Mxico, como respuesta al reconocimiento oficial de la diversidad cultural en el pas, ha promovido un programa que incorpora la dimensin sociocultural en la atencin mdica. Este programa recomienda a los prestadores de servicio que busquen informacin acerca de las caractersticas de los grupos tnicos con respecto a aspectos culturales, incluyendo el idioma. En este artculo mostramos que si bien entender aspectos culturales de los pueblos indgenas es crucial en el desarrollo de un programa culturalmente sensible, es de suma importancia, asimismo, tambin tomar en cuenta aspectos relacionados con la comunicacin intercultural, como es el caso de las diferencias en las expectativas de lo que es la consulta mdica entre un paciente indgena y un profesional de la salud mestizo. Estas diferencias pueden sesgar la prestacin de servicios, lo cual, en ltima instancia, puede afectar la satisfaccin del paciente, la adherencia al tratamiento y subsecuentemente su salud. Palabras clave: Comunicacin intercultural, consulta mdica, huichol, disparidades en el servicio mdico
1) Introduction
Mexico is a country of richness in many senses, one of them being its cultural and linguistic diversity: there are 67 officially recognised indigenous ethnic groups and the number of spoken languages far exceeds that figure. This large variety of languages represents a great challenge for the State in terms of healthcare service provision. Evidence of this is a high incidence of health-related problems among indigenous ethnic groups that are otherwise prevented and have a low impact in non-indigenous rural communities. The Mexican Ministry of Health has officially acknowledged these disparities and that they are due to the fact that the model of health service provision is hegemonic in that it officialises and imposes a specific vision of health, disease, life, death, the human body, and so forth; in other words, it has institutionalised a so-called western vision of health. In order to improve the quality of health service provision for indigenous ethnic groups, the Ministry of Health has developed a program that incorporates a socio-cultural dimension in medical attention, referred to as An intercultural approach in health service provision, which encourages healthcare providers to seek information about the characteristics of the target population regarding cultural aspects, including language. Looking inside an indigenous society or any cultural group should, undeniably, prepare the ground towards an intercultural communication, because this culturallysensitive approach should help interlocutors to raise awareness on the actions people take during interaction in which differences produce sources of conflict in power and
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
259
in understanding. However, these actions are based on tacit norms; and in order for the healthcare provider to become aware of them, they must be made explicit. In other words, training in intercultural competence for health care providers should promote not only an understanding of the social and cultural influences on patients beliefs about health and disease, but also, and above all, aspects concerning intercultural communication issues, because differences in intercultural communication may alter the way health service are provided, ultimately affecting health outcomes.
2) Huichol people and healthcare provision
Huichol people dwell in the Sierra Madre Occidental range, in the Midwest region of Mexico (See Map 1). Their language, Wixrika, belongs to the UtoAztecan language family. According to the 2005 census report, there are 35 724 speakers of Wixrika, which represents the 0.59% of the indigenous population in Mexico. Fewer and fewer communities are exclusively monolingual Wixrika speakers. In fact, only 11.4 % (4 070 speakers) of the Huichol population is Wixrika monolingual, although the level of bilingualism varies, with a strong tendency for younger people to be more fluent speakers of Spanish, even at the expense of Wixrika. Map 1: Location of huichol territory
260 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
Most indigenous communities in Mexico have a functional specialization of the indigenous language and Spanish. Spanish is used in the so-called higher functions such as national government issues, national healthcare system, the media and education. Interestingly, the use of Wixrika in Huichol communities is not only confined to the home and other personal domains of interaction between community members; it is also used in higher functions such as traditional government issues, the performance of rituals including those related to health service provision via traditional healers or maraakate (plural of maraakame, Huichol shaman). By law, when an indigenous patient uses the national healthcare system, an interpreter should be provided. Very often, however, interpreters are not available for a number of reasons. State hospitals, like in many countries, work on limited budgets. This forces them to prioritize their needs. In the region where Huichol people live also other three indigenous ethnic groups live and they often share the same hospitals. Each group respectively speaks a different language: Wixrika, Nayeri, Odham and Nahuatl. In cases like this, only interpreters of the indigenous languages spoken by the majority are provided, hence the available interpreter does not speak the same indigenous language as the patient. Also, the service of interpreters is provided at specific times of the day or specific days of the week. For instance, in the hospital where part of this research was carried out, in the mornings from Monday to Friday the interpreter is a Huichol speaker, there is no interpreters in the afternoons; on Saturdays the interpreter is a speaker of Nayeri and on Sunday the interpreter is a speaker of Nahuatl. If an interpreter is not available, patients are required to bring a bilingual relative to serve as an interpreter, and this may include children. One fundamental problem here is that these improvised interpreters are not trained either as interpreters or in healthcare issues. An interpreter works as a bridge between the healthcare provider and the patient and as such, he or she must have, on the one hand, linguistic and experiential knowledge of the so-called western medicine and, on the other, the ability to explain and express the patients symptoms which may be expressed by the patient in accordance to his or her understanding of illness (Hanssen & Alpers, 2010). This is especially important if one accepts that communication during consultation should also help build trust and understanding (Nailon, 2006). When the Huichol patient is bilingual, Spanish is used. Healthcare providers are not trained to deal with communication aspects of intercultural encounters even when the program An intercultural approach in health service provision is in operation. The program emphasises the idea of different people having different representations and beliefs regarding health and disease, that each people has a different way of taking pain and even the death of the human body, and that those beliefs lead the way they prevent disease, relieve pain, recover health and prolong life. Whereas in general terms the program sets the conditions for health care providers to better understand and help the patient as a whole person, and promotes an intensive covera-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
261
ge of certain tests, procedures, medicines and treatments among indigenous patients, it does not consider an aspect of paramount importance if one is to bring down health service provision disparities: differences of interpersonal aspects of healthcare.
3) Differences of interpersonal aspects in medical consultation: does ethnicity matter?
Communication during consultation should have the ultimate intention of building trust on the side of the patient. This trust may, in turn, help the patient to understand the process of his or her disease and to accept a diagnosis and a consequent adherence to treatment. Lack of training of the healthcare provider in issues of intercultural communication may lead to misunderstanding between healthcare professionals and patients during medical consultation. Even when interpreter services are offered, especially in the conditions they are provided for Huichol patients, communication may fail if interpreters are not specially trained. An important number of studies, mainly carried out in the United States, reveal that, among other traits, ethnicity has been found to play a prominent role in bias during medical healthcare provision (see e.g. Schulman et al., 1999; Weisse et al., 2001). Indigenous ethnic groups in Mexico, like many black and Hispanic people in the United States, are an often segregated minority: they are socioeconomically disadvantaged, have low levels of education, and live in areas where there are great environmental hazards. All these traits have been identified as sources of bias in healthcare provision. Despite the fact that both diagnosis and treatment of disease are based on research protocols, discourse used during consultation in the context of public consultation in Mexico often remains at the level of the plausible or probable: in other words, research on actual interaction in medical consultation is urgent. The following analysis attempts to open the floor for research-based discussions on this respect. How is this ultimate intention described above achieved? According to Adam (1986) and Bateson (1966) discourse studied as an instance of communication with natural intentions maintains an argumentative function which intends to get the interlocutor to believe or get the interlocutor to do something. How is the patient persuaded or convinced? Do physicians use similar strategies with patients who are indigenous and those who are not, even if the former speaks Spanish as a second language? Translation does not guarantee effective communication among people who belong to cultures with different languages, or even if they share a common language. Different cultures have different ways of approaching life. In the domain of health, for example, it has been confirmed that different cultures have different ways of explaining life,
262 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
wellness, illness, or death, and those beliefs may affect the way they communicate illness (Barzini, 1965; Zolla, 2005). Huichol people have a totally different way of performing rituals concerning healthcare. Santos & Verdn Amaro (2011) explored issues regarding how communication is been established between the healthcare provider (a maraakame or shaman in their case) and the patient. They found that although in appearance the structure of the basic healer-patient interaction during a limpia or cleansing is similar to what happens in a consultation between a non-indigenous physician and patient, they are fundamentally different in aspects regarding verbal dominance, content of interaction and non-linguistic elements of the exchange, specifically the use of silence. In principle, interactions in the context of medical consultation are asymmetrical in that the patient is subordinate to the healer (Tannen, 1992). In the context of the limpia process, although there is still a level of asymmetry imposed by the power and authority of the healer in the community, there seems to be a certain level of solidarity. This can be explained in terms of socio-cultural aspects surrounding the limpia process. Recovery of balance (healing) of a Huichol patient often depends on the entire family or even on the involvement of all members of the community. During the process of limpia, members of the family of the patient are present. It is assumed that from the moment the patient comes into the room where the limpia is to take place, the healer knows what the problem is about, but in certain instances, the patient has to add information. Interestingly, any interaction at this point does not have to do with the patients symptoms, but rather with actions the patient or a family member did or neglected to do, places they visited, people they talked to, objects that were touched, and so forth. Generally the patient knows about what he or she has to talk. The decisions of what to say in relation to what needs to be known in order to arrive at a diagnostic is permeated by our understanding of issues such as what causes a disease or a state of imbalance, and how it is corrected or alleviated. A Huichol perspective assumes that both parties in the interaction (patient and maraakame) share this kind of knowledge, hence the patient is in a position to decide what might be relevant; this shared knowledge may allow some solidarity. In addition, towards the end of the limpia, the maraakame offers explanations that are in full agreement with the systems of beliefs of the Huichol patient about health and disease, life and death, balance and imbalance, and gives precise instructions about what needs to be done. It is during this stage that the maraakame explains to the patient and his or her family the nature of the problem, and the patient knows that healing depends on obeying instructions. It should be pointed out that it is not assumed that a limpia is an equivalent of the medical consultation. For the Huichol people, it does not make much sense to talk about health and disease (in the western sense), rather one can talk about a state of balance or wellbeing. The state of balance is sustained as people have a harmonic relationship with their ancestors and their environment; failing to do this will disrupt this state of balance. The state of wellbe-
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
263
ing is called aix+a nepereu erie. The opposite is nepereu kuye (imbalance). Although the concept behind aix+a nepereu erie is similar to the western concept of health, the concept of nepereu kuye differs from the western concept of sickness, since the state of imbalance affects not only the individual but somehow the whole family or community. Rather than being a threat to the body or a part of it, nepereu kuye is a threat for the spirit and the stability of the culture itself. This imbalance is made manifest in a magical way through the introduction of foreign entities to the human body (Vazquez Castellanos, 1992). The reason the limpia is mentioned here is because it is believed that for Huichol patients it is an important reference point for the medical consultation as a communicative act, and expectations of what should happen at the doctors office in terms of who speaks, when and about what might be permeated by what happens during a limpia, shaping the way Huichol patients approach medical consultation in a Spanish speaking context. Santos & Verdn Amaro (2011) describe medical consultation between a non-indigenous physician and a Huichol patient as taking the following structure (Chart 1): Chart 1: Structure of a consultation between a non-indigenous physician and a Huichol patient
Is interaction different when consultation takes place in a context where both the patient and the physician are non-indigenous? Interestingly, Carbajal (2010), who analysed 30 medical consultations between non-indigenous patient and physicians in an urban public hospital in Mexico, found that medical consultation takes in average 15 minutes per patient distributed as shown in chart 2 below:
264 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
Chart 2: Structure of a consultation between a non-indigenous physician and patient
At first sight, interactions in both contexts are similar. In the analysis that follows we will try to show that they are indeed fundamentally different. The medical consultations with non-indigenous patients analyzed show that physicians tend to help patients build trust. One strategy employed by the physician is to socialize with the patient, as shown in the following segments, where the physician is checking up a patient and they engage in a conversation about the patients daughter: (A1) Physician: Does it hurt here? (A2) Patient: Yes, its been bothering for a couple of days now (A3) Physician: I see... What does your daughter do? (This question is askedwhile the physician is checking up the patient) (A4) Patient: Shes a veterinarian (A5) Physician: Is she doing fine? (A6)Patient: Yes, shes been there for four years (A7) Physician: God bless her... I hope everything goes on like this. Well then... (Physician keeps asking questions about the pain...)
As can be seen, in (A1) and (A2) the doctor is talking about the problem; however, when the physician starts checking up the patient, it seems he feels the need of filling silent spaces. In western cultures, silence is regarded as meaningless and not contributive in conversation (Jaworski, 1992). This space could be filled with questions related to the patients problem, but very often, physicians decide, as in (A3), to fill it with social talk. We believe that this small conversation is employed not only for the purpose of filling silent periods, but as a strategy to establish rapport, which may, in turn, help build trust.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
265
Interaction can become more personal, as shown in the following segment of interaction. We believe that conversations of this tenure are possible only because both physician and patient share cultural values: (B1) Physician: I see you are a bit sad. How are things? Do you believe inGod? (B2) Patient: If I told you... I dont believe in Him or anyone else (B3) Physician: Nit in Him or anyone else? (B4) Patient: It is because of all these things that have happened to me lately (B5) Physician: mmh (B6) Patient: I say How can this be possible? (B7) Physician: That God allows all this? (B8) Patient: That God send all those things to me and not to him (her husband)... (B9) Physician: Right
In medical consultations with indigenous patients physicians show some attempts to help the patient to understand the process of his or her disease, but they do not seem concerned with trying to build trust. In the context of the United States, black and Hispanic patients have been found to receive less information, less supportive talk, and less proficient clinical performance, shorter, more physician verbally dominated and less patient-centered visits than white, middle class patients (Johnson et al., 2004; Frank, 2010). Observations carried out by Author of interactions between non-indigenous physicians and Huichol patients confirm this. In the following segment the patient is received by a nurse, who is a native speaker of Wixrika. The nurse confirms some personal information and the reason for the visit. This encounter takes place in Wixrika. The patient is subsequently sent to the doctors office, who is a native speaker of Spanish. The nurse summarizes the physician the conversation with the patient. Almost invariably, the physician starts the interaction asking about symptoms, with no warm-up, as shown in the following segment of conversation: (C1) Physician: What color is mucus? (C2) Patient: White (C3) Physician: Transparent or white? Like water? (C4) Patient: (nods) (C5) Physician: Have you had temperature? (C6) Patient: Yes (C7) Physician: Are you allergic to any medication? That gives you rash or spots? (C8) Patient: No (Physician silently examines the patient and prescribes treatment)
266 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
Apart from the absence of this small conversation in interactions with indigenous patients, the segments in (A) and (B) reveal a combination of monosyllabic and longer chunks of utterances on the side of the patient, whereas in segment (C), the consultation with an indigenous patient, the interaction is verbally dominated by the physician, with a prevalence of yes/no questions uttered slowly and loudly and monosyllabic responses of the patient. It is clear that no effort on the side of the physician is made to establish rapport with the patient. Another factor that may impede the establishment of trust between physicians and indigenous patients is misunderstanding caused by differences in expectations regarding verbal participation and pauses during interaction. From a western perspective, speaking or speaking out signals power, liberation, culture or civilization itself whereas silence signals nothingness (Steiner, 1998), but this is not universal. Expectations regarding length of pauses (silence) plays an important role in the attitude both the physician and the patient toward each other. Huichol patients are described as using long pauses during communication compared to the norm between non-indigenous physicians and patients. When the expectation the physician has regarding the shape interaction should take in a consultation (e.g. regarding turn-taking and the use of silence), he or she may make assumptions about the patient (e.g. that he is uncooperative or that he does not understand Spanish) and in consequence may change his or her approach to the interaction (e.g. by speaking slowly and louder, or by restricting himself or herself to making questions or giving a prescription, without further involvement). The following account given by a physician during an interview conducted by the researchers illustrates this. The interview was carried out in Ocota de la Sierra, an indigenous community in the State of Jalisco, Mxico. Interviewer: Do you have communication problems with your patients? Physician: Yes, all the time. The other day, for example, a young woman came to the hospital with a baby in her arms. She sat there and stayed still, without saying a word. So I asked her what seemed to be the matter. She did not respond. I asked her if the problem was with her baby. She remained silent, with her body like this (shrank forward and her face looking down). Then I asked her the age of her baby. Again, no response. When the baby was born, no answer. Then I got upset and told her that I was not a magician and that I was not able to guess what the problem was with the baby. Still no answer. Out of impatience, I started asking specific questions: Does your baby have a runny nose? The woman just nodded with her head. I made some more questions associated with the flu and she nodded after each question. I am sure that if I had asked about a hearth stroke she would have nodded I wanted to kill her because she didnt speak.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
267
Scollon (1985) found that perceived differences in timing during turntaking have an impact on interpersonal judgments in both interlocutors (i.e. they may develop a negative attitude towards each other). At first sight it seems that the patient is being uncooperative. However, after having worked in Huichol communities for a number of years, we know that it is not the case. Silence and long pauses between turns in interactions are commonplace on everyday conversations. Long pauses and silence signal much more than uncooperativeness (c.fr. attributable silence). Jaworski (1992), for example, asserts that attributable silence can carry five types of functions: judgmental, affective, linkage, revelatory and activating. None of these seems to explain the patients behavior described in the interview above. Santos & Verdn Amaro (2011) noticed that silence among Huichols is rather a sign of respect and that they are thoroughly thinking about what they are going to say (see also Becker, 1992). A swift response may be taken as if the person is not giving importance to the matter. Further, long pauses or silence are more marked when the speaker is not acquainted with the interlocutor. As can be seen from this interview, the possibility of establishing rapport was lost due to the fact that the physician was not able to understand cultural differences regarding silence. Another difference in the two context analysed here is that with nonindigenous patients, the physician often tries to help the patient to understand the process of his or her disease. In the following segment, the physician prescribes some medicine and explains the patient why she should follow the treatment and the consequences of not doing it: (D1) Physician: You are going to take omeprazol so your tummy is fine (D2) Patient: Yes (D3) Physician: Yes? Omeprazol... Lets see, Omeprazol... we are going to take a little pill in the morning and one at night, but only for fifteen days , no more... (D4) Patient: Yes (D5) Physician: ... remember, acid plays a fundamental role in the process of absorption of food nutrients... (D6) Patient: Yes (D7) Physician: If you take omeprazol all the time there isnt acid in your stomach, and your stomach is not going to absorb vitamin B1, vitamin B6, bitamin B12... (D8) Patient: mmh (D9) Physician: Then next time I see you, you are going to have a severe case of anemia... (D10) Patient: Ok, so I have to take it only for two weeks...
This kind of additional information is scarce in interactions with Huichol patients, as illustrated in the following example:
268 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
(E1) Physician: You are going to take these medicines. You are going to take this three times a day and this other five times a day. The first will help you with the cough and the second with the headache and temperature. Take care and do not go out of your house at night because its windy.
Although the physician explains what each medicine is for, she is not clear about when exactly the patient should take the medicine and for how long. A more subtle detail in this interaction has to do with the warning the physician gives the patient. For a non indigenous patient it makes sense to hear that one should not go out of the house if one does not want to get exposed to the cold wind; however, Huichol houses are cold and windy because of the way they are constructed, and the patio is part of the house. Very often, if they are cold inside a room, they go out to the patio to get warm around a bonfire. Clearly, although the physician was well intended, intercultural differences may affect the impact of the warning. We see, then, that on the one hand the physician is more laconic in his or her interaction with the indigenous patient, perhaps due to the fact that he or she devaluates minority group patients and their needs, he or she work in the conviction, perhaps justified, that the patient understands little or nothing regarding the process of the disease (see e.g. Cooper & Roter, 2003) and on the other hand, when the physician attempts to give advice, intercultural issues may interfere. The analysis also showed differences regarding patient involvement regarding diagnosis and treatment. Carbajals database (2010) shows evidence of requests of clarifications on the side of the patient, as shown in the following segment. In the first example, the physician prescribed a new medication: (F1) Patient: Diclophenaco? How will that help me? (F2) Physician: Diclofenaco is like a big mejoral. Do you know mejorals? (F3) Patient: Yes, I have plenty of them at home, but they dont help me (F4) Physician: They dont help you... well then, have you taken another analgesic? In this second example, the physician prescribed the patient several medica(G1) Patient: Can I take them at the same time? (G2) Physician: Sure, no problem Finally, in this example the patient discusses alternatives of treatment: (H1) Physician: Im giving you this medication to stop your throwing up (H2) Patient: Can I have that as an injection?
tions:
Even when at this limited level, non indigenous patients ask for clarification and negotiate treatment or medication. Huichol patients seem to have a
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
269
more submissive attitude, as shown in segment (C), and in the analysis presented in Santos & Verdn Amaro (2011). They tend to accept the treatment with no overt questioning, although this does not necessarily guaranty adherence to treatment. Elsewhere, it has been found out that ethnic minority patients tend to have a limited involvement in medical decisions (Cooper et al., 1999; Saha et al. 1999). Research shows that often, patients belonging to ethnic minorities in the United States are indeed less prompt to demand or even request first class attention. This may be perceived by healthcare providers as a negative or uncooperative attitude on the side of the patient, reinforcing a stereotype that these patients have low expectations, limited capacities or not clear desires. This limited involvement may also be attributed to preconceived stereotypes that healthcare providers have about certain ethnic groups (Cooper & Roter, 2003). These stereotypes may influence healthcare providers beliefs about, expectations of, and attitudes against patients (van Ryn & Burke, 2000). In other words, the attitudes or assumptions healthcare providers make about their patients have implications for the care they give.
4) Whose role is it to improve medical communication in intercultural settings?
In Mexico by law, and in general by society, healthcare providers are expected to offer all patients, regardless particular socioeconomic, educational, and racial traits, equal attention. Although patient-healthcare provider communication research in Mexico is scarce we believe that held stereotypes regarding indigenous patients have resulted for many years in disparities in the provision of healthcare services. Earlier in this report we mentioned that the Health ministry in Mexico, as a response to the State acknowledgement that the country is culturally diverse, has promoted an intercultural health program for indigenous minorities. We have explained that this program, although well-intended, is limited in that even when it takes into consideration the social, historical, cultural and religious context within which it occurs, it does not deal with issues regarding intercultural communication. Intercultural differences in communication, as it has been evident, affect the interpretation of the meaning of anything that is conveyed (Bradby, 2001; Lewis, 2000). In this article we have tried to show that even when at a surface level medical consultation with an indigenous patient is the same as when the patient is not indigenous, a closer look reveals that there are fundamental differences and these differences may result in an unequal access to medical services. Specifically we have tried to make the point that when expectations of one or the other (physician / patient) may be different this results in changes of attitude towards each other.
270 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
In other words, in order to understand healthcare disparities it is necessary to explore issues related to patient-healthcare provider communication. It should be noted, however, that the rules that govern communicative acts such as medical consultation are not always overtly known by the speakers, hence differences are not readily identified or even expected (people are now generally aware of these rules and/or that others behaviors may be governed by different rules). Training for health care providers should include specific training in intercultural competence. This intercultural competence implies not only an understanding of the social and cultural influences on patients beliefs about health and disease, but also, and above all, aspects concerning intercultural differences in expectations on both sides of the different communicative acts surrounding health care provision. Research on the specific context of patient-physician intercultural interaction in the Mexican context is scarce. This report shows on the one hand, the methodological possibilities of observations in issues regarding intercultural communication and, on the other, demonstrates how well-meant political strategies can result in asymmetric service provision if not based on research within the target population and if they are not mediated with deep reflection from their perspective. We hope this report elicits further discussion.
5) References
Barzini, Luigi (1965): The Italians. New York: Bantam Press. Becker, A. L. (1992): Silence across language: an essay. In: Claire Kramsch & Sally McConnell-Ginet. Text and Context.Cross-disciplinary perspectives on language study, pp.135-147. Lexington: Heath and Company. Bradby, Hannah (2001): Communication, interpretation and translation. In: Lorraine Cully & Simon Dyson (eds.), Ethnicity and Nursing Practice. New York: Palgrave. Carbajal, Aldo (2010): Anlisis del discurso mdico: la argumentacin en la consulta pbica. Unpublished MA Dissertation (Applied Linguistics). Guadalajara-Mexico: University of Guadalajara. Cooper, Lisa & Debra Roter (2003): Patient-Provider Communication: The Effect of Race and Ethnicity on Process and Outcomes of Healthcare. In: Brian D. Smedley, Adrienne Y. Stith, & Alan R. Nelson (ed.), Unequal treatment: confronting racial and ethnic disparities in health care. USA: National Academies Press. Cooper, Lisa, et.al. (1999): Race, gender, and partnership in the patient-physician relationship. Journal of the American Medical Association, Vol. 282, N6, pp.583-589. Chicago: American Medical Association. Frank, Danielle, et.al. (2000): Primary care physicians attitudes regarding race-based therapies. Journal of General Internal Medicine, vol.25, N5, pp. 384 389. Indiana: Springer.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 257-271
271
Hanssen, Ingrid & Lise-Merete Alpers (2010): Interpreters in Intercultural Health Care Settings: Health professionals and professional interpreters cultural knowledge, and their reciprocal perception and collaboration. Journal of intercultural communication, vol.23. Consulta mayo 31 de 2011: http://www.immi.se/intercultural/ Jaworski, Adam (1992): The power of silence: social and pragmatic perspectives. California: Sage Publications. Lewis, Richard (2000): When Cultures Collide. Managing Successfully Across Cultures. London: Nicholas Breley Publishing. Nailon, Regina (2006): Nurses concerns and practices with using interpreters in the care of Latino patients in the Emergency Department. Journal of Transcultural Nursing, vol.17, N2, pp.119-128. Livonia, MI: Transcultural Nursing Society. Saha, Somnath et.al. (1999): Patient-physian racial concordance and the perceived quality and use of healt care. Archives of Internal Medicine, Vol. 158, N9, pp.997-1004. Chicago: American Medical Association. Santos, Saul & Karina Ivett Verdn Amaro (2011): Health care provision in a huichol community in Mexico: an issue of intercultural communication. Journal of Intercultural Communication, vol.26. : http://www.immi.se/intercultural/ Schulman, Kevin et.al. (1999): The effect of race and sex on physicians recommendations for cardiac catherization. New England Journal of Medicine, Vol. 340, N8, pp.618-626. Waltham, MA: Massachusetts Medical Society. Scollon, Ron (1985): The machine stops. In: D. Tannen, & M. Saville-Troike (eds.), Perspectives on silence. Norwood, NJ: Ablex. Steiner, George (1998): Language and silence: essays on language, literature and the inhuman. New Heaven-USA: Yale University Press. Tannen, D. (1992). Rethinking power and solidarity in gender and dominance. In C. Kramsch & S. McConnell-Ginet.Text and Context.Cross-disciplinary perspectives on language study. Lexington: Heath and Company, pp 135 147. Van Ryn, Michelle & Jane Burke (2000): The effect of patient race and socioeconomic status on physicians perceptions of patients. Social Science Medicine, Vol. 50, N6, pp.813-828. Amsterdam: ELSEVIER. Vzquez Castellanos, Jos Luis (1992): Prctica mdica tradicional entre indgenas de la sierra madre occidental: los huicholes. In: E. Menndez y J. Garca de Alba (compiladores) Prcticas populares, ideologa mdica y participacin social, aportes sobre antropologa mdica en Mxico. Guadalajara: Universidad de Guadalajara / CIESAS Weisse, Carol, et al. (2001): Do gender and race affect decisions about pain management? Journal of General Internal Medicine, Vol. 16, N4, pp.211217. Indiana: Springer. Zolla, Carlos, et al. (1994): La medicina tradicional de los pueblos indgenas de Mxico (3 vols.). Mxico: INI
Reseas
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 275-277
275
Claudia Zapata (comp.), Intelectuales indgenas piensan Amrica Latina. Coedicin UASB, Abya-Yala y CECLUCH, Quito-Ecuador, 2007.
Enrique Antileo Baeza1* Las reflexiones de intelectuales indgenas hoy en da cuentan con un vasto nmero de autores en toda Latinoamrica. Una voz particular se lee cada vez ms y se alude en un escenario en el cual no estaban anteriormente incorporados. Los intelectuales indgenas estn instalando temas que tiene relacin efectivamente con otros enfoques de pensamiento: cmo desde la realidad de sus pueblos pensar en la cultura, la identidad, la historia, la memoria, la educacin, la lengua, las relaciones de gnero, la poltica entre otros ejes. La perspectiva de los intelectuales indgenas rompe las barreras de un supuesto no lugar objetivo. Hablan desde un lugar claro, desde un posicionamiento colectivo que guarda relacin con las vivencias de sus pueblos, sus aspectos histricos como el presente de sus luchas contemporneas. Su escritura marcha indudablemente desde el individuo, pero obedece tambin a la acumulacin
*1 Programa de Magster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Chile. Becario Fundacin Ford. Correo electrnico: enriqueantileo@gmail.com
276 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 275-277
de saberes y reflexiones colectivas desarrolladas por sus grupos de pertenencia. Es un posicionamiento militante en amplio sentido, ms no menos crtico, porque su mirada aborda inevitablemente las condiciones estructurales de la dominacin, pero tambin las dinmicas internas de los pueblos indgenas en los procesos que viven en las diferentes latitudes del continente. El trabajo de la historiadora Claudia Zapata busca precisamente poner en escena a estos intelectuales y visibilizar toda la complejidad de su pensamiento. La compilacin que realiza, fruto de un simposio realizado en Santiago el ao 2006, rene la produccin de intelectuales indgenas desde Mxico hasta Chile, provenientes de diferentes pueblos, pasando por zapotecos, quichuas otavalos, aymaras, rapa nui, mapuche, entre otros. Constituye adems una produccin cruzada por una enorme diversidad de temas difciles de clasificar, pero con eje transversal en el compromiso de una enunciacin desde lo indgena. La propuesta de esta compilacin se articula en base a tres lneas generales. La primera de ellas, Cultura, identidad y memoria, tiene en su seno las aproximaciones de Maribel Mora, Elas Ticona, Juan Jos Garca, Paloma Hucke y Ariruma Kowii. Esta seccin inscribe un mosaico amplio que viaja desde los poblemas de la identidad mapuche en tiempos actuales enfrentadas al mestizaje, pasando por las caracterizaciones de la lengua aymara y su importancia identitaria, por las comparaciones entre sistemas normativos occidentales y andinos, pasando por la sujecin colonial en la que se encuentra la Isla de Pascua y llegando a las reflexiones sobre memoria, bsqueda de referentes culturales e identidad para el caso de los quichua otavalos. El segundo segmento llamado Conocimiento y escritura rene los artculos de Vctor de la Cruz, Clorinda Cuminao, Estelina Quinatoa y Natalio Hernndez. Este acpite pasa revista a la escritura del idioma zapoteco en Mxico, a la historia de la escritura intelectual mapuche y el enriquecimiento del patrimonio cultural de este pueblo, a la historia de los intelectuales indgenas en Ecuador y finalmente nos entrega una discusin sobre interculturalidad en el contexto de la universidad en Mxico. Desde una heterogeneidad de ngulos se intenta abordar la trayectoria histrica e insercin de los pensamientos indgenas en el universo de la escritura, en sus dimensiones lingsticas como en la produccin de conocimiento. En la tercera seccin escriben Jos Ancn, Roberto Choque y Margarita Calfo. Es un paso por historias especficas de los pueblos indgenas, vistas desde el caso mapuche en Chile y desde las rebeliones indgenas en el mundo andino. La seccin se llama Luchas y resistencia: de la era colonial a la era global. Por ltimo, la compilacin cierra con el segmento El futuro de los pueblos indgenas, donde inscriben su pensamiento Mara Eugenia Choque, Carlos Mamani e Igidio Naveda, entregndonos reflexiones polticas atingentes al presente de los diferentes colectivos en Amrica latina. El desafo del dilogo intercultural, pensar en la descolonizacin mirando la organizacin propia de los pueblos o analizar el estado de las movilizaciones indgenas y su lugar en los procesos histricos, constituyen un ejercicio necesario para visualizar los posibles caminos del futuro.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 275-277
277
La compilacin realizada por Claudia Zapata se convierte en un valioso material que permite acercarse al pensamiento de los intelectuales indgenas y dar cuenta de su heterogeneidad interna. Al igual que en otros contextos, los movimientos indgenas en Latinoamrica se encuentran en permanente debate y lucha de ideas. Se contraponen visiones estticas de los procesos culturales e identitarios con miradas ms amplias de las transformaciones de los pueblos indgenas. Estos intelectuales son parte de ese acalorado proceso, generan por un lado discusin crtica al interior de sus pueblos retando a su historia y sus proyectos, pero por otro lado tambin discuten con los crculos acadmicos tradicionales situando una voz diferente en el debate. Con este material tenemos un poco de agua de una corriente muchsimo ms grande de produccin intelectual. Sin bien el libro fue concebido como una forma de pensar Amrica latina, nos encontramos en el andar con miradas interiorizadas y la necesidad de explicitar lo que los intelectuales estn reflexionando sobre sus propios procesos. Queda el desafo para los lectores de seguir buscando en el pensamiento de los intelectuales indgenas la mirada hacia el contexto latinoamericano, los procesos en comn, las discusiones sobre las realidades de colonialismo vigente. La obra es un acercamiento necesario y enriquecedor que abre una de tantas puertas hacia nuevas corrientes de pensamiento.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 279-283
279
Pablo Marimn, Sergio Caniuqueo, Jos Millaln y Rodrigo Levil, ...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epilogo sobre el futuro. LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2006
Irne Hirt1* Escucha winka! constituye un hito en el proceso de descolonizacin de los conocimientos realizado por los intelectuales mapuche en Chile, as como un insumo fundamental para el debate intercultural en ese pas. Este libro es producto de una invitacin formalizada por el historiador Julio Pinto de LOM ediciones para conocer la perspectiva de los Mapuche sobre su propia historia. Los autores son tres historiadores y un socilogo: Pablo Marimn, Sergio Caniuqueo, Jos Millaln y Rodrigo Levil. Escucha winka! no pretende ser un libro de historia sino ms bien reunir ensayos de interpretacin. Se trata de cuatro textos y un eplogo. En el primer captulo, Millaln habla de la sociedad mapuche prehispnica a partir del ki-
Dra. en Geografa Humana, Investigadora de la Universidad Laval (Qubec, Canad) y de la Universidad de Ginebra (Suiza). Correo electrnico: irene.hirt@unige.ch
280 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 279-283
mn (conocimiento) mapuche, la arqueologa y la etnohistoria, demostrando su continuidad hasta el da de hoy. El segundo, escrito por Marimn, da cuenta de la sociedad mapuche del siglo XIX, en las ltimas dcadas de su independencia. En el tercer captulo, Caniuqueo analiza la fragmentacin de la sociedad y del territorio mapuche durante el siglo XX y el quehacer de las organizaciones mapuche hasta finales de los aos 1970. En el ltimo captulo, Levil aborda el desarrollo del movimiento mapuche contemporneo a partir de los aos 1980. El conjunto de textos ha sido caracterizado por algunos crticos como el primer intento sistemtico de historia mapuche. Si bien es cierto que los autores eran hasta ese entonces conocidos sobre todo como activistas polticos, algunos de ellos, como es el caso de Pablo Marimn, tenan ya una larga trayectoria de investigacin cuando se lanz el libro. Pero sus trabajos eran publicados en obras que slo transitaban por crculos restringidos (tal como la revista Liwen). Por lo tanto, la publicacin de Escucha winka! por una editora tan prestigiosa como LOM, ms que marcar los inicios de una historia mapuche propia, ha abierto un espacio nuevo para la intelectualidad mapuche que hasta ahora haba sido silenciada y marginalizada por la sociedad dominante. Es un primer paso hacia el reconocimiento de los discursos mapuche contra-hegemnicos que tratan de ganar influencia en la lucha por el conocimiento acerca de la sociedad mapuche. Ms all del contexto especfico de las relaciones entre Mapuche y chilenos, la obra se inscribe en las corrientes de pensamiento poscolonial o anticolonial. El ttulo hace eco a un clsico de la literatura de la descolonizacin en frica: Escucha blanco! del martiniqus Frantz Fanon (1970), involucrado en la lucha de independencia de Algeria. Para los cuatro intelectuales mapuche, su libro es un grito de colonizados hacia otros colonizados, y al mismo tiempo, al colonizador, con el fin de volver a escribir la Historia para situar en ella a una de sus voces menos escuchadas (p.10). El ttulo Escucha winka! suena provocativo, buscando llamar la atencin de los chilenos que ignoran la historia mapuche y no entienden las motivaciones profundas de las personas o grupos mapuche que luchan para defender sus derechos polticos y territoriales (en mapudungun, winka se refiere al no mapuche, al extranjero, y tiene una connotacin peyorativa). Pero los cuatros ensayos tambin buscan entregar a las nuevas generaciones de jvenes Mapuche una memoria organizada y sistematizada. Segn los autores, la historia, al ser interpretada desde la perspectiva mapuche, debe constituir un poderoso acto de desalienacin (p.53), liberndose de la visin eurocntrica y evolucionista impuesta por la historiografa nacionalista. Es impactante constatar hasta qu punto semejante proceso de reapropiacin del conocimiento histrico por los Mapuche entra en resonancia con proyectos similares, como por ejemplo, en Bolivia, los escritos de los Aymara Silvia Rivera o Carlos Mamani, del Taller de historia oral andina (Mamani, 1992) o, en Canad, la obra del Huron-wendat Georges Sioui (1999). La descolonizacin de la historia desde una visin indgena transciende las fronteras as como las
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 279-283
281
diferencias entre el Sur y el Norte de las Amricas, aunque quizs se ha manifestado ms tarde en el contexto mapuche. Desde la perspectiva de la geografa cultural y poltica, a partir de la cual se posiciona la autora de esta resea, llaman la atencin las concepciones Mapuche del espacio y de sus territorios desarrolladas en el libro. Los autores de Escucha winka!, a travs de la interpretacin de las fuentes histricas, reafirman la existencia del territorio Mapuche, dndole la existencia que le han negado los relatos histricos oficiales. Mientras Millaln redefine los principales conceptos culturales y territoriales Mapuche tanto como las nociones de tiempo y espacio, Marimn describe la geografa poltica del Wallmapu, el Pas Mapuche anterior a la conquista chileno-argentina; un pas con sus instituciones de gobierno y un sistema que permita controlar inmensas extensiones de territorio y de poblaciones; un pas soberano con su toponimia y sus fronteras, atravesado por caminos y vas de comunicacin; un pas con recursos naturales abundantes y actividades econmicas prsperas. En otros trminos, un pas muy diferente al de las descripciones de los manuales escolares de historia chilena que, durante dcadas, mostraron los Mapuche como salvajes, desprovistos de valores morales o de organizacin social y territorial. Una idea defendida de manera repetida en el conjunto de ensayos es la necesidad de reafirmar la continuidad de los territorios Mapuche, ms all de las fronteras actuales entre Chile y Argentina, empezando, como lo plantea Levil, con construir herramientas metodolgicas y marcos analticos que posibiliten esta reunificacin. Dos interesantes mapas orientados oeste-este (pp.60 y 77) dibujados por Marimn, vienen reforzando esta idea de continuidad transandina. Por fin, esta reconstruccin histrica del Pas Mapuche recuerda que la lucha por el control del conocimiento y de la memoria colectiva en Chile no es nada ms que una traduccin simblica de disputas concretas por tierra y territorio. El nfasis puesto en la historia de las relaciones intertnicas es llamativo tambin, sobre todo aquellas que se desarrollaron a partir de la incorporacin forzada de los Mapuche en los Estados chileno y argentino a finales del siglo XIX. En base a archivos y otras fuentes histricas, se describen los contactos entre los lderes Mapuche, los militares, comerciantes y cientficos espaoles, y despus chilenos y argentinos. Los autores cuestionan y replantean los prejuicios sobre la sociedad Mapuche y su historia as como sus relaciones con los invasores. Pero en ningn momento pretenden idealizar el protagonismo Mapuche, ya que reivindican una historia que asume plenamente los roles contradictorios de los prceres de la historia Mapuche, es decir tanto sus divisiones y alianzas; una postura caracterstica de los enfoques crticos adoptados por la llamada historiografa poscolonial. El eplogo es, sin duda, la parte ms interesante del libro, donde se traslucen las motivaciones polticas de los autores al escribir una historia propia. sta debe permitir proyectarse en el futuro y pensar en la sociedad que se quiere reconstruir. Los autores se posicionan claramente para un proyecto autonomista y se encomiendan en particular de las discusiones polticas que han llevado junto
282 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 279-283
a las distintas identidades territoriales. Para ellos, la historia deber contribuir a la unificacin del pueblo Mapuche, teniendo en cuenta su diversidad contempornea (los Mapuche rurales versus urbanos, la poblacin viviendo dentro del territorio histrico versus la dispora, etc.). Al mismo tiempo, no debe transformarse en algo limitante y generar odios con los winka, sino ms bien permitir la realizacin de un proyecto de sociedad comn; en otros trminos, la formacin de un Estado chileno plurinacional. Pese al aporte significativo de esta obra en el debate sobre las relaciones interculturales en Chile, un punto merece sin duda un examen ms crtico. Al interpelar a los chilenos, las palabras resultan a veces fuertes. En la nota de advertencia, los autores no dudan en designar como nuestros enemigos e incultos de la historia (p.13) a intelectuales pro-indigenistas como Jos Bengoa, que estos ltimos aos han defendido posiciones de intereses, legitimando la visin oficial que niega reconocer la deuda del Estado con las reivindicaciones mapuche. Ms adelante, Caniuqueo califica a los colonizadores y sus descendientes como bastardos, siticos o hmsteres por haber imitado a los europeos sin nunca tener proyeccin propia (p.130). Aunque se entienda esta postura como una reaccin de autodefensa legtima frente al tratamiento racista y despectivo recibido por los Mapuche por parte de la sociedad chilena, se puede preguntar si ello resulta ser una estrategia efectiva de comunicacin: en vez de contribuir a construir un dilogo constructivo, es probable que refuerce an ms las fronteras simblicas entre los pueblos y las culturas que los autores tanto buscan cuestionar. Para terminar, tambin se puede formular un comentario (ms que una crtica) acerca del propsito formulado por los autores en la introduccin de reescribir la historia desde la cultura y la epistemologa Mapuche. A fin de cuentas, son ms bien los mecanismos de construccin del conocimiento occidentales que se imponen en el transcurso de los cuatro ensayos. Sin embargo, como lo seala Caniuqueo, Escucha winka!, ms que una obra acabada, debe ser considerado como parte de un proceso de descolonizacin y una discusin que sigue su curso acerca de cmo se va a escribir la historia Mapuche; y como tal, era difcil, segn l, no mantener elementos propios del colonialismo. Se entiende por lo tanto que se impuso primero la necesidad de desconstruir la manera con la cual los otros (historiadores, cronistas, escritores, etc.) han tematizado a los Mapuche, re-interpretando aquellas fuentes histricas ya conocidas y analizando con rigor aquellas que han sido an poco explotadas. El prximo paso podra ser una reflexin ms sistemtica acerca de los componentes de una meta-historia y de una filosofa propia de la historia, como tambin una inclusin mayor de las vivencias y de los testimonios que dan cuenta de la memoria oral del pueblo Mapuche. Y quizs, el desarrollo de un proyecto de larga duracin de descolonizacin de la memoria Mapuche podra tambin incluir las voces de las mujeres, ya que desde varios siglos, la historia en Chile no slo ha sido escrita por los grupos hegemnicos sino tambin por hombres.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 279-283
283
Referencias
Fanon, Frantz (1970): Escucha, blanco! Barcelona: Editorial Nova Terra (edicin original en francs, 1952: Peaux noires, masques blancs. Paris: Seuil). Mamani Condori, Carlos (1992): Los aymaras frente a la historia: dos ensayos metodolgicos. Serie Cuadernos de debate, N2, Chukiyawu-La Paz: Ediciones Aruwiyiri/Taller de Historia Oral Andina. Sioui, Georges (1999): Pour une histoire amerindienne de lAmerique. SainteFoyQuebec: Presses de lUniversite Laval.
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 285-288
285
Roberto Choque y Cristina Quisbert, Lderes indgenas aymaras. Lucha por la defensa de tierras comunitarias de origen. UNIH-PAKAXA, La Paz-Bolivia, 2010.
Claudia Zapata Silva1* El tema de las rebeliones andinas ha acaparado el inters de muchos especialistas, en particular de aquellas que se produjeron durante el perodo colonial, donde destaca la gran rebelin que encabezaron, hacia fines del siglo XVIII, Tupac Amaru y Tupac Catari. El libro que nos ofrecen Roberto Choque y Cristina Quisbert si sita en este mbito de estudio, pero concentrndose en las rebeliones aymaras que estallaron en Bolivia durante la primera mitad del siglo XX, previo a los cambios que experimentara este pas andino con la revolucin de 1952. Un primer hecho que debe ser referido, es que Choque y Quisbert sostienen la continuidad entre las rebeliones de este perodo con aquellas que
*1 Historiadora, Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile. Correo electrnico: clzapata@uchile.cl
286 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 285-288
las antecedieron, la que estara dada por la confrontacin con los poderes locales y nacionales que abusaban, de distintas maneras segn la poca, de la poblacin indgena. A esta tesis sigue la propuesta de usar como clave de acceso el seguimiento y anlisis de los liderazgos que surgieron para conducir estas rebeliones, centrndose en sus principales figuras: Eduardo Leandro Nina Quispe, Faustino Llanqui, Marcelino Llanqui (padre e hijo), Prudencio Flix Callisaya, Francisco Tancara y Santos Marka Tula, entre otros. El libro, de hecho, se estructura en cinco captulos, destinados a estas figuras, ms un captulo seis que refiere a otros lderes de aquellas dcadas, antecedidos de una Introduccin que sita estas luchas en el escenario histrico de Bolivia entre 1900 y 1950. Se trata de una exposicin ms bien descriptiva pero en ningn caso neutral, pues se narra desde la perspectiva de quienes se opusieron a las autoridades locales y nacionales, asumiendo la legitimidad de sus reclamos. La lectura del libro permite asumir que se entiende a estos lderes como expresin de una problemtica (la relacin entre poblaciones indgenas y gobiernos liberales) y a la vez como sujetos excepcionales, cuestin que explica tanto su protagonismo como el ensaamiento de las autoridades para con ellos y sus movimientos. As, en casi 350 pginas, es posible conocer personalidades y problemticas locales, pero tambin identificar aspectos comunes que permiten al lector comprender el alto nivel de conflicto que caracterizaba las relaciones intertnicas de entonces, cuando los gobiernos promulgaron leyes que permitieron, en un contexto poltico liberal, la continuidad de la explotacin de la mano de obra indgena y la expoliacin de tierras comunitarias. Esta continuidad en el vnculo jerrquico y abusivo permite a los autores realizar una afirmacin potente y a la vez compleja, al menos para la historia tradicional de Bolivia, cito: La creacin del Estado Boliviano para el indgena no signific su liberacin de la explotacin colonial. Al contrario, su situacin social durante la repblica haba empeorado con la expansin de las haciendas (p.19). Esta expansin de la gran propiedad, avalada por las leyes de 1874, explica la principal caracterstica comn de estas rebeliones: la defensa de las tierras comunitarias de origen, para lo cual se confrontaron con las autoridades locales, que de paso mantenan otras formas de explotacin (corregidores y curas principalmente, que imponan cobros y trabajos obligados) y los hacendados, tambin con las autoridades nacionales cuando el conflicto se haba agudizado, con el agravante de que en ocasiones la autoridad nacional era tambin un poder local dada su calidad de hacendado. Una caracterstica importante, es la estrategia que siguieron los lderes, fueran estos apoderados o caciques-apoderados de las ex comunidades (figura que contemplaba la Ley de Ex vinculacin sealada), la cual consista en apelar a la legalidad con el objetivo de legitimar la ocupacin de sus tierras o en su defecto, reclamar su devolucin o autonoma. Para ello, se propusieron el rescate de los ttulos concedidos por la Corona espaola, acudiendo a los archivos de La Paz y Lima, para luego exigir su reconocimiento en distintas instancias legales y gubernamentales, por lo general con poco xito. Cabe destacar que no se trataba por lo general de autoridades tradicionales, sino
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 285-288
287
que eran nombrados por stas en razn de sus capacidades, entre las que se contaban la lecto-escritura y cierto conocimiento del escenario nacional y urbano, por lo que es posible hablar de liderazgos polticos pero tambin de autnticos mediadores culturales que fueron pieza clave en la resistencia al avance de las haciendas y el empeo por mantener a la poblacin indgena adscrita a esos territorios, para cumplir la funcin de mano de obra. Lo anterior permite plantear la otra estrategia que es comn a estos lderes y movimientos: la instalacin, ampliacin y resignificacin de la educacin indigenal, propuesta por los gobiernos liberales con leyes de instruccin que poco impacto tuvieron en la prctica. Se trataba de una educacin liberadora, que tena como propsito la enseanza de la lecto-escritura para favorecer la lucha por las tierras ancestrales y hacer ms eficientes los movimientos de la poblacin indgena por la urbe, particularmente la ciudad de La Paz, cuna del poder poltico. La mxima expresin de este proyecto fue la accin de Eduardo Leandro Nina Quispe, quien fund la Sociedad Repblica de Collasuyo, que se propona el acceso nacional de los indgenas a la educacin, tal como relatan Choque y Quispe en el captulo respectivo, labor por la cual fue perseguido y encarcelado. La figura de Nina Quispe ejerci especial atraccin para quien escribe, pues se trat de un liderazgo que hizo confluir con fuerza ambas estrategias: la lucha por demostrar la legalidad de las tierras ancestrales y la educacin para los indgenas, a partir de proyectos autogestionados por las comunidades. No podra concluir esta resea sin comentar la relacin que tiene este libro con la trayectoria investigativa de sus autores, que destaca precisamente por el estudio historiogrfico meticuloso de las rebeliones aymaras durante el perodo republicano en Bolivia y la educacin autogestionada en la que se empearon estos movimientos. En el caso de Roberto Choque, uno de los historiadores ms importante de Bolivia, se trata de sistematizar y relacionar las investigaciones que durante aos ha venido realizando por medio de la bsqueda en archivos y el trabajo de campo, destacando sus estudios pioneros sobre la rebelin de Jess de Machaqa (fines de los setenta). Esta etapa de su trabajo la ha realizado junto a Cristina Quisbert, con quien ha publicado otros dos libros que complementan este estudio sobre los lderes: Historia de una lucha desigual (2005) y Educacin indigenal en Bolivia. Un siglo de ensayos educativos y resistencias patronales (2006). Por ltimo, deseo sealar que el valor de este libro no se agota en la contribucin que realiza a un tema o campo de estudio, ello porque sus autores estn orientados por un compromiso y un proyecto poltico que es imposible de soslayar. Me refiero a la identidad aymara que reconocen Choque y Quisbert, que permite entender la eleccin de los temas y los puntos de vista desde los cuales estos son abordados, de ah la vinculacin tanto poltica como afectiva con los hechos que se narran y que estos autores no dudan en exponer con toda honestidad al pblico lector, buscando su complicidad. Por lo tanto, quisiera conminar a reparar en este lugar de enunciacin, por la importancia poltica que tiene en tanto implica un nuevo lugar para el ind-
288 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011, pp. 285-288
gena en la construccin de conocimiento sobre sus sociedades: el de autor (en reemplazo del informante o colaborador), en este caso un historiador e historiadora que habitan una disciplina que ha sido soporte de la narrativa nacional, un habitar en tanto aymara que tiene en Roberto Choque a un pionero que abri el camino, en los aos setenta, a los historiadores y socilogos aymaras actuales, exponentes de un proyecto historiogrfico que es tambin un proyecto poltico: de autoconocimiento, reinterpretacin y autorrepresentacin, en el que la restitucin de protagonismos constituye un ejercicio de dignificacin fundamental. Este libro es una fiel muestra de ello, por eso las primeras palabras de sus autores hablan la necesidad de reconocer a estos lderes como referentes del actual movimiento indgena, idea que es acompaada de la frase Qhip nair utas sarantaani / Mirando atrs y adelante vamos caminando (p.17).
Instrucciones a los autores
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
291
Alcance y poltica editorial
Cuadernos Interculturales es una revista editada -desde el ao 2003- por el Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio (CEIP), adscrito al Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades, Universidad de Valparaso, Chile. Su periodicidad de publicacin es semestral y est destinada a divulgar y debatir temticas interculturales y multiculturales, de preferencia centradas en la realidad latinoamericana, caribea e iberoamericana. Los trabajos que se enven a los Cuadernos Interculturales deben ser originales, y que no hayan sido remitidos simultneamente para su publicacin a otra revista impresa o electrnica. Los manuscritos se sometern al arbitraje de dos pares externos bajo la modalidad doble ciego, velando de este modo la plena confidencialidad tanto de los evaluadores como de los autores de los manuscritos. En caso que haya una opinin dividida de los evaluadores externos, el Editor someter el manuscrito al dictamen definitivo de un miembro del Consejo Editorial. Cuadernos Interculturales recibe de preferencia artculos en castellano, aunque tambin acepta -previa revisin por parte del equipo editor- manuscritos en ingls, portugus y francs. Las colaboraciones se pueden mandar en cualquier poca del ao y sern publicadas por orden de aceptacin. Los derechos de los trabajos publicados sern cedidos por los/as autores/as a la revista Cuadernos Interculturales. Los autores que publiquen en los Cuadernos Interculturales recibirn dos ejemplares de la revista.
292 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Formas y preparacin de manuscritos
Presentacin
Los manuscritos deben estar digitados en programa Word (para Windows), letra Arial 11, espaciado interlineal sencillo, tamao carta, con un mximo de 25 pginas incluyendo cuadros, tablas, figuras, notas y bibliografa. En caso de un trabajo ms extenso, los editores se reservan el derecho de aceptarlo o no para someterlo al proceso de arbitraje. Los trabajos tienen que incluir resumen y palabras clave (mximo 5) en castellano e ingls. Cualquier alusin sobre la vinculacin del trabajo con algn proyecto de investigacin, programa o agradecimientos se tendr que ubicar (en formato texto) despus de los resmenes y las palabras clave. La estructura formal del manuscrito tendr que contemplar: ttulo (centrado, con letras maysculas), identificacin del autor (alineado a la derecha y consignando filiacin institucional y correo electrnico), resumen (centrado), palabras clave, abstract (centrado), key words, introduccin, partes del trabajo (captulos y subcaptulos), conclusin y bibliografa. Este formato tendr que ceirse rigurosamente al orden sealado. Las tablas y figuras deben estar en el texto con identificacin numrica correlativa, y las imgenes en un archivo independiente en formato JPG indicndose en el manuscrito su ubicacin. En caso que las imgenes no cumplan con una calidad mnima de nitidez, no sern incluidas.
Referencias bibliogrficas
Las referencias bibliogrficas se tienen que insertar en el texto indicando entre parntesis el apellido del autor, ao de publicacin y la(s) pgina(s). Ejemplo: (Contreras, 1984:31-44) Cuando se cita ms de un trabajo del mismo autor, se debe anotar: (Contreras, 1984; 1997; 2001) En caso de un autor citado con ms de un trabajo editado el mismo ao, se tendr que identificar con una letra minscula despus del ao de publicacin. Ejemplos: (Contreras, 1984a:31-44); (Contreras, 1984b:115)
Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
293
Cuando es ms de un autor (2 a 3) se anota como sigue: (Castro y Figueroa, 2005:65); (Davire, Malberti y Hevilla, 1998:43) Cuando son ms de tres autores: (Aravena et.al., 2006) Cuando el autor es parte del texto slo se coloca entre parntesis el ao de publicacin y la(s) pgina(s). La bibliografa deber venir al final del artculo en estricto orden alfabtico y cronolgico, siguiendo las siguientes modalidades:
Libro con un autor:
Bengoa, Jos (1984): Economa Mapuche. Pobreza y Subsistencia en la Sociedad Contempornea. Santiago de Chile: Editorial PAS.
Libro con dos autores:
Castro, Luis y Carolina Figueroa (2005): Documentos para la Historia Regional: Padroncillos y Talonarios de Predios Rsticos de Tarapac 1864-1878. Via del Mar: Coedicin Universidad de Valparaso y Universidad Santo Toms.
Libro con tres autores:
Davire, Dora; Susana Malberti y Mara Hevilla (1998): La frontera sanjuaninochilena como regin de integracin y desarrollo (1946-1855). San Juan: Universidad Nacional de San Juan.
Libro con ms de tres autores:
Aravena, Pablo et.al. (2006): Trabajo, memoria y experiencia. Fuentes para la historia de la modernizacin del puerto de Valparaso. Valparaso: Coedicin Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Universidad Arcis, Centro de Estudios Interculturales.
Libro con editor:
Aravena, Pablo, ed. (2002): Miseria de lo Cotidiano (en torno a Barrio Puerto de Valparaso). Via del Mar: Universidad de Valparaso.
Captulo en libro editado:
Platt, Tristan (1990): La experiencia andina de liberalismo boliviano entre 1825 y 1900: Races de la Rebelin de Chayanta (Potos) durante el siglo XIX. En: Steve Stern (ed.), Resistencia, rebelin y conciencia campesina en los Andes. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
294 Cuadernos Interculturales. Ao 9, N 17. Segundo Semestre 2011
Artculo en Revistas con un autor:
Sleeter, Christine (2004): El contexto poltico de la Educacin Multicultural en los Estados Unidos. Cuadernos Interculturales, Ao 2, N3. Via del Mar: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.
Artculo en Revistas con dos autores:
Castaeda, Patricia y Migul ngel Pantoja (2004): La gente de la tierra en la tierra de otra gente: Migracin mapuche contempornea a la Regin de Valparaso. Cuadernos Interculturales, Ao 2, N2. Via del Mar: Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio, Universidad de Valparaso.
Referencias en internet:
Daz-Couder, Ernesto (1998): Diversidad cultural y educacin en Iberoamrica. Revista Iberoamericana de Educacin. Consulta 12 de julio de 2006: www.campus-oei.org/oeivirt/rie17.htm
Notas a pie de pgina
Las notas a pie de pgina slo se aceptarn si aportan a la comprensin del texto, y debern numerarse correlativamente.
Referencias archivsticas
Estas tienen que estar ubicadas entre parntesis en el texto denotando: Fondo, volumen (vol.) o legajo (leg.), ao, pginas (p. o pp.), folios (fol.) o fojas (fj.). Cuando la referencia se realice por primera vez en el texto, la identificacin del Fondo tiene que venir en extenso para, enseguida, con la frase en adelante consignar la abreviatura correspondiente. Ejemplos: (Fondo Intendencia de Tarapac. Archivo Nacional de Chile, en adelante AIT, vol.37, 1896, fol.18-23.) (AIT, vol.79, 1901, sin fol.)
Envio de manuscritos
Los manuscritos deben dirigirse al editor de los Cuadernos Interculturales en un archivo adjunto al siguiente correo electrnico: cuadernos.interculturales@yahoo.es
También podría gustarte
- ROMANI Las Drogas Sueños y Razones (Partes)Documento29 páginasROMANI Las Drogas Sueños y Razones (Partes)AdrianAún no hay calificaciones
- Introduccion Al Estudio de Las Identidades UrbanasDocumento25 páginasIntroduccion Al Estudio de Las Identidades UrbanasGero Conde GuerreroAún no hay calificaciones
- Catulo - Algunos Versos Más DesvergonzadosDocumento20 páginasCatulo - Algunos Versos Más DesvergonzadosKarel BrgAún no hay calificaciones
- La Eugenesia Argentina y El Debate Sobre El Crecimiento de La Población en Los Años de EntreguerrasDocumento18 páginasLa Eugenesia Argentina y El Debate Sobre El Crecimiento de La Población en Los Años de EntreguerrasRamón Rodolfo CopaAún no hay calificaciones
- Guía TP 3 2020 - AntropologíaDocumento3 páginasGuía TP 3 2020 - AntropologíaNehuen HerreraAún no hay calificaciones
- BCMV U3 Ea JebrDocumento5 páginasBCMV U3 Ea JebrJesús BuenoAún no hay calificaciones
- Dinámicas de inclusión y exclusión en América Latina: Conceptos y prácticas de etnicidad, ciudadanía y pertenenciaDe EverandDinámicas de inclusión y exclusión en América Latina: Conceptos y prácticas de etnicidad, ciudadanía y pertenenciaAún no hay calificaciones
- Violación de derechos humanos en América Latina: Reparación y rehabilitaciónDe EverandViolación de derechos humanos en América Latina: Reparación y rehabilitaciónAún no hay calificaciones
- Diálogos Interculturales Latinoamericanos. Hacia Una Educación Superior Intercultural. Editorial Bonaventuriana.Documento234 páginasDiálogos Interculturales Latinoamericanos. Hacia Una Educación Superior Intercultural. Editorial Bonaventuriana.plassoa100% (1)
- Lourdes Arizpe-La Cultura Es InteractividadDocumento4 páginasLourdes Arizpe-La Cultura Es InteractividadEmilio AchoAún no hay calificaciones
- Educación InterculturalDocumento35 páginasEducación InterculturalCesar FernandezAún no hay calificaciones
- Llibre Rmartins Def PDFDocumento300 páginasLlibre Rmartins Def PDFJuan Ramos MartínAún no hay calificaciones
- Sabido Ramos. Habitus. Una Estrategia Teórico-Metodológica para La Investigación Del Cuerpo y La Afectividad PDFDocumento26 páginasSabido Ramos. Habitus. Una Estrategia Teórico-Metodológica para La Investigación Del Cuerpo y La Afectividad PDFFernando ChacónAún no hay calificaciones
- Culturas Del NacimientoDocumento380 páginasCulturas Del NacimientoMagdalena RiveraAún no hay calificaciones
- Adulto Mayor, Ciudadanía y Organización SocialDocumento184 páginasAdulto Mayor, Ciudadanía y Organización SocialBibliomaniachilenaAún no hay calificaciones
- Abordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesDe EverandAbordajes sociojurídicos contemporáneos para el estudio de las migraciones internacionalesAún no hay calificaciones
- Feminismo ComunitarioDocumento21 páginasFeminismo ComunitarioEra SemillaAún no hay calificaciones
- Desarrollo, PostcrecimientoDocumento214 páginasDesarrollo, Postcrecimientojechavar100% (1)
- Colonialidad Del Poder, Cultura y Conocimiento en América LatinaDocumento13 páginasColonialidad Del Poder, Cultura y Conocimiento en América LatinaHugo HerreraAún no hay calificaciones
- FERNÁNDEZ BRAVO, A. (Comp.) - La Invención de La Nación (OCR) (Por Ganz1912)Documento236 páginasFERNÁNDEZ BRAVO, A. (Comp.) - La Invención de La Nación (OCR) (Por Ganz1912)Victor alonsoAún no hay calificaciones
- Antropología de La GlobalizacionDocumento19 páginasAntropología de La GlobalizacionGiuliana SofíaAún no hay calificaciones
- 20 La Educacion Indigena Consideraciones CriticasDocumento11 páginas20 La Educacion Indigena Consideraciones CriticasIris Lopez QuiahuaAún no hay calificaciones
- Olivos Santoyo, Nicolás. La Idea de Ciencia en La Antropología PosmodernaDocumento176 páginasOlivos Santoyo, Nicolás. La Idea de Ciencia en La Antropología PosmodernaHéctor ReyesAún no hay calificaciones
- La Construccion Del Sujeto Politico JovenDocumento32 páginasLa Construccion Del Sujeto Politico JovenipnusacgtAún no hay calificaciones
- Estudio de Mercado en USA de Alimentos NaturalesDocumento43 páginasEstudio de Mercado en USA de Alimentos NaturalesAlbenis FlórezAún no hay calificaciones
- Construcción Social Del Sujeto MigranteDocumento370 páginasConstrucción Social Del Sujeto MigranteAna Maria Henao100% (2)
- El Carácter Sexual de La Cultura de Violencia en Guatemala - FLACSODocumento362 páginasEl Carácter Sexual de La Cultura de Violencia en Guatemala - FLACSOAmandine FulchironAún no hay calificaciones
- © Flacso México / CIESASDocumento302 páginas© Flacso México / CIESASJuan Pablo CAún no hay calificaciones
- Las Mujeres y La Precariedad Del Trabajo en La Economia InformalDocumento192 páginasLas Mujeres y La Precariedad Del Trabajo en La Economia InformalAlejandra Calderón Díaz100% (1)
- Guber Rosana - El Enfoque AntropologicoDocumento13 páginasGuber Rosana - El Enfoque AntropologicoEnzoAún no hay calificaciones
- Tiempos-de-Cuidados - LIBRO OXFAM - 2020 - LIMADocumento224 páginasTiempos-de-Cuidados - LIBRO OXFAM - 2020 - LIMAchiclayoperuAún no hay calificaciones
- Leer La Interculturalidad Una Propuesta Didactica para La Eso Desde La Narrativa El Album y El Teatro 0Documento338 páginasLeer La Interculturalidad Una Propuesta Didactica para La Eso Desde La Narrativa El Album y El Teatro 0jcegarragAún no hay calificaciones
- 1492 DusselDocumento175 páginas1492 DusselJoanTafallaAún no hay calificaciones
- Lucha Contra El CapacitismoDocumento80 páginasLucha Contra El CapacitismoElena Martín-AragónAún no hay calificaciones
- Politicas de Cuidado Del Problema Social - Paula AguilarDocumento3 páginasPoliticas de Cuidado Del Problema Social - Paula AguilarNestor Oscar SierraAún no hay calificaciones
- La Antropología de La Descolonización - SabarotsDocumento35 páginasLa Antropología de La Descolonización - SabarotspablovinciAún no hay calificaciones
- D 2011 Manuel Roberto Escobar CajamarcaDocumento10 páginasD 2011 Manuel Roberto Escobar CajamarcalatinoamericanosAún no hay calificaciones
- ¿Todos Ganan - Neoliberalismo, Naturaleza y Conservación en MéxicoDocumento42 páginas¿Todos Ganan - Neoliberalismo, Naturaleza y Conservación en MéxicoDanielAún no hay calificaciones
- M I G R A C I Ó N S I G L o X X I: I M A G I N A R I o S y C I U D A D A N I ADocumento196 páginasM I G R A C I Ó N S I G L o X X I: I M A G I N A R I o S y C I U D A D A N I ACESUAún no hay calificaciones
- Nota Critica Sobre Antropologia e Historia. EderDocumento6 páginasNota Critica Sobre Antropologia e Historia. EderKinich DiazAún no hay calificaciones
- Almas andariegas: Etnografías del poder, la memoria y la salud entre los aymaras del norte de ChileDe EverandAlmas andariegas: Etnografías del poder, la memoria y la salud entre los aymaras del norte de ChileAún no hay calificaciones
- Appadurai - La Modernidad DesbordadaDocumento14 páginasAppadurai - La Modernidad DesbordadaSilvia Mathilde Stoehr RojasAún no hay calificaciones
- Programa Estructuralismo ENAH 2016Documento5 páginasPrograma Estructuralismo ENAH 2016Vladi LAún no hay calificaciones
- Modelo de Salud Indigena Con Pertinencia CulturalDocumento1 páginaModelo de Salud Indigena Con Pertinencia CulturalDavid López CardeñaAún no hay calificaciones
- Por Una Geografía Feminista Indígena y Latinoamericana: EnsayoDocumento8 páginasPor Una Geografía Feminista Indígena y Latinoamericana: EnsayoLalo Malo100% (1)
- Linea de La Vida ULLOADocumento37 páginasLinea de La Vida ULLOAGus CastilloAún no hay calificaciones
- ARQUEOLOGIA DH Jerry ChaconDocumento24 páginasARQUEOLOGIA DH Jerry ChaconRubén Garcia Clarck Classroom100% (1)
- Procedimiento Entrega Digna CadaveresDocumento210 páginasProcedimiento Entrega Digna CadaveresFco. Javier Pérez GuiraoAún no hay calificaciones
- Fieldwork Under FireDocumento123 páginasFieldwork Under FireRafael Tepec100% (1)
- Antropología Del Cuerpo - Género, Itinerarios Corporales, Identidad y CambioDocumento5 páginasAntropología Del Cuerpo - Género, Itinerarios Corporales, Identidad y CambioTai VillanuevaAún no hay calificaciones
- Gabriela Canedo VásquezDocumento152 páginasGabriela Canedo VásquezChonita Palancares BonillaAún no hay calificaciones
- 9 Formación Estados PDFDocumento469 páginas9 Formación Estados PDFSandwicheria MateoAún no hay calificaciones
- Carlos Macusaya - Vigencia de Categorías Coloniales - 2017Documento6 páginasCarlos Macusaya - Vigencia de Categorías Coloniales - 2017Ignacia Cortés Rojas100% (1)
- Tradicion OralDocumento5 páginasTradicion OralRafael LópezAún no hay calificaciones
- Jorquera 2021 Vivencias de La Vejez PRENSADocumento206 páginasJorquera 2021 Vivencias de La Vejez PRENSAAndrés HurtadoAún no hay calificaciones
- Frigerio Categorias Raciales PDFDocumento25 páginasFrigerio Categorias Raciales PDFconelcaballocansadoAún no hay calificaciones
- Elsa Muñiz Antropologia Del GeneroDocumento14 páginasElsa Muñiz Antropologia Del GeneroFelix TetabiateAún no hay calificaciones
- Comunes reproductivos: Cercamientos y descercamientos contemporáneos en los cuidados y la agroecologíaDe EverandComunes reproductivos: Cercamientos y descercamientos contemporáneos en los cuidados y la agroecologíaAún no hay calificaciones
- Hacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadDe EverandHacer visible lo invisible: meditaciones sobre el cuidado informal y las personas cuidadoras. Claves para reinterpretar su normatividadAún no hay calificaciones
- Discriminación y privilegios en la migración calificada: Profesionistas mexicanos en TexasDe EverandDiscriminación y privilegios en la migración calificada: Profesionistas mexicanos en TexasAún no hay calificaciones
- Las Palabras Que Tejen El TextoDocumento15 páginasLas Palabras Que Tejen El Textoalexnei12Aún no hay calificaciones
- Antonio Pippo Obdulio Desde El AlmaDocumento190 páginasAntonio Pippo Obdulio Desde El AlmaTony Salerno100% (1)
- La Maquina Cultural Pag 21-24Documento2 páginasLa Maquina Cultural Pag 21-24Margarita IvulichAún no hay calificaciones
- Proverbios 1-11 League Practice Juego 8 (Amy Sevilla)Documento2 páginasProverbios 1-11 League Practice Juego 8 (Amy Sevilla)Valerie vivas lopez100% (1)
- Unidad de AprendizajeDocumento12 páginasUnidad de AprendizajeJose Luis del Orbe Diaz100% (1)
- Karla Jasso-CV 2012Documento4 páginasKarla Jasso-CV 2012mxartdbAún no hay calificaciones
- Traslación y Rotación de EjesDocumento7 páginasTraslación y Rotación de EjesDaniel Avila Ruiz0% (1)
- Creando Un Altar 2Documento3 páginasCreando Un Altar 2fernando100% (1)
- Investigacion IDocumento29 páginasInvestigacion IAhyam Guevara QuitianAún no hay calificaciones
- La Imaginación Sociológica Es Una Cualidad Mental Que Nos Ayuda A Usar La Información y A Desarrollar Una Razón para Conseguir Recapitulaciones Lúcidas de Lo Que Ocurre en El Mundo y de Lo QueDocumento2 páginasLa Imaginación Sociológica Es Una Cualidad Mental Que Nos Ayuda A Usar La Información y A Desarrollar Una Razón para Conseguir Recapitulaciones Lúcidas de Lo Que Ocurre en El Mundo y de Lo QuechinguibexAún no hay calificaciones
- Investigación Basada en Las Artes ArtografíaDocumento5 páginasInvestigación Basada en Las Artes ArtografíaEva Mesas EscobarAún no hay calificaciones
- Reconocimiento de Los EstadosDocumento2 páginasReconocimiento de Los EstadosKelly CampoverdeAún no hay calificaciones
- MixtoDocumento3 páginasMixtoGamirothAún no hay calificaciones
- Evolución de La TrigonometríaDocumento5 páginasEvolución de La TrigonometríaRhina Ramos MorelAún no hay calificaciones
- Habilidad Verbal: Guía de ClaseDocumento9 páginasHabilidad Verbal: Guía de ClaseAngeluis PuyconAún no hay calificaciones
- Metodologia II Tarea 1Documento31 páginasMetodologia II Tarea 1J Manuel BuenoAún no hay calificaciones
- Resumen Del Texto de PlatónDocumento5 páginasResumen Del Texto de PlatónValentina RaposoAún no hay calificaciones
- Por Qué La Administración Es Considerada Una Ciencia SocialDocumento2 páginasPor Qué La Administración Es Considerada Una Ciencia SocialRafael Herrador84% (19)
- Ejercicio de Aplicación en Investigación 01133Documento4 páginasEjercicio de Aplicación en Investigación 01133milagros gutierrez castro50% (4)
- Instrumento para Detectar Las BapDocumento11 páginasInstrumento para Detectar Las BapYessenia Winneman67% (6)
- Anexo 3 Lista de Cotejo para Evaluación Del Plan Anual de TrabajoDocumento2 páginasAnexo 3 Lista de Cotejo para Evaluación Del Plan Anual de TrabajoGerman Silva Timoteo100% (6)
- Falso CoachDocumento4 páginasFalso Coachzuzunaga100% (1)
- Palabragrama PrejuicioDocumento1 páginaPalabragrama PrejuicioPetrie ZayasAún no hay calificaciones
- Kernberg - Evolucion Paranoica PDFDocumento21 páginasKernberg - Evolucion Paranoica PDFGrupo sufrimiento, salud mental y trabajo.100% (1)
- Tesis Gestión Estratégica Del Centro Pre Universitario de La Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo Filial BarrancaDocumento138 páginasTesis Gestión Estratégica Del Centro Pre Universitario de La Universidad Nacional Santiago Antunez de Mayolo Filial BarrancaAngel Mena Melgarejo100% (2)
- Reseña Teoría Organizacional RVDocumento2 páginasReseña Teoría Organizacional RVTania Jireth Morales AriasAún no hay calificaciones
- Modulo 2 Principales Glosas Del SriDocumento14 páginasModulo 2 Principales Glosas Del SriDaniel Javier Ponce ChilaAún no hay calificaciones
- Fe Bíblica y Modelos de Mujer en Los 15 Años de Deni Jesuri Jiménez Pérez GINEBRA VIVA AUTOR Leopoldo CervantesDocumento4 páginasFe Bíblica y Modelos de Mujer en Los 15 Años de Deni Jesuri Jiménez Pérez GINEBRA VIVA AUTOR Leopoldo CervantesAdriánZelayaTorresAún no hay calificaciones
- Suma Contra Gentiles, Libro I, Capítulos 1 A 9Documento8 páginasSuma Contra Gentiles, Libro I, Capítulos 1 A 9Magda SoriaAún no hay calificaciones