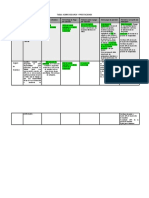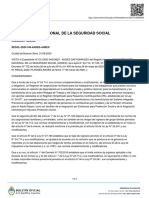Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Context o
Context o
Cargado por
marcelita7907Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Context o
Context o
Cargado por
marcelita7907Copyright:
Formatos disponibles
Comunicacin institucional y comunitaria
CONTEXTO HISTRICO 1. Nuevo modelo de desarrollo A fines de los 70 y principio de los 80 (del siglo XX) la crisis del petrleo y el cuestionamiento del paradigma Keynesiano imponen un nuevo modelo de desarrollo a nivel mundial: el Neoliberalismo. Este modelo de economa abierta introdujo el achique de las funciones del Estado y el fortalecimiento del mercado. En los pases perifricos el Neoliberalismo se instal mediante el ajuste estructural, un mecanismo para estabilizar las economas en recesin y que modifica el perfil econmico y productivo del estado, transformando la relacin Estado- Sociedad- Mercado. A partir de 1982 los pases centrales comienzan a exigir el pago de la deuda imponiendo al FMI como organismo supervisor de la reestructuracin de las economas perifricas. (Garca Delgado, Estado-Nacin y globalizacin, Pg.20, 1998) En el escenario latinoamericano se reformula el rol del Estado, ste deja de prestar algunos servicios pblicos y entonces cobra un papel protagnico el mbito privado (mercado). A su vez hay un claro debilitamiento de los modos tradicionales de representacin poltica (sindicatos, partidos polticos, etc.) y un surgimiento de nuevas formas de representar lo social (Nuevos Movimientos Sociales). La redefinicin del modelo econmico, llevado a cabo por los planes de estabilizacin (ajustes), se tradujo en
concentracin de ingresos, debilidad poltica, desempleo estructural, cada del salario real, precariedad de las condiciones laborales y exclusin social. Las naciones del mundo perifrico han experimentado la irrupcin del capitalismo globalizado como un movimiento de desestructuracin en dos direcciones contradictorias entre s. Por una parte el proceso de transnacionalizacin de la economa; por la otra la fragmentacin del orden social y la proliferacin de intereses particulares que diluye identidades colectivas y debilita la capacidad de gobernabilidad de la sociedad sobre ella misma (Ibidem, Pg.20)
1.1. La Argentina Neoliberal En los 70 el intento autoritario de paliar la inflacin y la crisis fiscal fracasa. La ltima dictadura militar destruy el aparato productivo existente para dejar sin sustentacin a las fuerzas polticas apoyadas en el poder sindical e impedir la aparicin de movimientos populares y contestatarios cuya base material era el proceso de industrializacin.
En los 80 se produce un cambio institucional restablecindose el estado de derecho. Sin embargo la democracia no implic una reorientacin de la estrategia econmica. 1.1.1 Gestin radical Con el inicio del proceso de democratizacin en 1983 de la mano del radical Ral Alfonsn, Argentina recupera sus instituciones, muestra un intento de estabilizar la economa. Comienza a descentralizarse el Estado. En 1985 se comunica un nuevo plan econmico, el Plan Austral, cuyo objetivo era detener la inflacin y garantizar los fondos para hacer efectivos los compromisos externos. Se cambi el signo monetario
reemplazando el peso argentino por el austral. La sociedad se politiza. Los argentinos se expresan a favor de la democracia. Esta se convierte en un bien social irrenunciable. Los partidos polticos recuperan protagonismo. Se instala el tema de los Derechos Humanos. El grupo de las Madres de Plaza de Mayo se va conformando en un movimiento social que lucha por el juicio y condena de los militares, poco a poco anulados como actores polticos. A mediados de la dcada comienza a expandirse el discurso anti Estado de Bienestar y ms precisamente contra las herramientas de poltica econmica Keynesianas, con lo cual se plantea la necesidad de mejorar la situacin fiscal y las prestaciones pblicas con la privatizacin. (Repetto Belloni, Lo pblico, la poltica y la sociedad civil, Pg.15, 2002). Un claro ejemplo fue la propuesta del Poder Ejecutivo de entregar Aerolneas Argentinas a manos privadas, pero en el congreso la mayora justicialista se opone. La hiperinflacin marc los ltimos aos del mandato de Ral Alfonsn. Los precios subieron. Hubo una fuga de capitales, desabastecimiento de productos de primera necesidad. La sociedad haba perdido su capacidad de consumo. La violencia gan las calles y se sucedieron una serie de saqueos. Todo esto conform un escenario de puja distributiva feroz y los sectores sociales ms vulnerables respondieron con formas de praxis polticas urbanas violenta que apunt a protestar, demandar y obtener bienes, en este caso mercaderas de los supermercados a partir de la accin directa de asalto. (Garca Delgado, Estado-Nacin y la crisis del modelo, Pg., 2003) Bajo un clima de inestabilidad poltica, social y econmica, Alfonsn llama a elecciones anticipadas. En 1989 se impone el justicialismo. Carlos Menem asume la presidencia de un pas sumido en la desindustrializacin y la pobreza.
1.1.2 Auge del neoliberalismo argentino
Durante los dos primeros aos de la presidencia de Carlos Menem, se intentan doce planes de estabilizacin. El Poder Ejecutivo envi al Congreso dos leyes: la de Emergencia Econmica que suspenda subsidios, regmenes de promocin y autorizaba el despido de empleados estatales, y la de Reforma del Estado que autorizaba al Ejecutivo a privatizar empresas del Estado. Esta reforma se llev a cabo en dos etapas, ambas se produjeron bajo el paradigma del Estado mnimo impulsado por el Consenso de Washington. En 1991 asume Domingo Cavallo como Ministro de Economa e impuls la Ley de Convertibilidad que fij la paridad cambiaria de un peso por un dlar.
1.1.2.1 Reforma del Estado Uno de los ejes de la poltica menemista fue la de la Reforma del Estado. Este paquete de medidas se desarroll en dos etapas. Se vincul a la primera etapa el Plan de Convertibilidad, la privatizacin de empresas pblicas y la desregulacin y apertura de la economa, y a la figura del ministro de economa Domingo Cavallo. Durante este periodo el Congreso le otorg al ejecutivo una serie de facultades que le permiti intervenir entes, empresas y sociedades del estado nacional y/o entidades del sector pblico de carcter productivo comercial o de servicios pblicos. A travs del Programa de racionalizacin del sector Pblico empresario y el Programa de Privatizacin, el Poder Ejecutivo resolvi la reorganizacin, reestructuracin y/o privatizacin de la petrolera estatal, la aerolnea estatal, empresas de energas nacionales y provinciales y gran cantidad de bancos provinciales. De esta manera se desmantelaba el modelo Keynesiano en nuestro pas. El cambio fue radical, la matriz estado cntrica se reemplaz por una mercado cntrica. Con la descentralizacin de las polticas sociales se traspas a las provincias la educacin, la salud y la vivienda. El Estado acentu su rol de recaudador en la lucha contra la evasin. Tambin se busc profesionalizar el recurso humano de la administracin, a travs del Sistema Nacional de Profesin Administrativa (SINAPA) La inflacin se redujo. Mejor la recaudacin de impuestos. El Estado adquiri nuevos roles de fiscalizador, regulador, evaluador. Sin embargo las repercusiones negativas (de la aplicacin de este sistema) de economa abierta se hicieron sentir en la sociedad. La desestructuracin del aparato productivo industrial, de la pequea y mediana empresa impact en forma negativa generando desempleo. A esto se le sumaron actos de corrupcin en torno al proceso de privatizacin que los medios de comunicacin hicieron visibles, provocando una crisis de representacin poltica.
Esta primera etapa concluy con el debilitamiento del Estado a favor de los mercados, esto implic la prdida de derechos sociales adquiridos, aumento de la desocupacin y cada del salario real. Las condiciones de vida de vastos sectores de la comunidad se deterioraron. Estos perdieron la capacidad de negociacin y sus pocos intereses ya no eran representados por las instituciones tradicionales. La segunda etapa reformista se iniciar luego de la crisis del Tequila en 1995. El objetivo fue extender el ajuste a todas las provincias, llevar a cabo la reforma laboral y privatizar lo que faltaba en un escenario signado por la recesin, el desempleo estructural y la crisis poltica. La flexibilizacin laboral provoc un quiebre en las normas de proteccin social, reduccin de salarios, modificacin de la jornada horaria y de las fechas para tomar vacaciones, extensin de la jornada laboral y desregulacin de las obras sociales. Al mismo tiempo las falencias en la educacin y la salud pblica y del sistema de seguridad alejaron a la sociedad del gobierno. Entonces la crisis se torn social debido a la continuidad de una economa excluyente y luego poltica. El descrdito del gobierno, de los partidos y los sindicatos como consecuencia de las medidas econmicas pone en evidencia la ineficacia de estos actores institucionales para dar respuesta a las necesidades de los pobres y desocupados en aumento. Es aqu en donde las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil adquieren un papel relevante.
1.2 Crisis neoliberal Al concluir la primera etapa reformista ya haba indicios que anticipaban la crisis del modelo de desarrollo implementado por Menem. A partir de 1995 la crisis econmica se hizo evidente al igual que la institucional y sobre todo se hizo visible el alto costo social. Ya que el modelo menemista se inclin por la concentracin del poder y el decisionismo y no por la concertacin. En todos los indicadores la crisis se fue profundizando: contraccin en lo econmico, falta de sustentabilidad gubernamental en lo poltico, desempleo y pobreza en lo social. En las elecciones de 1999 el justicialismo fue derrotado por la alianza (UCR FREPASO). Sin embrago la gestin de Fernando De la Ra continu con la orientacin reformista.
1.2.1 El gobierno de la Alianza
Se apunt a modificar el aparato administrativo y achicar el gasto pblico. El Ministro de Economa Jos Lus Machinea impuls la reduccin de salarios en el sector pblico a lo que se opusieron los sindicatos. Tambin promovi el Blindaje Financiero y el Impuestazo para terminar con la recesin. En 2001 Cavallo nuevamente Ministro de Economa lanz el Plan de Competitividad y el Plan Dficit Cero que exiga a la Nacin y a las provincias gastar slo lo que pudieran recaudar. Para no caer en default se implementa el Megacanje. Esta medida extenda los plazos de vencimiento de la deuda a costa del aumento de las tasas de inters. Salud y Educacin, los nicos servicios pblicos en manos del Estado sufrieron un paulatino deterioro. La recesin se agudizaba. En diciembre de 2001 se establece el Corralito Financiero, de esta manera se detendra el retiro de capitales. Esto demostr el derrumbe de la solvencia de los bancos y del rgimen de tipo cambiario. Nuestro pas toc fondo. La crisis se convirti en sistemtica Porque afect simultneamente a todas las relaciones entre Estado y Sociedad y a los roles bsicos de aquel, en trminos de garantizar la legitimidad (se cuestiona el lazo poltico gobernantes gobernados), la acumulacin (un capital sin crdito interno ni externo), la integracin social (aumento exponencial de la pobreza, clase media en cada libre) e impacto en la identidad por la ruptura de un pacto histrico en el pas. (Ibidem, Pgs. 15 16) En lo externo, a partir del default, se puso en cuestin la relacin del Estado con la comunidad internacional que percibi que las causas eran puramente endgenas y derivadas de la corrupcin de sus dirigencias. El 19 y 20 de diciembre del 2001 los cacerolazos, los hechos de violencia y la represin policial terminaron con el gobierno de Fernando De la Ra. Debido a los saqueos, la noche del 19 de diciembre De la Ra anunci el estado de sitio. Argentinos autoconvocados ganaron la plaza de Mayo en contra de esta medida. Los cacerolazos se hicieron sentir unido al que se vayan todos, en repudio a la clase poltica. Durante la maana y la tarde del 20 de diciembre la represin aceler el fin del mandato de De La Ra. El presidente huy en helicptero. Ante esta crisis poltica se busc una salida institucional. Sin embargo la prdida de legitimidad gubernamental fue llevada al extremo. En doce das se sucedieron cuatro presidentes.
1.2.2 Cuatro presidentes El 21 de diciembre asume como presidente interino el titular del senado Ramn Puerta. El 23 la Asamblea Legislativa design al gobernador de San Luis Alberto Rodrguez Sa, con mandato
hasta el tres de marzo de 2002. ste anunci la suspensin del pago de la deuda externa. Renov el Gabinete, pero cuando incorpor al ex intendente de la ciudad de Buenos Aires y menemista Carlos Grosso, el descontento social nuevamente se hizo sentir a travs de los cacerolazos. Entonces asume Eduardo Camao a cargo de la Cmara de Diputados. Por ltimo la Asamblea eligi a Eduardo Duhalde como presidente. Este anunci la devaluacin y a los ahorristas que haban depositado dlares les asegur que recibiran dlares, pero esto traera aparejado el quiebre de los bancos. Y ms tarde se retract. Tambin lanz un plan de asistencia universal para los desocupados, jefes y jefas de hogar (se le entregaran ciento cincuenta pesos mensuales a cada beneficiario). Pero esta medida no detuvo las movilizaciones del movimiento piquetero. La represin en el puente Pueyrredn (Buenos Aires) en julio de 2002 cobr dos vidas de los piqueteros: Daro Santilln y Maximiliano Kosteki-, este hecho termin con el mandato de Duhalde. Se convoc a elecciones anticipadas. Esta crisis de representatividad ya vena gestndose. En los 80 la gente pens que la democracia sera la cura de todos los males, pero las decisiones polticas en materia econmica demostraron lo contrario. En los noventa el encanto provocado por el uno a uno se fue desvaneciendo ante un Poder Ejecutivo decisionista que impuls polticas de privatizaciones que nos llevaron al desempleo estructural, al individualismo y la apata. Y por ltimo la incapacidad de la Alianza para evitar el derrumbe de la convertibilidad agudiz la bronca y la protesta. Que se vayan todos se hizo eco en cada rincn del pas. Las formas tradicionales de representacin (gremios, partidos polticos) ya no respondan a las demandas sociales. En este marco surgen los Nuevos Movimientos Sociales y el tercer sector (sociedad civil) imponindose como nueva forma de hacer poltica ligadas a nuevas subjetividades.
1.3 Gestin kirchnerista
1.3.1 Gobierno de Nstor Kirchner. En mayo de 2003, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Nstor Kirchner se convirti en el presidente de los argentinos, luego de la renuncia del otro candidato justicialista Calos Menem a la segunda vuelta. Kirchner fue considerado una alternativa por los sectores medios y los ms humildes. Durante su gestin mantuvo un discurso a favor de los derechos humanos. Entre las decisiones ms relevantes se encuentra la recuperacin del predio de la ESMA, la reduccin de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la presentacin del plan econmico por el cual anunci la salida del default y la cancelacin de la deuda con el FMI.
Se impulsaron distintos programas sociales: se lanz el Programa Hambre Ms Urgente que atendi a seis millones de personas. Sin embrago este plan no fue suficiente ya que en 2004 la mitad de la poblacin argentina viva debajo de la lnea de pobreza. Entonces esas personas con problemas alimentarios y necesidades bsicas insatisfechas fueron asistidas por tres grandes planes: el Plan de Seguridad Alimentaria o Hambre Ms Urgente, el Plan Manos a la Obra y el Plan Familia. (Dinatale, Festival de la pobreza, Pg. 38, 2004) A travs del Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (INAES), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, se le brind apoyo a las empresas recuperadas que se organizaron como cooperativas. El gobierno de kirchnerista tambin sancion la protesta social. A las organizaciones piqueteras que cortaran calles o rutas se les suspenderan los planes sociales. Kirchner cumpli su mandato y en 2007 se llam a elecciones presidenciales.
1.3.1 Gobierno de Cristina Fernndez Cristina Fernndez fue elegida presidenta de los argentinos el 28 de octubre de 2007, asumi el 10 de diciembre de dicho ao y contina la misma lnea de gestin de su esposo Nstor Kirchner. 1.2 La cuestin social La crisis econmica de carcter recesivo y la crisis institucional que ha caracterizado la Argentina de la ltima dcada del siglo XX y de los primeros aos del siglo XXI transformaron el tejido social, instalando la problemtica de la conflictividad y la exclusin. Emilio Tenti Fanfani dice que la exclusin tiene que ver con la no funcionalidad, con el hecho de no cumplir ninguna funcin con respecto al todo social y sobre todo respecto a los intereses de los establecidos, los grupos dominantes de la sociedad. (Tenti Fanfani, Emilio, Exclusin social y accin colectiva en la Argentina de hoy, 2000, Pg. 1) La exclusin se relaciona con el hecho de que muchos seres humanos, pese a la nacionalidad y a la ciudadana jurdica, se han desprendido del sistema de relaciones de interdependencia que constituye la base de formar parte de la sociedad, el pas, la nacin, la patria. Este fenmeno, en nuestro pas, comienza a visualizarse con el agotamiento del industrialismo sustitutivo, por la inflacin y la desindustrializacin durante el Proceso de Reorganizacin Nacional. La etapa militar destruy el aparato productivo existente por motivos polticos: dejar sin sustentacin a las fuerzas polticas apoyadas en el poder sindical e impedir la aparicin de movimientos populares y contestatarios, cuya base material era el proceso de industrializacin. Durante esta ltima dictadura se llevaron a cabo polticas relacionadas con el libre mercado, lo que
indic el comienzo del camino hacia la descentralizacin de la asistencia de la nacin a las provincias. La clase obrera de la Argentina de post guerra, integrada socialmente, con pleno empleo comenzaba a sentir la precariedad social. A partir de los ochenta se reduce el gasto social, esto caracteriz a la concepcin liberal sobre polticas sociales. Comenz el empobrecimiento de la poblacin. En los noventa, debido a la hiperinflacin, se apost todo al libre funcionamiento de los mercados porque permitira el crecimiento de la economa argentina. Hubo estabilidad de precios, aumento de las inversiones. Se crey en la no intervencin del Estado para favorecer una mejor distribucin del ingreso, pero el crecimiento econmico no se transform en desarrollo social. Las polticas neoliberales incrementaron la precarizacin de las condiciones laborales. La flexibilizacin laboral influy en el cambio del contrato laboral, entonces el trabajo se transform en una mercanca y gener nuevas modalidades de empleo: temporal, discontinuo, a tiempo parcial, autoempleo, irregular y clandestino. (Garca Delgado, Daniel, op. cit.) Aquellas polticas neoliberales terminaron en un aumento del desempleo estructural. A fines de los noventa la ruptura de las cadenas productivas era evidente. Las empresas nacionales no tenan capacidad para competir en el mercado interno ni externo. El vaciamiento de la industria nacional cobro fuerza. Cientos de fbricas quebraron, dejando a miles de trabajadores en la calle. En Mendoza las fbricas y empresas no estuvieron ajenas a esa situacin. Por ejemplo en la ex Conservera Valarini hoy Cooperativa de Trabajo Recuperando lo Nuestro- desde 1990 ya haba muestras de esa situacin de crisis. Jos Zurita miembro de la cooperativa afirmaba que a partir de ese ao comenzaron a no pagarse algunas quincenas y que en 2000 la fbrica cerr sus puertas. (Altamirano, La comunicacin del Movimiento de Fbricas Recuperadas: una estrategia de acceso al espacio pblico, 2009) Al mismo tiempo que creca el desempleo, el permanente ajuste del gasto pblico termin en peores servicios para la poblacin (educacin, salud, seguridad). Esto impact en la poltica institucional. As se fue gestando una nueva cuestin social que se tradujo en profundizacin de la indigencia y de la pobreza en los sectores medios y bajos. A los pobres estructurales se le sumaron los nuevos pobres, es decir los sectores medios que carecen de capacidades para insertarse en el nuevo mercado de trabajo y que a su vez no constituyen un actor social ni poltico al que la ayuda del estado no llega, ya que las polticas sociales se focalizaron en los sectores ms vulnerables.
A partir del 2001 la exclusin se hizo visible. La crisis encontr al Estado Argentino sin una estructura adecuada para amparar a las personas que se hundan por debajo de la lnea de pobreza. La situacin para los excluidos del mercado laboral y de consumos mnimos que permitan la sobrevivencia se presenta como un panorama de fragmentacin mltiple de los afectados, ausencia de contencin y anclaje social. Por otro lado se encuentran con un mercado laboral incapaz de crear puestos de trabajo y que sigue expulsando personal, con una economa que lleva casi tres aos de recesin continua y un estado que no cuenta con instrumentos suficientes para palear las necesidades de cada vez mas ciudadanos ( Repetto Belloni, op. cit., Pg.18 )
1.3.1 Excluidos y su dominacin simblica Segn la perspectiva de este autor los excluidos tienen una existencia material, son sujetos que viven situaciones de necesidad y desamparo pero con poca capacidad para actuar en forma colectiva. Poseen pocos recursos para acumular fuerzas, para constituirse en una sola fuerza capaz de hacerse sentir en los escenarios pblicos. Los perdedores del modelo de desarrollo actual existen como objetos, como conjunto de individuos, familias y comunidades, vctimas de la exclusin social. El excluido tiende a ser estigmatizado, despreciado y desvalorizado. Si no se interviene en ese crculo la dominacin material se recicla en dominacin simblica, que a su vez tiende a mantener a los poderosos en sus propias posiciones de dominacin (clientelismo). Mientras que los dominadores actan en forma coordinada en funcin de sus intereses, tienen la capacidad de decidir, amenazar, presionar, exigir, imponer. Los excluidos tienen grandes dificultades que superar para tener una presencia en los escenarios pblicos. Tienen dificultad hasta de resistir y defender posiciones
conquistadas. Los grupos sociales dominantes tienen fuerte presencia en los espacios pblicos (los medios de comunicacin, la calle, etc.) y no necesitan recurrir a mecanismos de representacin y a su vez pueden realizar con eficacia una accin colectiva organizada. Los grupos ms subordinados de la sociedad estn desposedos de aquellos bienes culturales y materiales (capacidades expresivas, capacidad de tomar decisiones en grupo, tiempo, recursos financieros) necesarios para construir mecanismos estables y fuertes de representacin y promocin colectiva. Poseen debilidades para convertirse en un actor social, ya que a la pobreza social corresponde una pobreza poltica. No tienen la capacidad de desplegar sistemas de
representacin organizados y estables que les permitan modificar el equilibrio de poder como lo hizo el Movimiento Obrero.
1.3.2 Los excluidos se organizan En Argentina la ltima dcada del siglo XX fue clave. En esos aos aument exponencialmente la pobreza y por ende la exclusin social. A los pobres estructurales se les sumaron los nuevos pobres, los asalariados despedidos, el pequeo y mediano empresario arruinado por la crisis, la clase media venida a menos. Las filas de los excluidos se engrosaron. Cada vez era ms numeroso el conjunto de personas sin la capacidad de acumular fuerzas ni de actuar en forma coordinada, solidaria, organizada y permanente. Pero en protestas de los excluidos marcando un hito. Como consecuencia de la privatizacin de los yacimientos petroleros en Cutral Co y Plaza Huincul en Neuqun y en Mosconi y Tartagal, en Salta, los despedidos cortaron las rutas para reclamar los puestos de trabajos genuinos que haban perdido. Las personas que cortaban las rutas eran los ex trabajadores mejores pagos del ex Estado de Bienestar. Segn Tenti Fanfani el corte de ruta en Tartagal constituy una nueva forma de protesta social, fue ejemplar, por ello enumera algunas lecciones aprendidas: El origen del conflicto es el espacio territorial (el barrio, la comunidad, la ciudad) Los protagonistas son trabajadores despedidos y otros perdedores del modelo que se suman a la lucha (maestros, pequeos comerciantes, estudiantes, ancianos, etc.) La protesta tiene una organizacin ad hoc y no est programada ni controlada por una institucin. Los sindicatos y partidos no los representan. La iglesia y otros cultos religiosos tienen un papel mediador. La reivindicacin mayor es el trabajo pero tambin se exige polticas sociales. El enemigo son todos los niveles del Estado. El movimiento logra cierto carcter unificador en trminos de actores sociales. Pese que es una suma de actores sociales diversos que no pierden su identidad. La protesta se concreta en el corte de ruta y constituye una forma de hacerse ver. Durante el tiempo que dure el corte de ruta, los excluidos conquistan una existencia social en el contexto nacional. La prensa y los medios de comunicacin contribuyen a esta construccin social. Obstaculizar la circulacin de personas y la presencia de los medios les otorga un poder temporal que ellos pueden poner y usar en la mesa de negociacin. La protesta como hecho extraordinario permite la identificacin de los enemigos, permite la conformacin de un nosotros bien real cuando se ven en la televisin como 1996 1997 surgen las primeras
10
protagonistas de una misma accin pero cuyo bajo grado de institucionalizacin lo vuelve precario. (Tenti Fanfani, op. cit., Pgs. 4-5 ) En ese momento para Tenti Fanfani esta forma de protesta social no representaba una amenaza para los equilibrios generales del poder nacional porque careca de mecanismos de coordinacin, era aislada y mas all de que se reiterase constituira un problema represivo ms que estrictamente poltico social. En 1997 los cortes de ruta se extendieron por todo el pas porque la crisis econmica se agudiz a tal punto que el cincuenta por ciento de la poblacin econmicamente activa se encontraba desempleada o desocupada (Dinatale, Martn, op. cit., Pg. 176) El sector de los excluidos continu creciendo sin encontrar un canal de participacin que les permitiera plantear sus demandas e influir en las polticas gubernamentales, tampoco haba actores representativos tradicionales que se hicieran eco de sus necesidades. Para poder sobrevivir buscaban la asistencia del estado pero esta era muy precaria, lo que llev a que se fuera extendiendo la protesta en la va pblica. Las acciones se escenifican en las calles y rutas con modalidades de marchas e interrupciones de la circulacin vehicular (cortes) en puntos estratgicos. Esto concita el inters de los medios masivos que sirven de propagadores y expanden esta estrategia de accin colectiva, la cual en muchos casos les permite alcanzar sus objetivos, as las autoridades ceden a los requerimientos y los incorpora a los planes de ayudas sociales. La difusin de esta situacin hace que otros asimilen la metodologa por aparecer como la nica exitosa, en trminos de acercrseles algn alivio a su situacin y as se multiplica exponencialmente la modalidad de accin social de los piquetes (Repetto Belloni, op. cit., Pg. 18 y 19)
1.3.2.1 La accin colectiva de un nuevo actor social A travs del piquete, los desocupados lograron posicionarse como actores sociales y pudieron negociar con el Gobierno sin representaciones. Las acciones fueron al principio ms o menos espontneas y desorganizadas pero luego se articularon y se desarroll un sentido de identidad colectivo a partir de la condicin comn de excluidos, superadora y homogeneizadora de la procedencia social-laboral de sus integrantes, reunidos en torno a una demanda nica: pan y trabajo y de una misma praxis de accin colectiva: cortes de rutas. Las caractersticas descriptas permiten considerar que probablemente se haya configurado un movimiento social, en donde la identificacin viene dada por ser excluidos empobrecidos y en donde la unificacin se constituye en torno en nombre de piqueteros, que funciona como una definicin de identidad comn (Ibidem, Pg. 19)
11
A dems esta forma de protesta se convirti en una nueva modalidad de accin colectiva que sirvi para presionar al Estado y obtener planes de ayuda social. Esa ayuda consista en la entrega de una suma de dinero a cambio de alguna contraprestacin y se denomin Plan Jefes y jefas de Hogares Desempleados. El gobierno interino de Eduardo Duhalde, con el aval de la Iglesia Cat lica y de las Naciones Unidas pone en marcha el Plan Jefes y jefas de Hogares Desempleados (PJJH). Con dos millones de beneficiarios, se trat del plan social ms grande de Amrica Latina despus de Mxico (Dinatale, Martn, op. cit.,Pg. 28) Este programa social, tambin evidenci la ausencia de polticas en materia de empleo que reemplacen el esquema existente por un modelo de desarrollo y crecimiento. Los movimientos de trabajadores desocupados denominados piqueteros que surgieron en los noventa representaron la primera forma de resistencia frontal a ese esquema neoliberalismo, en territorio argentino
1.3.2.2 Economa Social. La crisis del 2001 tambin deriv en una profundizacin de los niveles de conciencia social y solidaridad. Ante la dificultad de generacin de empleos formales por parte del sector privado y del Estado se reconfigur la economa no formal relacionada en los noventa con el cooperativismo y a partir de 2001, tambin con los sectores que estaban fuera del sistema. Entonces adquirieron importancia, movimientos e iniciativas econmicas que cruzaron lo social con lo productivo: huertas comunitarias, red nacional del trueque, organizaciones de cartoneros, desocupados, asambleas barriales y fbricas tomadas. Se trat de una actitud solidaria y tambin creativa vinculada a la emergencia: empresas trabajando sin crdito, generando nuevas alianzas estratgicas y aprovechando todos sus recursos. Toda una suerte de reconstruccin de la economa desde abajo, va empresas autogestionadas, difusin del trueque, cooperativas, microcrditos, huertas comunitarias, etc. (Garca Delgado, op. cit. Pg. 139) Sin embargo para Garca Delgado, por muy valiosas que sean las experiencias en el campo del trabajo informal, como mecanismos para asegurar la existencia del grupo social, no se puede pensar una estrategia de desarrollo y de inclusin sino se regularizan, formalizan e integran estas experiencias, por ejemplo aumentando la competitividad, brindando crditos, creando legislacin, aportando la constitucin de actores. Respecto a las diferentes formas de autogestin como los microemprendimientos y el trueque, Pablo Heller afirma que son indicadores del retroceso de la sociedad y no una salida a las necesidades de los sectores populares.
12
Por ejemplo, en un principio se mostr al trueque como un modelo de autogestin y una alternativa en la esfera del consumo, pero poco tiempo despus sus limitaciones se evidenciaron. Los clubes del trueque llegaron a tener un gran desarrollo luego de la crisis de diciembre de 2001. Miles de nodos pasaron a integrar la Red Global del Trueque y centena de miles de personas concurran a intercambiar sus productos. Esa masa fue creciendo al ritmo vertiginoso de la miseria social... Apenas pocos meses despus de haber alcanzado su esplendor, la llamada Red del Trueque se derrumb: cerr ms del cuarenta por ciento de los nodos (clubes) donde se realizaban los intercambios La causa de esa estampida fue la hiperinflacin que llev el precio de la botella de aceite de seis a mil quinientos crditos (Pablo Heller, Fbricas ocupadas, 2004, Pg. 83- 84) Nuestra provincia no estuvo ajena a este fenmeno. El Diario UNO de Mendoza, el 12 de mayo del 2002, titulaba en su tapa: Mas de 30 mil personas hubo ayer en el trueque de Lujn. Segn el artculo periodstico se calculaba que unas 200 mil familias mendocinas subsistan gracias a esta economa no formal establecida en los dos mil nodos provinciales. Este sistema creci en forma incesante en Mendoza desde que se puso en marcha en 1998. Pero el xito del trueque en nuestra provincia se vio empaado por la circulacin de crditos (moneda utilizada en los trueques) falsos, y ms tarde por la desvalorizacin de esa moneda, como sucedi en el resto del pas. (Diario Uno, 2002) Otra forma de autogestin estuvo dada por las empresas bajo el control de sus trabajadores. En muchos casos cuando se decret la quiebra de la fbrica los obreros decidieron permanecer en el inmueble para mantener la fuente de trabajo. La primera fbrica recuperada de Mendoza fue Litografa Sanz que luego se constituy en cooperativa para volver a funcionar. Nosotros en ese momento no tenamos idea de que haba otras fbricas recuperadas, porque no pensbamos que la empresa fuera a la quiebra. En ese momento de la crisis no haba trabajo en ningn lado, as que tenamos que buscar una forma de seguir trabajando en lo nuestro porque ya conocamos el oficio. Tuvimos una lucha bastante importante a fines de 2002 y principios de 2003 para poderla recuperar a la empresa. Y bueno gestionamos ante el juzgado para ver la posibilidad de seguir trabajando. Le convena al juez y al sndico que la empresa continuara trabajando para poderla liquidar cuando viniese la quiebre. Nosotros le hicimos una propuesta de alquiler al juez para seguir trabajando, el sndico acept. Nos pidieron un seguro de caucin, un seguro de incendio, etc., logramos acceder a lo que nos
13
peda el juez, entonces hicimos un contrato de alquiler y empezamos a trabajar, incluso haba quedado unos trabajos por terminar, la antigua firma haba cobrado el trabajo y no lo haba terminado. Para recuperar esos clientes lo hicimos nosotros con el fondo de desempleo y el pago nico que nos dio el Ministerio de Trabajo, con eso pudimos comprar insumos para continuar trabajando y entregar los trabajos que haba dejado pendiente la antigua firma, con eso logramos recuperar los clientes y empezar a trabajar. Haban desmantelado lo que era insumos y tuvimos que invertir el fondo de desempleo para compra insumos. De esta manera Julio Daz, actual presidente de la cooperativa, describa el proceso de ocupacin y puesta en funcionamiento de la empresa. (Altamirano op. cit., 2009) Cabe sealar que los emprendimientos encarados por los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, organizaciones de desocupados y asambleas barriales se inscriben dentro de la economa social. Los movimientos sociales obtienen buena parte de su legitimidad mostrando, de cara a la sociedad, soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema econmico institucionalizado. Los movimientos sociales se orientan hacia la construccin de redes de economa alternativa que les posibiliten consolidar su desarrollo, partiendo de las necesidades e impulsando la generacin de actividades en el marco de una nueva economa social. Esta estrategia plantea una respuesta al problema central que ni el funcionamiento de la economa formal ni las iniciativas estatales pueden resolver en el corto plazo: la generacin de empleos. La respuesta estatal ha sido desplazar el problema del empleo al mbito de la poltica social, mediante la implementacin de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados. Esto refleja las dificultades de una economa que slo puede generar empleos de manera paulatina y lenta, contrastando con la magnitud del desempleo La incorporacin de los movimientos en la economa social constituye una novedad en un espacio en el que prevalecan las cooperativas. stas constituyen una forma asociativa institucionalizada, sujeta a regulaciones pblicas para su conformacin y funcionamiento, y su legitimidad deriva de su desarrollo secular en el mbito del consumo, de la produccin y la provisin de servicios pblicos y financieros, en el mbito urbano y rural. La politizacin, tal como es promovida en los nuevos movimientos sociales, constituye una diferencia clave respecto de los desarrollos de la economa social durante los aos noventa. En aquel contexto la economa social apareca como complementaria del retiro del Estado de la actividad econmica, y fue impulsada por los organismos multilaterales de crdito que alentaban su desarrollo al mismo tiempo que el de los mercados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial promovieron el apoyo a microemprendimientos autnomos, destinados a consolidar un amortiguador social de lo que conceptualizaban como los costos de la transicin hacia una moderna economa de mercado. (www.herramienta.org.ar)
14
También podría gustarte
- Unidad 1 Entorno MacroeconomicoDocumento9 páginasUnidad 1 Entorno MacroeconomicoJose Lopez100% (3)
- Componentes de La MacroeconomiaDocumento14 páginasComponentes de La MacroeconomiaKathya GarciaAún no hay calificaciones
- Ficha de Aplicación 08 - Ley Laboral Juvenil Grupo7Documento4 páginasFicha de Aplicación 08 - Ley Laboral Juvenil Grupo7Walter Vásquez ÑontolAún no hay calificaciones
- Solucionario - Economia 1 Bachillerato - Cap 8Documento10 páginasSolucionario - Economia 1 Bachillerato - Cap 8fernando56% (9)
- Desempleo Modelo EconometricoDocumento31 páginasDesempleo Modelo EconometricoElgo Tito50% (2)
- Actividades de Coherencia y CohesiónDocumento4 páginasActividades de Coherencia y Cohesiónmarcelita7907100% (1)
- Pestel CasoDocumento5 páginasPestel CasoAngelica Vargas RuizAún no hay calificaciones
- Condiciones Necesarias para La Existencia de Un TextoDocumento4 páginasCondiciones Necesarias para La Existencia de Un Textomarcelita7907Aún no hay calificaciones
- 7 GradoDocumento2 páginas7 Gradomarcelita7907Aún no hay calificaciones
- Lengua 7 PDFDocumento4 páginasLengua 7 PDFmarcelita7907Aún no hay calificaciones
- La Geografía Como Ciencia PDFDocumento1 páginaLa Geografía Como Ciencia PDFmarcelita7907Aún no hay calificaciones
- Comunicación Organizacional Eje3Documento9 páginasComunicación Organizacional Eje3marcelita7907Aún no hay calificaciones
- Parcial Iij MacroiDocumento5 páginasParcial Iij Macroipaula torres vasquezAún no hay calificaciones
- Parcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO PRACTICOMICROECONOMIA - (GRUPO4)Documento12 páginasParcial - Escenario 4 - PRIMER BLOQUE-TEORICO PRACTICOMICROECONOMIA - (GRUPO4)cristian gutierrezAún no hay calificaciones
- Analisis de Campo Empresas PolarDocumento5 páginasAnalisis de Campo Empresas PolarMaría LauraAún no hay calificaciones
- MUESTREODocumento10 páginasMUESTREOMiguel CastroAún no hay calificaciones
- Yaneca Cabrera Hernández - 8064426 - 0Documento4 páginasYaneca Cabrera Hernández - 8064426 - 0Yaneca CabreraAún no hay calificaciones
- Tabla Comparativa Prestaciones RT e InvalidezDocumento2 páginasTabla Comparativa Prestaciones RT e Invalidez2019 Der TEMPLOS PASILLAS CYNTIA PAOLAAún no hay calificaciones
- Situación Del Empleo y Desempleo en Ecuador Entre 2006 y 2014Documento4 páginasSituación Del Empleo y Desempleo en Ecuador Entre 2006 y 2014Juan Alejandro AguirreAún no hay calificaciones
- Clase 9 Isuani Minujin AnguitaDocumento7 páginasClase 9 Isuani Minujin AnguitaConstanza Belen FerreyraAún no hay calificaciones
- Material de Estudio NominaDocumento10 páginasMaterial de Estudio NominaNathaly Solymar Valles LlanesAún no hay calificaciones
- Qué Son Las Cuotas IMSS e INFONAVITDocumento2 páginasQué Son Las Cuotas IMSS e INFONAVITmiguel angel flores lazcarezAún no hay calificaciones
- Impacto de La AutomatizaciónDocumento11 páginasImpacto de La Automatizaciónyamileysusansanmarcos134Aún no hay calificaciones
- Solicitud Huerto UrbanoDocumento2 páginasSolicitud Huerto UrbanoJavier RamirezAún no hay calificaciones
- Plantilla en Excel para NóminasDocumento1 páginaPlantilla en Excel para NóminasAnpa Luis PardoAún no hay calificaciones
- Medicion Del Producto y Del Nivel de PreciosDocumento7 páginasMedicion Del Producto y Del Nivel de PreciosDaniel Armando Roman CarrilloAún no hay calificaciones
- Medicion de La Renta NacionalDocumento29 páginasMedicion de La Renta NacionaljasamaAún no hay calificaciones
- Unidad 3 - La Jornada LaboralDocumento6 páginasUnidad 3 - La Jornada LaboralYesenia Luis HernandezAún no hay calificaciones
- Raya Díez, E. (2004), Exclusión Social y Ciudadanía - Claroscuros de Un Concepto.Documento18 páginasRaya Díez, E. (2004), Exclusión Social y Ciudadanía - Claroscuros de Un Concepto.bron sonAún no hay calificaciones
- Saber Hacer Do-ItDocumento12 páginasSaber Hacer Do-ItSandrys PaolaAún no hay calificaciones
- Clase 2 - USMP - PoliticaE2Documento25 páginasClase 2 - USMP - PoliticaE2albertoAún no hay calificaciones
- Reso 166-2020 Anses AFU Rangos de IngresosDocumento16 páginasReso 166-2020 Anses AFU Rangos de IngresosEstudio Alvarezg AsociadosAún no hay calificaciones
- Reporte Rpci Junio2021Documento2 páginasReporte Rpci Junio2021Angel GaonaAún no hay calificaciones
- El DesempleoDocumento9 páginasEl DesempleoAlejandro TorresAún no hay calificaciones
- Ejemplo de NóminaDocumento4 páginasEjemplo de NóminaAlba V.GAún no hay calificaciones
- Modelo IsiDocumento9 páginasModelo IsiKevin CarrascoAún no hay calificaciones