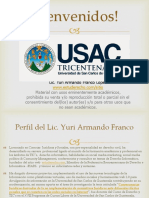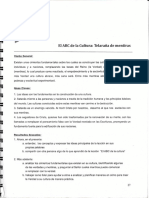Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derecho A La Alimentación
Derecho A La Alimentación
Cargado por
Ana Luisa Pérez de OrtizTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derecho A La Alimentación
Derecho A La Alimentación
Cargado por
Ana Luisa Pérez de OrtizCopyright:
Formatos disponibles
El Derecho Humano a la Alimentacin en Guatemala
Febrero 2005
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
FIAN - FoodFirst Information and Action Network
FoodFirst Promueve el derecho fundamental a la alimentacin. Este derecho humano est consagrado en el Pacto Internacional sobre Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Information FIAN informa a las vctimas sobre su derecho a alimentarse y alerta al pblico en general sobre las violaciones de los derechos humanos. Action sta es la tarea central de FIAN: A travs de sus actividades, FIAN apoya la lucha de los grupos vctimas contra la violacin de sus derechos a alimentarse. Numerosas intervenciones han resultado exitosas. Con la ayuda de FIAN, la situacin de las vctimas ha mejorado. Network FIAN es una red de miembros, secciones y coordinaciones en ms de 60 pases que se dan la mano para conseguir la realizacin del derecho a alimentarse. FIAN: Es una organizacin internacional de derechos humanos que trabaja por la realizacin del derecho a alimentarse. FIAN: Independiente de gobiernos, partidos politicos, ideolog as y filiaciones religiosas. FIAN: Tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas, el consejo de Europa, la Comisin Africana de Derechos Humanos. FIAN: Trabaja activamente en todos los continentes contra el hambre y la desnutricin. Su trabajo es nico.
Pie de imprenta Editado por: FIAN Internacional Willy-Brandt-Platz 5 69115 Heidelberg, Alemania Tel.:++49-622-6530030 Fax:++49-6221-830545 Email: fian@fian.org http://www.fian.org Fotos: Bernd Eidenmller Diseo y Maquetacin: Eva Othon Redactado por: Anja Kristina Wiese y Martin Wolpold-Bosien
Esta Publicacin esta co-editada por A CTIONAID y F IAN en el marco de la Red Internacional de la Seguridad Alimentaria.
Financiado:
Este documento ha sido producido con la financiacin de la Comunidad Europea. Las opiniones expresadas en el mismo son las de FIAN Internacional y en ningn caso podrn ser tomadas como opiniones de la Comunidad Europea .
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
INDICE
I. Anlisis del pas: el hambre y la reaccin del Estado 1. Hambre, pobreza, y paz 2. La conflictividad en el campo y la concentracin de la tierra 3. Los conflictos laborales 4. La discriminacin de los pueblos indgenas 5. La discriminacin de las mujeres rurales 6. La crisis de caf y el plan de atencin social 7 La recin presentada Poltica Nacional Alimentaria y Nutricional . II. Las obligaciones del Estado frente al Derecho a la Alimentacin III. Casos paradigmticos de violaciones del Derecho a la Alimentacin 1. Robo de tierras indgenas - la finca La Perla 2. Conflicto por la tierra entre ejrcito y comunidad campesina - la finca El Maguey 3. Impunidad laboral - la finca Nueva Florencia 4. Extrema violencia en el desalojo - la finca Nueva Linda IV. Conclusiones y Recomendaciones 1. Retos para el gobierno de Guatemala 2. Desafos para la cooperacin internacional V. Eplogo: Resolucin exitosa del caso finca Mara de Lourdes VI. Anexos Anexo 1: Observaciones Finales del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre Guatemala, Novimebre de 2003 Anexo 2: Resolucin del Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos, en particular el Derecho a la Alimentacin en Guatemala, Abril de 2003 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 19 21 23 23 24
VII. Bibliografa citada
26
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
I. ANLISIS DEL PAS: EL HAMBRE Y LA REACCIN DEL ESTADO
1. Hambre, pobreza y paz
En el ao 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz despus de ms de 30 aos de conflicto interno. El Acuerdo sobre Aspectos Socioeconmicos y Situacin Agraria asigna al Estado la obligacin indeclinable de superar la inequidad y las diferencias sociales, tanto a travs de inversiones pblicas, como mediante los servicios pblicos, otorgndole un papel directivo frente a los diversos actores de la poltica econmica (PNUD 2003:58). El mismo acuerdo predica una paz firme y duradera vinculada a un desarrollo socioeconmico, promovido por el Estado que asegure a todos los ciudadanos el acceso a los beneficios econmicos, haciendo hincapi particularmente en las mujeres, los indgenas y las poblaciones desarraigadas (PNUD 2003:58). A travs de la firma de la paz se generaron muchas expectativas en la poblacin, especialmente en la poblacin campesina. Esperaron no solo poder vivir en paz sino tambin que mejore la situacin de su vida. Una de las esperanzas era la de no tener que sufrir hambre y de tener suficiente comida para poder alimentarse, y de vivir una vida digna sin privaciones de las necesidades bsicas. Sin embargo, la realidad, despus de ms de siete aos del fin de la guerra, es otra. Es alarmante que la situacin de la mayora de la poblacin no ha mejorado, como se esperaba en 1996, sino que ha empeorado. De los 11 millones de habitantes de Guatemala casi 6 millones estn viviendo en una situacin de pobreza. Las cifras recientes de la FAO demuestran que el porcentaje de la poblacin que sufre de desnutricin subi en la ltima dcada del 16 % en 1992 al 25% en el 2001. Significa que en ese perodo el nmero de las personas quienes no tienen acceso a una alimentacin adecuada, aument de 1, 4 millones a 2, 9 millones, un aumento de ms de cien por cien en diez aos (FAO:2003:33). En Guatemala, como en otros pases comparables, se observa que, paradjicamente, la mayora de las personas pobres viven en el medio rural. Es decir hay an ms pobreza en las zonas rurales, donde se producen los , alimentos. Sin embargo, la mayora de la poblacin del medio rural no se beneficia de la produccin. La brecha entre el medio rural y el medio urbano se ha agudizado en los ltimos aos, habiendo aumentado la pobreza extrema en el medio urbano del 2.8% al 4.9% entre 2000 y 2002, mientras que en el medio rural la pobreza extrema aument del 23.8% al 31. % (PNUD 2003 : 14). Son siempre los ms vulnerables, como los nios, 1 quienes se constituyen en las mayores vctimas de hambre y desnutricin: En el ao 2002, la mitad de los nios del medio rural sufri de desnutricin crnica y microsomia. Y entre ellos, la desnutricin afect de forma particular a los nios indgenas, de los cuales el 69 % sufri de desnutricin crnica (PNUD 2003: 13). Si bien es cierto que, durante la dcada de los 90, mejoraron algunos indicadores sociales, la desigualdad sigui aumentando. Los estudios ms recientes del PNUD indican que, a travs de una distribucin ms equilibrada de los beneficios econmicos en los aos 90, habra sido posible reducir la pobreza del 18% al 12% en vez de solo reducirla al 16%. Este ejemplo muestra que, para alcanzar la meta del milenio de reducir la pobreza a la mitad hasta el ao 2015 (PNUD 2003: 13), es imprescindible que el crecimiento econmico vaya acompaado por una distribucin ms equilibrada de los ingresos. Lamentablemente, no se realizaron esfuerzos en este sentido, y por consiguiente, la desigualdad sigue agravndose, como constan los datos ms actuales sobre la situacin de pobreza y pobreza extrema del ao 2002.
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
Po b r e z a y p o b r e z a e x t r e m a e n G u a t e m a l a
Caractersticas Pobreza extrema en % de la poblacin 2000 TOTAL Urbano Rural Indgena No Indgena Masculino Femenino 16 3 24 26 8 17 10 2002 21 5 31 31 13 23 15 Pobreza total en % de la poblacin 2000 56 27 74 76 41 58 47 2002 57 28 72 72 44 57 53
El concepto de pobreza aqui aplicado establece que por pobreza se entiende la subsistencia con ingresos per cpita de menos de US$ 2/da, y que por pobreza extrema se entiende la subsistencia con ingresos per cpita de menos de US$ 1/da. Fuente: DESCGUA/CIIDH, 2003: 12, proyecto del INDH/PNUD, datos del ENCOVI 2000 ENEI 2002.
2. La conflictividad agraria y la concentracin de la tierra
Desde enero de 2004, cuando lleg al poder el nuevo gobierno, se observa que la conflictividad en el campo se ha agudizado. Entre enero y junio de 2004 se efectuaron 27 desalojos, aunque el nuevo gobierno hubiera prometido que no habra desalojos antes de terminar un proceso de negociacin. Muchas de las expulsiones forzadas han dejado muertos y las familias campesinas afectadas en una situacin de miseria y hambre. Culmina la violencia con el desalojo forzoso de la la finca Nueva Linda el 31 de agosto de 2004, en el cual cinco campesinos y cuatro policas perdieron su vida (vase el apartado especfico sobre este caso abajo). La Dependencia del Estado con relacin a la resolucin de conflictos agrarios, la CONTIERRA ha tenido que enfrentarse, segn sus informaciones proporcionados en septiembre de 2004, con 909 conflictos, de los cuales slo una mnima parte ha logrado resolver. Tanto el mandato de la institucin, como tambin los recursos de que dispone (en 2004 de 2,8 millones de Quetzales, equivalente a 2 9 7 0 2 5 Euro), se eviencia como . muy limitados, y ante la realidad que enfrenta, un marco de actuar debil e insuficiente. Adems de los desalojos se percibe una tendencia opresiva de criminalizacin y penalizacin del movimiento campesino y de todos los actores que apoyan este movimiento en su labor de defender los derechos humanos. Se persigue tanto a los lderes del movimiento como a los defensores de los derechos humanos econmicos, sociales y culturales, y se desprestigian las organizaciones defensoras de estos derechos. Durante estos ltimos meses han habido allanamientos de oficinas y de casas particulares, amenazas constantes annims, y en ninguno de estos casos, una investigacin seria de los hechos y autores. La falta de acceso a la tierra sigue siendo una de las principales causas de la pobreza, del hambre y de la desnutricin que sufre gran parte de la poblacin guatemalteca. Aunque el desequilibrio de la distribucin de tierra haya sido una de las causas del conflicto armado, la concentracin de tierra hoy da en el ao 2004 sigue siendo una de las ms excesivas del mundo. Las cifras del ao 2003 muestran una vez ms el creciente proceso de concentracin de la propiedad territorial en pocas manos y el nmero en descenso de las pequeas propiedades.
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
El 56.59% de la tierra de uso agrcola se encuentra en manos de solo un 1.86% de la poblacin. El 98 . 14% de la poblacin terrateniente cuenta con el restante 43. 41% de la tierra cultivable. Hay 47 fincas de 3,700 hectreas o ms, mientras que el 90% de los productores sobrevive con un promedio de 1 hectrea (INE 2004:20). N MERO
TAMAO
Y SUPERFICIE DE FINCAS POR AO CENSAL SEGN EL TAMAO DE LA FINCA
DE LA FINCA
N MERO
1979
DE FINCAS
S UPERFICIE
1979 16,2 % 969 ,012 mz. 83,8 % 5,042,224 mz 100 % 6, 011, 236 mz 2003 21, 87 % 1 ,1 1 6 2 , 2 0 4 mz 78, 13 % 4, 153, 634 100 % 5, 315, 838 mz
2003 92, 05 % 765, 058 fincas 7 95 % , 65,625 fincas 100 % 830, 684 fincas
< de 10 manzanas >
de 10 manzanas
89, 80 % 547572 fincas , 10,2 % 62,774 fincas
TOTAL
100 % 610, 346 fincas
(INE 2004:20)
Entre las causas de la conflictividad agraria, aparte de la distribucin injusta de la tierra, predominan las siguientes: La falta de un catastro y, particularmente para los pobres rurales, la falta de acceso al registro de la propiedad. A pesar de que la existencia de estas dos instituciones sea la condicin previa para solucionar muchos de los conflictos por la tierra en Guatemala, hasta la fecha el Estado no ha logrado aprobar las leyes necesarias para su creacin. Hace ms de dos aos, un proyecto de ley para la creacin de un catastro fue presentado en el congreso - y queda pendiente. Otra razn por la alta conflictividad es la falta de una poltica que promueva el desarrollo rural y una reforma agraria integral que no slo garantice un acceso ms democrtico a la tierra sino que adems brinde servicios de apoyo y acceso a las capacitaciones profesionales para promover una agricultura sostenible. Se ha mostrado que el nico mecanismo relativo al acceso a la tierra establecido por el Estado, el Fondo de Tierras, no ha logrado cumplir ni con un mnimo de las espectativas. El Fondo de Tierras cubre nicamente el acceso a la tierra a travs del mercado, por lo que no ha tenido ni tendr un impacto significativo frente a la demanda de tierra de las aproximadamente 300.000 familias campesinas que necesitan un acceso suficiente a tierra adecuada. Desde 1997 hasta julio de 2004, el Fondo de Tierras ha entregado a 1 5 .9 9 6 familias un total de 7 6 .4 9 3 hectreas. Ms an, el Fondo de Tierras ni siquiera dispone del presupuesto previsto en los acuerdos de paz para que pueda desempear su papel y distribuir crditos para la compra de tierra. En resumen, la alta conflictividad es producto de una evidente falta de voluntad poltica de llevar a cabo cambios sustanciales que permitan resolver los conflictos y establecer sistemas ms justos de acceso a los recursos bsicos como la tierra, y todo ello en el marco de un Estado de derecho basado en los derechos humanos.
3. Los conflictos laborales
Especialmente en el medio rural se muestra una falta de aplicacin de los derechos humanos laborales. Gran parte de los trabajadores trabajan en condiciones inhumanas y no reciben ni el salario mnimo. El Ministerio de
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
Trabajo no cumple con su obligacin de control. Durante los ltimos aos, esta situacin se agudiz con la crisis del caf. La situacin de la trabajadora rural es ms grave an. Muchas veces la remuneracin de la trabajadora por el mismo trabajo es inferior a la del hombre, o la trabajadora ni siquiera se reconoce como tal, sino como colaboradora de su esposo, y no recibe ningn salario propio por su trabajo (vase el captulo I.5). Asimismo, los trabajadores rurales que forman sindicatos para luchar por sus derechos consagrados en el derecho internacional y en la ley nacional, frecuentemente son despedidos, sin que el Estado les proteja de esta violacin tan obvia de sus derechos. En los casos en los cuales los trabajadores reclaman sus derechos judicialmente y ganan ante los tribunales nacionales, la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad, no se llevan a efecto las sentencias en favor de los trabajadores. Y la parte empleadora queda impune. Esta impunidad es consecuencia de la falta de un Estado de derecho que cumpla con sus obligaciones relativas a los derechos laborales de las/los trabajadoras/es (vase el caso de la impunidad laboral en captulo III. 3). Una de las consecuencias de la falta de un Estado de derecho, que logre realizar los derechos y la indemnizacin y reinstalacin de los trabajadores, es el hecho de que los trabajadores afectados y sus familias sufren una situacin de desnutricin y hambre. De tal manera, las violaciones de los derechos laborales, por ejemplo del derecho a la libre sindicalizacin o a un salario mnimo decente (art. 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, PIDESC), conllevan en muchas fincas violaciones del derecho humano a la alimentacin (consagrado en el art. 11 del PIDESC, vase captulo II).
4. La discriminacin de los pueblos indgenas
La discriminacin de la poblacin rural afecta an ms a la poblacin indgena, la cual vive en estas zonas por razones histricas. Los pueblos indgenas sufren condiciones de exclusin, marginacin y discriminacin. Segn los informes relativos al desarrollo publicados por las Naciones Unidas, las familias indgenas estn afectadas por los peores indicadores de pobreza, desigualdad, desproteccin legal e inseguridad en general. En el ao 2000, el ndice del desarrollo humano de la poblacin indgena era 14 puntos inferior al de la poblacin no-indgena. Por lo tanto, el informe relativo al desarrollo humano del PNUD de 2003 destaca que es imprescindible que los Estados hagan ms esfuerzos para superar esta situacin (PNUD 2003:28). Por lo que se refiere al derecho de los pueblos indgenas al acceso a sus tierras, segn MINUGUA, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas establece los siguientes compromisos mnimos: 1) regularizar la tenencia de la tierra de las comunidades indgenas; 2) proteger los derechos de uso y administracin de las tierras y de los recursos existentes en ellas, otorgados a los indgenas; 3) restituir sus tierras comunales y dar indemnizaciones por el despojo del que fueron vctimas; 4) adquirir tierras para el desarrollo de las comunidades; otorgar proteccin jurdica a las comunidades indgenas, y 5) propiciar el acceso de las mujeres a la tierra y otros recursos naturales. No cabe duda, que tal como lo ha expresado Minugua en varios informes, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas, en particular en lo que se refiere al reconocimiento de sus tierras, ha sido una de las partes menos cumplidas de todos los Acuerdos de Paz. Adems, no se ha observado el debido respeto a las normas del Convenio 169 de la O I T, vigentes en el Estado de Guatemala, que establecen claramente el derecho de propiedad y de posesin de los pueblos indgenas con respecto a las tierras que tradicionalmente ocupan, y la proteccin de estas tierras.
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
5. La discriminacin las mujeres rurales
La gran mayora de las mujeres que viven en el medio rural son vctimas de una triple discriminacin: por ser mujeres, por ser indgenas y por ser pobres. Por consiguiente, para cambiar esta situacin y para garantizar el fiel cumplimiento de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las mujeres rurales, tal como lo exige el a r t . 2 .1 PIDESC, es preciso considerar los distintos aspectos de la exclusin (la exclusin tnica, social y econmica). En lo que se refiere al acceso a la tierra, el Censo Agropecuario de 1979 fue uno de los primeros informes de Latinoamrica en tomar en cuenta el gnero de los agricultores de la nacin, revelando que "las mujeres resultan ser apenas el 6.6 por ciento de los agricultores en Guatemala, lo que sugiere que no slo las distribuciones estatales de tierra han Estado sesgadas con respecto al gnero, sino tambin lo han estado las prcticas de herencia (Deere/Len 1999:9). El censo de 2003 indica que hubo un leve aumento del nmero de productoras agrco" las en comparacin con el censo anterior. Se averigu que un 7. 8 por ciento de los productores individuales son mujeres (INE 2003 : 12). Al enunciar estas cifras hay que tener presente que en el censo de 2003 el trmino productor/a no se refiere necesariamente al proprietario/a de la tierra. En 2000, apoyndose en datos oficiales de 1998/99, MINUGUA revel que slo el 27 por ciento de las mujeres campesinas trabajaban en sus propias tierras, mientras que para los hombres esta cifra ascendi al 41 por ciento (MINUGUA 2000 : 10). Aunque la discriminacin ya no est formulada expresamente en la legislacin agraria, en la realidad sigue existiendo. Segn un informe del Fondo de Tierras, " actualmente la participacin femenina en el Fondo de Tierras es muy reducida ". En dicho anlisis, se diferencia entre por un lado las mujeres viudas o madres solteras jefas de h o g a r, y, por otro lado, las mujeres esposas de hombres solicitantes de tierra. Segn el anlisis, las mujeres viudas y madres solteras, consideradas jefas de familia, tienen acceso a la tierra y estn integradas en el proceso de otorgamiento de tierra. Sin embargo, las esposas de los hombres solicitantes no participan ni en el proceso de otorgamiento, ni en los estudios preliminares, la negociacin, la entrega final o la firma del ttulo de propiedad, ni en las reuniones de asistencia tcnica y elaboracin de propuestas productivas, aunque la ley dicte que ambos cnyugues deben firmar el ttulo (FONTIERRAS 1999: 15). En efecto, los datos preliminares sealan que slo el 11 por ciento de los crditos adquiridos entre 1998 y 2000 a travs del Fondo de Tierras para la compra de tierra, estn bajo la responsabilidad de mujeres (MINUGUA 2000:9). En sus informes regulares sobre el avance de la transferencia de tierras y de asesora tcnica, FONTIERRAS no considera el criterio del gnero, por lo cual no existen datos detallados sobre la participacin de las mujeres en los beneficios de FONTIERRAS.
Jvenes en la Finca la Perla, Quich
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
En 2000, MINUGUA public un estudio sobre el mbito laboral en el que revela que " resulta habitual que en el sector agrcola, la mujer no sea reconocida como trabajadora, sino colaboradora de las tareas desplegadas por los hombres y, por tanto, no perciba ingreso como contrapartida de su actividad " (MINUGUA-compromisos laborales 2000 : 16). La base legal todava vigente de este tipo de violaciones de los derechos humanos es el art. 139 del Cdigo de Trabajo, que establece que el trabajo femenino agrcola y ganadero no es reconocido por s, sino que es considerado como trabajo complementario al trabajo del hombre. Es urgente y necesaria la iniciativa que est apoyando la Oficina Nacional de la Mujer adscrita al Ministerio de , Trabajo y Previsin Social, destinada a reformar el artculo 139 del Cdigo de Trabajo, para que el trabajo agrcola o ganadero tanto de la mujer como de los menores de edad se reconozca y remunere debidamente. Adems, merece respaldo decidido el paquete de propuestas presentado por entidades gubernamentales y no-gubernamentales, sugiririendo modificaciones del Cdigo de Trabajo en materia del reconocimiento social de la maternidad y paternidad responsable, de la prevencin del acoso sexual, de la igualdad salarial, del trabajo agrcola y ganadero, y de la regulacin del trabajo en casa particular.
6. La crisis del caf y el plan de atencin social
El 10 de diciembre de 2002 se public en el Diario Oficial el acuerdo gubernativo 4752002 que declara de inters nacional y de urgencia social la atencin de la crisis generada por la cada de los precios del caf. Este Plan de Atencin Social a la Crisis de Caf y La Conflictividad Agraria fue producto de un largo proceso de negociacin, lucha campesina y presiones de diversos sectores a fin de resaltar el dramtico impacto de la crisis en las reas rurales y de plantear soluciones viables, de largo alcance pero de aplicacin inmediata. Como objetivos de definieron para esta Poltica del Estado: Reducir el impacto de falta de alimentos a los grupos de las zonas afectadas por la Crisis del Caf a travs de la elaboracin de un plan de contingencia alimentaria y generacin de empleo e ingresos. Solucin pronta y efectiva de la conflictividad agraria y laboral. Asegurar el acceso a la tierra en propiedad y/o arrendamiento a campesinos y campesinas en forma organizada, transformando la estructura agraria actual por una ms moderna, basada en pequeas y medianas unidades productivas con un enfoque de produccin diversificada. Apoyar a pequeos y medianos productores y a los grupos beneficiados en el programa de acceso a la tierra del Plan de Atencin Social a travs de un Programa Nacional de Apoyo a la Pequea y Mediana Produccin. A pesar de que en el acuerdo gubernativo se establecieron un plan de accin concreto y un sistema de monitoreo correspondiente, result muy difcil su implementacin, tanto con el Gobierno anterior, el cual haba emitido el acuerdo gubernativo, como con el actual, que desde sus principios, no asumi la debida responsabilidad a dar seguimiento al plan de atencin social como poltica del estado vigente. Ms bien, las organizaciones campesinas, sociales y acadmicas aglutinadas en la Plataforma Agraria han tenido que emprender una lucha intensa y pblica para obligar al Gobierno actual a que implemente, por lo menos, una parte sustancial del plan, que es el programa de arrendamiento. A final de muchas protestas, el gobierno aprob en agosto un monto de 45 millones de Quetzales (equivalente a 4,774 millones de Euro) para el programa de arrendamiento. Observadores del proceso destacan que, nuovamente se evidenci la falta de comprensin y de voluntad poltica del gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin, en entender la situacin precaria de las comunidades ms afectadas por la crisis de caf, y asimismo entender la obligacin del Estado frente al derecho a la alimentacin, tal como lo reclam la Plataforma Agraria.
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
7 Las recin presentada Poltica Nacional Alimentaria y Nutricional .
Durante los ltimos meses, ha habido dos iniciativas de la nueva administracin que deben mencionarse en relacin al tema del derecho a la alimentacin: un anteproyecto de ley de seguridad alimentario-nutricional de Guatemala, presentado el 18 de febrero de 2004 al Congreso; y posteriormente la presentacin de la Poltica Nacional Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala. Ambos documentos hacen referencia al derecho humano a la alimentacin, la referencia se limita a simplemente mencionar que existe ese derecho, pero no articula cuales son las implicaciones que tiene tal reconocimiento para las polticas del Estado. Ambos documentos comparten tres caractersticas que, desde luego, son problemticas desde la perspectiva del derecho humano a la alimentacin: primero, no articulan las causas de la pobreza extrema y del hambre en Guatemala de manera adecuada. No consideran en particular de manera apropiada la estrecha relacin entre la inseguridad alimentaria por un lado, y la falta de acceso a recursos productivos o a condiciones laborales adecuados; segundo, no articulan las obligaciones del Estado frente al derecho a la alimentacin, ignorando todo el desarrollo conceptual a nivel internacional en relacin al derecho humano a la alimentacin de los ltimos 17 aos; tercero, como lgica consecuencia de los dos aspectos primeros, no contemplan las medidas apropiadas para atacar y superar las causas de la inseguridad alimentaria, en particular la del rea rural, asumiendo stas en el marco de las obligaciones asumidas con el derecho internacional en materia del derecho a la alimentacin.
Nios de la Finca Mara de Lourdes
10
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
II. LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO FRENTE AL DERECHO A LA ALIMENTACIN
La situacin actual de pobreza, desnutricin y hambre no solo refleja el incumplimiento de los compromosis asumidos por el gobierno a travs de los Acuerdos de Paz, sino tambin una violacin del derecho internacional, es decir en concreto, de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC) de la poblacin. En este documento, nos enfocamos en el derecho humano a una alimentacin adecuada, consagrado en el art. 11 del Pacto Internacional de los DESC (PIDESC). Guatemala es Estado Parte de este Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. A nivel mundial, 148 Estados forman parte de este tratado, y han asumido de esta manera la obligacin de respetar el derecho internacional y la de proteger estos derechos humanos. El concepto del derecho a una alimentacin adecuada, reconocido en el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (PIDESC), fue desarrollado en los ltimos 17 aos a nivel de las Naciones Unidas (CoDESC 12, FIAN/WANAHR 1997). Implica que el derecho a la alimentacin incluye los siguientes criterios fundamentales: que la alimentacion sea nutritiva y culturalmente adecuada, que se efecte en dignidad y que sea sostenible. Esto implica que los grupos vulnerables tienen que disponer de los recursos productivos y/o de los ingresos suficientes para poder alimentarse de manera adecuada. La idea bsica es que estos grupos no dependan de ayuda alimentaria, sino que sean capaces de alimentarse a ellos mismos. La obligacin de respetar: La primera obligacin estatal para con todos los derechos humanos, y por lo tanto para con los derechos econmicos y sociales, es el deber de respetarlos. En el caso del derecho a la alimentacin eso significa que ningn Estado debe privar a grupos vulnerables de la base de su sustento. Por ejemplo: desalojos forzados promovidos por el Estado, sea por el gobierno o por un juzgado, fueron calificados en muchas ocasiones por el Comit de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de la ONU como violaciones de los derechos a la alimentacin y la vivienda. La obligacin de proteger: La segunda obligacin estatal es la de proteger a los grupos vulnerables de las privaciones por terceros. Esto significa, por ejemplo, que el Estado tiene que proteger a un grupo campesino o a una comunidad indgena, cuando su derecho a alimentarse est amenazado a causa de una expulsin por parte de un terrateniente, una transnacional u otro actor. La obligacin de garantizar: La tercera obligacin es la de garantizar (ingls: fulfil) los derechos econmicos y sociales de aquellos grupos que todava no pueden realizar estos derechos, por falta de recursos productivos o de un salario que cubra las necesidades bsicas. En el caso del derecho a la alimentacin, el a r t 1 1 . 2 del PIDESC establece que . una de las medidas gubernamentales debe ser la reforma del sistema agrario. Teniendo en cuenta la excesiva concentracin de tierra y la multitud de familias campesinas sin tierra, la reforma agraria se convierte en un asunto de derechos humanos, en una obligacin gubernamental relativa al derecho a la alimentacin de las familias campesinas que viven en extrema pobreza.
11
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
Los principios del " ximo de los recursos" y de la " rogresividad" m p El art. 2 del PIDESC establece que cada Estado Miembro del Pacto, de manera individual y en cooperacin con los otros Estados, se compromete a adoptar medidas hasta el mximo de los recursos de " que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto. " " " Hasta el mximo de los recursos de que disponga: se trata de una demanda que no exige nada imposible a los gobiernos, pero que s exige a cada gobierno y tambin a la comunidad internacional que hagan todos los esfuerzos posibles. El principio de la progresividad implica el deber del Estado de demostrar progresos significativos en materia de los Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. En caso contrario, por ejemplo, cuando no se reduce sino que se aumenta la desnutricin crnica, el Estado viola su obligacin relativa al derecho a la alimentacin. El principio de la no-discriminacin El art. 2.2 PIDESC establece el concepto de la no-discriminacin. Una de las condiciones previas de todo trabajo relativo a los derechos humanos es que no debe haber disciminacin alguna por pertenencia a una determinada religin, etnia o sexo. En el marco de los DESC, este concepto tiene especial relevancia, cuando se trata de impedir la discriminacin frente a las mujeres y de establecer la igualdad de derechos, por ejemplo, en materia de la propiedad o de igual salario por igual trabajo. Para los grupos indgenas que fueron privados de sus tierras durante mucho tiempo, la restitucin de sus derechos a las tierras ancestrales es parte del compromiso del Estado de superar la discriminacin que histricamente han vivido.
Campesinos en la Finca de la Perla , Quich
12
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
III. ALGUNOS CASOS PARADIGMTICOS DE VIOLACIONES DEL DERECHO A LA ALIMENTACIN
Los casos presentados a continuacin sirven de ejemplos y muestran que hasta ahora el Estado de Guatemala no ha logrado cumplir con sus obligaciones frente a la poblacin afectada. Son conflictos que existen desde hace varios aos, sin que el Estado haya conseguido mejorar la situacin de las vctimas y de garantizarles una vida en paz y libre de hambre, gozando de la plena vigencia de sus derechos humanos. Encontrar una solucin a estos casos representa un reto para el gobierno guatemalteco, y al mismo tiempo sirve de criterio del cumplimiento del derecho internacional, particularmente en materia del derecho humano a la alimentacin.
1. Robo de tierras indgenas - la finca La Perla, Quich
Las cuatro comunidades indgenas Ilom, Sotzil, Sacsiguan e Ixtupil fueron vctimas de un despojo histrico de sus tierras, hecho por el cual hoy da las aproximadamente 830 familias (unas 5 100 personas) ya no disponen de tierra suficiente para poder cubrir sus necesidades bsicas. Todas las comunidades afectadas forman parte de los pueblos indgenas Ixil; Los Ilom y Sotzil pertenecen al municipio Chajul, y los Sacsiguan y Ixtupil al municipio Nebaj, ambos municipios se encuentran en el departamento de Quich. La finca La Perla, que tena en 1896 un total de 22 caballeras (990 hs), ha venido acaparando la tierra de las comunidades. Actualmente, la finca La Perla tiene, segn un estudio registral de CONTIERRA (Dependencia Presidencial de Asistencia legal y Resolucin de Conflictos sobre la Tierra), una superficie inscrita de 62 cab. (2 790 hs). Sin embargo, el terreno que en realidad pertenece a la finca La Perla, es mucho ms amplio. Segn estimaciones preliminares la finca cuenta actualmente con 130 cab. (5 850 hs), mientras que el promedio de lo que tiene una familia en las cuatro comunidades es de menos de 0,5 hs. Por otro lado, segn el registro de propiedad, un total de 812 hs (18 cab.) pertenecen a la comunidad Sotzil, y a la comunidad Ilom un terreno de 1 407 hs (31,3 cab.), hecho que refleja indudablemente el despojo histrico de las tierras del pueblo Ixil. Segn el registro, cada una de las 405 familias de la comunidad Ilom debera tener unos 3,5 hs, y cada una de las 195 familias de la comunidad Sotzil debera contar con un promedio de ms de 4 ,1 hs. Pero en realidad, las comunidades indgenas ni siquiera disponen de la tierra que, segn el registro vigente, les pertenece. Es importante destacar que las comunidades indgenas en mencin sufrieron mucho durante la guerra que termin a finales de 1996. Centenares de miembros de las cuatro comunidades o desaparecieron o fueron asesinados y
La Perla
13
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
torturados por el ejrcito o grupos paramilitares. No es un secreto que el anterior dueo de la finca La Perla fue uno de los lderes de los grupos paramilitares en tiempos de la guerra (por lo que le llamaron el "tigre del Ixcn y por "), lo tanto co-responsable de varios crmenes en esa zona. El conflicto por la tierra entre las comunidades indgenas y la finca La Perla tiene, en este sentido, mucho que ver con la guerra. Observadores suponen, que, en parte, el robo ms reciente de tierras indgenas a favor de la finca La Perla se realiz bajo la proteccin y represin por parte del ejrcito y de los grupos paramilitares, particularmente las PAC ("p a t r u l l a s c i v i l e s " ) . Hoy, el conflicto tiene mucho que ver con la realidad en tiempos de paz. Los acuerdos de paz establecen que debe regularizarse la tenencia de tierra y que hay que invertir los procesos de acaparamiento ilegal de tierras, particularmente de tierras indgenas. En este sentido, el caso en mencin senta precedente. Aunque, en los ltimos aos, las autoridades contactadas por FIAN hayan expresado su plena voluntad de intervenir en el caso, por ser obvias y comprobadas las irregularidades de la amplificacin de la finca, - confirmadas incluso por estudios de entidades estatales como CONTIERRA - lamentablemente hasta la fecha la situacin de las , familias no ha cambiado. No se ha medido el terreno y todava falta un catastro de la zona. Las comunidades tenan que formar personalidades jurdicas para poder reivindicar el reavivamiento de los mojones junto con las municipalidades de Nebaj y Chajul de las cuales la finca se acapar igualmente terrenos de manera ilegal, perjudicando de esta manera a las comunidades de Sacqusiban e Ixtupil. FIAN ha apoyado a las comunidades en este proceso. Actualmente este proceso de medicin de la tierra est bloqueado por dificultades y retrasos en los trmites. Conclusin: El caso de la finca La Perla sirve de ejemplo del incumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los pueblos indgenas, y es al mismo tiempo una violacin del derecho humano a alimentarse de todas las familias vctimas de este robo de sus tierras. Si dentro de poco tiempo el Estado no lograr hacer justicia en este caso, las organizaciones campesinas, respaldadas por FIAN, presentarn el caso a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos formulando una demanda por violacin de estos derechos.
2. Conflicto por la tierra entre el ejrcito y una comunidad campesina: la finca El Maguey, Fraijanes, Guatemala
La finca El Maguey era propiedad del Estado adscrita al Ministerio de Defensa Nacional. En las ltimas cuatro dcadas, esta finca fue reivindicada por un grupo de campesinos sin tierra de la vecindad que recientemente han fundado la Empresa Campesina Asociativa (ECA) San Antonio, un ente jurdico que les representa. Como haba trabajado durante dcadas en las tierras de la finca, arrendando parcelas de cultivo, el grupo (86 familias) solicit que el Estado le conceda la tierra, ya que el ejrcito no la utilizaba. A partir del ao 2002, los campesinos ocuparon la finca varias veces, haciendo referencia al artculo 8 de la Ley del Fondo de Tierras, reivindicando que la finca ingrese al patrimonio de FONTIERRAS y que se ceda a los campesinos sin tierra. Los campesions fueron desalojados forzadamente, porque supuestamente estaba previsto llevar a cabo un proyecto forestal en el terreno. Pero en realidad se trataba de un conjunto de viviendas para altos oficiales del ejrcito. A pesar de la violencia, los campesinos se quedaban sobre el terreno, ocupando una zona perteneciente a la finca, donde construyeron viviendas de madera, una escuela, un sistema de agua potable e iniciaron cultivos de alimentos. El grupo sigui enviando peticiones y visitando representantes del gobierno para solicitar - respaldado por el CUC, MINUGUA y la PDH - , que se les conceda la finca. El ejrcito segua mostran, do una actitud de hostigamiento cotidiano.
14
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
El 7 de abril de 2003 fue promulgado el Acuerdo Gubernativo No. 2232003 que rescinde la adscripcin de la finca al Ministerio de Defensa Nacional y la adjudica a la ECA San Antonio. Sin embargo, el 11 de abril de 2003, una fiscal del Ministerio Pblico, acompaada por un gran contingente de soldados y policas, se present sobre el terreno, y, negndose a tener en consideracin el acuerdo en beneficio de la ECA, di la orden de desalojar a los indgenas. Deterioraron la escuela y las viviendas y destruyeron los cultivos y sistemas de riego. A travs de estas agresiones y destrucciones eliminaron los medios de subsistencia de las familias y violaron su derecho humano a alimentarse, as como otros derechos humanos como p.e. el de los nios a la educacin (consagrado en el PIDESC Art. 13). El 30 de abril de 2003 fue promulgado el Acuerdo Gubernativo No. 2462003 que deroga el acuerdo nmero 2232003 y devuelve la finca al Ministerio de Defensa Nacional. Los campesinos formularon una denuncia relativa al atropello que haban sufrido, y la PDH formul una peticin de inconstitucionalidad relativa al segundo Acuerdo Gubernativo destinada a la Corte de Constitucionalidad. El 9 de julio de 2003, los campesinos volvieron a ocupar la finca, y fueron desalojados por un gran nmero de soldados. Fueron y siguen siendo amenazados por parte del ejrcito. A pesar de estas amenazas, el 24 de enero de 2004, ocuparon la finca una vez ms, y desde entonces viven all cultivando la tierra, y, gracias a la vigilancia de la PDH, ltimamente el ejrcito ejerce menos presin. Finalmente, el 4 de mayo de 2004, la Corte de Constitucionalidad declar la inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 2522003, hecho por el que qued convalidado el Acuerdo Gubernativo 2232003, el cual dispone que la comunidad fundadora de la ECA San Antonio es propietaria de la finca El Maguey. Falta nicamente el ltimo paso: que la Escribana de Gobierno realice las escrituras correspondientes. El problema que se plantea con respecto a las escrituras, es que sobre el terreno estn situadas varias instalaciones estatales pertenecientes a la Direccin General del Sistema Penitenciario y al Ministerio de Gobernacin. Por consiguiente, habr que determinar y delimitar el rea que seguir perteneciendo a estas instituciones, antes de que sea posible realizar el trmite de escrituracin.
Conclusin:
Para que tenga valor ejecutivo el Acuerdo Gubernativo en favor de los campesinos, es necesario que se tomen inmediatamente las medidas necesarias, y que se aceleren los trmites administrativos para poder entregar dicho terreno a la comunidad. Todo ello es imprescindible para que los campesinos vivan por fin en seguridad y paz en sus tierras con sus derechos humanos plenamente realizados.
Campesina de la Finca Manguey
15
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
3. Impunidad laboral: la finca Nueva Florencia, Colomba, Quetzaltenango
El 19 de marzo de 1 9 9 7 inmediatamente despus de haber fundado un sindicato, fueron despedidos 32 tra, bajadores y trabajadoras de la finca Nueva Florencia. De esta manera perdieron el ingreso que necesitaban para alimentarse. Y desde entonces viven en una situacin precaria. Se haban organizado para mejorar las condiciones laborales preocupantes de la zona cafetalera de Colomba. El 16 de junio de 1998, la Cmara Cuarta de Trabajo y Previsin Social adopt la Resolucin No. 215-98, la cual dispuso tanto la reincorporacin inmediata de todos/as los/as trabajadores/as ilegalmente despedidos, como el pago de los salarios retenidos desde la fecha del despido. La parte patronal apel de esta Resolucin en varias instancias, y, finalmente, el 4 de enero de 2000, la Corte de Constitucionalidad dispuso la aplicacin inmediata de la Resolucin No. 215-98. Aunque la parte patronal hubiera intentado por otras vas evitar la aplicacin de las resoluciones en favor de los trabajadores, el 30 de abril de 2003, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala dict un fallo definitivo en el caso, confirmando las sentencias anteriores en favor de los trabajadores. Sin embargo, an despus de dos fallos definitivos de la Corte de Constitucionalidad, despus de un proceso jurdico de ms de 7 anos, la parte patronal Bruderer Berger - familiares del actual presidente de Guatemala - se niega a aceptar y cumplir la decisin judicial. Hoy, a ms de 4 aos de la primera resolucin de la Corte de Constitucionalidad, el aparato judicial se ha mostrado incapaz de aplicar esta resolucin, por ejemplo, confiscando la propiedad. Hasta hoy da las familias carecen de los recursos bsicos, y no solamente los nios sufren hambre. Si bien es cierto que desde el ano 1998, en todas las reuniones celebradas por FIAN con varias autoridades del Estado, las autoridades siempre expresaron su voluntad de promover los derechos de los trabajadores afectados y de aplicar la decisin de la corte, en realidad no ha mejorado la situacin de los trabajadores rurales, y las sentencias siguen sin ser aplicadas. Est en peligro el Estado de derecho, ya que las autoridades solo actan en favor de la parte empleadora, pero no en favor de los/as trabajadores/as. Conclusin: Mientras que el Estado de Guatemala no logra aplicar las resoluciones judiciales en favor de los/as trabajadores/as despedidos/as, viola su obligacin de proteger el derecho a la alimentacin de dichas personas contra el abuso de la parte patronal.
Trabajadora de la Finca Nueva Florencia
16
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
4. Extrema violencia en el Desalojo: el caso de la finca Nueva Linda, Champerico, Retalhuleu
El 31 de agosto de 2004 la Finca Nueva Linda, situada en el municipio Champerico, Departamento de Retalhuleu, a unos 204 kilmetros del sur occidente de Guatemala, fu desalojada de manera extremamente violenta, dejando un saldo de 5 campesinos y 4 policias muertos, ms de 40 personas heridas, campesinos desaparecidos y detenidos, cultivos, animales, viviendas y bienes destrozados. Durante estos acontecimientos los periodistas que cubran el desalojo fueron agredidos por agentes policiales y sus medios de trabajo fueron incautados. Adems funcionarios de la Procuradura de Derechos Humanos que estaban presentes durante el desalojo fueron amenazados. Los antecedentes de este conflicto tan violento tienen el orgen en una demanda de justicia por parte de los ocupantes de la finca Nueva Linda. Hace ms de 3 aos un grupo de campesinos sin tierra provenientes de veintidos diferentes comunidades ocuparon el territorio a lo large de la carretera entre las ciudades de Retalhuleu y Champerico (en la costa del Pacfico). Despus de dos aos y con la asistencia de diferentes organizaciones campesinas y de derechos a la tierra, estos lograron recibir por el Fondo de Tierra Guatemalteco el derecho a la finca Monte Cristo. Entre ellos tambin Hector Rene Reyes recibi acceso a tierra, si bien en aquel entonces estaba trabajando como administrador de la finca Nueva Linda. Durante este tiempo el Sr. Reyes se convirti en dirigente campesino no slo en la lucha por Monte Cristo, pero en toda la regin. El dueo de la finca Nueva Linda, Carlos Vidal Fernandez Alejos, de nacionalidad espaola, se opus a la decisin de Hector Rene Reyes de vivir y trabajar en la finca Monte Cristo. Poco despus de que los campesinos recibieron la finca Monte Cristo, el guardaespaldas del propietario de Nueva Linda, Victor de Jess Chinchilla, el 5 de septiembre de 2003, recogi a Hector Rene Reyes para que le acompae en una visita de la finca Nueva Linda. Desde entonces Hector Reyes permanece desaparecido. Su esposa hizo la denuncia del caso el 6 de septiembre de 2003 frente al Ministerio Pblico de Retalhuleu. Se presume que Hector Reyes fu secuestrado por los propietarios de la Finca Nueva Linda y se exige su liberacin y un orden de captura contra los sindicados. El 31 de agosto, da del desalojo de la Finca Nueva Linda, anunciado a la Auxiliatura de la Procuraduria de DDH de Retalhuleu, funcionarios de dicha Procuraduria ms el Gobernador Departamental de Retalhuleu y el Comisario de la Polica Nacional Civil todava estaban dialogando con los campesinos ocupantes para negociar una desocupacin pacfica de la finca, cuando unos casi mil elementos de la Policia Nacional Civil avanzaron y sacaron a los campesinos. Adems se constat la presencia de muchos elementos de seguridad privada fuertemente armados que participaron en el desalojo. Los hechos violentos resultaron en 9 personas muertas, ms de 40 personas heridas y aprox. 13 personas detenidas, otras desaparecidas y el destrozo de los cultivos, las viviendas y pertenencias de los campesinos ocupantes. Varios periodistas que se encontraban dentro de la finca fueron agredidos cuando estaban cubriendo los hechos mientras presenciaban que agentes policiales aparentemente mataron a algunos campesinos, lo que grabaron en video. Sin embargo, el equipo de filmacin fu incautado por la PNC. La Procuraduria de los Derechos Humanos recogi declaraciones de los afectados en el lugar as como los , informes mdicos forenses y present la denuncia del caso frente al Ministerio Pblica y solicit medidas cautelares a favor de 8 periodistas frente a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. La PDH tambin recibi denuncias de que por lo menos uno de los campesinos muertos fu ejecutado extrajudicialmente, asmismo de personas con paradero desconocido, de campesinos detenidos y denuncias annimas de la existencia de fosas con cadveres de ocupantes de la finca. En la noche del mismo da la PDH atestigu el abuso policial en contra de cuatro campesinos lo que ocurri en presencia del Ministro de Gobernacin, Director General de la Policia Nacional y Civil y del Gobernador Departamental de Retalhuleu.
17
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. Retos para el gobierno de Guatemala
Los acontecimientos arriba expuestos representan un desafo para el gobierno del Estado de Guatemala. La situacin actual muestra que el Estado de Guatemala no ha conseguido cumplir con las obligaciones asumidas en los Acuerdos de Paz (el Acuerdo relativo a los derechos de los pueblos indgenas y el Acuerdo socioeconmico), y tampoco las obligaciones del Derecho Internacional vigente en Guatemala en materia del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales. Para acabar con los conflictos en el campo, es imprescindible establecer una poltica de desarrollo rural y de seguridad alimentaria, incluyendo una reforma agraria integral que incorpore las propuestas del sector indgena-campesino. En la actualidad, ms de 7 aos despus de la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala carece todava de una poltica de desarrollo rural integral y de seguridad alimentaria. El gobierno de Guatemala y las instituciones pblicas no asumen su responsabilidad de mejorar la situacin de la mayora de la poblacin rural, la cual fue una de las principales vctimas del conflicto armado. Ni las declaraciones de buena voluntad del gobierno guatemalteco en los aos 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 ante misiones investigadoras y representantes de FIAN Internacional, ni sus declaraciones en 2002 ante el Grupo Consultivo de acelerar la aplicacin de los Acuerdos de Paz se han concretizado. 1. Es fundamental que el gobierno de Guatemala elabore e lleve a la prctica una poltica de desarrollo rural concertada con los distintos sectores sociales, incorporando particularmente las propuestas del sector campesino indgena (CNOC - "Propuesta para una reforma agraria integral" y de la Plataforma Agraria Abriendo brecha como parte integral de una poltica nacional de desarrollo sostenible. De no ser as, se " ") corre el peligro de que la poblacin afectada pierda la confianza en los organismos del Estado, lo cual podra producir un aumento de la conflictividad y un desmoronamiento de las estructuras sociales, fenmenos que los analistas sociales ya observan en Guatemala. En el marco del derecho a la alimentacin de las familias campesinas sin tierra, se considera que la reforma agraria es una de las medidas fundamentales para la puesta en prctica de este derecho. Se insiste en la urgente necesidad de revisar y re-orientar la poltica agraria y agrcola para poder garantizar el derecho a la alimentacin y los dems derechos econmicos, sociales y culturales de los sectores rurales marginados en Guatemala. Los derechos fundamentales de la mujer campesina e indgena siguen sin ser respetados, en particular en lo que se refiere al acceso a los recursos productivos, a la salud reproductiva y a los procesos de decisin poltica. La superacin de la mltiple discriminacin de la mujer slo se puede lograr por la va de la defensa y plena garanta de los derechos humanos de la mujer. Los derechos de los pueblos indgenas consagrados en la Constitucin Poltica de la Repblica, en los Acuerdos de Paz y en el Convenio 169 de la OIT siguen siendo violados, en particular su derecho a la tierra y a la expresin de su cultura. En este contexto, sirve de ejemplo el conflicto de la finca La Perla, arriba mencionado. Recomendamos que el Estado y sus instituciones competentes adopten las medidas necesarias e inmediatas para garantizar la plena vigencia de estos derechos. Aunque todas las instituciones competentes confirmen como primer paso la urgente necesidad de crear un catastro nacional y un registro de la propiedad, para acabar con el clima de violencia y con los conflictos por la tierra, el gobierno no ha tenido la voluntad poltica de sacar adelante la ley del catastro consensuada en
2.
3.
4.
5.
18
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
la Comisin Paritaria de Derechos Relativos a la Tierra. El proyecto de ley est pendiente en el Congreso desde hace ms de dos aos. 6. La problemtica de los campesinos no slo no mejora, sino, por el contrario, se agrava a causa del comportamiento de los actores y de la extrema falta de coordinacin interinstitucional. Las instituciones establecidas por los Acuerdos de Paz, en particular CONTIERRA y el Fondo de Tierras, no cumplen las espectativas por restringirse a los mecanismos del mercado de tierras, y son demasiado dbiles para poder enfrentarse a las tareas asignadas por los mismos Acuerdos, y ni siquiera se les adjudican los fondos necesarios para cumplir sus tareas. El hecho de que el gobierno no ponga a disposicin los recursos econmicos necesarios refleja la poca importancia que el gobierno atribuye al tema de la tierra en la poltica. Se nota la necesidad de crear instituciones que sean capaces de tratar la justicia agraria, la seguridad jurdica en la tenencia de la tierra y el desarrollo sostenible en condiciones de igualdad. Es urgente y necesario que el gobierno asuma e implemente el Plan de Atencin Social a la Crisis de Caf y la Conflictividad Agraria tal como est establecido: como Poltica del Estado vigente mediante el decreto 4752002 desde el 10 de diciembre de 2002. Se constata con mucha preocupacin un fuerte aumento de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y un creciente ndice de conflictividad que se traduce en distintas expresiones de violencia en el campo. En los primeros meses del nuevo gobierno aument el nmero de desalojos. Casos concretos y muy recientes son el desalojo de la finca Nueva Linda. Ante los hechos alarmantes, las autoridades deben adoptar medidas inmediatas para respetar y proteger los derechos humanos de las personas amenazadas. Ante la conflictividad y el clima de criminalizacin del movimiento campesino y de todos los defensores de DDHH y de las organizaciones dedicadas a la defensa de los DDHH, el Estado de derecho en Guatemala se ve gravemente cuestionado. La falta de medidas del gobierno destinadas a perseguir a los autores de los delitos y muy en especial destinadas a castigar la conducta de los funcionarios que violan la legislacin vigente, agudiza esta problemtica. Como primer paso urge el cese de los desalojos, y de las rdenes de captura contra dirigentes campesinos y el cese de la persecucin penal de defensores y organizaciones activistas de Derechos Humanos Econmicos Sociales y Culturales.
7 .
8.
9.
2. Retos para la cooperacin internacional
Ante el trasfondo de la situacin en Guatemala, se les recomienda a los gobiernos y a las instancias intergubernamentales de la comunidad internacional que, en el marco de su dilogo poltico y su cooperacin econmica con el gobierno de Guatemala, manifiesten su preocupacin con respecto a las violaciones de los derechos y las obligaciones del Estado ante los DESC, ofreciendo apoyo econmico para un mejor cumplimiento de estos derechos humanos. En particular se recomienda que la comunidad internacional ponga nfasis en lo siguiente: 1. Reiterar al Gobierno de Guatemala la necesidad de promover una poltica de desarrollo rural concertada con los distintos sectores sociales, incorporando particularmente las propuestas del sector campesino indgena (CNOC - "Propuesta para una reforma agraria integral" y de la Plataforma Agraria - Abriendo " brecha como parte integral de una poltica nacional de desarrollo sostenible. ") Dar prioridad en la cooperacin al desarrollo rural y a un debate nacional sobre la necesidad de una reforma agraria en Guatemala.
2.
19
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
3.
Manifestar frente al Gobierno de Guatemala la ms profunda preocupacin ante las masivas violaciones de los derechos humanos, especialmente en el campo, y ante la criminalizacin del movimiento campesino y de los defensores de los derechos humanos. Instar al Gobierno de Guatemala para que cumpla con los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz de crear instituciones destinadas a la solucin de conflictos por la tenencia de la tierra, que tengan el mandato poltico y los recursos econmicos necesarios para el cumplimiento de su tarea. Instar al Gobierno de Guatemala para que promueva las reformas legales integrales mencionadas en los Acuerdos de Paz en materia de los derechos de los pueblos indgenas, que, hasta ahora, no se han llevado a la prctica. Manifestar frente al Gobierno de Guatemala la ms profunda peocupacin por la persistente discriminacin de la mujer indgena y campesina en materia del acceso a la tierra y su control, y de la trabajadora agrcola en materia del reconocimiento de su labor y exigir que tome las medidas adecuadas como por , ejemplo la puesta en prctica de una reforma segn el art. 139 del Cdigo de Trabajo.
4.
5.
6.
Manifestacin de trabajadoras/es del Caf en Malacatn
20
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
V. Eplogo: Resolucin exitosa del caso finca Mara de Lourdes
Cuando FIAN visit el 21 de octubre de 2004, la comunidad en su nueva tierra, denominada finca El Paraso, la gente se ven felices. "Despus de 12 aos de conflicto, ahora es un cambio de vida. Hoy vemos el fruto de nuestra l u c h a", dicen. Efectivamente, sucedi algo extraordinario en este caso, una victoria de David contra Goliath, de las trabajadoras y trabajadores de la finca Mara de Lourdes contra su patrn, familiares del actual Presidente de la Repblica. El conflicto laboral en la finca Mara Lourdes es tpico para las fincas cafetaleras en Guatemala: 46 familias de trabajadoras y trabajadores comienzan a organizarse en un sindicato, para exigir el pago del salario mnimo y el respeto de sus derechos laborales, y se les despide su patrn en 1992. Van los trabajadores a reclamar su reinstalacin ante los juzgados. Ah, la justicia tarda, mientras la gente no tiene de que comer. Finalmente, como la ilegalidad del despido en tan evidente, los tribunales resuelvan a favor de los trabajadores, condenando a la parte patronal a reinstalarlos y a pagar los salarios retenidos desde el da del despido ilegal. Sin embargo, la justicia no se hace efectiva. La parte patronal se niega a respetar la resolucin del poder judicial. La violacin de derechos humanos queda en impunidad. La gente trata de sobrevivir, la mayora ya no puede garantizar una alimentacin adecuada de su famila. Finalmente, por desesperacin, como en el caso de Mara de Lourdes en noviembre de 2003, ocupan la casa patronal de la finca, para exigir justicia. Y cuando despus el patrn pide al juzgado desalojar la gente, ah s funciona la funcin coercitiva del Estado. El 22 de enero de 2004 desalojan con violencia a los trabajadores, curiosamente es el primer desalojo ejecutado por el nuevo gobierno del Presidente Berger quin entra en funciones el 16 , de enero. Ser casualidad, tomando en cuenta que la familia propietaria de la finca Mara de Lourdes es la de la esposa del Presidente? La lucha de la gente, y las acciones internacionales A solicitud de la Pastoralde la Tierra de Quetzaltenango y del nuevo grupo local de FIAN en esa ciudad capital del Altiplano guatemalteco, FIAN conoce y verifica el caso. La primera accin dirigida al Presidente de Guatemala, Oscar Berger es una Intervencin Especial del Secretariado Internacional el 27 de febrero de 2004. La segunda , actividad es la visita de una delegada de FIAN Internacional a las familias en la finca, y FIAN plantea el caso en reuniones con la Corte Suprema, la Comisin Presidencial de Resolucin de Conflictos CONTIERRA, el Procurador de Derechos Humanos, y la Comisin Presidencial de Derechos Humanos, en marzo de 2004. Se conforma una mesa de dilogo entre las partes y con presencia del Estado. Sin embargo, cuando el 19 de abril de 2004 los representantes de los trabajadores salen despus de la reunin de la Mesa de Dilogo de la Casa de Gobernacin en Quetzaltenango, la polica los captura a Juan Jos Mota y Humberto Lpez. Resulta que la parte patronal ha logrado que un juzgado emite 21 rdenes de captura en contra de los trabajadores, y a un representante de la Pastoral de la Tierra de la iglesia catlica. En los das despus, varios organismos internacionales, entre stos CIFCA, FIDH, Misereor CIDSE y FIAN envan pronunciamientos al , Presidente de la Repblica, exigiendo la libertad para los presos y la resolucin del caso en base al respeto de derechos humanos. Poco despus, dejan en libertad a los trabajadores. Sin embargo, siguen las intimidaciones contra las familias en el lugar y en contra de los agentes de la Pastoral de la Tierra quienes las acompaan. El caso no avanza en la mesa de negociacin, por lo que FIAN lanza el 18 de mayo 2004 una Accin Urgente, llamando a sus miembros a nivel internacional enviar cartas de protesta al Presidente de Guatemala. En la Accin Urgente, FIAN solicit al Presidente que intervenga personalmente en este caso emblemtico.
21
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
Cuando el 6 de julio, una nia de 15 aos y un nio de 13 aos fueron secuestrados, golpeados y la nia violada por un guardia de seguridad, y en presencia del administrador de la finca Mara de Lourdes, varios organismos internacionales, entre stos nuevamente CIFCA, CIDSE, FIDH y FIAN, y tambin Amnista Internacional envan misivas al Presidente de Guatemala, exigiendo la inmediata investigacin de los hechos y la resolucin del caso. A finales de julio, un delegado de FIAN visita nuevamente las familias en la finca, y se reune nuevamente con altos funcionarios de la Corte Suprema, de la Procuradura de Derechos Humanos y de la Comisin Presidencial para Conflictos Agrarios, CONTIERRA. En este marco, se recibe la informacin que el Presidente de la Repblica, ante la presin nacional e internacional sobre el caso y en particular sobre su familia involucrada, nombr un designado especial para coadyuvar a una resolucin nogociada del conflicto. Entre agosto y septiembre de 2004, delegadas/os de las familias, de la Pastoral de la Tierra, de la parte patronal y de instituciones del Estado lleguen, a final de intensas negociaciones, a un acuerdo, que en s mismo es extraordinario ante una casi total impunidad de violaciones de derechos laborales en las fincas cafetaleras de Guatemala. El acuerdo final contempla que la parte patronal acepta pagar un monto total equivalente al 55 por ciento de los salarios cados desde el despido ilegal del 1992: un monto de 1.654,200 Quetzales (equivalente a 212.745 USD o 164.000 Euro). De ello, se compr el terreno finca El Paraso, en el cual ahora viven las familias, otro terreno para cultivos de la comunidad, y se entreg una parte en efectivo a las familias. Adems, el Estado por medio de Contierra les apoyo con materiales para las nuevas casas en la nueva finca El Paraso. Todos los juicios contra los trabajadores y agentes de la Pastoral fueron levantados. Sin embargo, el juicio por la violacin de la nia no fue includo en la negociacin, sino se ha presionado a que sigan las investigaciones y se decrete el castigo debido de los hechores. Cuando FIAN visit a las familias en su nueva tierra en la finca El Paraso el 21 de octubre de 2004, recin haban comenzado a construr sus nuevas casas en el terreno. Comenzaron los trabajadores la reunin. Recordaron nuevamente la historia de su lucha, los tiempos de la represin y violencia, todo el apoyo que haban recibido por la Pastoral de la Tierra de Quetzaltenango y por la solidaridad internacional, los momentos de deseperacin hasta llegar al da de hoy. Efectivamente, hay en este momento tantos conflictos similares en las fincas cafetaleras de Guatemala, que, sin duda alguna urge seguir con las acciones de apoyo a nivel nacional e internacional. Obviamente, el impacto de las acciones de la solidaridad internacional puede ser un factor importante en la resolucin de casos de violaciones del derecho a alimentarse, en Guatemala y en otras partes del mundo.
Nios de la Finca Mara de Lourdes
22
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
VI. ANEXOS
Anexo 1: Observaciones Finales del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, Guatemala
En su 31a sesin, en noviembre de 2003, el Comit DESC de las Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupacin sobre la situacin de estos derechos en Guatemala. En su resolucin del 28 de noviembre de 2003, insta al Estado de Guatemala para que adopte medidas concretas e inmediatas destinadas a impedir violaciones evidenciadas relativas a la discriminacin de los pueblos indgenas y a las mujeres, y con respecto al derecho a la alimentacin etc. y a los derechos laborales. De las Observaciones Finales sobre Guatemala, documento emitido el 28 de novimebre de 2003, citamos los siguientes numerales que estn relacionados con los temas expuestos en este informe. "... 10. El Comit se preocupa por el insuficiente avance realizado por el Estado en la implementacin efectiva de los Acuerdos de Paz del ao 1996 (incluso el Acuerdo Global de Derechos Humanos, el Acuerdo de Asuntos Socioeconmico y Agrario) lo que ha implicado problemas serios persistentes, tal como la violencia a nivel nacional, intimidacin, corrupcin, impunidad, y la falta de reformas institutionales, reforma fiscal, reforma educativa y reforma agraria. Todo esto ha tenido un impacto adverso a la plena realizacin de los derechos economicos, sociales y culturales reconocidos en el Pacto, en particular en relacin a los pueblos indgenas. 24. El Comit sigue profundamente preocupado por la distribucin desigual de la riqueza y de la tierra y por el alto nivel de exclusin social, en particular de los indgenas y de la poblacin rural, lo que impide el pleno goce de los derechos economicos, sociales y culturales. 29. El Comit recomienda al Estado Parte aumentar sus esfuerzos en su lucha contra la discriminacin frente a los pueblos indgenas, en particular en materia de empleo, de servicios de salud, de la propiedad de tierras, de la alimentacin adecuada, de la vivienda y educacin. 30. El Comit invita al Estado Parte a asegurar la igualidad entre mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, en particular tomando las medidas apropiadas para combatir la discriminacin en la educacin de las , nias, en el acceso al empleo, en un salario igual por trabajo igual, y en el acceso a la tierra y a los servicios de crdito. El Comit insta al Estado Parte para que aumente el nivel de representacin de mujeres en los servicios pblicos. 41. El Comit anima al Estado Parte a re-orientar su politica agrcola y a poner en prctica su plan de atencin social destinado a combatir la crisis del caf mediante medidas que les garanticen a las personas afectadas por la crisis el acceso a la alimentacin adecuada, a la salud, la vivienda subvencionada y a oportunidades de empleo. 42. El Comit reitera su recomendacin anterior (E/C. 12/1/add.3, pargrafo 24) e insta al Estado Parte para que ponga en prctica las medidas mencionadas en los Acuerdos de Paz de 1996, en particular los acuerdos relativos a la reforma agraria y la devolucin de las tierras comunales indgenas. ..." (Naciones Unidas, Consejo Econmico Social, Observaciones Finales del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, Guatemala, 31a sesin, 10- de noviembre de 2003, Documento E./C. 28 12/1/Add.93, citamos de una traduccin propia del original ingls).
23
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
Anexo 2: Resolucin del Parlamento Europeo sobre los Derechos Humanos en Guatemala
El 10 de abril de 2003, el Parlamento Europeo emiti una resolucin relativa a la situacin de los derechos humanos en Guatemala, la cual se refiere en primer lugar a la situacin del derecho humano a la alimentacin y a la situacin en el campo. Cabe subrayar algunas de las preocupaciones y recomendaciones relativas a los aspectos de la conflictividad agraria: El parlamento reitera que apoyar el proceso de paz, y pide que se d prioridad en la cooperacin a la seguridad alimentaria, al desarrollo rural y a la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, acompaados de un programa de capacitacin. Adems respalda la postura de la Comisin Europea de apoyar los programas de desarrollo rural y la reforma agraria. Pone nfasis en los derechos de los pueblos indgenas, especialmente los derechos a sus tierras, y expresa su preocupacin por la discriminacin de la mujer indgena y campesina El Parlamento Europeo, A. Considerando que el respeto, la proteccin y la garanta de todos los derechos humanos econmicos, sociales, culturales, civiles y polticos forman la base de una paz duradera y de un desarrollo humano sostenible, B. Considerando que el derecho a la alimentacin, reconocido en el artculo 11 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, implica la obligacin del Estado y de la comunidad de Estados de garantizar el acceso de los grupos vulnerables a los recursos de que precisan para alimentarse, en particular a la tierra, .. 1. Solicita al Gobierno de Guatemala que elabore y ponga en marcha una poltica nacional de seguridad alimentaria y desarrollo rural, ya que ste fue un compromiso concreto asumido por el Gobierno en virtud del Acuerdo de Paz; subraya en este sentido la importancia del papel de la Secretara de Asuntos Agrarios; 2. Expresa su preocupacin por la situacin actual, y pide a la Comisin que, en la prxima reunin del Grupo Consultivo, insista en que el Gobierno de Guatemala contribuya sustancialmente a acelerar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, a garantizar unas asignaciones presupuestarias suficientes, a establecer una situacin fiscal adecuada y a promover un proceso de consulta sobre la Estrategia de Reduccin de la Pobreza; 3. Expresa su preocupacin por las vctimas del actual incremento de la violencia y pide al Gobierno de Guatemala que elimine la impunidad, mejore la seguridad civil y garantice los derechos humanos; pide que las autoridades de Guatemala apoyen plenamente y faciliten la misin de la Comisin Investigadora de los Cuerpos Ilegales y Grupos Clandestinos de Seguridad (CICIACS), tal y como se acord el 13 de marzo de 2003 entre el Procurador de los Derechos Humanos y el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala; 4. Condena los recientes asesinatos de dirigentes campesinos locales y las recientes amenazas e intimidaciones contra dirigentes campesinos nacionales, por lo que exige de las autoridades guatemaltecas el esclarecimiento de estos hechos y el debido castigo de los autores; 5. Destaca la necesidad de promover un debate nacional sobre una reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra, y en este contexto recomienda que el Congreso de la Repblica apruebe pronto la Ley de Registro e Informacin Catastral, y que el Gobierno fortalezca institucionalmente CONTIERRA, organismo creado para la resolucin de conflictos agrarios; 6. Expresa su preocupacin por las debilidades de la institucin creada para la resolucin de conflictos agrarios CONTIERRA, por lo que pide al Gobierno de Guatemala que le confiera, en el marco de la nueva Secretara de Asuntos Agrarios, un mandato poltico y jurdico as como los recursos necesarios para imponer efectivamente soluciones en conflictos especficos, ejerciendo la autoridad del Estado;
24
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
7 Expresa su preocupacin por la inseguridad y el desalojo de los pueblos indgenas de las tierras donde . trabajan, por lo que exige el estricto cumplimiento de las reformas legales establecidas por el Acuerdo de Paz para reconocer restituir proteger y garantizar los derechos histricos de los pueblos indgenas sobre sus tierras, y la , , transposicin del Convenio 169 de la OIT a la legislacin y administracin nacionales; 8. Expresa su preocupacin por el persistente incumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indgenas, por lo que insta al Gobierno de Guatemala al efectivo cumplimiento del mismo y a desarrollar sobre esta base un conjunto de polticas pblicas integrales de lucha contra la discriminacin ancestral de la que han sido vctimas los pueblos maya, garfuna y xinca; 9. Expresa su preocupacin por la persistente discriminacin de la mujer indgena y campesina en relacin al acceso y el control sobre la tierra, y de la mujer trabajadora agrcola en relacin con el reconocimiento de su labor , por lo que exige a las instituciones del Estado que apliquen de manera consecuente el derecho a la copropiedad, que se reforme el artculo 139 del Cdigo de Trabajo de modo que la mujer sea reconocida como trabajadora con salario propio, y que se respeten los dems derechos de la mujer a la no discriminacin y la equidad en cuanto a decisiones polticas y actividades econmicas, sociales y culturales; 10. Reconoce la aportacin de la comunidad internacional al proceso de paz en Guatemala, en particular la labor de verificacin de los acuerdos de paz de la Misin de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), y las inversiones de los diversos donantes bilaterales y multilaterales en apoyo a una paz firme y duradera en Guatemala; 11. Reitera su apoyo al proceso de paz en Guatemala, y pide que en la futura cooperacin UE - Guatemala se d prioridad a la seguridad alimentaria, al desarrollo rural y a la reforma del sistema de tenencia y aprovechamiento de la tierra acompaado de un programa de capacitacin; 12. Respalda la postura de la Comisin de ofrecer cooperacin econmica para programas de desarrollo rural y reforma agraria, siempre y cuando el Gobierno de Guatemala presente un plan concertado con los sectores de la sociedad civil, y demuestre que movilizar de manera adecuada recursos internos para la ejecucin de este plan; 13. Solicita a la Comisin que promueva la coordinacin y la coherencia con los dems donantes en el marco del Grupo Consultivo sobre Guatemala programado para 2003, en particular en lo que se refiere a la futura cooperacin en apoyo a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural en Guatemala; 14. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolucin al Consejo, a la Comisin, al Gobierno de Guatemala, al Congreso de Guatemala, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Organizacin de Estados Americanos y al Parlamento Centroamericano. http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P5TA2003-0190+0+DOC+XML+V0//ES
una tierra para vivir
25
El derecho humano a la alimentacin en Guatemala - FIAN Internacional 2005
VII. BIBLIOGRAFA CITADA
CoDESC: Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas: Observacin General 12: El Derecho a una Alimentacin Adecuada, Mayo 1999, Ginebra Congreso de la Repblica: Iniciativa de Ley de Seguridad Alimentario-Nutricionalde guatemala, Nr de registro 2972, 18 de febrero de 2004 Consejo Econmico Social, Observaciones Finales del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales de las NU, Guatemala, 31a sesin, Documento E . / C .1 2 /1 /A d d .9 3 , N o v i e m b r e 2 0 0 3 , G i n e b r a DESCGUA/CIIDH: Informe de Situacin de Los Derechos Econmicos, Sociales a Culturales - Guatemala 2003, 2003 DEER/LEON: Deere, C. Leon, M., Mujer y Tierra en Guatemala, AVANCSO 1999 FIAN/WANAHR: FIAN/WANAHR y el Instituto Jacques Maritain: Cdigo de Conducta sobre el Derecho Humano a la Alimentacin Adecuada, septiembre 1997 Heidelberg , FAO: (Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y Agricultura) Informe sobre la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2003, 2003, Roma www.fao.org FONTIERRAS: Seminario sobre desafos del Fondo de Tierras, Memoria, Guatemala 1999 GARCIA: Diana Garca, Una Guatemala que se resiste al cambio: Mujer y Tierra, Equidad de Gnero y Reforma Agraria, presentacin en conferencia internacional sobre acceso a la tierra, Bonn, marzo de 2001. Gobierbno de Guatemala: Poltica Nacional Alimentaria y Nutricional, Guatemala 2004 INE y MAGA, IV Censo nacional agropecuario 2003, caractersticas generales de las fincas generales y productoras y productores agropecuarios (Tomo I), enero 2004 MINUGUA (Misin de Verificacin de las Naciones Unidas en Guatemala) MINUGUA 2000: Informe de verificacin de la situacin de los compromisos relativos al desarrollo rural y recursos naturales de los Acuerdos de Paz, noviembre 2000, Guatemala MINUGUA-compromisos laborales: Informe de verificacin de situacin sobre los compromisos laborales de los Acuerdos de Paz, junio 2000, Guatemala MINUGUA-pueblos indgenas: Informe de verificacin sobre la superacin de la discriminacin de los pueblos indgenas en el marco de los Acuerdos de Paz, septiembre 2001, Guatemala MINUGUA 2002: Informe de MINUGUA para el grupo consultivo sobre Guatemala, Guatemala 2002, numeral 53 Parlamento Europeo, Resolucin sobre Derechos Humanos en Guatemala, Bruselas, 10/04/2003 PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala, 2003
26
También podría gustarte
- Normativo para La Elaboración de Tesis IDocumento5 páginasNormativo para La Elaboración de Tesis IEstudiantes por Derecho50% (6)
- Digesto Constitucional GuatemaltecoDocumento707 páginasDigesto Constitucional GuatemaltecoEstudiantes por Derecho100% (4)
- Leer Con BebesDocumento21 páginasLeer Con BebesAngeles Vergara MontesAún no hay calificaciones
- Decreto Numero 11-2002 Ley de Los Consejos de Desarrollo Urbano y RuralDocumento12 páginasDecreto Numero 11-2002 Ley de Los Consejos de Desarrollo Urbano y RuralEstudiantes por Derecho83% (6)
- Cuestionario Derecho Penal1y2Documento29 páginasCuestionario Derecho Penal1y2Estudiantes por Derecho93% (28)
- Memoria DescriptivaDocumento20 páginasMemoria DescriptivaTony Vilchez YarihuamanAún no hay calificaciones
- Custionario Derecho Administrativo 1Documento25 páginasCustionario Derecho Administrativo 1Wil Rossal100% (1)
- Piso FirmeDocumento16 páginasPiso FirmeDan Flores de la HuertaAún no hay calificaciones
- Nogue Joan Y Romero Joan - Las Otras Geografias PDFDocumento541 páginasNogue Joan Y Romero Joan - Las Otras Geografias PDFMenganoPerez100% (10)
- Dictamen Respecto de La Iniciativa de Reformas A La Ley Electoral y de Partidos Políticos Por Parte de La Corte de ConstitucionalidadDocumento297 páginasDictamen Respecto de La Iniciativa de Reformas A La Ley Electoral y de Partidos Políticos Por Parte de La Corte de ConstitucionalidadEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Reglamento Convenio 175 OIT Sobre Trabajo A Tiempo ParcialDocumento2 páginasReglamento Convenio 175 OIT Sobre Trabajo A Tiempo ParcialEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- 252 Informática Jurídica RevisadaDocumento6 páginas252 Informática Jurídica RevisadafrislyjuarezAún no hay calificaciones
- Preliminares para Desarrollar Un Plan de Investigación CientíficaDocumento17 páginasPreliminares para Desarrollar Un Plan de Investigación CientíficaEstudiantes por Derecho100% (1)
- Manifiesto de Apoyo Al Lic. Gustavo BonillaDocumento4 páginasManifiesto de Apoyo Al Lic. Gustavo BonillaEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Acuerdo Gubernativo 106-2016 ViaticosDocumento3 páginasAcuerdo Gubernativo 106-2016 ViaticosEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Decreto. 18-2016 Reformas Al Dto. 40-94 Ley Orgánica Del Ministerio PúblicoDocumento8 páginasDecreto. 18-2016 Reformas Al Dto. 40-94 Ley Orgánica Del Ministerio PúblicoEstudiantes por Derecho100% (1)
- Reglamento Del Ejercicio de Práctica Supervisada y Acuerdo de La Homologación de La CarreraDocumento21 páginasReglamento Del Ejercicio de Práctica Supervisada y Acuerdo de La Homologación de La CarreraEstudiantes por Derecho100% (1)
- Los Conceptos Del Codigo de TrabajoDocumento21 páginasLos Conceptos Del Codigo de TrabajoJuanJoseAún no hay calificaciones
- Reforma Constitucional Documento BaseDocumento20 páginasReforma Constitucional Documento BaseRicardo EggenbergerAún no hay calificaciones
- Suplemento Huelga de Dolores 2016Documento8 páginasSuplemento Huelga de Dolores 2016Estudiantes por Derecho100% (1)
- Borrador Anteproyecto de Reformas Al CpcymDocumento56 páginasBorrador Anteproyecto de Reformas Al CpcymKarla D OrellanaAún no hay calificaciones
- 31-2012 Ley Contra La Corrupción PDFDocumento5 páginas31-2012 Ley Contra La Corrupción PDFEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Ley de Declaración Del Pop Wuj Como Patrimonio Nacional de La Nación PDFDocumento2 páginasLey de Declaración Del Pop Wuj Como Patrimonio Nacional de La Nación PDFEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Ley de Contrataciones ActualizadaDocumento53 páginasLey de Contrataciones ActualizadaAlex MendezAún no hay calificaciones
- Decreto 033-2012 PDFDocumento2 páginasDecreto 033-2012 PDFEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Reformas A La Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96 Del Congreso de La República PDFDocumento2 páginasReformas A La Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96 Del Congreso de La República PDFEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Ley No. 815, Código Procesal Del Trabajo y de La Seguridad Social de NicaraguaDocumento20 páginasLey No. 815, Código Procesal Del Trabajo y de La Seguridad Social de NicaraguaEstudiantes por Derecho100% (5)
- Manual de Clasificación Presupuestaria Del Sector Público, 5a EdiciónDocumento306 páginasManual de Clasificación Presupuestaria Del Sector Público, 5a EdiciónEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Acuerdo 4-2013 Corte Suprema de JusticiaDocumento7 páginasAcuerdo 4-2013 Corte Suprema de JusticiaEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Digesto Constitucional de GuatemalaDocumento695 páginasDigesto Constitucional de GuatemalaGerson SotomayorAún no hay calificaciones
- Decreto 27-2012 PDFDocumento2 páginasDecreto 27-2012 PDFEstudiantes por DerechoAún no hay calificaciones
- Ley de Consejos de Desarrollo de GuatemalaDocumento14 páginasLey de Consejos de Desarrollo de Guatemalarikrdo96Aún no hay calificaciones
- Decreto-1701.PDF Ley Organica InguatDocumento14 páginasDecreto-1701.PDF Ley Organica InguatAndre AragónAún no hay calificaciones
- Tema 6Documento19 páginasTema 6crizam77Aún no hay calificaciones
- Cuestiones Urbanas Volu 1 2013Documento216 páginasCuestiones Urbanas Volu 1 2013Andy RoseroAún no hay calificaciones
- Politica Educativa TP IIIDocumento13 páginasPolitica Educativa TP IIIJuandiegarcía100% (1)
- Experiencia 5 Actividad1 Comunicacion Ciclo IVDocumento7 páginasExperiencia 5 Actividad1 Comunicacion Ciclo IVHeydi CalloAún no hay calificaciones
- Enciclica Rerum Novarum InfanteDocumento6 páginasEnciclica Rerum Novarum Infanteelement9911Aún no hay calificaciones
- Infraestructura en Ciudad BolivarDocumento6 páginasInfraestructura en Ciudad BolivarJeancarlos OstosAún no hay calificaciones
- El Desafío Del Desarrollo Económico (Economía)Documento3 páginasEl Desafío Del Desarrollo Económico (Economía)Ange PeraltaAún no hay calificaciones
- RVE52 Es PDFDocumento226 páginasRVE52 Es PDFJhonny Copa100% (1)
- 2212 Richard - Teología+de+la+solidaridadDocumento8 páginas2212 Richard - Teología+de+la+solidaridadGloria Tobar BahamondesAún no hay calificaciones
- Análisis de El Conde de Montecristo - TERTULIADocumento3 páginasAnálisis de El Conde de Montecristo - TERTULIAMax BallenaAún no hay calificaciones
- UNICEF. Crece, Responsabilizate, Crea. Programa Promocion Derechos InfanciaDocumento127 páginasUNICEF. Crece, Responsabilizate, Crea. Programa Promocion Derechos InfanciaAle G. CastilloAún no hay calificaciones
- Ensayo Realidad Latinoamericana JSMMDocumento3 páginasEnsayo Realidad Latinoamericana JSMMjuanseb2197100% (2)
- Taller Proyeccion SocialDocumento5 páginasTaller Proyeccion SocialGabriel GarcesAún no hay calificaciones
- Actividad 3 - Evaluativa Desarrollo EconomicoDocumento4 páginasActividad 3 - Evaluativa Desarrollo EconomicoSamuel Mateo LADINO PULGARINAún no hay calificaciones
- Desarrollo Social Contemporáneo 5 Relatos de PeregrinosDocumento3 páginasDesarrollo Social Contemporáneo 5 Relatos de Peregrinosyisel100% (2)
- La Compuerta 12. BaldiomeroLilloDocumento17 páginasLa Compuerta 12. BaldiomeroLillonuria.girona2384100% (1)
- Fundamentos en Humanidades 2010 Num 21Documento264 páginasFundamentos en Humanidades 2010 Num 21jcbartesAún no hay calificaciones
- El Último RecursoDocumento22 páginasEl Último RecursoAbraham Paulsen BilbaoAún no hay calificaciones
- Trabajo Evangelii Gaudium Conversión PastoralDocumento16 páginasTrabajo Evangelii Gaudium Conversión PastoralAlexGrdilloAún no hay calificaciones
- Desafios para La Educacion 90s EcuadorDocumento22 páginasDesafios para La Educacion 90s EcuadorAndres Veloz HaroAún no hay calificaciones
- La Arquitectura de Tierra en México - Roux GutierrezDocumento11 páginasLa Arquitectura de Tierra en México - Roux GutierrezAGUSTIN RUBIOAún no hay calificaciones
- Plan Municipal de Desarrollo Tuxpan Jalisco 2015 2018Documento207 páginasPlan Municipal de Desarrollo Tuxpan Jalisco 2015 2018Andres Mtz GutierrezAún no hay calificaciones
- Las Trabajadoras de Medellín, Entre La Exclusión y La Necesidad.Documento19 páginasLas Trabajadoras de Medellín, Entre La Exclusión y La Necesidad.laura DAún no hay calificaciones
- Ortiz, Iván - Salud Mental PopularDocumento92 páginasOrtiz, Iván - Salud Mental PopularJTMMAún no hay calificaciones
- El ABC de La CulturaDocumento12 páginasEl ABC de La CulturaBoris CañónAún no hay calificaciones
- Manual de Gestion Integral de ProgramasDocumento175 páginasManual de Gestion Integral de ProgramasMarcos Ambruso100% (1)