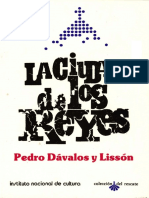Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aquí No Se Sientan Los Indios
Cargado por
Sandra CortaiseTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Aquí No Se Sientan Los Indios
Cargado por
Sandra CortaiseCopyright:
Formatos disponibles
Aqu no se sientan los indios
El hospital de terceros de San Francisco, que fue derribado hace tiempo, levantndose en su lugar un hermoso edificio de correos, era amplio y slido, distinguindose por los esbeltos arcos de su primer patio, que sostenan unos anchos corredores donde estaban los departamentos que sostuvieron por muchos aos a la Escuela Nacional de Comercio y Administracin. En el ngulo que daba para la calle de la Marscala y el callejn de la Condesa, estaban los elegantes salones y la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografa y Estadstica. En el saln principal y derredor de una mesa de caoba con elegante carpeta, sentbase el Maestro Ignacio Manuel Altamirano con algunos de sus discpulos, y entre ellos Justo Sierra, Jorge Hammeken y yo, a redactar el peridico La Tribuna, en el que todos ponamos los cinco sentidos para que fuese cada nmero digno de la cultura de los redactores y del buen nombre de su director. Altamirano, como es sabido, era indio puro, se haba formado por s mismo, y con el orgullo de su raza refera las amarguras de su infancia, cuando en su pueblo natal asista descalzo a la escuela, en que se sentaban de un lado los nios de razn, blancos e hijos de ricos hacendados, y del otro los indgenas, casi desnudos y en su totalidad muy pobres. Cierta noche, despus de que Altamirano nos haba encantado con una conversacin amena, entr de improviso en la sala un caballero, indio tambin, elegantemente vestido, con levita negra cruzada, llevando en su mano el sombrero de copa y en la otra un bastn de caa de Indias, con puo de oro. -No ha venido el seor Manuel Payno? pregunt atentamente. - No, seor le respond -, pero creo que vendr ms tarde y puede usted, si quiere, esperarlo. - Muy bien contesto el caballero, e iba a sentarse en uno de los magnficos sillones que all haba, cuando Altamirano, dirigindole una mirada terrible, le dijo: - Vaya usted a esperarlo en el corredor, porque en esos sillones no se sientan los indios. El caballero aquel, muy cortado, se sali sin decir una palabra. -Maestro! Exclam Justo Sierra -, qu ha hecho usted? - Voy a explicarlo, hijos mos. Era yo un nio muy pobre, desnudo, descalzo, que hablaba el mexicano mejor que el espaol, y cuando en la escuela de mi pueblo aprend cuando aquel maestro enseaba, ste me tom de la mano, me llev con mi padre y le dijo: Ya no tengo nada que ensear al muchacho; llvelo usted con esta carta ma al Instituto de Literatura de Toluca, para que all le pongan en condiciones de hacer una carrera, y as conquiste el porvenir que se merece. Mi padre muy agradecido tom la carta, puso en su huacal algunas tortillas gordas y unos quesos frescos y a la maana siguiente, al despuntar el alba, se ech el huacal a la espalda, cogi su bculo, me tom de la mano y sali conmigo de Tixtla para caminar a pie hasta Toluca. El viaje fue fatigoso, porque el suelo del sur es muy quebrador y el sol es muy ardiente; dormamos a campo raso y bebamos agua en los arroyos que encontrbamos en el camino. Excuso decir que llegamos a Toluca rendidos, a las cuatro de una tarde nebulosa y fra. Para no perder tiempo, mi padre se fue conmigo al Instituto y buscamos a Don Francisco Modesto Olagubel, que era el Rector, o en su ausencia, al Licenciado Don Ignacio Ramrez, que era el Vicerrector y que lo sustitua muy a menudo. Ni uno ni otro estaba en el Instituto, y mi padre, llevndome de la mano, se encontr con este caballero que acaban ustedes de ver entrar aqu y que estaba empleado en la secretara. - No estn las personas que buscan le dijo con tono agrio -, pero puedes esperarlas, porque alguna de ellas ha de venir esta tarde. Mi padre, en el colmo de la fatiga, se sent en una silla, indicndome que yo a sus pies me sentara en la alfombra. Cuando este caballero nos vio, mir con profundo desprecio a mi padre y le dijo con orgullo: - Vete con tu muchacho al corredor, porque aqu no se sientan los indios. Y hoy, no hago ms que pagar con la misma moneda, al que tan duramente trat al autor de mis das... Y en los ojos del maestro, que parecan diamantes negros, brillaron las lgrimas de dolor, que fulguraban con el melanclico brillo de un recuerdo... Juan de Dios Peza
También podría gustarte
- Programa-Para-Realizar-Honores EneroDocumento2 páginasPrograma-Para-Realizar-Honores EneroLuis Angel Mozo100% (1)
- Portadas 2018Documento11 páginasPortadas 2018camilo santiago mendozaAún no hay calificaciones
- La Educación También Se Muestra en La Calle ?? - ???????Documento5 páginasLa Educación También Se Muestra en La Calle ?? - ???????Mauricio Magaña100% (1)
- Paola Book Repor Te de TornilloDocumento2 páginasPaola Book Repor Te de Tornillosppd09296908100% (1)
- HERBOLARIADocumento1 páginaHERBOLARIAMartha Cortes100% (1)
- Los Géneros Literarios, Informativos y Académicos y Su Uso para Desarrollar Competencias de LectoescrituraDocumento1 páginaLos Géneros Literarios, Informativos y Académicos y Su Uso para Desarrollar Competencias de LectoescrituraSamantha Cedillo RamirezAún no hay calificaciones
- Guión Teatral de La Independencia de MéxicoDocumento5 páginasGuión Teatral de La Independencia de MéxicoKevinPupiales100% (1)
- TripticoDocumento2 páginasTripticoBrandon O R WeroAún no hay calificaciones
- Ensayo-En Busca de Nuestra LibertadDocumento3 páginasEnsayo-En Busca de Nuestra LibertadManuel Alejandro Perez PerezAún no hay calificaciones
- Practica Módulo 3Documento3 páginasPractica Módulo 3Martha Riva PalacioAún no hay calificaciones
- Catalogo de ProfesionesDocumento19 páginasCatalogo de ProfesionesPlans Vs Angry 999Aún no hay calificaciones
- Física y matemáticasDocumento18 páginasFísica y matemáticasbrandonredfieldAún no hay calificaciones
- Cuestionario Ecologia y Medio Ambiente Bloque II Segundo ParcialDocumento3 páginasCuestionario Ecologia y Medio Ambiente Bloque II Segundo ParcialJu PeAún no hay calificaciones
- Producción maíz comunidadDocumento42 páginasProducción maíz comunidadAlma Adela Contreras RiveraAún no hay calificaciones
- Jerarquización y Dosificación 2017-2018 CIENCIAS IDocumento4 páginasJerarquización y Dosificación 2017-2018 CIENCIAS IAlicia LopezAún no hay calificaciones
- Texto Narrativo El Robot y La AbuelitaDocumento3 páginasTexto Narrativo El Robot y La AbuelitaJudy Morocho Ordoñez100% (1)
- Reportaje de ChihuahuaDocumento6 páginasReportaje de ChihuahuaPreza Cuauhtemoc78% (9)
- Oso panda en peligroDocumento2 páginasOso panda en peligrojohan36xAún no hay calificaciones
- Dadaísmo y surrealismo: lo absurdo y lo oníricoDocumento1 páginaDadaísmo y surrealismo: lo absurdo y lo oníricoJose VazquezAún no hay calificaciones
- Ceremonia de lanzamiento de capsula del tiempo 2023Documento5 páginasCeremonia de lanzamiento de capsula del tiempo 2023Alma GómezAún no hay calificaciones
- Solicitud Club Cultural-DeportivoDocumento1 páginaSolicitud Club Cultural-DeportivoFannySilvaCano0% (1)
- Reseña PantaletasDocumento8 páginasReseña PantaletasMarina Berenice Rios100% (1)
- Ensayo Energia NuclearDocumento3 páginasEnsayo Energia NuclearJ Alejandro Robalino0% (1)
- Juicio A Un TacoDocumento1 páginaJuicio A Un TacoAdrián MartagónAún no hay calificaciones
- Olimpiada Altamirano CompletaDocumento181 páginasOlimpiada Altamirano CompletaNalleli Lopez FalconAún no hay calificaciones
- Datos Basicos de San Juan CacahuatepecDocumento6 páginasDatos Basicos de San Juan CacahuatepecStorg GuzmanAún no hay calificaciones
- Caricaturas Revolucion Industrial)Documento5 páginasCaricaturas Revolucion Industrial)Blanca Arenas0% (1)
- Clases SocialesDocumento4 páginasClases Socialesgiuliana carvajalAún no hay calificaciones
- Étnias de ChiapasDocumento7 páginasÉtnias de ChiapasMagu DomaAún no hay calificaciones
- Cuento TecnológicoDocumento2 páginasCuento TecnológicoAilynGiraldoAún no hay calificaciones
- Diagnóstico Regional-Puebla - 2016-IDocumento20 páginasDiagnóstico Regional-Puebla - 2016-IValeria AguirreAún no hay calificaciones
- Examen de Geografia Bloque IDocumento4 páginasExamen de Geografia Bloque IJocelyne Garcia0% (1)
- Historia2º SeptiembreDocumento14 páginasHistoria2º SeptiembreMaricarmen Rodriguez Ramirez100% (1)
- Chismógrafo de La Profe TaniaDocumento2 páginasChismógrafo de La Profe TaniaThamiris Oliveira0% (1)
- Contexto Externo e Interno, Antecedentes HistoricosDocumento2 páginasContexto Externo e Interno, Antecedentes HistoricosRoberto Enríquez100% (2)
- Ecologia COLBACH 2020 - A PDFDocumento97 páginasEcologia COLBACH 2020 - A PDFraulAún no hay calificaciones
- Cuautlapan y La Herpetofauna-Miguel y Carlos CerónDocumento37 páginasCuautlapan y La Herpetofauna-Miguel y Carlos CerónJavo CortesAún no hay calificaciones
- Los Textos MonográficosDocumento12 páginasLos Textos MonográficosJosé Mario Ramón Pérez100% (1)
- Proyecto de Practicas Observación Administración VER FINALDocumento22 páginasProyecto de Practicas Observación Administración VER FINALcramoso49100% (1)
- 4TO BIOLOGÍA-GEOGRAFÍA F Evaluacion Diagnostica 2021Documento3 páginas4TO BIOLOGÍA-GEOGRAFÍA F Evaluacion Diagnostica 2021Mayrita VargasAún no hay calificaciones
- Laboratorio de Ciencias Naturales y Educación AmbientalDocumento4 páginasLaboratorio de Ciencias Naturales y Educación Ambientalicarlasaenz100% (2)
- Antecedentes Historicos de La Formación TécnicaDocumento21 páginasAntecedentes Historicos de La Formación TécnicaAlfonso Miranda SpeciaAún no hay calificaciones
- Esta Historia Trata de Un Marino Genovés Que Conoció Muy Bien El Mar y Sus RutasDocumento1 páginaEsta Historia Trata de Un Marino Genovés Que Conoció Muy Bien El Mar y Sus Rutasrobertoro1969Aún no hay calificaciones
- Himno Nacional en NahuatlDocumento2 páginasHimno Nacional en NahuatlCristy Cristi100% (1)
- Cuadro Sinoptico #2Documento1 páginaCuadro Sinoptico #2CAROLAY GRAUS OSPINOAún no hay calificaciones
- Guia Historia Universal Ingreso UnamDocumento29 páginasGuia Historia Universal Ingreso UnamAlejandro Ortega LópezAún no hay calificaciones
- 4 ABC Examen Clave NoviembreDocumento7 páginas4 ABC Examen Clave Noviembrekarla avecilla100% (1)
- Variantes LéxicasDocumento14 páginasVariantes LéxicasDorian Sinued Vázquez AlboresAún no hay calificaciones
- ESCUELA Diagnóstico Externo e InternoDocumento3 páginasESCUELA Diagnóstico Externo e InternoSidney Aline Ordóñez PalaciosAún no hay calificaciones
- 50 Palabras Tecnicas Con Sus Respectivas Imagenes en PDFDocumento7 páginas50 Palabras Tecnicas Con Sus Respectivas Imagenes en PDFjhonAún no hay calificaciones
- Poema - Maestrito de Pueblo.Documento5 páginasPoema - Maestrito de Pueblo.José Guadalupe Nuño AscencioAún no hay calificaciones
- Biografía José Hernández Primer Astronauta MexicanoDocumento2 páginasBiografía José Hernández Primer Astronauta MexicanoNidia MontesAún no hay calificaciones
- Un Justo AcuerdoDocumento1 páginaUn Justo AcuerdoESPAÑOL100% (1)
- Planeacion Biologia 2. Original en WordDocumento35 páginasPlaneacion Biologia 2. Original en Wordtienesunculitobienmo0% (1)
- Examen Extraordinario de Regularización BiologiaDocumento4 páginasExamen Extraordinario de Regularización Biologiasamus1984Aún no hay calificaciones
- La Ciudad de Los Reyes PDFDocumento274 páginasLa Ciudad de Los Reyes PDFSaul RománAún no hay calificaciones
- Crónica (Madrid. 1929) - 16-2-1930 PDFDocumento23 páginasCrónica (Madrid. 1929) - 16-2-1930 PDFferAún no hay calificaciones
- Aqui Nose Sientan LosindiosDocumento2 páginasAqui Nose Sientan LosindiosIbr IbrAún no hay calificaciones
- Manuel Maria MallarinoDocumento3 páginasManuel Maria MallarinoOrlando Mera PotosiAún no hay calificaciones
- Cuentos de ChachapoyasDocumento14 páginasCuentos de Chachapoyascristian100% (1)
- Grafos PDFDocumento15 páginasGrafos PDFPeritosForensesSomexjupeAún no hay calificaciones
- A Mi AmadaDocumento3 páginasA Mi AmadaSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Paso A Paso 2 Chapter 1Documento16 páginasPaso A Paso 2 Chapter 1Leticia González ChimenoAún no hay calificaciones
- Examen SocialesDocumento1 páginaExamen SocialesSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- GUIA 1 ESPAÑOL 11° La Literatura Antigua y Clasica 2014Documento4 páginasGUIA 1 ESPAÑOL 11° La Literatura Antigua y Clasica 2014Oscar Alfonso Diaz Cruz86% (36)
- SICG M3AcInU1Documento6 páginasSICG M3AcInU1Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Guia Historia de L A CulturaDocumento2 páginasGuia Historia de L A CulturaSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- AdjetivesDocumento1 páginaAdjetivesSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Portafolio de EvidenciasDocumento9 páginasPortafolio de EvidenciasSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Antologia Español 2011 (Reparado)Documento5 páginasAntologia Español 2011 (Reparado)Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- SICG M3AcInU1bDocumento7 páginasSICG M3AcInU1bSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Actividad Integradora Del MóduloDocumento1 páginaActividad Integradora Del MóduloSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Act9 ForoDocumento1 páginaAct9 ForoSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- 4 Unidad LocucionesDocumento9 páginas4 Unidad LocucionesSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Cuestionario de GreciaDocumento1 páginaCuestionario de GreciaSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Actividad 22Documento2 páginasActividad 22Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- SICG M2Act3Documento8 páginasSICG M2Act3Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Actividad Integradora Del MóduloDocumento1 páginaActividad Integradora Del MóduloSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Planeacion Historia Del ArteDocumento62 páginasPlaneacion Historia Del ArteSandra Cortaise100% (2)
- Actividad IntegradoraDocumento13 páginasActividad IntegradoraSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Lectu Raii Sep 2008Documento44 páginasLectu Raii Sep 2008Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Concepto de LiteraturaDocumento1 páginaConcepto de LiteraturaSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Concepto de LiteraturaDocumento1 páginaConcepto de LiteraturaSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Examen de Comprension LinguisticaDocumento10 páginasExamen de Comprension LinguisticarealitymAún no hay calificaciones
- A10M1Documento3 páginasA10M1Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- LitUni2012Documento3 páginasLitUni2012Sandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Actividad Orientación Ii SemestreDocumento1 páginaActividad Orientación Ii SemestreSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Trabajo de Teatro TLRIIDocumento1 páginaTrabajo de Teatro TLRIISandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Plan de IntervenciónDocumento5 páginasPlan de IntervenciónSandra CortaiseAún no hay calificaciones
- Canasta RevueltaDocumento2 páginasCanasta RevueltaSandra CortaiseAún no hay calificaciones