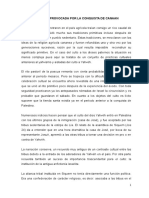Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Administración Como Producto de La Razón Instrumental
La Administración Como Producto de La Razón Instrumental
Cargado por
Dianis Gonzalez UribeTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Administración Como Producto de La Razón Instrumental
La Administración Como Producto de La Razón Instrumental
Cargado por
Dianis Gonzalez UribeCopyright:
Formatos disponibles
Asociacin Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contadura y Administracin
X Asamblea General de la (ALAFEC)
Ponencia:
La administracin como producto de la razn instrume ntal: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Diego Armando Marn Idrraga
La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Diego Armando Marn Idrraga
La razn es el conjunto de ideas preexistentes de que no podemos adquirir conciencia sino a medida que va mos distinguiendo las entidades hechas a su imagen. La ra zn es la facultad soberana del al ma, la fuente de todo conocimiento, el principio determinativo de toda accin hu mana. Platn La razn es un sistema estrecho que ha degenerado en ideologa. Con tiempo y poder, se ha convertido en un dogma sin rumbo, disfrazndose de indagacin desinteresada. Como la mayora de las religiones, la razn se presenta como la solucin de los problemas que ella mis ma ha causado John Ralston Saul
Resumen
La pres ente ponencia es el resultado d e una investigacin de tipo terico, ad elantada po r el autor, tendiente a identi ficar las particularidad es epistemolgicas de la racion alidad que caracteriza a la administracin. Se parte d e la hiptesis que la administracin subyace de una racionalidad instrumental, como disfuncin de una figura de razn ms pura y objetiva. Esto permite suponer que l a administracin por ent raar un inters utilitario, tiene un sentido adverso al despertar de la razn en el homb re, cuy a instrumentacin en las o rganizaciones ha generado la negacin de la condicin humana. El documento consta de tres momentos. En el primero se expon e como surge l a razn y se establecen las caract ersticas histricas en que se desarrolla en el marco de la modernidad. Con ello se bus ca establecer un acercamiento epistemolgico con rel acin a la nocin de razn, que sirva para discerni r su relacin con la administracin. En el segundo s e realiza una descripcin de la razn, desde su origen como racionalidad objetiva, hasta su mutacin en racionalidad instrumental. En el ltimo se expon e cmo la administracin em erge del desarrollo ontogentico de l a razn y cules han sido las condiciones qu e favorecen su afianzamiento.
Programa Administracin de Empresas, Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano. Correo electrnico: diego.marin@utadeo.edu.co darmando_m@hotmail.com
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
1. Ontogenia de la razn
Tratar de realizar una construccin genealgica para la razn resultara un ejercicio bastante amplio en el escenario histrico, lo que implicara un tratamiento a profundidad ms all del objetivo medular del presente estudio. La intencin aqu es llegar a caracterizar formalmente como se dio la transmutacin de la razn objetiva, circunstancia por la cual se pretender un discernimiento en trminos de la idea de razn propia de la
* poca moderna .
Jaspers (1953:10) escribe coloquialmente que pese a medio siglo de experiencia en el mundo y en la universidad aun no sabe en definitiva qu es la razn. Sugiere con esto que no es dable definir el fenmeno de la razn en un axioma categrico. Esto sin embargo no excluye un rastreo, grosso modo, de sus posibles races y evolucin.
Granger (1959:6-14) destaca que la razn, asumida en su raz griega de logos como sentido de reunirligar, y en su raz latina de ratio en el carcter de calcularcontar, comprende una funcin del pensamiento correcto fundado en el conocimiento autntico y verificable que se opone al conocimiento imperfecto e ilusorio de los sentidos y la simple opinin. As, el conocimiento racional ser aquel que permita trascender los simples estados de apariencias y percepciones para alcanzar la verdad de los objetos del mundo.
Para M ayz (1974:109), la razn proviene del latn ratio y del griego logos, con lo cual se quera significar un fundamento del ver, es decir una cierta videncia racional que permita contrastar lo intuitivo con la verdad, para hacer inteligible las relaciones existentes entre las estructuras de la naturaleza y los diferentes entes que pueblan el
Beltrn y Cardona (2005:7-8), hacen referen cia a cuatro eventos que motivaron el trnsito a la mod ernidad. Primero, la ruptura de esa creencia teolgica acerca de la existen cia de un principio divino ordenador del mundo; segundo, la necesidad de un principio inmanente de orden; tercero, la absolutizacin de la razn y el criterio del progreso unido a la industrializacin; y cu arto, la concien cia de ruptura con las formas tradicionales de organi zacin social y cultural.
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
universo . De tal manera, expone este autor, que cuando se habla de la preeminencia del ver, se hace referencia a la cultura griega de la cual surge la primera concepcin del homo sapiens cuyo acento distintivo es precisamente el de la razn, como atributo supremo de su existencia. M ediante el logos o razn el hombre enaltece su ser, para sentirse capaz de descubrir e interpretar las leyes rectoras del cosmos (M atemticas, Fsica, Filosofa), para plasmar simblicamente el mundo en obras (Esttica) y para conducir su existencia acorde a un plan racional (tica).
Resulta entonces, que la razn ya en tiempo de los griegos, corresponda a esa libertad autoadquirida por el hombre para acercarse intelectivamente a los avatares diarios en su contacto con el mundo, a fin de dilucidar los fenmenos ver, para elaborar explicaciones satisfactorias de todo cuanto le rodeaba. De cierta manera, el hombre no se encuentra desde un primer momento como ser racional sino que, por as decirlo, se vuelve racional desde la existencia concreta que le es dada (Jaspers, 1953:57). Por tanto, el individuo nace inmaculado y en su interrelacin con el universo, toma uso de conciencia
desde su propia libertad, para ascender al entendimiento .
M ayz (1974:111-113), destaca cuatro propiedades que caracterizan el despertar del hombre en su ascensin a la razn. La primera, el sentimiento que en s lleva el atributo intransferible del logos como seal distintiva que le separa y diferencia del resto de la naturaleza. La segunda, el reconocimiento que tal logos, se identifica ontolgicamente con un principio ordenador que le da forma al mundo, trazando las normas de explicacin del cosmos. La tercera, la aceptacin que el logos, como potencia inmanente en el hombre, es autosuficiente, es decir, tiene en s mismo la fuerza y el poder suficiente para plasmar y modelar sus pretensiones ideales sin el concurso de los instintos o la sensibilidad que le son comunes tanto al hombre como a los animales. Y la cuarta, el asentimiento que el logos es un agente tcito que impone la marcha de la historia; esto es, que la razn
Horkheimer (2002:48), confiere como logos o ratio, un atributo esenci almente referido al sujeto y a su capacidad de pensamiento. Para Jaspers (1953:43), en el lenguaje comn razn es sinnimo de entendimiento.
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
tiene la capacidad, desde su aparente imperceptibilidad, de disponer el curso de los acontecimientos. De tal manera, el hombre de razn es aquel que tiene la capacidad de entendimiento que le diferencia de las dems criaturas naturales, para actuar en el universo con un criterio normativo en el marco de un racionalismo historicista.
En consecuencia, si bien desde los griegos se evidenciaba un cierto racionalismo testa en donde, tanto en el aristotelismo como en el platonismo, el logos tena una procedencia divina, la modernidad desteologiza la razn convirtindola en una razn pura, autrquica y autnoma por s y en s misma (M ayz, 1974:111). Ante la sensacin de extraamiento experimentada por el hombre, al sentirse sometido a un rgimen religioso incuestionable, la razn subyace como posibilidad de negacin de la negacin, es decir, el hombre asume el entendimiento para rechazar todo aquella explicacin del mundo ajena a su lgica racional.
De este modo, aparece en el escenario histrico y se est aludiendo al prembulo del siglo XIV un tipo de razn caracterizado por un impulso individual del sujeto humano por acceder a la comprensin del cosmos haciendo gala de su autonoma y sentido de autodeterminacin, lo que diera lugar a la emancipacin del religiosismo medieval. Granger (1959:14) reconoce que en el lapso histrico siguiente la razn se ubic en dos polos opuestos. De un lado aquel tipo de razn que sealando leyes de pensamiento y accin reflexiva, sustenta un carcter a priori de entendimiento de los fenmenos, mostrndose su carcter de anterioridad con relacin a la experiencia (propia del pensamiento cartesiano y kantiano). Y en el otro extremo se condensa una imagen de razn en su carcter de creacin continua como un fenmeno histrico, cercana al pensamiento hegeliano, en donde el entendimiento humano no responde a un momento nico en el tiempo, sino a toda una realizacin progresiva cuyas etapas son la esencia de la historia de la humanidad.
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
2. Mutacin razn objetivarazn subjetiva
La connotacin dubitativa de la razn, que le entreg al hombre un desarrollo cientfico y progreso tcnico sin precedentes, le acompa hasta el siglo X VIII, momento en el cual el ideal de la razn como dignificacin del sujeto y sublimacin del entendimiento, decae en una nueva forma de razn cuyo carcter teleolgico estar dado por la instrumentacin centrada en un ethos particular de racionalidad tcnica, en una figura que viene a simbolizar lo que Saul (1992:88), denomina eficiencia satisfecha.
As, la razn bandeando histricamente entre dos lgicas, una de tipo objetivo, que excluye al observador de la naturaleza y lo ubica como ente externo que mediante su entendimiento secular busca el sentido de lo natural, se reduce en otra de tipo subjetivo que se sirve del inters particular de la tcnica con un propsito instrumentalutilitario (incluso cosificando al hombre como una especie de medio para el alcance de los fines).
Horkheimer (2002) define este hecho como la mutacin de la razn objetiva en razn subjetiva. Para l, la razn objetiva es aquella que anim el Renacimiento, con sustento en un cierto modo de comportamiento terico, inherente a la realidad, que permita comprender un fin y a continuacin determinarlo, haciendo uso de la capacidad de inteleccin para dar lugar a la formalizacin del conocimiento, de manera que mediante la filosofa, se confera un nuevo fundamento a las racionalidades especulativas propias de la religin.
En cuanto a la razn subjetiva, sta tiene que ver con la asociacin medios a fines. En s, se refiere a la adecuacin de los mtodos y modos de proceder a los fines; a la capacidad de calcular probabilidades y determinar los medios ms adecuados para un fin dado (Horkheimer, 2002:46-47). De tal modo, este tipo de racionalidad, calificada como instrumental, encarna un cierto juicio especulativo hacia lo que es nicamente til, aislando las formas de pensamiento que no permiten calificar cuando un objetivo, debido a su formalizacin, es deseable en s mismo.
4
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Conviene en este punto denotar que el fenmeno de la razn, ya sea en su dimensin objetiva o subjetiva, se moviliza mediante el concepto de racionalidad. Cuando se habla de racionalidad se est aludiendo de cierto modo al vehculo de aplicacin de la razn. M s formalmente, la racionalidad es asumible como la capacidad operativa para establecer nociones acerca del mundo, mediante procedimientos que entraan ciertas pretensiones de validez, y cuya legitimidad es otorgable en la medida en que responden con determinadas pautas o normas de proceder. Para Habermas (1999:24), la racionalidad no es tanto adquisicin de conocimiento, sino ms bien la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de accin hacen usos del conocimiento. As, expone que se llama racional al individuo capaz de justificar su proceder con base en las ordenaciones normativas vigentes, y que juzga sus acciones reflexivamente de manera imparcial, sin dejarse llevar por sus actitudes hednicas, a la luz de los estndares de valor aprendidos en su cultura (Habermas, 1999:3839).
Este intento clarificador nos ubica imprescindiblemente en los planteamientos de
Weber (1997) , quien centra su anlisis del desarrollo cientfico y tcnico en la
racionalizacin de las estructuras sociales, el cual aparece histricamente caracterizado por las condiciones de la burocratizacin. Weber reconoce la accin social
**
como un evento
que se teje a partir del concepto de racionalidad prctica, que se explica por el binomio racionalidad instrumentalracionalidad valorativa.
Habermas (1999:231), con sustento en el pensamiento weberiano, explica que la primera forma de racionalidad, conocida como teleolgica, es instrumental cuando se sujeta a determinadas pautas que orientan la adecuacin de los medios para el alcance de los fines, en el terreno de la lgica utilitarista del capitalismo. Asimismo, existe dentro de la racionalidad instrumental, otra forma de racionalidad por finalizacin, conocida como
La cita bibliogrfica corresponde a una reimpresin de la obra Economa y Sociedad. De acuerdo con Weber (1997), por accin social se entiende aquel comportamiento de un individuo que entraa una relacin con respecto a la condu cta d e otros individuos. Es decir, aquel p roceder humano cuyo sentido subjetivo hace referencia a otro individuo o grupo. En tal sentido reconoce cuatro form as puras de accin social: con arreglo a fines, con arreglo a valores, afectiva y tradicional.
**
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
electiva, que permite frente a un conjunto de acciones, optar por la alternativa que mejor se ajusta a la concepcin natural del mundo, en el marco de una teora causal de la decisin (Nozick, 1995:183). La segunda forma de racionalidad, con arreglo a valores, compete al entendimiento consciente de un sistema axiolgico de orden superior que es orientador de la tica y moral del individuo en sociedad.
En suma, la concepcin de razn ha estado fundada en una acepcin dual entre racionalidad objetiva y racionalidad instrumental. Desde la antigedad clsica, aunque ms obnubilada en tal periodo, la razn instrumental fue imponindose sobre la razn objetiva. Es de acentuar que la razn objetiva tuvo su mayor soberana en el lapso que va desde los antiguos grecolatinos hasta el postrenacentismo ilustrado, en donde se le consideraba como el don supremo que deba regir la existencia del hombre, basada en la misma estructura ontolgica de la razn humana causada por una razn absoluta y hasta divina. Pero ya en el siglo XVII, advierte Horkheimer (2002:53), la diseminacin radical y absoluta entre razn y fe religiosa, marc un paso ms en el debilitamiento de su aspecto objetivo. Ya con el afianzamiento del capitalismo industrial en el siglo X VIII, se condens mucho ms un individualismo egosta y secularizado, preparndose una especie de dominio de la violencia, en el nivel poltico (tecnocracia) (Saul, 1992), en el mbito econmico (capitalismo) y en al campo social (trabajo) (Braverman, 1980). En este sentido, la razn subyace despojada de su autonoma, convirtindose en un mero instrumento persiguiendo fines heternomos (Horkheimer, 2002:58) diferentes al fin nico de realizacin espiritual del sujeto humano.
Esta formalizacin de la razn conlleva una rivalidad entre hombre y naturaleza, en donde el sujeto pasa a ser un instrumento al arbitrio del mundo, hasta el punto de actuar por las demandas que ste le impone. As el hombre ve frustrado su proyecto de libertad y de progreso, al ser sometido a un proceso homogenizante que elimina los particularismos y excluye la diferencia, pues se pierden las identidades frente a un sistema en donde la razn que deba ser una categora a favor del hombre, termina por convertirlo en un instrumento a su servicio.
6
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
As pues, de la disfuncin de la razn, debida al inters capitalista que reduce el carcter teleolgico del hombre a la acumulacin de riqueza, emana entonces el escepticismo frente a la promesa incumplida de que la razn sera la dote de sabidura con la cual el hombre armonizara el mundo segn su voluntad (Sbato, 1951). Esta fe ciega en su racionalidad se convirti en la causa de sus males, en donde la ambicin del progreso sepult el valor de la libertad. Despus de un penoso esfuerzo secular el hombre se encuentra rodeado de un sinnmero de cosas, de ideas, de valores, que le cortan el paso, y se siente perdido en medio de esta selva artificial que l ha plantado y cultivado con sus manos. Tal vez el hombre aspiraba a levantarse por encima de la naturaleza en busca de un espacio ms libre, pero lo cierto es que ahora sus espaldas se encorvan bajo el peso de un mundo complicado que no ha sabido dominar (Ramos, 1962:17). La autorrealizacin del hombre a travs de su obra, emerge de esta manera como el fruto de su alienacin.
De tal modo, el hombre se encuentra ante lo paradjico de sus intenciones, pues la consigna de igualdad ahora aparece como una contrariedad y el nuevo orden social hace inevitable la diferenciacin. El conocimiento cientfico en su pleno auge configura las estructuras de la sociedad y define la organizacin poltica y econmica, dando lugar al predominio de la razn instrumental como afirmacin del capital.
Vattimo (2000:35) define a la tcnica como la responsable de la crisis de la razn objetiva. Para l, sta se manifiesta como la causa general de un proceso de deshumanizacin por su marcado acento en la racionalizacin. Su influjo eclipsa los ideales humanistas que antao propugnaban a favor de una formacin centrada en el hombre con nfasis en la ciencia y en las facultades productivas racionalmente dirigidas. Expone que la crisis del humanismo deviene cuando la subjetividad humana se amalgama con la objetividad cientfica y luego tecnolgica; como mecanismos que el mismo sujeto inexorablemente puso en movimiento. Es decir, para este autor la movilizacin del entendimiento y el razonamiento lgico, ha llevado a que el hombre comprenda mejor los fenmenos naturales mediante el desarrollo de la ciencia, pero al mismo tiempo esa comprensin le ha servido para alimentar fines egostas. De ello, ha creado un proceso
7
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
social mecanizado, dedicado a la mxima produccin, en donde el mismo hombre pasivo, apagado y poco sentimental, est siendo transformado en una parte de la maquinaria total (Fromm, 1970:13).
As, el hombre se halla preso de su inventiva; se encuentra escindido, fragmentado, imposibilitado para resarcir su condicin humana, pues las relaciones intersubjetivas con todo lo circundante, que en otra poca le permitan su acople natural, ahora se ven fracturadas por la posicin del inters materialista y la supremaca tcnica. Segn Ramos (1962:7), al llegar a un cierto desarrollo, la civilizacin ha tomado un impulso propio que el hombre no ha podido detener, acentuando cada vez ms su carcter mecnico. El maquinismo, creado para facilitar el trabajo humano, se convierte en instrumento de servidumbre. Por tanto, el progreso tcnico crea un medio inhumano. La introduccin de la mquina, si bien entra a propiciar el desarrollo industrial, ha irrumpido bruscamente en una sociedad que desde los puntos de vista poltico, institucional y humano, no estaba preparada para recibirla (Ellul, 1960:10). En tal sentido, la unin de la razn objetiva, como bsqueda de verdad, con la razn subjetiva, como funcin utilitarista; ha implicado el desmoronamiento del ideario de la razn propio de la modernidad.
3. La razn instrumental: el detonador de la administracin
Como ya se dijo, la razn objetiva, asumida como accin del entendimiento y movilidad del pensamiento por la cual el hombre posibilita su sentido ontolgico, muta en razn instrumental en detrimento del hombre mismo. El punto histrico que caracteriza esta irrupcin viene dado por el afianzamiento del capital en el siglo XVIII, en donde se transita de un mercantilismo comercial a un mercantilismo industrial.
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Weber, inspirado en este acontecimiento, se vale del concepto de la racionalidad con
arreglo a fines , el cual comparte con M arx y con Horkheimer, para explicar el proceso
de desencantamiento del mundo, derivado de la crisis del paradigma teocntrico, que diera origen al racionalismo occidental (Habermas, 1999:198), y reconoce como esta racionalidad con arreglo a fines es propia de la accin empresarial, institucionalizada en la empresa capitalista (Habermas, 1999:288). Para Saul (1992:28), este hecho, origina de manera sbita, que la razn empiece a separarse y distanciarse de los ras gos humanos como el espritu, el apetito, la fe y la emocin, as como la intuicin, la voluntad y la experiencia.
As, la ambicin del desarrollo cientfico y la trascendencia del conocimiento de los fenmenos naturales, orientan al hombre hacia la creacin de instrumentos que le faciliten su interaccin con el mundo. Un resultado de esta experiencia es el desarrollo tecnolgico, que incipiente empieza a gestarse a partir de la primera Revolucin Industrial en el siglo XVIII. Este acontecimiento sita al hombre en otro escenario, extravindole el significado de lo que otrora aspiraba. El desarrollo cientfico lo acompaa de la tcnica para su aplicacin, pero su intencionalidad ya no es de entendimiento del fenmeno natural, sino de dominacin de todo cuanto le rodea en pro de su pretensin particular. La razn cambia de propsito. De ser un medio que posibilita el conocimiento, pasa a convertirse en el efecto multiplicador de las acciones tcnicas, diversificndolas en extremo, para obrar en funcin de resultados. De manera que la razn queda al servicio de la eficacia como el fin preciso de la tcnica (Ellul, 1960:25), marcndose un acento significativo hacia el resultado, que dar lugar a una primaca por el alcance de fines utilitaristas, en donde la racionalidad de lo eficaz constituir la esencia de la gestin empresarial, asumindose como un sofisma justo. (Le M oul, 1992:15).
En consecuencia, la configuracin de la razn en una figura tcnicosubjetiva, fue el evento del periodo moderno que puede catalogarse como el detonador de las
Para Weber (1997), la racionalidad con arreglo a fines s e refi ere a una cierta expectativa en el comportamiento del individuo, empleada como una condicin (medio) legtima para alcanzar objetivos propios racionalmente justificados.
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
primeras prcticas racionales para la direccin de las grandes empresas que empiezan a gestarse en el siglo XVIII. Por consiguiente, puede decirse que los primeros esbozos de una teora de la administracin empiezan a consignarse cuando la racionalidad instrumental adquiere su liderazgo histrico, fundamentada en un sistema capitalista en el cual la economa domstica transita hacia el patrimonio industrial, producindose una crisis en la integracin social y apareciendo un nuevo orden social caracterizado por la racionalizacin y las burocracias organizacionales (Weber, 1997). Y as, aunque el hombre reconozca que el industrialismo destruy la textura moral de la sociedad y aore regresar a las virtudes campesinas, seguir su camino con sus propios dilemas intactos (Whyte, 1961:16), toda vez que el capitalismo industrial es ya un hecho histrico y la emergencia de la direccin empresarial se hace latente.
4. Los albores de la administracin
Hablar del despertar de la administracin como cuerpo de conocimientos que orientan los procesos racionales en las empresas, implica asumir un debate inacabado. Si bien tienden a identificarse los primeros desarrollos de la administracin desde las antiguas civilizaciones, en las acciones coordinadas de los sumerios, los egipcios o los hebreos, o incluso en la organizacin feudal o en el conocido sistema del arsenal de Venecia (Claude, 2005:1-41), es de reconocer que tales actividades no respondan a una prctica sistemtica y reflexionada.
Segn lo expone Pollard (1987:21), aunque es cierto que se necesit un sistema de planeacin, asignacin de recursos, control de obreros y toma de decisiones financieras para que los egipcios construyeran sus pirmides, para que los generales dirigieran sus ejrcitos, o para que los mercaderes contabilizaran sus transacciones, es slo hasta el siglo XVIII que los hombres se enfrentaron al problema de fundir todos los mtodos antiguos en una sola funcin. As escribe:
10
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Al igual que los antiguos generales, tuvieron que controlar a muchos hombres, pero sin el poder de la coaccin [...] A diferencia de los constructores de pirmides, no tuvieron que mostrar solo unos resultados absolutos en trminos de determinados productos de su esfuerzo, sino tambin relacionarlos con los costes y venderlos a precios competitivos. Aunque, como los mercaderes hicieron uso de un capital, tuvieron, sin embargo, que combinarlo con la mano de obra y transformarlo no solamente en bienes vendibles, sino tambin en instrumentos de produccin que incorporaran los ltimos adelantos de una tecnologa cambiante. Y sobre todo ello se cerna la mano dura de un Estado hostil y un sistema legal poco comprensivo que ellos tuvieron que transformar, lo mismo que tuvieron que transformar muchas cosas del resto de su medio, en su proceso de creacin del capitalismo industrial (Pollard, 1987:22).
Como lo expresa Pollard, ciertamente la direccin de empresas no aparece como un campo reciente, pero la verdadera novedad fueron las inditas circunstancias a las que tuvo que enfrentarse la actividad productiva que empezaba a gestarse, caracterizada por el desarrollo de la empresa a gran escala que entra a reemplazar la economa domstica del taller. Y para Braverman (1980:87), este nuevo sistema de produccin centralizado requera inexorablemente que el capitalista, en la figura de un jinete que usa el ltigo para imponer su voluntad, hiciera uso de tcnicas de direccin para aplicar el control a sus obreros.
Hay que advertir sin embargo, que este trnsito de un modo de produccin casero a uno ms colosal, en donde el empleado ya no labora en su domicilio particular sino que es concentrado masivamente en el espacio de una gran fbrica, es la consecuencia del fenmeno de acumulacin de capital del mercader que ahora aparece convertido en un empleador directo, y es el fruto de una racionalidad de tipo instrumental, cuyos fines utilitarios requeran de una adecuada planificacin y control; hecho que implic la separacin entre capitalista, empresario y trabajador y la divisin entre capital y administracin (Sheldon, 1968:27; Perrow, 1991:71; De Bruyne, 1953:55). Surge entonces
11
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
un nuevo esquema en las relaciones sociales de produccin que marcan el antagonismo entre los dueos del capital, los que mandan y los que llevan a la fbrica su fuerza de trabajo. Esta condicin ubic al capitalista ante nuevos problemas que debi afrontar casi por ensayo y error avanzando a tientas hacia una teora y prctica de una administracin incipiente (Braverman, 1980:87-88).
Frente al acontecimiento histrico del siglo XVIII, en donde se acenta la utilizacin de la capacidad productiva, tanto al nivel de la modernizacin tecnolgica como de la calificacin de la mano de obra (Brech, 1967:11), y en donde la figura de razn predominante es hacia el desarrollo productivo que garantice la acumulacin de la riqueza en un sentido de inters privado, pueden reconocerse los primeros avances en la racionalizacin del trabajo, la planeacin y sobre todo el control, desarrollados a propsito del sistema fabril naciente, en medio de una economa de libre mercado e inminencia monopolstica. Segn Pollard (1987:25) la emergencia de la direccin de empresas se da cuando debido al mayor tamao de las industrias, se presentan problemas para su control.
No obstante la actitud pesimista de los nuevos industriales de transitar hacia esquemas fabriles a gran escala, debido a que tenan que enfrentar la necesidad de delegar en un directivo la atencin de su negocio, quien en ocasiones actuando de mala fe incurra en desfalcos patrimoniales; paulatinamente tales empresarios debieron ir aprendiendo a introducir la regularidad, la delegacin de poderes y la divisin de funciones en sus industrias (Pollard, 1987:329).
En este sentido, la nueva racionalidad tcnicoutilitaria del capitalista empieza a generalizarse en el mbito industrial y el individualismo prima en toda la actividad laboral, destruyendo la adhesin y pertenencia que en tiempos de la Edad M edia el hombre profesaba al sentirse miembro de un colectivo y garantizarse su participacin en una sociedad unificada e integrada que protega la dignidad humana. Tal racionalidad moderna, advierte Tannenbaum (citado por Whyte, 1961:44) destruye aquel tipo de arraigo medieval
12
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
y exilia a los trabajadores de su aldea, para situarlos en una ciudad desconocida y fragmentada, en donde ya no hay una identidad comn.
El crecimiento fabril y la bsqueda de mejores formas de dirigir las empresas, dan lugar al establecimiento de la era maquinista (Sheldon, 1968:37; Willers, 1962:4), originndose la primera Revolucin Industrial, especialmente con los desarrollos productivos de la sociedad de Boulton y Watt en su planta de fundicin Soho (Pollard, 1987:329; Brech, 1967:11) y con la utilizacin generalizada del vapor y del hierro, lo que diera origen en los aos que marcaron el final del siglo X VIII, a un mayor desarrollo de las industrias a gran escala como las destileras, las textileras, las metalurgias, las mineras, y las fabricas de cermica, vidrio y papel, entre otras.
Aunado a esta perspectiva, otro acontecimiento que caracteriz esta poca y que vigoriz mucho ms el surgimiento de la administracin, lo constituy la divisin del trabajo. Braverman (1980:90-91) expresa que este fenmeno es exclusivo del capitalismo, pues si bien las sociedades han dividido el trabajo en especialidades productivas, ninguna lo haba hecho de manera sistemtica y en operaciones limitadas. En este sentido, la diseminacin del proceso de manufactura de un producto en una detallada bitcora de subrutinas consecuentes, garantizaba la mayor eficiencia productiva. Asimismo lo planteaba Smith (1983) quien a partir de su ejemplo en la produccin de alfileres, reconoca que con la divisin del trabajo se ganaba en aumento de destreza y habilidad en el operario, se aceleraban los procesos productivos por el ahorro de tiempo en el intercambio de tareas y se tecnificaba la labor gracias al soporte tcnico de la mquina. A pesar de las aparentes bondades de este sistema, cabe reconocer que una de sus consecuencias es la de incapacitar al obrero para realizar un proceso de produccin completo. La reduccin del trabajo a una labor simple y repetitiva, es para Braverman (1980:104) la configuracin de la fuerza de trabajo en una mercanca, que vende su uso al capitalista, quien la abarata desarticulndola en una operacin simple.
13
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
As pues, aunque ya existan desde el preludio del siglo XVIII varios hechos que demarcaban la aplicacin de tcnicas de direccin (Pollard, 1987), es destacable que a finales de este periodo se dan los primeros rudimentos sistemticos y documentados de racionalizacin del trabajo, sobre todo con las tcnicas de divisin de tareas expuestas por Adam Smith y Charles Babbage. El primero, con su planteamiento en relacin a que la descomposicin de una actividad en sus elementos constitutivos garantizaba la mayor eficiencia y riqueza, y el segundo, sustentado en dicha divisin del trabajo pudo ver una forma de disminucin de los costos de produccin al comprar la cantidad exacta de trabajo necesaria para cada tarea (Aktouf, 1998:35-42; Kliksberg, 1995:106). Igualmente, pero en otra ptica de anlisis, Robert Owen prestando menos atencin a los fenmenos tcnicos, aumentaba el rendimiento manufacturero a partir de ganarse la colaboracin de sus empleados. Demostr en la prctica que un trato ms humanitario hacia los trabajadores era un incentivo mucho ms efectivo que el castigo o incluso que el mero aumento de salario. New Lanark, agrupamiento productivo del cual fue director, fue conocido en todo el mundo como uno de los primeros experimentos de crear un entorno de trabajo y unas condiciones de vida aceptables para la poblacin trabajadora, sin apartarse del proceso industrial de
mecanizacin a gran escala (Pollard, 1987:329; M artnez, 2002:47; Santos, 2000) .
Pese a que tales aportes acerca de la divisin del trabajo y las relaciones dirigente dirigido, as como los introducidos por los economistas clsicos como J.S. M ill y Alfred M arshall (Claude, 2005:60-62; M artnez, 2002:7), representaron un avance terico en la consideracin de la eficiencia fabril y significaron el punto de partida para el anlisis de la direccin industrial; es con los trabajos de Frederick Winslow Taylor a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se da una mayor atencin al problema de la racionalidad tcnica en las relaciones capitalistas de produccin (Saul, 1992:143, Braverman,
De acuerdo con Pollard (1987:330) es probable que el xito de Owen se debiera en g ran medida a su capacidad de manejar l as tcnicas administrativas del sistema fabril, tcnicas que, en aquella poca, eran totalmente ajenas a l a experiencia de los hombres qu e estab an explotando esta nueva forma de o rganizacin social. Cuando Owen lleg de Manchester para hacerse cargo de l a direccin de las fbri cas de New Lanark, estaba dotado de un conocimiento de los procesos administrativos de la direccin d e una fbri ca qu e tal vez fuera nico en la poca. Esto le permiti realizar la ms fina de las hilazas, con la cual se obtuvieron los grandes beneficios que sirvieron de base a sus proyectos filantrpi cos.
14
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
1980:106). Aunque como lo expresan Urwick y Brech (citados por Braverman, 1980:110), Taylor no invent nada nuevo, ya que su aporte fue el de sintetizar y exponer como ideas racionales y coherentes, aquellas iniciativas que ya haban sido experimentadas, aunque de manera inconexa y asincrnica, en el siglo XIX en Gran Bretaa y Estados Unidos; es de aceptar que se constituyeron en el bastin sobre el que se fundamentaran los desarrollo posteriores que robusteceran la teora de la administracin, o como lo reconoce categricamente Kliksberg (1995:141) el taylorismo se convirti en el origen reconocido de la administracin moderna, y en una de sus corrientes de mayor gravitacin, y ms adelante cuando expone que constituye aun en nuestros das el fundamento y el punto de partida de gran parte de la literatura en administracin de empresas y sus propuestas son aplicadas bajo diversas denominaciones y con innovaciones secundarias, en numerosas empresas (Kliksberg, 1995:159).
Frente al rpido desarrollo de las industrias y a los crecientes problemas de garantizar un mayor desempeo productivo, la administracin cientfica surge, como lo expresa el mismo Taylor (1961:17), para advertir de las prdidas que sufren los pases a causa de la ineficiencia y para evidenciar que ellas se deben a la falta de una administracin sistemtica que se apoye en principios, reglas y leyes que la sustenten. Taylor reconoce que los problemas de eficiencia se deben a una mala aplicacin de los mtodos de direccin, para lo que propone la mejor manera de realizar una labor a partir de la aplicacin de toda una ciencia del trabajo. Si bien se presenta como un intento de aplicar el mtodo cientfico a la prctica de la administracin, le faltan las caractersticas de una verdadera ciencia, porque sus supuestos no reflejan ms que la perspectiva del capitalista respecto a las condiciones de la produccin (Braverman, 1980:107), y adems, el trmino cientfico utilizado para designar una forma particular de realizar una tarea, corresponde a un abuso del lenguaje toda vez que el objetivo de la ciencia no fue el de rentabilizar, sino el de comprender los fenmenos (Aktouf, 1998:43). No obstante, a pesar de las mltiples crticas de las que ha sido objeto el taylorismo, es de destacar su importante aporte a la organizacin del trabajo como objeto de estudio a partir de un anlisis racional y reflexivo (Roca, 1998:61).
15
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Casi paralelo al trabajo de Taylor en Francia empiezan a fundarse inquietudes anlogas derivadas del fenmeno de expansin del capital y de la productividad, en cabeza de Henri Fayol (Aktouf, 2004:158). Contrario a Taylor, Fayol no se ocup de la manera sistemtica en la que una tarea deba ser desarrollada y como deba prepararse al obrero, sino que su preocupacin trascendi del mbito del taller a la consideracin de la organizacin como un todo, introduciendo que la eficiencia depende de la correcta gestin y articulacin del plan general de la empresa, para lo cual debe desarrollarse la funcin administrativa como elemento que prev, organiza, dirige, coordina y controla las actividades fabriles, en igual atencin a las dems funciones tcnicas, comerciales, financieras, de seguridad, de contabilidad (Fayol, 1961:136-137).
Ambos, Taylor y Fayol, vienen a constituir lo que en adelante se conocer como la escuela clsica de la administracin, que adquirir su mayor desarrollo en las dcadas comprendidas entre 1880 y 1920, periodo en el cual se da la denominada segunda Revolucin Industrial, caracterizada por la utilizacin de la gasolina y la electricidad como fuentes de energa, la industrializacin del acero, la modernizacin de las comunicaciones, el perfeccionamiento del ferrocarril, el desarrollo de la aviacin y la consolidacin del capital financiero; hecho histrico que marc el surgimiento de la gran empresa industrial, sobre todo en pases como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia (Kliksberg,1995:125; M artnez, 2002:49, Friedmann, 1956:22-23).
Ante la ampliacin de los mercados y el aprovechamiento de las oportunidades de comercializacin, las ahora grandes industrias centran sus objetivos de negocio en la produccin y la mayor eficiencia. Es as como se empieza a generalizar el pensamiento taylorista y fayolista, cuyos supuestos representarn el baluarte de una teora que evolucionar al estudio de formas ms concretas de la organizacin y el directivo gestor, con base en diversas consideraciones del fenmeno observado, ya sea a travs de aproximaciones descriptivas, normativas, sicolgicas y sociolgicas (De Bruyne, 1973), o en la figura del racionalismo de sistemas y enfoque de contingencias (Kast y Rosenzweig,
16
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
1979; Lawrence y Lorsch,1973) o como un sistema poltico de gestin (M organ, 1998,127186; M arzal, 1986).
Con todo lo anterior, queda entonces reconocer que aunque la administracin pudo haber tenido aplicabilidad desde la antigedad de la humanidad, su invencin histrica como conocimiento requerido para afianzar la eficacia del capital, aparece como heredad de la racionalidad instrumental, especialmente en el siglo XVIII, en el marco de la revolucin industrial inglesa, como una alternativa para enfrentar los problemas que se derivaban del afianzamiento de un nuevo sistema fabril a escala, del mayor tamao en las industrias y de la necesidad de controlar una masa obrera concentrada en una planta productiva sometida al esquema de la divisin del trabajo. Consecuente con este evento, las necesidades productivas de la poca llevaron a personajes como Taylor y Fayol a buscar soluciones al problema de la eficiencia, el primero experimentando con obreros a fin de optimizar los procedimientos de trabajo, y el segundo mediante al anlisis del funcionamiento y organizacin de la estructura con la aplicacin de principios administrativos. De acuerdo con lo dicho, y siguiendo a Chanlat (2002:33), la administracin aparece primero como una prctica social de regulacin de personas en un ambiente organizado y con la finalidad de la eficiencia econmica.
Con todo lo anterior, es posible entonces afirmar que la administracin emerge de una figura de razn cuyo sentido teleolgico esta orientado a la maximizacin del capital en un escenario corporativista. Este corporativismo, en el cual se teje una pugna de intereses entre capitalista, director y empleado, es heredado de la Revolucin Industrial y simblicamente ha significado el secuestro de la idea de racionalidad humana renacentista. Adems ha conducido a socavar la legitimidad del individuo como ser autnomo en una sociedad democrtica, doblegndolo al culto del inters propio en el marco de una tecnocracia voraz (Saul, 1997:12).
Por consiguiente, la administracin que nace bajo el imperativo de la racionalidad instrumental (M artnez N., 1993:12), ha evolucionado al servicio del inters econmico, y
17
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
su estructura ha comprendido teoras y prcticas para entender las manifestaciones funcionales del binomio individuoorganizacin. As, la racionalidad de la administracin que se fundamenta en la maximizacin de la riqueza del capital industrial, comprende la heredad de la racionalidad instrumental que alent las postrimeras de la modernidad.
5. Conclusiones
La razn, como fenmeno de pensamiento, aparece afianzada en el periodo conocido como la modernidad, que revitalizndose en el Renacimiento, deviene como un movimiento de ideas que reconocen a la racionalidad objetiva como la principal manifestacin del hombre, a travs de la cual puede llegar al entendimiento de la naturaleza y de su existencia.
Con el despertar de la razn el hombre adquiere un nuevo significado, que aunque sin desvirtuar enteramente el credo divino, en una apreciacin secular busca deificarse como el centro del universo.
La excesiva fe en la razn, que permiti el avance de la ciencia y el progreso tecnolgico, a partir del desarrollo de una tcnica de dominio de la naturaleza, llevan a que el invento del hombre se vuelva contra l mismo y termine por sojuzgarlo. As, la razn adquiere una esencia dicotmica; de un lado como un fin en s misma para encumbrar al hombre como la mayor obra natural, y de otro, como medio instrumental para someterlo al inters utilitario.
La administracin, como invencin de la modernidad, responde a un ethos particular enmarcado en un inters utilitarista, cuya condicin teleolgica comprende un fin econmico, situacin que tiende a convertir al empleado en un recurso del cual valerse. En este sentido, la administracin emerge del producto ontogentico de la razn que, en
18
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
su devenir histrico, muta de una razn sustancial y objetiva a una de tipo instrumental y subjetiva.
Bibliografa
Aktouf, Omar. (1998). La administracin: entre tradicin y renovacin. 3ra. ed. Cal: Artes grficas del valle editores.
_______. (2004). La estrategia del avestruz: posglobalizacin, management y racionalidad econmica. Cal: Artes grficas del valle editores.
Beltrn, M iguel y Cardona, M arleny. (2005). La sociologa frente a los espejos del tiempo: modernidad, postmodernidad y globalizacin. Cuadernos de investigacin Eafit, 28 (1-79).
Braverman, Harry. (1980). Trabajo y capital monopolista: la degradacin del trabajo en el siglo XX. 3ra. ed. M xico: editorial nuestro tiempo.
Brech, E.F.L. (1967). Management: su naturaleza y significado. Barcelona: ed. Orbis.
Chanlat, Jean F. (2002). Ciencias sociales y administracin. M edelln: Fondo editorial universidad Eafit.
Claude, George. (2005). Historia del pensamiento administrativo. 2da. ed. M xico: Prentice Hall.
De Bruyne, Paul. (1973). Teora moderna de la administracin de empresas. M adrid: Aguilar.
19
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Ellul, Jacques. (1960). El siglo XX y la tcnica: anlisis de las conquistas y peligros de la tcnica de nuestro tiempo. Barcelona: editorial Labor S.A.
Fayol, Henri. (1961). Administracin industrial y general. M xico: Herrero hermanos ed. Friedmann, Georges. (1956). Problemas humanos del maquinismo industrial. Buenos Aires: ed. Sudamericana.
Fromm, Erich. (1970). La revolucin de la esperanza: hacia una tecnologa humanizada. M xico: Fondo de cultura econmica.
Granger, Gilles-Gaston. (1959). La razn. Buenos Aires: Editorial universitaria.
Giddens, Anthony. (1999). Consecuencias de la Modernidad. M adrid: Alianza.
________. (1999). Teora de la accin comunicativa 1: Racionalidad de la accin y racionalizacin social. M adrid: Santillana ediciones.
Horkheimer, M ax. (2002). Crtica de la razn instrumental. M adrid: Editorial trotta.
Jaspers, Karl. (1953). La razn y sus enemigos en nuestro tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana S.A.
Kast, Fremont y Rosenzweig, James. (1979). Administracin en las Organizaciones: un enfoque de sistemas. M xico: M cGraw Hill.
Kliksberg, Bernardo. (1995). El pensamiento organizativo: de los dogmas al nuevo paradigma gerencial. 13ed. Buenos Aires: Tesis-Norma.
Lawrence, Paul y Lorsch, Jay. (1973). Organizacin y Ambiente. Barcelona: Editorial Labor.
20
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Le M oul, Jacques (1992). Crtica de la eficacia: tica, verdad y utopa de un mito contemporneo. Barcelona: Piados.
M aetzu, Ramiro de. (1916). La crisis del humanismo: los principios de autoridad.
M artnez, Carlos. (2002). Administracin de organizaciones: competitividad y complejidad en un contexto de globalizacin. 3ra. ed. Bogota: Unibiblos.
M artnez N., Roberto. (1993). El destronamiento de la razn. Revista Oikos de la Facultad de Ciencias Econmicas UBA, 1, 12-16.
M arzal, Antonio. (1986). Anlisis poltico de la empresa. 2da ed. Barcelona: Orbis.
M ayz, Ernesto. (1974). Esbozo de una crtica de la razn tcnica. Caracas: Ediciones equinoccio.
M organ, Gareth. (1998). Imgenes de la organizacin. M xico: Alfaomega.
Nozick, Robert. (1995). La naturaleza de la racionalidad. Barcelona: Piados.
Perrow, Charles. (1991). Sociologa de las organizaciones. 3ra ed. M adrid: M c graw hill.
Pollard, Sydney. (1987). La gnesis de la direccin de empresa moderna: estudio sobre la revolucin industrial en Gran Bretaa. M adrid: Centro de publicaciones del ministerio de trabajo y seguridad social.
Ramos, Samuel. (1962). Hacia un nuevo humanismo. M xico: Fondo de cultura econmica.
Roca, Jordi. (1998). Antropologa industrial y de la empresa. Barcelona: Ariel.
21
Ponencia: La administracin como producto de la razn instrumental: apunte epistemolgico acerca de su gnesis
Sbato, Ernesto. (1951). Hombres y engranajes: Reflexiones sobre el dinero, la razn y el derrumbe de nuestro tiempo. Buenos Aires: Emec. Santos, M anuel. (2000). Robert Owen, pionero del management. M adrid: Universidad complutense de M adrid. Disponible en: http://www.ucm.es/BUCM /cee/doc/0027/0027.htm#_ftn1
Saul, John Ralston. (1992). Los bastardos de Voltaire: La dictadura de la razn en occidente. Barcelona: Editorial Andrs Bello.
__________. (1997). La civilizacin inconsciente. Barcelona: Editorial Anagrama.
Sheldon, Oliver. (1968). La filosofa del management. 2da. ed. Barcelona: ed. Orbis.
Smith, Adam. (1983). Investigacin de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Barcelona: ed. Orbis.
Taylor, Frederick. (1961). Principios de la administracin cientfica. M xico: Herrero hermanos ed.
Vattimo, Gianni. (2000). El fin de la modernidad: Nihilismo y hermenutica en la cultura posmoderna. Barcelona: Paids.
Weber, M ax. (1997). Economa y sociedad. M xico: Fondo de cultura econmica.
Whyte, William. (1961). El hombre organizacin. M xico: Fondo de cultura econmica.
Willers, Raymond. (1962). Dinamismo en la direccin industrial. M xico: Herrero hermanos ed.
22
También podría gustarte
- REAA - Liturgia Del Grado 32 PDFDocumento13 páginasREAA - Liturgia Del Grado 32 PDFMarcelo Rezende82% (11)
- Traducciones VerbalesDocumento2 páginasTraducciones VerbalesELTON86% (14)
- HENRY, M., La Felicidad de SpinozaDocumento190 páginasHENRY, M., La Felicidad de SpinozaLuciano II de SamosataAún no hay calificaciones
- La Crisis Provocada Por La Conquista de CanaanDocumento16 páginasLa Crisis Provocada Por La Conquista de CanaanEliasCastellanos100% (1)
- 4-Montaño MetodologíaDocumento16 páginas4-Montaño MetodologíamulaviejaAún no hay calificaciones
- Perspectiva Positiva InterpretativaDocumento4 páginasPerspectiva Positiva InterpretativaDANIELA HAUTE COUTUREAún no hay calificaciones
- Nociones Generales de La Filosofia Del DerechoDocumento126 páginasNociones Generales de La Filosofia Del DerechoAlex Alonzo100% (1)
- El Club de Los Enigmas PDFDocumento211 páginasEl Club de Los Enigmas PDFMauro Julian Gallardo100% (2)
- Qué Es La LibertadDocumento6 páginasQué Es La LibertadEvalu Romero GonzalezAún no hay calificaciones
- Historia de La Filosofía ContemporáneaDocumento14 páginasHistoria de La Filosofía ContemporáneaDiego DiegoAún no hay calificaciones
- La Literatura y El Arte: Experiencia Estética, Ética y Política ANA MARÍA ZUBIETA & NORMA CROTTI (Eds.)Documento146 páginasLa Literatura y El Arte: Experiencia Estética, Ética y Política ANA MARÍA ZUBIETA & NORMA CROTTI (Eds.)ethcetera100% (1)
- Pensar La Educacion Desde La Experiencia PDFDocumento29 páginasPensar La Educacion Desde La Experiencia PDFLina paola Rodriguez tabaresAún no hay calificaciones
- 365 Meditaciones Del Tao - AnonimoDocumento369 páginas365 Meditaciones Del Tao - AnonimoTomás EstradaAún no hay calificaciones
- Balotario de Preguntas Tipo Examen de Admisión Uni - UnmsmDocumento7 páginasBalotario de Preguntas Tipo Examen de Admisión Uni - UnmsmHupal RafaelAún no hay calificaciones
- En Busca de Un Nuevo Arte de Vivir SchmiddDocumento399 páginasEn Busca de Un Nuevo Arte de Vivir SchmiddMaximiliano Benavides Beltrán100% (3)
- Pautas - Manada CompletasDocumento27 páginasPautas - Manada CompletasLiz RamosAún no hay calificaciones
- La Autenticidad, La Copia, La Imitacion y La FalsificacionDocumento28 páginasLa Autenticidad, La Copia, La Imitacion y La FalsificacionMichael Harold Huillca SalasAún no hay calificaciones
- De La Depresion A La Mision Descubre Quien Eres, Que Quieres y Como LograrloDocumento106 páginasDe La Depresion A La Mision Descubre Quien Eres, Que Quieres y Como LograrloCIDSCH PALUWALA100% (2)
- Avance Proyecto de Investigacion FormativaDocumento25 páginasAvance Proyecto de Investigacion FormativaalisoAún no hay calificaciones
- Tarrab-Lo Que Se Obtiene Del Cartel Es Un CamelloDocumento4 páginasTarrab-Lo Que Se Obtiene Del Cartel Es Un CamelloMarco BalzariniAún no hay calificaciones
- Quevedo, Amalia - Un Cierto Giro A-Teo-Lógico Del SacrificioDocumento11 páginasQuevedo, Amalia - Un Cierto Giro A-Teo-Lógico Del SacrificioRuben RomanAún no hay calificaciones
- Examen Grado 11 Filosofía SEPTIEMBREDocumento9 páginasExamen Grado 11 Filosofía SEPTIEMBREAndrésAún no hay calificaciones
- Educacion Edad MediaDocumento2 páginasEducacion Edad Mediadaniela victorianoAún no hay calificaciones
- 2 Codigoetica Del Tecnologo MédicoDocumento39 páginas2 Codigoetica Del Tecnologo Médicojuan donayreAún no hay calificaciones
- El Paisaje de La Historia - Cómo Los Historiadores Representan El Pasado PDFDocumento237 páginasEl Paisaje de La Historia - Cómo Los Historiadores Representan El Pasado PDFConexión San MartínAún no hay calificaciones
- Filosofía y Sociedad IIDocumento5 páginasFilosofía y Sociedad IIJorge Luis Melendez LazoAún no hay calificaciones
- Fenomenología Del Fin Bifo BerardiDocumento361 páginasFenomenología Del Fin Bifo BerardiJuan soriano100% (1)
- Resumen Completo 1er Parcial IPCDocumento28 páginasResumen Completo 1er Parcial IPCSile SilenoAún no hay calificaciones
- Castellana 5 Ep CnouDocumento199 páginasCastellana 5 Ep CnouLidia Reina GimenezAún no hay calificaciones
- El Corazon-Una Guarida Del MalDocumento16 páginasEl Corazon-Una Guarida Del MalCarlos Galviz SanchezAún no hay calificaciones