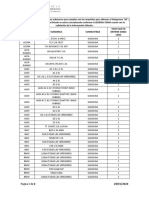Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cubo de Luz
Cubo de Luz
Cargado por
Anna Belle Mayorga M0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasDerechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas2 páginasCubo de Luz
Cubo de Luz
Cargado por
Anna Belle Mayorga MCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
Cubo de Luz
Carmen Simón
Me asusta mi tía. Quiere amarrarme a la cama. También tengo pavor de
aparecer en medio de la noche en algún dormitorio de la casa, sin saber dónde
estoy. Todo es tan oscuro. La otra vez desperté frente a mi imagen en el
espejo y después no pude dormir durante dos días seguidos. No le digo nada a
mi madre, pues aunque trata de disimularlo, sé que estamos acá porque mi
padre la hace sufrir y si lo menciono, ella puede ponerse triste. Pero lo extraño
y ya pasaron muchos días sin verlo y no sé cuántos faltan. Además, él siempre
deja prendida una luz, pues sabe del miedo que tengo de dormir a oscuras. En
casa de mi tía no me permiten encenderla. Si pongo debajo de la almohada la
linterna de mi primo, sólo despierto para asegurarme de que sigue ahí, aunque
a veces me la quitan sin que lo note. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Despierto
sin saber dónde estoy y empiezo a tantear los objetos que están alrededor.
Camino con lentitud, como si tuviera los pies adheridos a un par de esquíes.
Ahora estoy otra vez con la pesadilla que no termina sino hasta que enciendo
la luz del baño; los azulejos siempre frescos, aunque sea verano, los puedo
reconocer con facilidad. Topo con un mueble y adivino una superficie plana y
que extendiendo los brazos, consigo abarcar su volumen; bajo por los costados
y hacia el centro están los herrajes. Debo estar en el cuarto de Ramón y Mario.
Estoy cerca. Eso me alivia, pues recuerdo que del lado derecho de la cómoda
está el pasillo. Desplazo los pies, extiendo las manos para alcanzar el marco
de la puerta y choco con una pared que no consigo medir por más que me
estiro. Reclino la cabeza en el muro llorando en silencio hasta que los mocos y
el sudor me obligan a usar el camisón como pañuelo. Trato entonces de
reconstruir mentalmente el mobiliario de cada habitación y caigo en la cuenta
de que ese mueble podría ser el de Carlitos y Arturo. Pegada a la pared inicio
angustiada el camino hasta que tropiezo con una silla. Sigo y encuentro otra
puerta y con rapidez voy hacia el interior esperando hallar los azulejos. Pero
no, ¡es otro dormitorio! ¡Se multiplican! ¡No tienen fin! Me echo al piso,
avanzo reptando sobre las baldosas; me detengo de pronto y, con las yemas de
los dedos, adivino sus cuatro fronteras, acompañada de risas convulsivas.
Ahora pienso en alacranes y cucarachas y me levanto sudorosa hacia las
paredes que han de reírse de mí de tanto que las toco. En las mañanas cuando
recorro los cuartos para memorizar cada uno de sus objetos, parece mentira lo
que me pasa, y persisto en jugar tratando de no hacer caso. Pero el dolor que
siento en el vientre cuando empieza a caer la tarde, me obliga a caminar una y
otra vez ese rectángulo de recámaras tan limitado con luz y, de noche,
interminablemente largo. Un día mi madre me preguntó por qué lo hacía, pero
le dije que era sólo un juego y corrí dando saltitos, para que ya no preguntara
más. Con el pedazo de camisón que aprisiono en la mano, me restriego la cara
borrando los flecos de sudor. De nuevo voy por las paredes y llego a una
puerta doble cerrada. ¡Una puerta doble! Sólo puede ser una de las que dan
al pasillo; son cinco puertas -una para cada habitación- y todas del mismo lado
de la pared. Así que, aunque estuviera en el último cuarto, lo que queda es
continuar en esa dirección. Sigo atravesando negros espacios y rodeando
objetos. Percibo el olor del desinfectante; unos pasos más y hace su aparición
la entrada del baño. Acaricio los azulejos con desesperación; después con la
mano izquierda, cuento tres cuartas y alcanzo el apagador. ¡Enciendo la luz!
Cierro los ojos con fuerza y despacito voy abriéndolos. Un simple baño con
olor a desinfectante es el mejor sitio de la casa. Acomodo una toalla en la
bañera blanca y me acuesto contenta con esa luz. Poco antes del amanecer
regresaré a la cama a esperar la mañana para dormir.
También podría gustarte
- Digitacion para Piano - Metodo para NiñosDocumento35 páginasDigitacion para Piano - Metodo para NiñosAnna Belle Mayorga M100% (10)
- Hoja CuadriculadaDocumento2 páginasHoja CuadriculadaAnna Belle Mayorga M100% (2)
- Digitacion Base PianoDocumento2 páginasDigitacion Base PianoAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Hermano Rico y PobreDocumento3 páginasHermano Rico y PobreYulver Villanueva PolonioAún no hay calificaciones
- Acuerdo Secretaria Deporte EcuadorDocumento18 páginasAcuerdo Secretaria Deporte EcuadorAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Icaza Jorge - CuentosDocumento95 páginasIcaza Jorge - CuentosAnna Belle Mayorga M100% (1)
- El Mejor Guerrero Del MundoDocumento6 páginasEl Mejor Guerrero Del MundoAnna Belle Mayorga M100% (3)
- La Ardilla VanidosaDocumento2 páginasLa Ardilla VanidosaAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Manual de ConduccionDocumento112 páginasManual de ConduccionPedro Cabrera100% (1)
- Teatro Enojado No Hagas NadaDocumento3 páginasTeatro Enojado No Hagas NadaAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Abonarte Catalogo 2015Documento9 páginasAbonarte Catalogo 2015Anna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Cómo Corregir Los Errores de Pronunciación Del NiñoDocumento4 páginasCómo Corregir Los Errores de Pronunciación Del NiñoAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Mitos LatinoamericanosDocumento13 páginasMitos LatinoamericanosAnna Belle Mayorga M100% (1)
- ARGUMENTO EneidaDocumento2 páginasARGUMENTO EneidaAnna Belle Mayorga MAún no hay calificaciones
- Origen de La Épica GrecolatinaDocumento2 páginasOrigen de La Épica GrecolatinaAnna Belle Mayorga M67% (3)
- Evaluacion 6 PDFDocumento8 páginasEvaluacion 6 PDFJuan FernandoAún no hay calificaciones
- Sweet Home 3d Apk para AndroidDocumento5 páginasSweet Home 3d Apk para AndroidAlbert AlbrechtAún no hay calificaciones
- 2° - Lenguaje - Lectura Comp - EL VIAJE DE BABARDocumento2 páginas2° - Lenguaje - Lectura Comp - EL VIAJE DE BABARRuth luceroAún no hay calificaciones
- Evaluación Sumativa NDocumento3 páginasEvaluación Sumativa NAlexis Muñoz AlvaradoAún no hay calificaciones
- Aparato CirculatorioDocumento23 páginasAparato CirculatorioEsteban SoAún no hay calificaciones
- Ejercicios FisicaDocumento3 páginasEjercicios FisicaOscar Musayón VelásquezAún no hay calificaciones
- 9 Tips para Crear Reels Exitosos 02-2024Documento2 páginas9 Tips para Crear Reels Exitosos 02-2024Soley VivasAún no hay calificaciones
- Ford Lobo Raptor Bca 2012Documento10 páginasFord Lobo Raptor Bca 2012agoytiaAún no hay calificaciones
- Suspensión Con Asistencia ElectrónicaDocumento20 páginasSuspensión Con Asistencia ElectrónicaMateo Muñoz50% (2)
- Ficha Tecnica COROLLA HV Web 2023Documento2 páginasFicha Tecnica COROLLA HV Web 2023Saul DuqueAún no hay calificaciones
- Intoxicacion Por WarfarinicosDocumento29 páginasIntoxicacion Por WarfarinicosSandra VasquezAún no hay calificaciones
- Hoja de Practica de Algebra 2023 Leyes de Exponentes I y Ii Ecuaciones ExponencialesDocumento3 páginasHoja de Practica de Algebra 2023 Leyes de Exponentes I y Ii Ecuaciones ExponencialesXcoreisc Xcoreisc AyacuchoAún no hay calificaciones
- Evaluación 1Documento2 páginasEvaluación 1Oscar Garcia farroAún no hay calificaciones
- Ya Gatea y Se Desplaza Con Mucha Soltura y Se Aventura A Trepar Por EscalerasDocumento1 páginaYa Gatea y Se Desplaza Con Mucha Soltura y Se Aventura A Trepar Por EscalerasCarola SantiniAún no hay calificaciones
- Sumarios Url 2019Documento15 páginasSumarios Url 2019Alan QueméAún no hay calificaciones
- Los Hermanos - Atahualpa YupanquiDocumento1 páginaLos Hermanos - Atahualpa YupanquiJorge AltamiraAún no hay calificaciones
- Catalogo Vehicular 290120Documento8 páginasCatalogo Vehicular 290120koalaboiAún no hay calificaciones
- 500 Palabras en Ingles y EspañolDocumento21 páginas500 Palabras en Ingles y EspañolLeonardo BolívarAún no hay calificaciones
- Doping en CaballosDocumento24 páginasDoping en CaballosFabian MartinezAún no hay calificaciones
- Cuestionario El Asesinato en El Canadian ExpressDocumento7 páginasCuestionario El Asesinato en El Canadian Expressvivi.Aún no hay calificaciones
- La Importancia de La Hidratación en El DeporteDocumento8 páginasLa Importancia de La Hidratación en El DeporteManuel RoncalAún no hay calificaciones
- Estadio BBVA Bancomer - Planos PDFDocumento3 páginasEstadio BBVA Bancomer - Planos PDFjose gustavo isaac lopez garciaAún no hay calificaciones
- Exposicion Maquinaria y EquipoDocumento18 páginasExposicion Maquinaria y EquipoCristian TiuAún no hay calificaciones
- Adrian RuizDocumento3 páginasAdrian RuizAndreynawnAún no hay calificaciones
- Carreras de OrientaciónDocumento5 páginasCarreras de OrientaciónMedrano German Iandra LisbethAún no hay calificaciones
- Ha Llegado La PartidaDocumento1 páginaHa Llegado La PartidaLeandro AyoraAún no hay calificaciones
- Tema 3 Habilidades MotricesDocumento10 páginasTema 3 Habilidades MotricesNICOLE MALCAAún no hay calificaciones
- Productos Notables GUIA PRACTICADocumento4 páginasProductos Notables GUIA PRACTICASergio Nacho Fernandez MuñozAún no hay calificaciones
- Actividades 24 Al 28 de Agosto PDFDocumento3 páginasActividades 24 Al 28 de Agosto PDFEmilio VegaAún no hay calificaciones