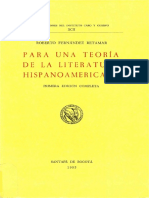Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Sarlo - Una Modernidad Periférica
Sarlo - Una Modernidad Periférica
Cargado por
chuleta390 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
75 vistas243 páginasTítulo original
Sarlo - Una modernidad periférica
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
75 vistas243 páginasSarlo - Una Modernidad Periférica
Sarlo - Una Modernidad Periférica
Cargado por
chuleta39Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 243
Beatriz Sarlo
UNA MODERNIDAD PERIFERICA:
BUENOS AIRES 1920 Y 1930
Ediciones Nueva Visién
Buenos Aires
809.5 Sarlo, Beatriz
SAR Una modemnidad periférica: Buenos Aires 1920-1930 - 1" ed. +
3! reimp. - Buenos Aires: Nueva Vision, 2003.
248 p., 23x15 cm - (Cultura y Sociedad)
1.$.B.N. 950-602-163-5
|. Titulo - 1. Critica literaria
En la Tapa: Estacién ferroviaria (En la lejania)
Grabado sobre linoleum, 0,16 x 0,16 de Félix Eleazar Rodriguez
Toda reproduccién total o parcial de esta obra por
cualquier sistema -incluyendo el fotocopiado—_que no
haya sido expresamente autorizada por el editor
constituye una infraccién a los derechos del autor y
sera reprimida con penas de hasta seis afos de
prisién (art. 62 de la ley 11.723 y art. 172 del Cédigo
Penal).
© 1988 por Ediciones Nueva V:
Republica Argentina. Queda hec
en la Argentina / Printed in Arges:
n SAIC, Tucumén 3748, (1189) Buenos Aires,
e! depésito que marca la ley 11.723. Impreso
NTRODUCCION
Todo libro comienza como deseo de otro libro, como impulso de
copia, de robo, de contradiccién, como envidia y desmesurada
confianza. En mi caso, hubo dos: Fin-de-siécle Vienna, de Carl
Schorske y All that is solid melts into air, de Marshall Berman. Se
mezclaban, sin duda, con mis obsesiones anteriores mas persisten-
tes: Barthes, Williams o Benjamin, cuyos textos recorro al azar, en
esos momentos en que un material se resiste a organizarse, las no-
tas del dia anterior parecen un conjunto de trivialidades, y todas
las ideas exhiben la rancia obviedad de una libreria de viejo. A ellos
vuelvo precisamente cuando no sé adénde ir, cuando para decirlo
con las palabras con que lo pienso, no se me ocurre nada.
Schorske y Berman fueron, primero, libros que lef casi fascinada
y sin hacer esfuerzos para romper una relaci6n lisa y homogénea,
identificatoria y admirativa. Después, me di cuenta de que me im-
presionaron precisamente por aquello que los ubicaba fuera de las
modas intelectuales (es posible que hoy ya sean, o hayan sido y es-
tén dejando de ser, libros de moda). Ambos postulaban un cierto
sentido de unidad, de relacion, incluso de causalidad: frente a la
crisis de las perspectivas globales, y sin ninguna inocencia, los dos
se proponian la reconstruccién de un mundo de experiencias a tra-
vés de los textos de la cultura. En este sentido, tanto Schorske co-
mo Berman me indicaban una salida en un momento en que yo, li-
teralmente, no sabia para dénde tomar. La insatisfaccion frente a
mi actividad como critica, de la que a veces hago responsable a la
critica y a veces a mf misma, habfa alcanzado un punto que me
imponfa alguna decisi6n. Drasticamente, pensaba: dejo la critica li-
teraria para salvar mi relacion con la literatura. Pero, después de
esta resolucién, ,qué? Renunciaba a lo que creia saber, porque ese
saber no me interesaba; me veia en la situacion de no ser ya una
critica literaria, en sentido estricto, pero entonces, ;qué era?
Volvi a los libros que mencioné antes. Tanto Schorske como
Berman me impresionaban por la forma desprejuiciada con la que
entraban y salian de la literatura, interrogandola con perspicacia
pero sin demasiada cortesia. Lectores ejemplares, sab{an que en la
literatura, como en el arte o en el disefio urbano, podian descubrir-
se las huellas, y también los pronésticos de las transformaciones
sociales. Sabian también que asf como la literatura habla de todo,
textos no propiamente literarios recurren a los procedimientos ar-
tisticos para dar una forma a sus figuraciones, a sus historias, a sus
juicios sobre el presente o sus proyectos de futuro. Desde esta
perspectiva lee Berman el Manifiesto comunista, como proclama
de la modernidad literaria y filosofica. También Schorske somete a
una lectura critica, en todos los sentidos, la Interpretacion de los
suefios de Freud: psicoanalisis en clave sociohistorica. Ambas lec-
turas pueden ser objeto de debate y, sin embargo, tan diferentes,
las dos tienen en comun el hecho de que asaltan sus textos por
donde menos se piensa, buscando Ja estética en Marx, la politica
en Freud. Son lecturas irrespetuosas, que no se ajustan a un reper-
torio de preguntas ni responden al paradigma de lo que se puede
hacer y lo que no se puede hacer con los textos: los amasan, Jos
desordenan, como decia Barthes: les cortan la palabra. Practican
una especie de libre juego rabelaisiano, distinto de un disciplinado
amor critico.
El subtitulo del libro de Berman es “La experiencia de la mo-
demidad”, Schorske también se propone el registro practico y sim-
bdlico de las transformaciones en los hombres y mujeres que las
provocan o las padecen. De algtin modo, se produce una restituci6én
del sujeto y también del autor (historiador-ensayista) que incluso,
como Berman, utiliza una exasperada primera persona: cuenta la
historia de-su barrio, el Bronx, tal como la recuerda cuando sus ca-
sas comienzan a caer bajo la piqueta modernizadoray las autopistas
dejan a su paso desiertos de escombros. Para Berman, ser moderno
es ante todo una experiencia, la de la “la vida como un torbellino,
la de descubrir que el mundo y uno mismo estén en un proceso de
desintegracién perpetua, desorden y angustia, ambigiiedad y con-
tradiccion”. La reconstruccién de una experiencia ordena (0 desor-
dena) su lectura del arte. En realidad, podria decirse que el presu-
puesto de Schorske y Berman es que una historia se cuenta con
tramas compuestas de escenarios, sujetos, discursos y practicas. Pe-
ro, ademds y fundamentalmente, que hay una historia para ser
contada. De allf la heterogeneidad de enfoques que caracteriza a
ambos libros, esos saltos que describen elipsis rapidas para detener-
se enseguida en un detalle que adivinan significativo. Cambian,
desprejuiciadamente, de perspectiva y de foco.
8
Me preguntaba, para volver a esa perplejidad disciplinaria de la
que salié este libro, cudles habfan sido las lineas con que habia
venido trabajando en los tltimos afios. El conjunto es dificil de
justificar punto por punto y, sin embargo, estoy convencida de
que tiene una coherencia subterranea que, por cierto, yo no produ-
je. Los nombres que anoté al principio y otros: Barthes, Sartre en
muchos de los ensayos de Situaciones y en El idiota de la familia,
Benjamin, algunas paginas de Lévi-Strauss junto a otras de Halpe-
rin Donghi, Antonio Candido, Hoggart, Williams, Thompson, Ginz-
burg, Hayden White. Una mezcla, sin duda, tan compuesta como la
que, en mi hipdtesis de este libro, caracteriza a la cultura argentina.
Allf esta el campo del saqueo 0, como se decfa antes, de las “deu-
das intelectuales”.
Como sea, se tienen estos u otros libros en la cabeza cuando se
empieza a trabajar y, sobre todo, cuando llega el periodo feliz e in-
feliz de la escritura. Creo que, fundamentalmente, instigaron la li-
bertad de interrogacién frente a discursos diferentes; sobre la cul-
tura, la literatura y el arte se puede hablar de muchos-modos, en
contra de las disposiciones de una policia epistemolégica que ope-
re en nombre de la estética, el erotismo, el poder del lenguaje y
cualquier otra aura moderna o postmoderna.
Deliberadamente, entonces, escribf un libro de mezcla sobre una
cultura (la urbana de Buenos Aires) también de mezcla. No sé aqué
género del discurso pertenece este libro: si responde al régimen de
la historia cultural, de la intellectual history, de la historia de los in-
telectuales o de las ideas. Esto me preocupé poco mientras estaba
trabajando; pero, al mismo tiempo, tenfa una certeza: usaba algu-
nas de las estrategias de la critica literaria, desentendiéndome de
sus regulaciones mds estrictas: habfa aprendido a leer de cierto
modo y no podfa, ni querfa olvidarlo, Eso era todo. Quisiera que
el libro resultara un conjunto tan poco ortodoxo como mi actitud
durante su escritura. Me habia propuesto entender de qué modo
los intelectuales argentinos, en los afios veinte y treinta de este
siglo, vivieron los procesos de transformaciones urbanas y, en
medio de un espacio moderno como el que ya era Buenos Aires,
experimentaron un elenco de sentimientos, ideas, deseos muchas
veces contradictorios. Me importaba responder las preguntas que,
en este sentido, le hacia a los textos y practicas culturales; me im-
portaba tanto como comprobar y demostrar, imaginar razones, re-
construir aquellas dimensiones de la experiencia frente al cambio
cuyas huellas, muchas veces cifradas, enigmaticas 0 contradictorias
aparecen como trazos y recuerdos en Jos textos de una cultura.
AGRADECIMIENTOS
Bajo este titulo convencional, figuran personas e instituciones que
en verdad me ayudaron, de maneras muy variadas, desde el co-
mienzo de este trabajo: dentro del CISEA, un espacio donde es posi-
ble sentirse integrado y diferente, mis compafieros del PEHESA:
Leandro Gutiérrez, Juan Carlos Korol, Luis Alberto Romero e Hil-
da Sabato. El Woodrow Wilson Center, de Washington, me permi-
tid, durante cuatro meses, dedicarme completa y pacificamente a
mis borradores, con el beneficio suplementario de un contacto co-
tidiano con Richard Morse, secretario del programa latinoamerica-
no de ese centro. Como investigadora del CONICET, éste fue mi
primer proyecto, cosa que no debe extrafiar ya que recién en 1984
muchos de nosotros pudimos entrar a formar parte de ese organis-
mo. Intelectual y afectivamente siguen siendo imprescindibles mis
amigos e interlocutores de] Club de Cultura Socialista, Punto de
Vista y La ciudad futura, entre quienes estan Carlos Altamirano,
que ley6 y criticé algunos capitulos; y Rafael Filippelli, a quien
quisiera dedicar, en particular, todo lo que aqui se dice sobre las
vanguardias.
Capitulo I
BUENOS AIRES, CIUDAD MODERNA
“Brizada de torres, la ciudad proclama en la
altura el vigor de un pueblo. Ya tiene la corona
gris de las grandes metropolis, gris de humo
“fundido con gris de nubes—, como Londres,
como Paris, como las gigantescas urbes del
mundo; ese humo que se cierne hasta sobre las
barriadas aristocraticas, hoy sacudidas también
por el dinamismo caracteristico del pueblo por-
tefio.”
Caras y Caretas, octubre de 1930
Las figuras masculinas y femeninas suman elementos geométricos
planos: circulos para las cabezas, rectangulos para los cuerpos y las
extremidades. Cuatro arriba, tres abajo, flotan en un espacio abs-
tracto, donde se distribuyen sin efectos de perspectiva, excepto en
lo que concierne a su tamafio. Las siete cabezas tienen un remate
distinto: bandas angostas, medias lunas, flechas, 6valos, ondas rigi-
das que caen hasta el filo de los hombros, insignias. Los cuerpos
también exhiben bandas coloreadas y transparentes que los dife-
rencian, por las formas y los tonos. En el espacio donde navegan,
sin apoyarse en ningtin plano sélido, en ninguna linea, hay estrellas
de David, cruces gamadas, soles partidos por la mitad. Dos de las
figuras Hevan banderas irreconocibles.
En otro espacio marino o interestelar ondula el drag6én, entre
estrellas de cinco puntas. Sobre su lomo hay transatlanticos, faros
iluminados, pescados con banderas, figuras vagamente humanas,
cuyas cabezas rematan en insignias: la chilena, la peruana, la brasi-
lefia, la uruguaya, la argentina.
Un paisaje urbano ordena sus edificios rectangulares en dos
grandes bloques; tres edificios tienen ojos y nariz; de otros cuatro
salen banderas no identificables, excepto la que lleva los colores de
Espafia. En la parte inferior, un reptil geométrico y metalico, con
cuatro pies y cabeza humana, lleva sobre su créneo un hominculo
de varias piernas. La cola expele circulos negros hacia un recténgu-
lo verde, donde apoya una cabeza de mujer.
Sobre un paisaje fracturado vuelan las modernas quimeras: hom-
13
bres-aeroplano, con cabezas de pdjaro y chimeneas por cuerpo;
brazos y patas embutidos en planos transparentes dan impulso a
las mdquinas humanas, cuyos pies se han transformado en ruedas;
de los vientres se proyectan escaleras y anclas; en los cuellos se
insertan las hélices.
El paisaje urbano esté formado por rectangulos superpuestos;
algunos tienen un enorme ojo abierto en el angulo superior; de
otros salen veredas 0 calles, que arrancan de arcos tradicionales de
medio punto. Sobre cilindros, dos hombrecitos sentados y, en
primer plano, un icono semihumano muestra su cola de drag6n 0
de serpiente. Todas las superficies, perfectamente definidas, estan
atravesadas por I{neas horizontales. Un rostro, mitad hombre, mi-
tad mujer, se recorta contra el espacio transparente donde flotan
grafismos; salen cintas de la parte superior de la cabeza y otras cin-
tas suben desde la base del cuadro. Hay un rastro de caricatura en
las dos medias sonrisas y una cualidad plana evoca al mismo tiem-
po la pintura de los primitivos y las historietas.+
Xul Solar expone algunos de estos cuadros en Buenos Aires. En
1924, en el Salon Libre; en 1925, en el Salon de los Independien-
tes; en 1926, en Amigos del Arte, junto con Petorutti y Norah Bor-
ges; en 1929, en Amigos del Arte, nuevamente, esta vez con Berni.
Invent6 el neocriollo, la panlingua, la escritura pictérica; trajo a
Buenos Aires, segtin Borges y Pellegrini, el expresionismo aleman y
Paul Klee; piensa que la astrologia puede explicar la jerarquia y el
movimiento oculto del mundo. Los drdenes lo obsesionan: modifi-
car el juego de ajedrez o el tarot, cambiar el disefio de las notas
musicales 0 el de la casa funcional moderna. Como en sus cuadros,
Xul sefiala, identifica, combina, geometriza y mezcla.
Siempre vi estos cuadros de Xul como rompecabezas de Buenos
Aires. Mas que su intencién esotérica o su libertad estética, me
impresionaron su obsesividad semi6tica, su pasion jerérquica y geo-
metrizante, la exterioridad de su simbolismo. Buenos Aires, en los
veinte y los treinta, era el anclaje urbano de estas fantasias astrales
y en sus calles, desde el ultimo tercio del siglo XIX también se ha-
blaba una panlingua, un pidgin cocoliche de puerto inmigratorio.
1 Xul Solar, “Ronda” (1925), “Otro drago” (1927), “Dos mestizos de avion
y hombre” (1935), “Pais duro en noche clara” (1923), “Una pareja” (1924),
reproducidos en Xul Solar; 1887-1963, Paris, Musée d’Art Moderne de la Vi-
lle de Paris, 1977, prologo, “Xul Solar, explorateur d’arcanes”, por Aldo
Pellegrini. Jorge Sarquis une a Xul Solar con el espiritu moderno en arquitec-
tura que comienza a desplegarse en Buenos Aires en la década del veinte. Véa-
se: Jorge Sarquis, “El momento de la modernidad; 1920-1945”, Buenos Ai-
res, 1986, mimeo. También es interesante el ensayo de Alfredo Rubione:
“Xul Solar: utopia y vanguardia”, Punto de Vista, ne 29, abril de 1987.
14
Xul habia aprendido en Europa, adonde viajé en 1903 y de donde
tegresa en 1924, el lenguaje y las experiencias de la vanguardia.
Buenos Aires era un espacio donde esas formas de mirar podfan
seguir despleg4ndose. Muchas cosas habfan sucedido en esos veinte
afios que ocupan el viaje europeo de Xul y averiguar cudles fueron
algunas de las respuestas frente al cambio es el propésito de este li-
bro. Lo que Xul mezcla en sus cuadros también se mezcla en la
cultura de los intelectuales: modernidad europea y diferencia rio-
platense, aceleracién y angustia, tradicionalismo y espiritu renova-
dor; criollismo y vanguardia. Buenos Aires: el gran escenario lati-
noamericano de una cultura de mezcla.
“Caida entre los grandes edificios cibicos, con panoramas de pollo a ‘lo
spiedo’ y salas doradas, y puestos de cocaina y vestibulos de teatros,
jqué maravillosamente atorrantaes por la noche la calle Corrientes!
jQué linda y qué vaga! (...) la calle vagabunda enciende a las siete de la
tarde todos sus letreros luminosos, y enguirnaldada de rectdngulos ver-
des, rojos y azules, lanza a las murallas blancas sus reflejos de azul de
metileno, sus amarillos de acido picrico, como el glorioso desaffo de un.
pirotécnico.
Bajo esas luces fantasmagoricas, mujeres estilizadas como las que dibu-
ja Sirio, pasan encendiendo un volcan de deseos en los vagos de cuellos
duros que se oxidan en las mesas de los cafés saturados de jazz band’.
Vigilantes, canillitas, ‘fiocas’, actrices, porteros de teatros, mensajeros,
revendedores, secretarios de compafiias, comicos, poetas, ladrones,
hombres de negocios innombrables, autores, vagabundos, criticos tea-
trales, damas del medio mundo; una humanidad unica cosmopolita y
extrafia se da la mano en ese desaguadero de la belleza y la alegria (...)
Porque basta entrar a esa calle para sentir que la vida es otra y més fuer-
te y mas animada. Todo ofrece placer. (...) ¥ libros, mujeres, bombones
y cocaina, y cigarrillos verdosos, y asesinos inc6gnitos, todos confrater-
nizan en la estilizacion que modula una luz supereléctrica.”
“Algunos purretes que pelotean en el centro de la calle; media docena
de vagos en la esquina; una vieja cabrera en una puerta; una menor que
soslaya la esquina, donde est la media docena de vagos; tres propieta-
rios que gambetean cifras en didlogo estadistico frente al boliche de la
esquina; un piano que larga un vals antiguo; un perro que, atacado
repentinamente de epilepsia, circula, se extermina a tarascones una co-
lonia de pulgas que tiene junto a las vértebras de la cola; una pareja en
Ia ventana oscura de una sala: las hermanas en la puerta y el hermano
contemplando la media docena de vagos que turrean en la esquina. Eso
es todo y nada més, Fuleria poética, encanto misho, el estudio de Bach
o de Beethoven junto a un tango de Filiberto o de Mattos Rodriguez.”?
2 Roberto Arlt, “Corrientes por la noche”, en Daniel Scroggins, Las aguafuer-
tes portenas de Roberto Arlt, ECA, Buenos Aires, 1981, pp. 147-8. “Silla en
15
Buenos Aires ha crecido de manera espectacular en las dos pri-
meras décadas del siglo XX. La ciudad nueva hace posible, litera-
tiamente verosimil y culturalmente aceptable al flaneur que arroja
la mirada anénima del que no sera reconocido por quienes son
observados, la mirada que no supone comunicacién con el otro,
Observar el espectdculo: un fidneur es un mir6n hundido en la es-
cena urbana de la que, al mismo tiempo, forma parte: en abismo,
el flaneur es observado por otro flaneur que a su vez es visto por
un tercero, y... El circuito del paseante anénimo sélo es posible en
la gran ciudad que, mds que un concepto demogréfico o urban{stico,
es una categoria ideologica y un mundo de valores. Arlt produce
su personaje y su perspectiva en las Aguafuertes, constituyéndose
él mismo en un flaneur modelo. A diferencia de los costumbristas
anteriores, se mezcla en el paisaje urbano como un ojo y un oido
que se desplazan al azar. Tiene la atencion flotante del flaneur que
pasea por el centro y los barrios, metiéndose en la pobreza nueva
de la gran ciudad y en las formas mas evidentes de la marginalidad
y el delito.
En su itinerario de los barrios al centro, el paseante atraviesa
una ciudad cuyo trazado ya ha sido definido, pero que conserva
todavia muchas parcelas sin construir,3 baldios y calles sin vereda
de enfrente. Sin embargo, los cables del alumbrado eléctrico, ya en
1930, habfan reemplazado los antiguos sistemas de gas y kerosene.
Los medios de transporte modernos (sobre todo el tranv{a, en el
que viaja permanentemente el paseante arltiano) se habian expan-
dido y ramificado; en 1931, en medio de un escdndalo denunciado
por algunos periédicos, se autoriza el sistema de colectivos. La ciu-
dad se vive a una velocidad sin precedentes y estos desplazamien-
tos rdpidos no arrojan consecuencias solamente funcionales. La
experiencia de la velocidad y la experiencia de la luz modulan un
nuevo elenco de. imagenes y percepciones: quien tenfa algo m4s de
veinte afios en 1925 podia recordar la ciudad de la vuelta del siglo
y comprobar las diferencias. Sin duda, las cosas habian cambiado
menos en Floresta que en el centro, Pero la actividad del fomentis-
la vereda”, en Roberto Arlt, Obra completa, Carlos Lohié, Buenos Aires,
1981, tomo 2, p. 90.
3 Véase al respecto la excelente sintesis de las transformaciones urbanas rea-
lizada por Leandro Gutiérrez y Luis Alberto Romero, La cultura de los secto-
res populares en Buenos Aires, 1929-1945, (trabajo en el que también colabo-
raron Juan Suriano y Ricardo Gonzalez), PEHESA-CISEA (mimeo), Buenos
Aires, La ciudad extiende sus superficies pavimentadas, duplicandolas entre
1920 y 1938: “Tres temas centrales al crecimiento urbano aparecen en lo an-
teriormente afirmado: pavimentacibn, edificacion y crecimiento de centros
dispersos”, op. cit., p. 41.
16
mo, las uniones vecinales y cooperadoras, el crecimiento de cen-
tros comerciales en los barrios relativamente alejados como Villa
Urquiza o Boedo, trasfadaban hacia fa periferia, atenuados, fos ras-
gos del centro.
Creo que el impacto de estas transformaciones tiene una dimen-
sion subjetiva que se despliega en un arco de tiempo relativamente
breve: en efecto, hombres y mujeres pueden recordar una ciudad
diferente a aquella en la que estan viviendo. Y ademas esa ciudad
diferente fue el escenario de la infancia o la adolescencia: el pasa-
do biografico subraya lo que se ha perdido (0 lo que se ha ganado)
en el presente de la ciudad moderna.
“La Argentina se ubica en el segundo jugar entre las naciones que han
recibido mayor inmigracién europea en la centuria que abarca desde
aproximadamente mediados del siglo XIX hasta la década del 50 de es-
te siglo. Si se toma en cuenta el volumen inmigratorio en relaci6n con el
tamafio total de la poblacién que lo recibe, el caso argentino es aun mas
sobresaliente, ya que fue el pafs que tuvo mayor impacto inmigratorio
europeo en el periodo de referencia. Por otra parte, la Argentina es en
la actualidad uno de los paises mas urbanizados del mundo con aproxi-
madamente el 80 por ciento de su poblaci6n residiendo en aglomeracio-
nes urbanas y fueron las migraciones internacionales en primer lugar y
las migraciones internas més tarde, los principales factores demograficos
determinantes del proceso de urbanizacion.”4
Buenos Aires era una ciudad cosmopolita desde el punto de vis-
ta de su poblacion. Lo que escandalizaba o aterraba a muchos de
los nacionalistas del Centenario influye la vision de los intelectua-
les en los afios veinte y treinta. En verdad, el proceso habia comen-
zado mucho antes, pero su magnitud y profundidad sigue impre-
sionando a los portefios en este periodo. El ensayo traduce en
términos ideoldgicos y morales las reacciones frente a una poblacion
diferenciada segin lenguas y orfgenes nacionales, unida a la expe-
riencia de un crecimiento material rapido de la ciudad misma. Ya
en 1890 se habia quebrado la imagen de una ciudad homogénea,
pero treinta afios son pocos para asimilar, en la dimensi6n subjeti-
va, las radicales diferencias introducidas por el crecimiento urbano,
Ja inmigracion y los hijos de la inmigracion.5 Una ciudad que du-
4 Alfredo R. Lattes y Ruth Sdutu, Inmigracién, cambio demogrifico y desa-
rrollo industrial en la Argentina, Cuadernos del CENEP, ne 5, Buenos Aires,
1978, pp. 2-3.
5 “En efecto, la migracion de no nativos fue el principal componente del cre-
cimiento de la poblacion hasta 1935. Esta situacion puede ser peculiar a Bue-
nos Aires, haciendo de esta ciudad un caso particular, aun entre las ciudades
17
plica su poblacién en poco menos de un cuarto de siglo® sufre
cambios que sus habitantes, viejos y nuevos, debieron procesar.
Junto con ello, dos datos mas: todavia en 1936 el porcentaje de
extranjeros superaba e1-36,10 y el indice de masculinidad alcanza-
ba el 120,90 para los no nativos: la ciudad que Miguel Cané temia
en 1890 segufa siendo Buenos Aires en la década del treinta. Los
no nativos, por otra parte, se agrupaban en las franjas de adultos
jévenes de la piramide poblacional y sus mujeres eran mas fértiles.
Inmigrantes e hijos de inmigrantes contribuyen de este modo, se-
guin estimaciones, al 75 por ciento del crecimiento de Buenos Aires.7
Los extranjeros aunque ya no se agrupan mayoritariamente en el
centro, como sucedia hasta principios del siglo XX, son visibles
también allf. Por otra parte, sus hijos forman parte del contingente
beneficiado por el aumento de la tasa de alfabetizacion y escolari-
dad; muchos comienzan el trabajoso camino del ascenso a través
del capital y las inversiones simbélicas. Ingresan a las universidades
© comienzan a disputar lugares en el campo de la cultura y en las
profesiones liberales,
A mediados de 1930, en Buenos Aires, los analfabetos nativos
alcanzan s6lo al 2,39 por ciento sobre un total porcentual del 6,64.
Es cierto que, como Io sefialan Gutiérrez y Romero, no necesaria-
mente
“Jos considerados letrados estuviesen capacitados para la lectura sosteni-
da y comprensiva de textos aun elementales. Pero indica que una mayor
cantidad de personas estaban en condiciones de acceder a otro instru-
mento de conocimiento que no fuera la mera experiencia”.
Se define asi el area social ampliada de un piblico lector potencial,
no s6lo de capas medias sino de sectores populares. El crecimiento
de la educacién secundaria, también notable en Jos niveles nacio-
nal, normal y comercial, en poco mas de una década entre 1920 y
1932, duplica el nimero de alumnos encuadrados dentro del siste-
ma.
Jatinoamericanas. La literatura relativa al crecimiento de la ciudad sugiere que
Jos grandes centros urbanos han crecido a través de la migracién interna.” Zul-
ma Recchini de Lattes, La poblacién de Buenos Aires; componentes demogrd-
ficos del crecimiento entre 1855 y 1960, Centro de Investigaciones Sociales
Torcuato Di Tella, Centro Latinoamericano de Demografia, Editorial del Ins-
tituto, Buenos Aires, 1971.
® En 1914 Buenos Aires tiene 1.576.000 habitantes; en 1936, 2.415.000.
Véase Recchini de Lattes, op. cit., p. 30.
7 Recchini de Lattes, ibid., p. 134.
§ Gutiérrez y Romero, op. cit., p. 36.
18
Estas son precondiciones de los cambios que se producen en el
perfil del ptblico y la consolidacién de un mercado editorial local.
Desbordado el publico de ‘sefiores’, se pasa a un universo de capas
medias. Para éstas produce “Claridad”, de Antonio Zamora,® una
empresa dindmica y moderna que en poco menos de diez afios,
segin afirmaciones de su director en reportaje realizado por Ro-
berto Arlt, imprimié un millon de ejemplares, con tiradas que
habitualmente estaban en los 10.000, pero que en la década del
treinta Zamora Ilevaré hasta los 25.000.1° “‘Claridad”, editorial y
revista, Los Pensadores, Los Intelectuales, publican de todo: fic-
cién europea, ensayo filosdéfico, estético y politico. Arman la bi-
blioteca del aficionado pobre; responden a un nuevo publico que,
al mismo tiempo, estan produciendo, proporciondndole una litera-
tura responsable desde el punto de vista moral, atil por su valor
pedagogico, accesible tanto intelectual como econdmicamente. Es-
tas editoriales y revistas consolidan un circuito de lectores que,
también por la accién del nuevo periodismo, esta cambiando y
expandiéndose: se trata de una cultura que se democratiza desde él
polo de la distribucién y el consumo.
“Creemos que un diario de este tipo, distinto de los de aspecto tradicio-
nal, puede aspirar fuicilmente a una posicién en el periodismo argentino.
Queremos hacer un diario dgil, répido, sintético, que permita al lector
percibir por la imagen directa de las cosas y por la crénica sucinta y a la
vez suficiente de los hechos, todo lo que ocurre o todo lo que, de algtin
modo, provoca el interés pablico. En una palabra queremos hacer un
diario viviente en su diversidad y en su simultaneidad universal, Pero es-
te sentido objetivo de los sucesos, que es un sentido esencialmente pe-
riodistico, adaptado al ritmo de celeridad que caracteriza a nuestro
tiempo, no alejard de nuestro espiritu el concepto fundamental que de-
be ditigir a un érgano que busca el contacto con las masas populares y
desea una difusién persistente y amplia.”!1
5 Véase al respecto: Luis Alberto Romero, Libros baratos y cultura de los
sectores populares, CISEA, Buenos Aires, 1986; y Graciela Montaldo, “Clari-
dad: un nudo cultural” y “Los Pensadores: la literatura como pedagogia, el
escritor como modelo”, Buenos Aires, 1987, mimeo. Jorge Rivera ha investi-
gado inteligentemente las relaciones entre estos nuevos desarrollos editoriales
y el proceso de profesionalizacién del escritor: “La forja del escritor profesio-
nal (1900-1930). Los escritores y los nuevos medios masivos”, en Capitulo.
Historia de la literatura argentina, Centro Editor, Buenos Aires, 1981, vol. 3.
40 Roberto Arlt, “Hacen falta libros baratos”, en Daniel Scroggins, op. cit.,
pp. 266-68.
11 £1 Mundo, ne 1, 14 de mayo de 1928, citado por Sylvia Saitta, “El diario
£1 Mundo”, Buenos Aires, 1987, mimeo.
19
Todo lo nuevo del periédico puede leerse en esta declaracién de
intenciones: E7 Mundo quiere diferenciarse de los diarios de ‘sefio-
res’, los Organos escritos y lefdos por la clase politica y los sectores
ilustrados, Proporciona un material configurado sobre la base de
articulos breves, que pueden ser consumidos por entero durante
los viajes al trabajo, en la plataforma del tranvia o los vagones de
tren y subterrdneo. EI diario, por su formato tabloid, no exige la
comodidad de la casa o del bufete. Finalizado un primer mes de
pruebas y reformas, en mayo de 1928, E] Mundo entra a competir,
a la mafiana, por el pablico del vespertino Crttica, fundado en
1913. que habia modificado de raiz todas las modalidades del pe-
tiodismo rioplatense. Ritmo, rapidez, novedades insdlitas, hechos
policiales, miscelanea, secciones dedicadas al deporte, el cine, la
mujer, la vida cotidiana, los nifios, configuran las pautas y el for-
mato del nuevo periodismo para sectores medios y populares. Pe-
riodismo dirigido, por lo demas, por profesionales y no por politi-
cos: entre ellos, muchos de los intelectuales y escritores mds
importantes del perfodo.1? El formato tabloid, la cantidad de
material gréfico obtenido por reporteros del diario e incorporado a
la diagramacion desde la primera plana, la variedad de secciones
consagradas a franjas diferentes de ptiblico, la incorporacién de na-
traciones, articulos de color, notas de costumbres, historietas, car-
toons e ilustraciones, le dan muy répidamente a El Mundo un per-
fil que conservard durante toda la década del treinta. El crecimiento
del primer afio es ciertamente espectacular. En 1928 triplica el
promedio de circulacién diaria (de 40.000 a 127.000 ejemplares),
pero si este dato proporcionado por su direccion es dificil de co-
rroborar, el aumento en centimetraje de publicidad indicarfa con
mds objetividad su repercusi6n: en octubre de 1928, son 8.203
centimetros; un afio después, 41,008.13
El Mundo, como lo habia sido y segufa siendo Crftica, se con-
vierte en fuente de ocupacién para los escritores recién llegados al
campo intelectual y también para los de origen patricio como Bor-
ges, que dirige, durante un periodo muy breve, el Suplemento Co-
lor de Critica, Como se comprueba en las memorias y recuerdos
del perfodo, practicamente todos los que publicaron en esos afios
pasaron por las redacciones y se constituyeron, en casos como el
12 Una lista bastante completa de quienes circularon por las redacciones de
estos diarios puede encontrarse en: Alberto Pinetta, Verde memoria; tres dé-
cadas de literatura y periodismo en una autobiografia, Ediciones Antonio Za-
mora, Buenos Aires, 1962.
13 Datos recogidos por Sylvia Saitta, cit.
20
de los hermanos Tufién o Arlt, en periodistas estrella.!14 El nuevo
periodismo y la nueva literatura estan vinculados por miltiples ne-
xos y son responsables del afianzamiento de una variante moderna
de escritor profesional. La redaccién de un diario, tal como la des-
criben Tufién, Arlt o Pinetta, es el espacio material de lo nuevo:
desde los cables internacionales hasta la velocidad con que se pro-
duce y reproduce la noticia evocan el mundo de la tecnologia.
Los medios de comunicacién escritos de caracter masivo se agre-
gan a la trama cultural de una ciudad donde también el cine se di-
fundi6 a un ritmo comparable con el de los pafses centrales: hacia
1930 existen en todo el pais mds de mil salas y, segin la revista Se-
fales, pocos afios después de introducido el sonoro, se abren 600
salas preparadas para esta nueva técnica.
“Al ir a pasar un dia al campo la concertola, gram6fono portatil, serd el
complemento simpatico y mantendré la alegria de quienes los acompa-
fen.”
“La gran Enciclopedia Practica de Mecdnica es la verdadera obra de con-
sulta y estudio necesaria al encargado de taller-al constructor-al obrero
mecénico-a los alumnos de las escuelas de Artes y Oficios y a todos los
que, vidos de saber, se sienten atraidos por los progresos, cada dia
crecientes, de la industria moderna.”
“Ya que usted rechaza lo anticuado... ;Por qué no plancha con electri-
cidad? Sefiora, no titubee més, abandone los viejos e ineficaces procedi-
mientos; durante ‘EL MES DEL BUEN PLANCHADO’ le ofrecemos la
oportunidad de adquirir su plancha eléctrica, de la mejor calidad y de
cualquiera de las marcas prestigiosas, en cuotas mensuales, en las casas
del ramo y en las Compafifas de Electricidad de todo el pais. Solicite en
las mismas el cup6n para el sorteo de $ 20.000 en premios. INSTITUTO
DEL HOGAR MODERNO. El mes del buen planchado.”
“Maestros célebres qué conquistaron el mundo, Stradivarius se hizo cé-
lebre en el mundo por sus famosos violines. Hoy, el TELEFUNKEN su-
per ‘Meister’, otro conquistador del mundo, le proporciona el emocio-
nante placer de escuchar Europa, Norte- América, etc., de asomarse a la
vida y al ambiente de pueblos lejanos, escuchando su miisica y oyendo
la palabra de sus hombres. Asf como en ondas cortas, es igualmente ex-
celente en Ia recepcién de ondas normales.””
14 La revista Sefales, ne 2, marzo de 1935, publica un articulo de Juan Pie-
drablanca, cuyo titulo es: “Sobre el grito del canillita se alz6 la prensa argen-
tina’. Allf se proporcionan algunas cifras, sin mencionar la fuente. Por ejem-
plo: el tiraje diario de periédicos y revistas se aproxima a los 2 millones de
ejemplares; hay 30.000 personas ocupadas en la distribucién y 15.000 perio-
distas, editores y corresponsales.
21
“Sefioras: Roberto Arlt ha escrito la novela corta ‘Una noche terrible’
que publica MUNDO ARGENTINO, No dejen de leerla, pues la origina-
lidad de su argumento y su extrafio protagonista son de los que apasio-
nan, sobre todo a las lectoras de novelas inspiradas en la vida real.”'5
La publicidad expresa cambios que afectaron las practicas cultu-
rales en el sentido mds amplio, incluidas las de las elites. Martin
Fierro, 1a revista por excelencia de la vanguardia en los veinte, se
mostr6 sensible a los procesos de incorporacion de nuevas tecnolo-
gias aplicadas a la vida cotidiana y la disposicién del habitat: fond-
grafos, artefactos eléctricos, mobiliario de cocinas y bafios, apara-
tos de iluminacion. En las revistas de gran tirada y diferente pablico,
como Caras y Caretas, Mundo Argentino o El Hogar, los avisos dan
una idea de la penetracién en el imaginario colectivo de estos dis-
positivos modernizadores, que, por otra parte, aumentaban singu-
larmente el tiempo libre de mujeres de capas medias, lo cual, por
lo menos como hipétesis, no deja de influir en la conformacion y
la disponibilidad del pablico lector potencial.
El cambio en el perfil de la oferta publicitaria es grande si se lo
compara con el periodo inmediatamente anterior.!6 Se conserva la
oferta de productos de belleza, como una de las Ifneas importantes
de publicidad, pero se alteran tanto las modalidades de presenta-
cién del producto como el elenco de especfficos ofrecidos. A fines
de los afios veinte, se inaugura la era de los jabones oleosos y del
cold-cream; pero, ademas, Hollywood comienza a imponer el tipo
de las modelos que ilustran los avisos. Estos anticipan 0 acompa-
fian cambios en la cultura femenina de las capas medias: sefioras
que fuman y se recomiendan unas a otras pastas que eliminan las
manchas en los dientes; mujeres jovenes y de aspecto ‘respetable”
sentadas a la mesa de una confiterfa que exhibe vasos y enseres
adecuados para el copetin; las fajas dejan su lugar a los corpifios e,
incluso, algunos productos prometen hacer innecesaria esa prenda.
La vida al aire libre y los deportes comienzan a proporcionar sus
imagenes a la publicidad: un partido de tenis femenino ilustra el
mensaje de la cocoa van Houten’s; Kelito organiza concursos para
elegir a los mejores deportistas del afio. Al mismo tiempo, los tra-
dicionales avisos de partituras retroceden frente a la oferta de dis-
15 Los avisos transcriptos fueron publicados respectivamente en: Caras y Ca-
retas, ne 1361 y 1362, noviembre de 1924; EI Hogar, 10 de mayo y 14 de ju-
nio de 1935; £1 Mundo, 26 de agosto de 1931
16 He realizado esta comparacion a través, fundamentalmente, de Caras y Ca-
retas, desde 1910 hasta alrededor de 1930, También revisé El Hogar, en dis-
tintos momentos de la década del veinte y hasta 1935
22
cos, fondgrafos y radios; junto a los pianos, aparecen los instru-
mentos de la jazz-band. Automdviles, cdmaras de cine y fotografia,
proyectores completan este repertorio de la realidad y los deseos.
La estética de la publicidad también ha cambiado: por un lado los
perfumes Myrurgia pero, por el otro, los jabones de lavar ropa Sun-
light recurren al disefio actualizado que incluye composiciones casi
abstractas en el primer caso, y slogans acompafiados por dibujos
que evocan el cartoon en el segundo, Mensajes publicitarios como
los de Geniol o Mejoral son lo suficientemente innovadores como
para llegar con muy pocos retoques a los afios cincuenta.
“Una camaraderia sin cortapisas se traba entre los sexos. Las familias
yolvieron a propiciar los paseos. Las instituciones deportivas permitic-
ron el acceso de mujeres, hasta entonces interdicto. El automovil fue
incitacién de los excursionistas. Las autoridades abrieron caminos, pavi-
mentaron algunas salidas al campo y se adscribieron a su mantenimien-
to. El delta se poblé de restaurantes. Los cinematégrafos se multiplica-
ron por arte de birlibirloque. En un santiamén se abrieron mas de mil
salas para exhibir pelfculas. Se levanté la proscripcién del baile —que,
como cristiano en catacumba, se pas escondido en algiin cabaret 0 en
el vestibulo de algtin club. Ahora se baila en todos lados. Ya ningiin po-
lizonte espia los menesteres en que se distraen las parejas que en el fon-
do de un auto se hunden en el bosque de Palermo.”
“Ella debe creer que los chicos se traen de Paris. O cuando menos, igno-
rar dénde se compran.
Aunque tenga cuarenta afios, no debe haber amado nunca, Todos los
hombres tienen que haberle sido indiferentes. El unico que tiene dere-
cho a hacerle perder el seso es él.
Debe indignarse profundamente ante toda conversaci6n liberal. Tam-
bién es conveniente que proteste o se escandalice frente a esas parejitas
que prefieren la oscuridad de las calles a Ja luz eléctrica de las avenidas.
No debe tener amigas, y menos que menos amigos. Si tiene amigas,
seran chicas muy serias, muy rigurosas en el hablar, en el pensar, y, mas
aan en el obrar.
No debera demostrar curiosidades de ninguna especie; no leer4, por-
que leer pervierte la imaginacién; no pasear4, porque paseando se incu-
ban tentaciones. Por lo tanto, manifestard una alegria infinita en que-
darse en casa, encerrada entre cuatro paredes, tejiendo un honestisimo
caleetin.”17
17 La primera cita pertenece a Rail Scalabrini Ortiz, El hombre que estd solo
y espera, Gleizer, Buenos Aires, 1931, 2a. ed., pp. 60-1; la segunda, a Rober-
to Arlt; “Lo que deben creer él y ella” (de una serie de Aguafuertes sobre las
relaciones entre los sexos antes del matrimonio), publicada en El Mundo, el
miércoles 26 de agosto de 1931
23
Scalabrini habia evocado una ciudad seccionada entre plaza pii-
blica y gineceo, la ciudad de los hombres solos anterior a 1925, se-
gan su cronologia algo imprecisa. De pronto cree ver las transfor-
maciones espectaculares mencionadas en la primera cita: Buenos
Aires se vuelca al plein air y a los deportes, se modernizan las cos-
tumbres sexuales y se liberalizan las relaciones entre hombres y
mujeres. Esta celebracion de la modernidad contrasta con las des-
cripciones dcidas de Roberto Arlt, que todavia denuncia el noviaz-
go y el matrimonio como trampas para hombres solos tendidas por
mujeres hipécritas y poco escrupulosas, angustiadas ante la posibi-
lidad de una solterfa que representa, ademas de una capitis dimi-
nutio social, el seguro estado de la estrechez econdmica. Entre esas
dos visiones, la de Scalabrini y la de Arlt, se debate la experiencia
del cambio que afectaba a las costumbres privadas y publicas. Las
hijas de don Goyo Sarrasqueta, personaje de la tira comica de Ca-
ras y Caretas, no dejan de escandalizar a su padre con sus costum-
bres entre las que figura la de frecuentar muchachos farristas aficio-
nados a los copetines e, increiblemente, a la cocaina. Como sea,
modelos de relaciones mds modernas son difundidos por las revis-
tas y el cine: las mujeres deportistas, conductoras de automéviles,
empleadas en trabajos no tradicionales, se convierten en un lugar
transitado del imaginario colectivo, aunque se recorten contra las
persistentes imagenes de la muchacha de barrio cuyo horizonte se
reduce al casamiento y la crianza. En el campo de Ja cultura esta
trama compleja de cambio y persistencia puede leerse en las bio-
grafias de escritoras, de Alfonsina a Victoria Ocampo, dos modelos
segiin los que se produce la lucha no sélo por ocupar lugares
equivalentes a ios de los hombres, sino por lograr que se acepte
una moral privada igualitaria, La fundacion y direccién de la revis-
ta Sur marca un punto de inflexién en este proceso: Victoria
Ocampo es Ja primera mujer que toma una iniciativa cultural-insti-
tucional que afecta destinos intelectuales masculinos,!®
18 Los programas de la modernidad conviven, aun en las elites, con la persis-
tencia de viejos juicios sobre la sexualidad y la mujer. Una carta anonima que,
de todos modos, Girondo consider digna de conservarse, se encuentra en el
archivo del biblidfilo Washington Pereyra y puede leerse, parcialmente, en la
revista Xul, ne6, citada por Néstor Perlongher. El erotismo de la poesia de Gi-
rondo entra en didlogo con una pornograiia prostibularia donde la mujer ob-
jeto sexual ocupa el primer plano del 0. En el mismo archivo encontré
una carta del escultor Riganelli a Giz nio 24 de 1924) donde se mues-
tra uno de los estados de la cuestion homosexual: “Después que usted se fue
he salido para confirmar ciertas sospechas respecto al individuo del que hemos
estado hablando y me han dicho que es un hermafrodita, jlmaginese la gracia
que me hace de que este individuo frecuente mi casa! para que me tomen por
el mismo individuo; ruego a usted se legue hasta mi casa para aconsejarme lo
que debo hacer, estoy que no veo de rabi
24
“Vamos hacia Ia pureza de Ifnea, al verdadero valor de los volimenes, a
la geometria aplicada. La riqueza de la madera es una finalidad pura en
la construccién. Se busca la comodidad y por sobre todo un ambiente
didfano y claro que nos permita respirar y coordinar nuestras ideas en
lugares propicios.”
“Queremos ensefiar a amueblar la cocina y tenemos alguna autoridad
para ello: cuando construimos la iltima gran vivienda colectiva del Ho-
gar Obrero en la esquina de Alvarez Thomas y El Cano, ya hartos de ver
entrar en nuestras lindas y claras cocinas el ro{do mobiliario, esas mesas
cargadas de afios y desaseo, después de ver entrar en ellas tantos elemen-
tos impropios nos dijimos: en la tercera casa colectiva aplicaremos a las
cocinas un mobiliario suficientemente adecuado para todas las necesi-
dades del hogar; y pusimos en ellas repisas, ganchos metélicos, filtros,
mesas de mérmol, en una palabra, una instalacion completa, para que
nadie pudiera introducir en ellas muebles de ninguna clase.”19
La casa familiar es indicador no solo del gusto sino también de
jas costumbres: ya en 1928, hay signos de que el publico ampliado
de las revistas de gran tiraje puede aceptar, aunque solo sea
imaginariamente, interiores decorados con cuadros que evocan el
cubismo y muebles bajos de lineas geométricas, Estos interiores
proponen lugares de trabajo femenino que no incorporan los
instrumentos de sus tareas tradicionales, sino pequefios escritorios,
lamparas de lectura, bibliotecas suspendidas, una radio y un biom-
bo decorado segtin el gusto moderno con motivos abstractos.20
Sin duda, lo que se acepta como dato en los bienes y mensajes sim-
bélicos no se incorpora de inmediato al disefio y las modalidades
de lo cotidiano. Sin embargo, seria diffcil demostrar que esta ac-
tualizacion simbdlica no marca al pablico sobre el que esta operan-
do a diario.
La voluntad pedag6gica de Nicolas Repetto, cuando describe su
* La primera cita es de un articulo no firmado, “La arquitectura y el mue-
ble”, Martin Fierro, ne 30-31. Esta revista y los primeros nameros de Sur se
caracterizan por la defensa de la modernidad en el disefio, la arquitectura y el
urbanismo. Es sabido que para Victoria Ocampo se diseiié y construyé 1a pri-
mera casa moderna de Buenos Aires. La segunda cita, que reproduce palabras
de Nicolés Repetto, esté incorporada a la conferencia sobre “Arquitectura en
Ja Argentina moderna” de Pancho Liernur, publicada en Materiales, ne 2, Bue-
nos Aires, La Escuelita, 1982. En ese mismo namero esté el trabajo de Jorge
Sarquis, “Arquitectura y vanguardia literaria’’. Tanto Sarquis como Liernur y
el equipo de historia de la arquitectura, hoy en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo, exponen hipétesis extremadamente sugerentes sobre el lugar y las
funciones de la modernidad arquitectnica en la cultura argentina de los afios
veinte y treinta
20 Véase, por ejemplo, Caras y Caretas, ne 1568, octubre de 1928.
25
ideal de cocina para los futuros edificios que construira la coopera-
tiva de El Hogar Obrero, se alia con las tendencias hacia la vida
sana y el higienismo?! que forman parte también del horizonte de
lo moderno tal como es presentado en sus dimensiones cotidianas
y familiares; de allf emerge por lo demas una estética que, en varios
puntos, se toca con la de las vanguardias. La tecnologia y el maqui-
nismo reivindicados por los arquitectos Prebisch, Vautier y Wladi-
miro Acosta representan, como lo demuestra Sarquis,?? una op-
cién global: el estilo de la modernidad. El city-block imaginado
por Wladimiro Acosta exacerba la busqueda de luz, sol y racionali-
dad en el uso, proyectando un disefio habitacional-urbanistico
irrealizable pero al mismo tiempo, necesario para el desarrollo esté-
tico y proyectual del estilo moderno. Se trata de una purificacin
de la ciudad, pensada como respuesta a los desarrollos cadticos ins-
criptos en la historia de la ciudad real. Pero también puede leerse
como expresién de la fuerte tension utépica que marca el momen-
to de ingreso e imposicién de las vanguardias. Desde este punto de
vista, parece significativo el conjunto de proyectos con que los
estudiantes del taller del profesor René Karman responden al tema
de ‘un diario’: todos eligen el lenguaje del racionalismo. Cuando la
libertad de proyectar es, como en este caso, completa, la opcién
por el programa moderno marcarfa la existencia de territorios ya
ganados, en el nivel de lo simbdlico, aunque estas posiciones no se
traduzcan inmediatamente en las construcciones efectivamente
erigidas en Buenos Aires, ciudad que, de todos modos, puede exhi-
bir en la década del treinta muestras eficaces del nuevo estilo en el
cine Gran Rex y el edificio Kavanagh.?3
El nuevo paisaje urbano, la modernizacién de los medios de co-
municaci6n, el impacto de estos procesos sobre las costumbres,
son el marco y el punto de resistencia respecto del cual se articulan
las respuestas producidas por los intelectuales. En el curso de muy
pocos afios, éstos deben procesar, incluso en su propia biografia,
cambios que afectan relaciones tradicionales, formas de hacer y
21 Véase, por ejemplo, Hugo Vezzetti, “Viva cien afios: algunas consideracio-
nes sobre familia y matrimonio en Argentina”, en Punto de Vista, no 27, agos-
to de 1986,
22 Véase “E] momento de la modernidad; 1920-1945”, cit. También el traba-
jo de Marcelo Gizzarelli, “La arquitectura racionalista; la obra de Prebisch y
Acosta”, Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1986.
23 Véase al respecto el trabajo de Sarquis ya citado, donde se incorporan los
proyectos de los estudiantes.
26
difundir cultura, estilos de comportamiento, modalidades de con-
sagracion, funcionamiento de instituciones. Como era previsible,
las revistas son un instrumento privilegiado de intervencion en el
nuevo escenario. Grandes lineas de la cultura argentina se presen-
tan e imponen en las revistas de los afios veinte y treinta. Algunas
de ellas vinculadas a las editoriales de ‘libros baratos’, otras como
portavoces de las rupturas estéticas 0 como plataformas de consoli-
dacién de los programas renovadores. La incidencia de estas publi-
caciones en las transformaciones culturales no puede ser medida
solo en términos de ejemplares vendidos (aunque los 14.000 que
declara Martin Fierro en algan momento, incluso si se redujera la
cifra en un cincuenta por ciento, no son despreciables), sino de re-
percusiones en el campo intelectual que luego desbordan y se
refractan en el espacio del publico y las instituciones, sin duda con
una temporalidad e intensidad diferentes. En las revistas se proce-
san todos los tépicos y se definen los obstdculos que enfrentan los
movimientos de renovacién o democratizacion de la cultura argen-
tina. Ellas disefian estrategias y allf se definen las formas de coexis-
tencia o conflicto entre diferentes fracciones del campo cultural.
En este libro se estudiard una publicacién del espectro renovador y
otra de la formacion de la izquierda revolucionaria, pero tanto
Proa como Contra deben considerarse en el espacio abierto y gana-
do por una veintena de publicaciones de regular permanencia. Al-
gunas de las invenciones estéticas del perfodo pasaron por las revis-
tas: desde el criollismo urbano de vanguardia, que difunde Martin
Fierro, a la fusién de revoluci6n estética y revolucién politica que
esgrime Contra. En el medio, Claridad y Los Pensadores proponen
un discurso basado en traducciones que tiene como efecto la de-
mocratizacion, por la difusion masiva, de la cultura europea pro-
gresista en el marco rioplatense. Las polémicas y enfrentamientos
estan en las revistas: desde el conflicto, procesado de las maneras
més diversas, entre intelectuales de origen tradicional e intelectua-
les recién Hegados, de origen inmigratorio, hasta el debate sobre el
lugar del arte y la cultura en la sociedad, la relaci6n, afirmativa o
negativa, con los gustos del puiblico y la funcionalidad o afunciona-
lidad del arte respecto de las ideologias y la politica. Después de la
conmoci6n estética de los veinte, Claridad por un lado y Sur por el
otro, son las versiones pedagogicas de los procesos iniciados en la
década anterior.
Conflictos sociales extienden su fantasma sobre los debates
culturales y estéticos. La cuestion de la lengua (quiénes hablan y
escriben un castellano ‘aceptable’); de las traducciones (quiénes
estén autorizados y por cudles motivos a traducir); del cosmopoli-
tismo (cudl es el internacionalismo legitimo y cudl una perversion
27
de tendencias que falsamente se reivindican universales); del crio-
llismo (cudles formas responden a la nueva estética y cudles a las
desviaciones pintoresquistas 0 folkloricas); de la politica (qué po-
sicion del arte frente a las grandes transformaciones, cual es la fun-
cién del intelectual, qué significa la responsabilidad pablica de los
escritores) son algunos de los tépicos presentes en el debate. Tras
ellos, y ya entrada la década del treinta, las inevitables preguntas
sobre la Argentina: cOmo se traicionaron las promesas fundadoras,
cual es el origen y la naturaleza del mal que nos afecta y, en todo
caso, si se trata de un fracaso basado en limites internos o resulta
de una operacién planeada mas alla de nuestras fronteras, en los
grandes centros imperiales.
El mundo y la vida de los intelectuales cambia aceleradamente
en los afios veinte y treinta: al proceso de profesionalizacién inicia-
do en las dos primeras décadas de este siglo, sigue un curso de
especificacion de las practicas y de diferenciacién de fracciones.
Los intelectuales ocupan un espacio que ya es propio y donde los
conflictos sociales aparecen regulados, refractados, desplazados, fi-
gurados. El arte define un sistema de fundamentos: ‘lo nuevo’ co-
mo valor hegemonico, o ‘la revolucién’ que se convierte en garantia
de futuro y en reordenadora simbdlica de las relaciones presentes.
La ciudad misma es objeto del debate ideolégico-estético: se cele-
bra y se denuncia la modernizacién, se busca en el pasado un
espacio perdido o se encuentra en la dimensién internacional una
escena mds espectacular.
La presion de las transformaciones urbanas puede también
leerse en el elenco de respuestas que estas cuestiones suscitaron.
No intento hacer un inventario completo de las reacciones intelec-
tuales sino mostrar algunos fragmentos de nuestra modernidad
periférica. La densidad semantica del periodo trama elementos
contradictorios que no terminan de unificarse en una linea hege-
monica. En efecto, una hip6tesis que intentaré demostrar se refiere
a la cultura argentina como cultura de mezcla, donde coexisten
elementos defensivos y residuales junto a los programas renovado-
res; rasgos culturales de la formacién criolla al mismo tiempo que
un proceso descomunal de importacion de bienes, discursos y prac-
ticas simbélicas. El impulso de la suma caracteriza tanto a Martin
Fierro como al proyecto pedagdégico de “Claridad” o la moderniza-
cién elegante de Sur. La mezcla es uno de los rasgos menos transi-
torios de la cultura argentina: su forma ya ‘clasica’ de respuesta y
reacondicionamiento. Lo que un historiador de la arquitectura
llama “‘la versatilidad y la permeabilidad”?4 de la cultura portefia,
24 Alberto Sato, Introduccién al debate sobre la modernidad latinoamericana,
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UCV, Carac: 984, p. 28.
28
me parece un principio global para definir estrategias ideologicas y
estéticas,
El sistema de respuestas culturales producido en estos afios sera
influyente por lo menos hasta la década del cincuenta. Se trata de
un periodo de incertidumbres pero también de seguridades muy
fuertes, de relecturas del pasado y de utopias, donde la representa-
cién del futuro y la de la historia chocan en los textos y las polé-
micas. La cultura de Buenos Aires estaba tensionada por ‘lo nuevo’,
aunque también se lamentara el curso irreparable de los cambios.
De las imagenes de Xula los ensuefios de la arquitectura moderna,
una transformacién se habia puesto en marcha. En la izquierda del
campo intelectual los desechos que estos procesos van dejando en-
cuentran su voz. La modernidad es un escenario de pérdida pero
también de fantasias reparadoras. El futuro era hoy.
29
Capitulo II
RESPUESTAS, INVENCIONES
Y DESPLAZAMIENTOS
Transformaciones urbanas y utopias rurales
“El observador autoconsciente: el hombre que
no sdlo mira la tierra sino que es consciente de
hacerlo, como experiencia en si misma, y que
ha preparado modelos sociales y analogias pro-
venientes de otros ambitos para apoyar y justifi-
car la experiencia. Tal es la figura que necesita-
mos: no un tipo de naturaleza sino un tipo de
hombre.”
Raymond Williams, The Country and the City.
Cuando cambios acelerados en la sociedad suscitan sentimientos de
incertidumbre, muchas veces no del todo verbalizados o resistentes
a integrar discursos explicitos; cuando, por otra parte, esos cam-
bios coinciden con la infancia o la adolescencia y afectan no solo a
actores y practicas ya constituidos sino a los restos que la memoria
conserva; frente a transformaciones que alteran relaciones sociales
y econémicas, pero también perfiles urbanos, los planos y las pers-
pectivas del paisaje, las topografias naturales, la cultura suele ela-
borar estrategias simbdlicas y de representacion que, convertidas
en tépico, han merecido el nombre de ‘edad dorada’. Un viejo
orden recordado o fantaseado es reconstruido por la memoria co-
mo pasado. Contra este horizonte se coloca y se evalta el presente.
Esta configuracion ideolégico-cultural emerge de una particular
‘estructura de sentimiento’,! que articula reacciones y experiencias
* Raymond Williams, The Country and the City, Oxford University Press,
Nueva York, 1973, p. 35.
31
nostalgia, transformacion, recuerdo, lamento, son for-
mas y actitudes que una sociedad, o un sector de ella, adopta fren-
te a un pasado cuya desaparicion es vivida como irremediable. La
idealizacion organiza estas reacciones; se idealiza un orden pasado
al que se atribuye los rasgos de una sociedad més integrada, orgdni-
ca, justa y solidaria.
Las relaciones mediatizadas propias de una sociedad moderna,
sea en el mercado de trabajo, en las formas de la produccién, en las
nuevas instituciones politicas, en las practicas cotidianas que afec-
tan lo publico y lo privado, la vida diaria, la sexualidad y los afectos,
colocan a lo desconocido en medio de lo conocido, transforman
Ambitos antes familiares y gobernables, descentran sistemas de re-
laciones que parecian estabilizados desde y para siempre. La mo-
dernidad avanza sobre el escenario urbano, al que modifica espec-
tacularmente, pero también deja huellas en el campo. El topico de
la ‘edad dorada’ es la configuracion literaria de la estructura
ideolégico-afectiva que emerge de las desazones causadas por lo
nuevo: restituye en el plano de lo simbélico un orden que se esti-
ma mas justo, aunque nunca haya existido objetivamente y sea,
mas bien, una respuesta al cambio antes que una memoria del pasa-
do. Por eso la ‘edad dorada’ no es una reconstrucci6n realista ni
historica, sino una pauta que, ubicada en el pasado, es bésicamente
acronica y atopica: de algin modo, una utopia, en cuyo tejido se
mezclan deseos, proyectos y, sin duda, también recuerdos colecti-
vos.
La ‘edad dorada’ campesina es una reconstruccion imaginativa
del pasado. Pero puede ser cotejada con la realidad efectiva tanto
del presente como del pasado cuya desaparicion se lamenta. Si es
cierto que el topico emerge cuando un orden esta en proceso de
ser reemplazado por otro, no se limita a evocar el pasado con nos-
talgia o proponerlo como espacio mds ordenado, justo y deseable,
sino que plantea, implicita o explicitamente, un conflicto con los
valores que rigen el orden presente. Desde este punto de vista, una
version fantastica o idealizada del pasado es critica respecto del
nuevo orden y de los cambios que impuso. Por lo general se lamen-
ta de que se reduzcan las relaciones entre los hombres a decisiones
respecto del dinero o la carrera del mérito y la eficiencia; se propo-
ne frente una economia crecientemente regida por pautas anoni-
mas y despersonalizadas una sociedad donde los sujetos, en parti-
cular e individualmente, tenfan asignados para siempre sus lugares;
frente al atomismo egoista, un sistema jeraérquico y organico.
Williams observa que la ‘edad dorada’, aunque desde una perspecti-
va regresiva, impugna el capitalismo y las condiciones m4s o menos
brutales de su implantaci6on:
32
“Estas celebraciones de un orden feudal o aristocrético (...) han sido
muy utilizadas retrospectivamente, como critica del capitalismo. Al
subrayar los deberes, la caridad, la actitud de puertas abiertas frente al
necesitado, se compara, en una tendencia conocida de radicalismo re-
trospectivo, con el impulso capitalista, la reduccién utilitaria de todas
Jas relaciones sociales a un orden dinerario.”2
Esta critica apela a formas que son, en lo fundamental, restituti-
vas. Se trata de una manifestacion y un sfntoma del malestar fren-
te al cambio y no de una propuesta para radicalizarlo, dirigirlo u
orientarlo hacia otras direcciones. Como tdpico, la ‘edad dorada’
es especialmente permeable a las operaciones de una ideologia con-
servadora, aunque también el pensamiento revolucionario ha dise-
fiado utopias situadas en el pasado, anteriores a las relaciones pri-
vadas de propiedad. Producto de una estructura afectivo-ideologica
contradictoria por sus mismas condiciones de emergencia, el topi-
co expresa la nostalgia frente a un orden mas armGnico, sin propo-
ner la alternativa de un orden nuevo.
Cuando es literariamente exitoso, el topico no se convierte sélo
en apologia de un sistema de propiedad 0 de cierto tipo de relacio-
nes sociales, sino en una configuracion de nexos morales, afectivos
e intelectuales que se presentan como més dignos y humanos. En
el interior del topico se produce una peculiar transaccién o un
combate de valores pertenecientes a dos grandes espacios mas sim-
bolicos que reales: el ‘campo’ y la ‘ciudad’, figurados como oposi-
cién a la que corresponden géneros discursivos (la pastoral frente
al realismo costumbrista urbano, por ejemplo). La ‘edad dorada’
se ubica en el primer escenario, aun cuando no adopte todas las
estrategias textuales de la pastoral. En el caso de Don Segundo
Sombra, 1a pastoral barbara recurre también al saber literario de la
modernidad simbolista y postsimbolista.
Esta pastoral ‘moderna’ se desarrolla en una campafia a la que,
en hueco, se le contrapone una ciudad peligrosa y desconocida,
que los reseros bordean pero no penetran. En uno de los dos esce-
narios estén los valores que el topico organiza en el eje positivo,
por lo general sin oposiciones irresolubles. El conflicto, precisa-
mente, caracteriza al otro escenario. Una seguridad fundante es
propia del primero; una inseguridad constitutiva marca al segundo.
En el ‘campo’, las relaciones entre los hombres poseen una trascen-
dencia que da raz6n de las decisiones, no regidas por la voluntad
de los actores sino por una Jey que es al mismo tiempo perdurable
y compartida. En este escenario rural los ritmos del trabajo, el ocio,
2 [bid., p. 35.
33
la produccién y la reproduccién de la vida, la cuntinuidad entre ge-
neraciones estan como adheridos a la naturaleza.
En un proceso de modernizacion cuya dindmica es urbana, las
relaciones tradicionales son afectadas por nuevas regulaciones. La
vuelta al campo pareciera garantizar que lo conocido y experimen-
tado, cuya base son las costumbres legitimadas en razones mas
trascendentes que los intereses individuales enfrentados. recuperan
un lugar y una vigencia. No es sorprendente que esta valorizacion
del pasado tenga como promotores a intelectuales de origen rural:
ms bien seria extrafio que sucediera lo contrario. El origen de es-
tos intelectuales suele vincularlos a los instauradores del orden
evocado en la pastoral y no, claro est4, a los grupos que fueron su
soporte y padecicron sus muy concretas imposiciones,
La escena de la pastoral no es una completa invencién, sino mas
bien un conjunto de trasposiciones imaginativas. Fue ‘vista’ y es in-
ventada por individuos que observan la naturaleza de manera culta
y no instrumental: hombres con tiempo para mirar y conscentesde
su mirada. Raymond Williams afirma, creo que correctamente, que
el paisaje es un producto de la mirada.3 Podrfa asegurarse que el
paisaje es una construccién de la experiencia distanciada, que
responde a un régimen anti-utilitario. En un sentido, el paisaje es
una produccion opuesta al trabajo, que organiza la naturaleza con
objetivos distintos de los del trabajo. El paisaje pertenece al mun-
do de convenciones de la estética.4
EI paisaje tiene una importancia fundamental en las utopias ru-
rales de las primeras décadas del siglo XX, justamente porque pare-
ce una alternativa frente a la ciudad surgida de las practicas urba-
nisticas, tecnologicas y laborales, que son la anti-naturaleza por
excelencia. La oposicién mds aguda es paisaje ‘natural’ y paisaje
“tecnologico’, cuya marca es evidente en los textos de Roberto Arlt.
La mirada produce al paisaje y a sus habitantes. En la utopia ru-
ral no se observa la escisién (caracteristica de la novela moderna)
entre hombre y naturaleza, naturaleza y sociedad, hombre y socie-
dad. Precisamente uno de los componentes utdpicos concierne al
borramiento de esas escisiones dramaticas: ms atin, la utopia se
articula en contra de las ideologfas de representacién que ponen a
3 Bid., p.126.
4 “£] aporte original de la actitud estética es hacer aparecer claramente la de-
limitacion de campos seménticos, que esta latente en la realidad de la praxis
cotidiana, y hacer acceder estos campos seménticos al nivel de la formulacion
en tanto universos particulares autosuficientes, y darles la forma terminada de
una perfeccion que los convertird en modelos”, escribe Hans Robert Jauss en
“La douceur du foyer”, Pour une esthétique de la réception, Gallimard, Paris,
1978, p. 280.
34
esos conflictos en su centro. Por eso, las actividades de ensefianza
y aprendizaje, la acumulacion de saberes, son tan exitosas en Don
Segundo Sombra: ausentes de la relacion entre actores y de éstos
con el marco social o natural, las escisiones desaparecen también
de la dimensi6n subjetiva. Exenta de problematicidad, desde este
punto de vista la utopia requiere personajes reconciliados. Todo el
conflicto estd afuera, en los dmbitos cuyas contradicciones reales
ja utopia repara en el nivel simb6lico, proponiendo modelos frente
a una sociedad irrespetuosa de viejas relaciones. Por eso, precisa-
mente, se escriben utopias: son la prueba y la manifestaci6n, con-
trario sensu, de esos conflictos. La nueva sociedad regula y produ-
ce la utopia desde afuera de la narracién ut6pica.
Si la sociedad presente estd en uno de los extremos de la utopia;
si, en verdad, la utopfa inventa su relato para producir la imagen
de una contrasociedad pretérita (eventualmente también futura);
si, instaldndose en el pasado, la utopta critica, refuta, condena el
presente, entonces, para descubrir lo que la utopfa pone en el hue-
co de sus ensofiaciones o sus nostalgias, la lectura debe incorporar
precisamente aquello que la narracién finge pasar por alto: la so-
ciedad presente. ;Cual es, en el caso de Don Segundo Sombra?
Para responder a la pregunta, es necesario precisar cuando trans-
curre la acci6n de la novela,-con qué mundo referencial (y con qué
cronologia) trabaja esta narracién de aprendizaje: son, verosimil-
mente, los materiales, recuerdos, experiencias, afectos, fantas{as,
deseos de la adolescencia de Giiraldes 0, para decirlo de otro mo-
do, se tratarfa de una nueva historia de Raucho. Publicado en
1926, cuando Gitiraldes tiene cuarenta afios, es un relato del fin de
la infancia, la adolescencia y el ingreso temprano en la juventud:
Fabio tiene catorce afios en el comienzo y poco mas de veinte
cuando, en el final, se separa de Sombra y empieza su segunda vida
como patron de estancia gaucho. Si el personaje de Fabio tuviera
la misma edad que Giiiraldes, la campafia que recorre es la de co-
mienzos de siglo. Giliraldes tiene catorce aftos exactamente en 1900.
También podria pensarse que se trata de un escritor que inventa
una cronologia separada dé su propia biografia y cuenta una histo-
tia de aprendizaje como si ésta ocurriera en 1919 6 1926, Final-
mente, una tercera hipétesis que me parece tan improbable como
la anterior: que la cronologfa ficcional sea un pasado respecto de
la cronologia biografica: esto es, que Don Segundo Sombra trans-
curriera antes de 1890-1900. Desecho esta hipétesis, porque ha-
bria que demostrar que Giiiraldes prefirié, por algan motivo que
no parece evidente, remitirse a recuerdos de otros, anteriores en
una 0 dos décadas a su primer contacto con la campafia bonaeren-
se, que debe ubicarse cuando su familia regresa de Europa, y él tie-
35
ne cinco afios.S Giiraldes, en carta a Guillermo de Torre de junio
de 19256 afirma que “‘las andanzas de Raucho significan con bas-
tante exactitud las mfas’’. La estancia es la de su familia, donde vi-
vid, con interrupciones, hasta los 17 afios. Y trabaja el mismo con-
junto de recuerdos en las dos novelas. Esas experiencias de la in-
fancia y la adolescencia contrastan con las de la campafia bonae-
rense de los afios veinte a la que Gitiraldes vuelve, después de sus
viajes a Europa o de sus perfodos portefios. Borges, con la preci-
sién que su poca simpatia por el texto le inspira, lo sitta correcta-
mente en el tiempo:
“La fabula transcurre en el norte de la provincia de Buenos Aires a fines
del siglo XIX 0 a principios del XX; ya la chacra y el gringo estaban ahf,
pero Gitiraldes los ignora.”?
Interesa saber qué recuerda Giliraldes de esta estancia y del es-
pacio que la rodeaba; por qué Gitiraldes recuerda lo que recuerda y
por qué en este proceso de memoria y escritura realiza operaciones
que traducen relaciones econdmicas y topograficas, sociales y cul-
turales en la clave de un reordenamiento moral, cuyos valores son
la interdependencia y la solidaridad.8 Interesa, también, saber qué
es lo que Gitiraldes no vefa y, a partir de este no ver, construfa el
escenario de una edad dorada.
En la novela se representa un mundo atin no sacudido por los
procesos de modernizacién agraria que ya por entonces (suponga-
mos, por lo dicho, después de 1900) eran evidentes y profundos.
Escribe Jorge Sabato:
“Entre la ditima década del siglo XIX y la primera del siglo XX se fue
armando en la region pampeana un modelo econémico de produccién
que combinaba la agricultura y la ganaderfa, amortiguando riesgos, pero
que funcionaba a través de un sistema de empresas y no de una sola (...)
Una combinacién bastante original de por lo menos tres elementos: la
estancia ganadera, la chacra agricola en arrendamiento y la mano de
obra temporaria para la agricultura.”?
Nota biografica de Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1985, p. 35.
Ricardo Giliraldes, Obras completas, cit., pp. 25-36.
Jorge Luis Borges, Sur, n° 235, julio-agosto 1955, pp. 88-9.
“La funcién del mito pastoral, clasico o biblico, reside en convertir la eco-
nomfa simple del pastor en una moral de ia interdependencia del hombre res-
pecto del hombre y del hombre frente a la naturaleza”, afirma Daniel Stem-
pel, “The economics of the literary text”, Bucknell Review, vol. XXVIII, ne
2, 1983, p. 115.
2 Jorge Sabato, La pampa prédiga: claves de una frustraci6n, CISEA, Buenos
Aires, 1981, p. 71.
36
5
6
1
8
La exportacién de ganado, producido en las tierras mejores por
su ubicacién y su rendimiento, exigfa, segiin estandares internacio-
nales, la cruza con razas inglesas. Si en 1895, el 50 por ciento de
los vacunos de la provincia de Buenos Aires era ganado criollo, en
1908, ese porcentaje desciende vertiginosamente al 8,7, para llegar,
en 1914, al 3,5. Esto permite imaginar que en un rodeo (como los
representados en Don Segundo Sombra), hacia principios de siglo,
sdlo 20 6 30 de cada 100 animales seguian perteneciendo a esa es-
pecie alta, guampuda y agresiva que la novela pone permanente-
mente en escena.
Las alteraciones en la ganaderia (sigo a Sabato en este punto)
imponfan el empleo de pasturas artificiales y ello dio lugar a la
combinacion de distinto tipo de explotaciones agricolas y ganade-
ras, La expansion de tal modalidad combinada, segin sistemas de
rotacién en periodos no superiores a cuatro afios produce transfor-
maciones aceleradas: las de la campafia bonaerense fueron mis ré-
pidas, en este periodo, que las de la norteamericana y canadiense,
en lo que se refiere a producci6n conjunta.!0
EI sistema funcionaba mediante el arrendamiento temporario de
parcelas de entre 60 y 200 hectareas que, al finalizar el contrato,
eran devueltas al terrateniente ganadero sembradas de alfalfa, En-
tre 1895 y 1908, se triplica la superficie de la provincia de Buenos
Aires dedicada a este sistema, justamente porque resultaba benefi-
cioso tanto para ganaderos como para chacareros arrendatarios.!1
La consecuencia de estos cambios puede verse en que la cultura ru-
tal relativamente homogénea de las décadas anteriores.comienza a
ser no una, sino por lo menos dos, en lo que influye él origen inmi-
gratorio de las cuadrillas que entraban y salfan de ese mundo hasta
10 Thid., p. 74.
11 Dice Sabato: “El sistema productivo demostr6 que se podia acomodar con
rapidez y cierta facilidad a cada cambio de condicién del entorno. Variando la
composicin de los cultivos, dando sucesivamente mayor peso a la ganaderia
oa la agricultura, era posible regularizar los ingresos anuales frente a las con-
tingencias de corto plazo y adaptarse a las modificaciones del mercado en el
mediano y largo plazo. La adaptabilidad de la organizacién socio-econémica
era otro factor favorable. Ei nimero y extensidn de los arrendamientos podia
variar con cierta facilidad, adecudndose a los movimientos de precios relativos
entre agricultura y ganaderia. Asimismo, el uso masivo de mano de obra tem-
poraria, si bien podia encarecer algunas tareas en un mercado escaso de traba-
jo, servia para responder parcialmente a los riesgos de produccion y mercado.
‘Aunque no estaba en el propésito inmediato de los que promovieron su for-
maci6n, el modelo subyacente de combinacion productiva demostraba una y
otra vez su eficiencia para reducir los riesgos de ingresos y consolidar, implici-
tamente, el complicado sistema de organizacién social que sin quererlo habia
puesto en practica.”
37
hacia poco tiempo fundamentalmente criollo, Esto por si solo re-
presenta una conmoci6n, de la que no se habla en Don Segundo
Sombra, pero a la que se responde con la masiva unidad cultural
postulada por la novela.
Ya en 1895, habia en la provincia de Buenos Aires un 28,3 por
ciento de extranjeros sobre el total de habitantes. Este porcentaje,
bastante cercano al 34,3 de la ciudad capital, perturbaba la expe-
tiencia de los criollos viejos que crefan recordar una campafia mas
homogénea desde el punto de vista nacional y lingitfstico. Los ex-
tranjeros son una presencia de la que la novela de Giiraldes no
quiere ocuparse: alteraron el paisaje de la pampa antes homogénea-
mente ganadera y también los sistemas culturales de sus pueblitos,
sus almacenes, sus caminos y sus esquinas.!?
Estas modificaciones econdmicas afectan el paisaje de manera
decisiva. Junto con el aumento del parque de maquinaria agricola
moderna,!3 otras decisiones de racionalidad productiva presiden
estos cambios. Ese ganado flaco y guampudo que amenaza a los
personajes de Don Segundo Sombra y que en una escena!4 hiere al
caballo del narrador con las aspas, hacia comienzos de siglo ya era
sistematicamente descornado, entre otras razones por la que expo-
ne Cércano en 1902: caben mas animales por vagon de ferrocarril.15
Consecuencias miltiples de lo expuesto: la mano de obra criolla de
la estancia ganadera se enfrentaba, durante lapsos del afio de labor,
con mano de obra agricola, en general de origen inmigratorio. El
campo que habia sido vivido como demograficamente homogéneo
se iba convirtiendo en un espacio de cruce, donde competian los
saberes y se desarrollaban los reflejos de desconfianza: las Hanuras
habfan comenzado a albergar una sociedad de cultura mezclada. Y
el paisaje también se convierte en doble: extensiones de hasta 200
hectdreas cultivadas, pampa ganadera, chacra temporaria y estancia
permanente. Son cambios sociales, econdmicos y topograficos
muy acelerados, que modifican la percepcién colectiva del espacio
y la productividad estética de esa percepcion.
Cambio tecnologico, cambio ecologico, cambios en las formas
del trabajo rural, hipotetizables choques culturales contribuyen a
12 Manuel Bejarano, “Inmigracion y estructuras tradicionales”, en Los frag-
mentos del poder, Jorge Alvarez, Buenos Aires, 1969.
13 Véase: Silcora Bearzotti de Nocetti, ‘El proceso de mecanizacién agricola
en la Argentina. Sus principales etapas”. INTA, Buenos Aires, Documento de
Trabajo ne 4.
14 Don Segundo Sombra, en Obras Completas, cit., cap. XVII, p. 433.
18 Citado por Horacio Giberti, Historia econdmica de la ganaderia argentina,
Solar-Hachette, Buenos Aires, 1974, 2a. reim., p. 190.
38
una aceleracion traumAtica que influye en todos los sectores de la
sociedad, no sélo en los que soportan las consecuencias negativas,
sino también en los viejos miembros de la clase rural. Las transfor-
maciones son importantes porque implican el pasaje de un mundo
de seguridades a un espacio mds moderno, que es econdmicamente
exitoso pero que, quiz4s por eso mismo, genera incertidumbres.
Sobre todo si un escritor identifica ese mundo clausurado y preté-
rito con el tiempo y el espacio de la infancia o la adolescencia, re-
presentandolo, en la ficcién narrativa, intocado por las transforma-
ciones. “Pero hoy el gaucho, vencido/galopando hacia el olvido,/
se perdid. Su triste anima en pena/se fue una noche serena,/y en
la Cruz del Sur, clavado,/como despojo sagrado,/lo he yo.” Estos
malos versos de El cencerro de cristal son el epilogo del Santos Ve-
ga de Obligado. En la dltima linea, Giiraldes, que fecha el poema
en su estancia “La Portefia” en 1915, afirma una relacién de pro-
piedad con ese pasado que evocaré con el resero Sombra.
La nostalgia tiene dos objetos: una edad perdida desde el punto
de vista biografico; un mundo social que desaparecié. Ello define
la perspectiva melancOlica pero feliz de Don Segundo Sombra.
{Por qué esa combinacién de felicidad y nostalgia? La felicidad
tiene que ver con el éxito del cruce narrativo propuesto por la no-
vela. En efecto, una de las preguntas del texto, que Giiiraldes re-
suelve positivamente, es si se puede ser al mismo tiempo guacho y
gaucho, gaucho y estanciero, En el plano estético se plantea una
disyuncién (y una sintesis) homéloga a la que se advierte en la bio-
grafia intelectual de Giiraldes: si se puede ser criollo y simbolista
o impresionista.
Felicidad y nostalgia son, en parte, también responsables de la
dimension moral de la novela. Noé Jitrik afirmé que lo escrito en
Don Segundo Sombra es lo que la sociedad argentina queria escu-
char. ,Qué se esperaba de un libro como éste? Trataré de imaginar,
nuevamente, el impacto de la modernizacion urbana y rural en las
subjetividades. Frente al mundo relativamente integrado de la in-
fancia de Gitiraldes, aparece una sociedad llena de engafios y de-
cepciones. En la dimensién biografica, esta la soledad del escritor
‘incomprendido’; la imposibilidad de comunicarse con un medio
que juzga filisteo; el fracaso de Xamaica y Raucho; el deslumbra-
miento europeo junto a la necesidad de volver a la Argentina y traer
Europa al Rfo de la Plata. Giiiraldes, antes de Don Segundo Som-
bra, no habia escrito sino fracasos. Frente a todo esto, la comuni-
catividad transparente e inmediata del mundo rural que recuerda la
novela, pertenece a una ‘edad dorada’ donde el crecimiento, el
aprendizaje y la comprensién eran posibles. El mundo de Don Se-
gundo Sombra es una alternativa imaginaria a su biografia de escri-
tor en las dos primeras décadas del siglo XX.
39
Pero Giiiraldes es también un criollo europeizado que, con el
paso de los afios tiende a convertirse en un europeo acriollado, En
el arco de estas transferencias y desplazamientos de valores y cuali-
dades, la conservacién “‘como en un sagrario” del pasado criollo es
fundamental para su estética y su identidad de escritor. Esta sensa-
cién también dominaba en sectores de la sociedad argentina y del
campo intelectual. A poco que se lean las profesiones de criollismo
y nacionalismo cultural (que también implican a los yoceros de la
vanguardia), se comprueba que la preocupacién sobre la identidad
nacional, en una sociedad cambiante, no fue sdlo patrimonio del
primer nacionalismo cultural. Para estos sectores, entonces, Don
Segundo Sombra representaba una solucién optimista, de matriz
nostdlgico-utépica.16
La dimensién ética de la novela puede leerse en esta clave. Las
faenas rurales son episodios de competencia leal y colaboracién so-
lidaria que transcurren en escenarios propicios para el ennobleci-
miento de los hombres por el trabajo y la guapia. Un namero muy
alto de destrezas se ensefian, se ostentan, se aprecian y se aprenden
en este marco. El medio es diferente del urbano, por dos motivos:
la continuidad en la adquisicion, trasmision y ejercicio del saber
practico y la comunidad de experiencias y valores. También la se-
cuencia armoénica de generaciones esta garantizada por un sistema
de iniciacion y padrinazgo que tanto la inmigracién, en lo social,
como las rupturas estéticas hacfan imposible en la ciudad, donde
los cortes eran vividos como irreparables.
En la estructura de sentimiento que se describe, Don Segundo
Sombra tiene la ventaja adicional de presentar un personaje que es
sintesis estético-ideologica de esa continuidad; la figura de un pa-
dre maestro que, como la caracterizé Giiraldes y lo sefiala Jitrik,
es gigantesca y misteriosa:
“Era el tapao, el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la
pampa una admiracién interrogante.”27
16 Eduardo Romano caracterizé esta vision utdpica: “La invencién de la ar-
monia. Este objetivo guia la obra literaria de Giliraldes, Es su manera de resol-
ver y desear el mundo la que le impide comprender las contradicciones de
Horacio Quiroga y sus desterrados. (...) En Don Segundo Sombra el imperati-
yo arménico manda desde el comienzo, cuando nos aproxima al personaje: no
hay soluciones de continuidad entre los términos de su ambiente (pueblos-
quintas-campos) y el ‘puente viejo” asegura que esos vinculos se hunden en el
pasado. Todo se abre a un ‘campo tranquilo’.” En: Andlisis de Don Segundo
Sombra, CEAL, Buenos Aires, 1967, p. 31. Véase también: Elida Lois, “La
reelaboracion del capitulo XI de Don Segundo Sombra: la mitificacion de la
sciedad paternalista”, Filologia, afio XXI, 2, 1986.
17 06, cit., p. 58.
40
Figura de forastero, precedida por su fama, reemplazo de un padre
ausente. E] mito gaucho, en su version narrativa moderna, tranqui-
liza las inquietudes de un pais que, como Borges por la misma
época decfa de Buenos Aires, se resentia por la ausencia de fan-
tasmas. Sombra, en cambio, era “un hombre que no parece ser co-
mo cualquiera de Jos muchos que somos”.
Y, por afiadidura, ese hombre y otros que se le parecen sin igua-
larlo son capaces de trasmitir sus saberes y compartir sus experien-
cias. Trasmiten una sabidurfa gnomica a partir de la que puede
construirse una conducta y un temperamento, en el mundo rural
simple, primitivo pero exigente; ejemplifican por medio de la para-
bola, el refrin, la analogia, comprobaciones de Ja experiencia que
no exigen otra demostracion que el codigo del refranero; ejercen
una sabiduria practica que se convierte en guia segura para la vida;
proporcionan un sistema de equivalencias que fundamenta todo lo
dicho y lo actuado. Este es el curso que realiza Fabio al lado de
Don Segundo y que, una vez terminado, lo ancla firmemente en el
mundo gaucho,
Tan firmemente que, cuando muere el padre de Fabio y éste es
reconocido como hijo y heredero, ante las dudas sobre su identi-
dad futura prevalece la seguridad que ha adquirido en su aprendi-
zaje campero, Don Segundo lo tranquil
“Si sos gaucho en de yeras, no has de mudar, porque andequiera que
vayas, irds con tu alma por delante como madrina de tropilla."18
En efecto, las marcas del mundo rural no se pierden porque el
aprendizaje moldea la adquisicion de una ‘naturaleza’. Tal certi-
dumbre ideolégica es clave del mensaje tranquilizador de la novela,
cuyas unidades son fundamentalmente dos: el gauchismo es una
cualidad a la vez esencial y perfeccionable por la iniciacion y el
aprendizaje; el gauchismo puede combinarse, como cualidad de
base, con otras provenientes de diversos registros culturales. Cuan-
do Fabio conoce a Raucho, esto es lo primero que percibe:
“ {Sabés lo que sos vos?
-Vos diras
—Un cajetilla agauchao
Iguales son las fortunas de un matrimonio moreno —rié~. Yo soy un
cajetilla agauchao y vos, dentro’e poco. vah'a ser un gaucho acajeti-
Hao."19
18 Fhid., p. 490,
1° Ibid, p. 493.
41
En este didlogo con Raucho esta el ideal que Gitiraldes quiere
sintetizar en su persona y en su literatura, al mismo tiempo que lo
trasmite a la sociedad como seguridad optimista de base nostdlgica.
En un momento de valores inciertos, de mezclas sociales y raciales
vividas como peligrosas, inestables y amenazadoras, el mensaje
tranquilizador de Don Segundo Sombra ratifica sintesis legitimas,
resolviendo en lo imaginario tensiones bien diferentes.
Por un lado, el cruce literario donde se instala el texto mism
poesia francesa, simbolista y postsimbolista, Valéry-Larbaud, la li-
teratura europea como un bloque solido desde donde escribir; por
el otro, la tradicion gaucha, que la novela representa vividamente
como algo que. puede ser continuado y como una opcidn ante esa
otra sociedad, la de la ciudad transformada, y la de una campafia
en curso de modernizaci6n capitalista donde los valores tradiciona-
les entraron en un proceso de extincidn. La tradicién que incluye a
peones y estancieros, a hijos y entenados, supone una base moral
fuerte: una ética de la hombria, de las lealtades primarias, de la so-
lidaridad cara a cara, del coraje fisico: es decir, todos aquellos ras-
gos de los que carece el habitante de la ciudad moderna, el golon-
drina que anda en la cuadrilla volante de las cosechas, el inmigrante
que no pertenece ni se integrara nunca del todo a una comunidad
pequefia, cerrada y con pasado comtn. Gitiraldes escribe en un
texto inédito hasta 1955, la siguiente evaluacion cultural y moral
del gauch
“dentro de sus medios limitados es un tipo de hombre completo. Tie-
ne sus principios morales y esto lo prueba diciendo como elogio entre
los elogios ‘es un gaucho de ley’, tiene su filosofia casi religiosa en que
admite potencias superiores encarnadas por el ‘destino’, la ‘suerte’ y lo
“que esta escrito’ (...) ¥ tiene algo que muy pocos tienen: un estilo para
moverse que implica estética, educacién y respeto de sus propias actitu-
des. Si nuestra ciudad y nuestra tan sonada cultura hubiesen Iegado a
expresarse tan arménicamente tendriamos derecho a mirarlo desde atri-
ba. Y entonces no lo harfamos porque ése es un gesto de parvenus.”20
Eficazmente, éste es el programa de defensa e ilustracion de
Don Segundo Sombra. Esta defensa obtura la sumision, las condi-
ciones duras de una sociedad patriarcal donde la voluntad del pa-
tron es ley sobre esa ley no escrita del gaucho de la que habla
Giiiraldes. Al mismo tiempo, existfa una red cultural intensa y laxa
a la vez, que unja la cultura de los patrones con la de sus subordi-
nados. Esta comunidad se rompe en el curso de la modernizaci6n.
20 Ibid, p. 733.
42
Y aqui se desencadena el proceso de memoria y nostalgia:?1 sobre
el hueco producido por esta ruptura y por otras que afectan a la
sociedad rioplatense, el mensaje de la novela construye su escucha
social, basada en la eficacia estética y la oportunidad ideolégica. Se
puede ser gaucho y simbolista. El gauchismo refinado es una res-
puesta a la sociedad donde ni el campo intelectual ni las nuevas
modalidades del cambio ofrecen pautas de reconocimiento seguro.
Una ciudad sin fantasmas
“En un incompatible mundo heterdclito de pro-
vineianos, de orientales y de portefios, Sarmien-
to es el primer argentino, el hombre sin limita-
ciones locales.”
Borges
Borges desecha, desde el comienzo, un ruralismo ut6pico como
el que propone Gitiraldes. Su invenci6n son ‘las orillas’, zona inde-
cidible entre la ciudad y el campo, casi vacia de personajes, salvo
dos o tres tipos mas presentes en las ficciones que en los poemas.
El espacio imaginario de las orillas parece poco afectado por la inmi-
gracion, por la mezcla cultural y lingiiistica. En debate esta, como
siempre, la cuestin de la ‘argentinidad’, una naturaleza que permi-
te y legitima las mezclas: fundamento de valor y condici6n de los
cruces culturales validos. Sélo argentinos ‘verdaderos’ pueden darle
a Buenos Aires los fantasmas de los que carece.
En el juicio de Borges sobre Sarmiento, la argentinidad ha en-
contrado su formula: la ausencia de limites frente a la cultura occi-
dental y a sus traducciones de oriente. Sin embargo, aun esta
ausencia de limites, plantea problemas de legitimacién: ,a quiénes
les est permitido elegir de todas partes? Sobre los conflictos del
campo literario, planeando como su fantasma social, estan otros
conflictos y otras diferencias, que se organizan segdn el origen
(criollos viejos/inmigrantes) y segtin los habitos culturales. Podria
decirse, sin exagerar, que en los afios veinte y treinta los escritores
argentinos eligen de todas partes, traducen y el que no puede tra-
ducir lee traducciones, las difunde, publica 0 propagandiza. De
Martin Fierro a Los Pensadores, la cultura argentina pone en mar-
21 Enrique Pezzoni afirma: “La memoria orienta el movimiento ritual, para-
bélico, de Don Segundo Sombra: el ingreso a la zona de inmovilidad arqueti-
pica, el ingreso al orden paternalista, inmovilizador”. En: El texto y sus voces,
Sudamericana, Buenos Aires, 1986, p. 167. He tratado de demostrar que este
orden es mas histérico que lo que Pezzoni supone.
43
cha una mdquina que incluye revistas como Poesia de Vignale y
Contra de Rail Gonzalez Tufién. Y, sin embargo, en la frase de
Borges, escrita en 1943, suenan todavia los ecos de una polémica:
{quién es verdaderamente un argentino? El ‘mundo heteréclito’,
que menciona Borges a proposito de Sarmiento, era criollo. En
cambio, la ciudad de los afios veinte mezcla de manera imprevisi-
ble, en el interior mismo del campo intelectual y politico, a los ar-
gentinos viejos con los hijos de la inmigracion. Cuando se traduce,
importa no s6lo qué, sino quién lo hace, a partir de qué fundamen-
tos de legitimidad, de qué origen.
Hasta las autobiografias ficcionales de Macedonio Fernandez te-
matizan esta preocupacién. Las paginas de “A fotografiarse”, en
Papeles de Recienvenido, parecen propiamente ser textos sobre na-
da. Responden a un desaffo, de algin modo planteado por toda la
ficcion macedoniana, extendiéndolo del personaje al autor: no
existentes: caballeros. La vida es algo sin datos dignos de figurar
por escrito y, ademds, esté la duda suplementaria sobre la escritu-
ra: “Soy un convencido de que jams lograré escribir.”2? La exis:
tencia esta afectada por una ‘depresiva inseguridad’ y, por eso, de
ella solo pueden registrarse dos actos: el voyeurismo de un nifio y
su habilidad para las cafdas. Actos sin valor referencial, se inscri-
ben en la historia del escritor que elige caracterizar una ‘vida’ con
ellos. Pero en estos textos autobiograficos sobre nada, Macedonio
incluye unas pocas certezas que son significativas. Entre ellas, la de
la genealogia: “Soy argentino, desde hace mucho tiempo: padres,
abuelos, bisabuelos; antes Espafia por todos lados,” En textos que
se niegan a la representacidn, que vacian la biografia de autor con-
virtiéndola en historia de nada, que duplican y contradicen las fe-
chas de nacimiento y desafian toda ilusion referencial, Macedonio,
sin embargo, incluye este unico dato seguro, casi un presupuesto.23
Yo, ese lugar de enunciaci6n evanescente y abstracto, es argentino.
Se asiste a un comienzo: el de la ficcién antirrealista que, en Mace-
donio es un vaciamiento de la ficcién, excepto en la mencion del
origen.
Razones andlogas sostienen la doble inscripcion de Borges: euro-
peo acriollado, hombre con origen; ciudadano del mundo y al mis-
22 Macedonio Fernandez, Papeles de Recienvenido, CEAL, Buenos Aires,
1966, p. 117.
?3 Gerardo Mario Goloboff y Noé Jitrik han analizado los rasgos antirreferen-
ciales de la construccién macedoniana. Jitrik Hama a las autobiografias “retra-
to discontinuo” (Crisis, namero 3, julio de 1973). Véase también: G.M. Golo-
boff, “Macedonio Fernandez y el tema del autor anonimo”, Cuadernos Hispa-
noamericanos, ne 382, abril de 1982.
44
mo tiempo de una patria que limita estrictamente a Buenos Aires,24
La cuestion del origen esté unida, obviamente, a la del comienzo:
y de eso se trata, en el caso de los escritores del veinte, de empezar
a escribir en un medio que, por otra parte, ha hecho que varien las
condiciones de ingreso y de legitimacién de la escritura. No sor-
prende, por eso, que los textos de Borges mantengan una relacion
obsesiva con sus origenes. En “‘Dulcia linquimus arva”, el ‘criollo
final’ enuncia la seguridad heredada: “Una amistad hicieron mis
abuelos/con esta lejania/y conquistaron la intimidad de la Pampa”;
para terminar sefialando también sus pérdidas: “Soy un pueblero y
ya no sé de esas cosas, / soy hombre de ciudad, de barrio, de calle.”25
Se trata de la construccién de un yo poético,?® pero también de
responder a una pregunta que, en la Argentina, parecia no slo es-
tética, porque la inmigracion penetraba incluso los espacios, hasta
entonces reservados, de la cultura y el arte. A la estrategia de co-
mienzo que hace posible una literatura se sobreimprimen las estra-
tegias de diferenciaci6n nacional y lingiifstica.
Estas operaciones son complicadas y se despliegan a través de
diferentes modalidades de construccion de un lugar para una litera-
tura que es nueva. Suponen una discusion dentro del campo inte-
lectual, opiniones sobre el publico y alternativas de escrituras dife-
renciadas. $i Macedonio vacia la ficcin, pero deja un solo dato
firme: es argentino, Borges también se presenta en las dos primeras
lineas de su primer libro, Fervor de Buenos Aires (“las calles de
Buenos Aires/ya son la entrafia de mi alma”) y en las Ultimas tres
del segundo poema. En ellas traza el recorrido de su pertenencia a
la ciudad y a una estirpe:
Lo anterior: escuchado, lefdo, meditado,
lo resenti en la Recoleta,
junto al propio lugar en que han de enterrarme.
24 Esta ciudad y el lugar que ocupa en la literatura de Borges es asi caracteri-
zada por Rail Crisafio: “La mitificacién de la periferia portefa tiene su co-
rrespondiente en la obsesién por el centro de la identidad nacional”. En “Boe-
do-Florida e la letteratura argentina degli anni venti”, Materiali Critici, ne2,
Tilgher-Génova, 1981, pp. 375-6.
25 De Luna de enfrente; cito por Poemas (1922-1943), Losada, Buenos Aires,
1943, pp. 104-5.
26 Tema estudiado por Enrique Pezzoni en “Fervor de Buenos Aires: autobio-
graffa y autorretrato”, en El texto y sus voces, cit., p. 80. Pezzoni describe el
Buenos Aires poético de Borges como desierto: “el arrabal y las calles sin gen-
te, depurados de los ‘recién venidos’.
45
En esa “acumulacién de prerrogativas” que, segtin Said, es todo
comienzo,27 Borges elige también un camino de desplazamientos.
Sylvia Molloy llam6 al Evaristo Carriego “protoficcion”28 y, en ver-
dad, este texto podria pensarse como capitulos de autobiograffa
imaginaria que han cambiado de sujeto: de Carriego a Borges/de
Borges a Carriego. Veinticinco afios después, Borges pone de mani-
fiesto los desplazamientos y atribuciones en algunas lineas de la
“Declaracion”: “He considerado también —quizas con preferencia
indebida— la realidad que (Carriego) se propuso imitar”.29 La
“acumulacién de prerrogativas”, que incluye el ciframiento de una
dedicatoria en inglés a alguien que se nombra s6lo por iniciales, re-
vela una de sus funciones: responder a la pregunta “Qué habfa,
mientras tanto, del otro lado de la verja con lanzas? ;Qué destinos
verndculos y violentos fueron cumpliéndose a unos pasos de mi, en
el turbio almacén 0 en el azaroso baldfo? ,Cémo fue aquel Paler-
mo 0 cémo hubiera sido hermoso que fuera?”’30 La “preferencia
indebida” tiene su clave en la necesidad de construccion biografica
del primer Borges. Por eso, son perspicaces los adjetivos con los
que califica Molloy al Evaristo Carriego: “texto desapacible e insi-
dioso”. Tiene, en efecto, la insidia, encubridora, de un desplaza-
miento. Carriego es necesario para inscribir ‘las orillas’ en una linea
que las liberara del tango y. del suburbio guarango. De alli lo que
Borges lee en Carriego: un pretexto para la poesia que ha escrito
en los afios veinte. A Carriego le atribuye una afinidad con su mo-
vimiento fundador del ideologema ‘las orillas’, con la ventaja suple-
mentaria de que Carriego es, como él, un criollo viejo.
En Borges se cruzan dos perspectivas: la que se interroga por
una ciudad que ya no existe (y que no ha existido necesariamente
como se la recuerda) y la que imagina a Buenos Aires segtn el
ideologema basico Jas orillas. Un poema incluido en el Indice de la
nueva poesia americana, “A la calle Serrano”, pone a estas dos ciu-
dades en relacion de continuidad y diferencia:
Calle Serrano,
vos ya fio sos la misma de cuando el Centenario:
antes eras mas cielo y hoy sos puras fachadas.
27 “Bstos comienzos cumplen la terea de diferenciar el material al empezar:
son principios de diferenciacion que hacen posible las mismas historias, es-
tructuras, saberes que intencionan”. Edward Said, Beginnings; Intention and
Method, Columbia University Press, Nueva York, 1985, p. 51.
28 sylvia Molloy, Las letras de Borges, Sudamericana, Buenos Aires, 1979,
p. 28.
?9 Evaristo Carriego, Emecé, Buenos Aires, 1965, p. 11.
3° Jbid., pp. 10-11.
46
La alteracion producida por el desplazamiento del pasado al pre-
sente tiene que ver, incluso en una poesia tan resistente a la refe-
rencialidad como la de Borges, con el proceso de urbanizacién. Los
poemas de Borges son nostalgicos, desde el punto de vista de los
contenidos explicitos, pero la nostalgia pertenece a un ideologema
nuevo construido a partir de los restos de un Buenos Aires hipote-
tizado en los recuerdos de infancia y retrabajado, también, en la
poesfa de Carriego. La novedad reside, precisamente, en que la
poesfa de vanguardia se hace cargo de un tono nostalgico. Esta in-
vencién de Borges es posible por el cruce de dos tendencias: ultrafs-
mo y criollismo, renovacion estética y memoria. El barrio se con-
vierte en orilla, margen de ja Manura; el bald{o es la inclusi6n de la
pampa dentro del incompleto trazado urbano; el color de las tapias
rosadas cita el color rural de las esquinas de campafia.
Tales las primeras prerrogativas de la escritura borgeana. Una se-
gunda proviene del movimiento realizado en Historia universal de
la infamia: Borges tiene que descolocar la ficcién, trasladarla a
otro lado, para darle una autoridad nueva. Si el Carriego es una
biografia ‘insidiosa’, las versiones de este libro son también insidio-
sas. Se trata de como empezar a contar, en especial cémo practicar
el corte. en la literatura argentina, que separe del realismo, el natu-
ralismo y el costumbrismo sentimental y piadoso:
“Visto retrospectivamente, escribe Edward Said, un comienzo puede
considerarse como el punto desde el cual, en una obra dada, un autor se
separa de todas las demas obras; un comienzo inmediatamente establece
relaciones con obras ya existentgs, relaciones de continuidad 0 antago-
nismo, 0 una mezcla de ambas.”
Borges, Girondo, Ratil Gonzdlez Tufién tienen planteado el proble-
ma de cémo escribir poesia después y en contra de Lugones. Bor-
ges, Macedonio o Cancela, de como hacer una ficcién en contra del
realismo. Es preciso construir, al mismo tiempo, una escritura, su
lugar y el lugar del escritor. Todo esta, de algan modo, vinculado
con las cuestiones de-legitimacion del cambio, tanto en el debate
estético como en los enfrentamientos ideolégicos, y en la sombra
que las transformaciones sociales arrojan sobre el campo literario.
Separarse del realismo no implicaba s6lo diferenciarse de Galvez, al
que era suficiente titear en la revista Martin Fierro. En lo esencial,
consistia en diferenciarse de los ‘humanitaristas’, practicantes de
una literatura de mal gusto, referencial y proclive a las intervencio-
nes ideologicas mas directas; diferenciarse también de esos autores
que, recién llegados a la cultura, con orfgenes no tradicionales y
31 Edward Said, Beginnings ; Intention and Method, cit., p. 3.
47
una lengua insegura, no eran traductores sino lectores de traduccio-
nes: marginales sociales y marginales del campo intelectual. Borges
va a inventar una nueva forma de relacién con las traducciones y
con las literaturas extranjeras: una marca de diferencia que, genial-
mente, va a ser también una de las marcas basicas de su escritura.
En la edicion de 1954, Borges agrega un juicio sobre Historia
universal de la infamia, que describe sus mecanismos:
“Son el irresponsable juego de un timido que no se animé a escribir
cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar (sin justificacién estéti-
ca alguna vez) ajenas historias.”
El prologo a la primera edicién no es menos consciente de ellos. Se
trata, escribe entonces Borges, de “‘ejercicios de prosa narrativa”,
cuyo valor depende de un juicio sobre el lector que repetird desde
entonces y hasta sus tltimos reportajes: “‘a veces creo que los bue-
nos lectores son cisnes ain mds tenebrosos y singulares que los
buenos autores.” Tres afios antes, en Discusién, su teoria de la es-
critura-lectura ya aparecia desplegada:
“Presuponer que toda recomposicion de elementos es obligatoriamente
inferior a su original, es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamen-
te inferior al borrador H —ya que no puede haber sino borradores. El
concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religidn o al can-
sancio,""32
La lectura como disparador de escritura: fundamentacion del
valor y, en consecuencia, legitimacion de la ficcién, frente al azar
desprolijo de la representacién realista o el criollismo gaucho y es-
tetizante de Giiiraldes. La biografia hab{a sido la primera forma de
la ficcion que construye un yo y un escenario, en el Evaristo Carrie-
go. De algtin modo, estas ‘historias universales’ son breves y elipti-
cas biografias armadas segtin la concepcion borgeana de que dos o
tres hechos decisivos condensan invariablemente una existencia:
una lectura de la ‘historia’ basada sobre la excepcionalidad de esos
momentos cruciales donde se juega un destino.
La biblioteca y la lengua extranjera como fundamento de la es-
eritura. Y con ello, una pauta de diferenciacion en el campo inte-
lectual, porque el dominio de la lengua extranjera es una de las
condiciones de produccién de las ‘historias infames’: traducciones
de traducciones, versiones de versiones, como queda claro si se re-
curre a la bibliograffa que cierra el volumen. Vinculado con esto,
un principio que Borges proclama: la originalidad no es un valor.
32 Borges, Obras completas, Emecé, Buenos Aires, 1974, p. 239.
48
Estas ‘historias infames’ son otro comienzo, en contra del realis-
mo y de una representacion romantico-humanitarista de los subur-
bios. En fin: en contra deuna literatura moralizante, pequefio-bur-
guesa. Opuestas a toda moralizacién, insignificantes, no ejemplares,
estas historias carecen de centralidad. La ironia de estos relatos no
es la del moralista sino la del esteta.33 La historia universal, y no
slo la de la infamia, es un movimiento de degradacién irénica.
Afios después Borges se reprocha el hiperbdlico adjetivo ‘univer-
sales’. Pero mas que por exageracién, estas historias son universales
desde otro punto de vista: por ellas Borges inaugura una zona de
su ficcién construida contra la otra zona, de Palermo, las orillas y
los guapos, con la que, sin embargo, se cierra el volumen. Borges
‘universaliza’ los temas de la literatura argentina, con el gesto que
afirma la legitimidad de toda historia, incluso la mds descabellada
por exotismo, la mas impensable. Pero, gcudl es la universalidad
postulada? Precisamente la que cultivaré Borges desde entonces:
colocarse, con astucia, en los margenes, en los repliegues, en las zo-
nas oscuras, de las historias centrales, La tnica universalidad posi-
ble para un rioplatense.
Al mismo tiempo, Borges, diagrama en Historia universal de la
infamia, como de algan modo lo habia hecho en el Carriego, los
mecanismos de su ficcién futura: citas, traducciones, versiones des-
viadas, falsificaciones. Pero, fundamentalmente, ejerce, para co-
menzar, el derecho de lengua sobre las historias universales: Chi-
na, Japon, Persia, el oeste y el sur americanos (esa especie de dila-
pidacién geografica) son tratados a partir del castellano de Buenos
Aires. Borges atentia estas marcas en la edicién de las Obras com-
pletas, siguiendo una voluntad de borrar sus comienzos, pero bas-
tan algunos ejemplos para ver de qué modo estas historias buscan y
encuentran un lenguaje que las aleja de la prosa ex6tica con que el
modernismo representaba lo exdtico.
La ficcién se acriolla: desde “los quinientos mil muertos y pico
de la Guerra de Secesién”, hasta Billy the Kid aprendiendo “el ar-
te vagabundo de los troperos”, o el japonés sefior de la Torre que
“‘sacé una espada y le tiré un hachazo”. Se escucha la misma voz
con la que escribe “Hombre de la esquina rosada’”’, texto del que
Borges se ha separado en innumerables ocasiones, quizds porque
vefa en él una realizacién demasiado explicita del programa de su
comienzo ficcional. La voz de la traducci6n y la voz de Buenos Ai-
res: una legitima a la otra y su copresencia abre la posibilidad de
33 Muchos de los titulos trabajan con el oxymoron, una forma casi parodica
de la ironia: “el espantoso redentor Lazarus Morell”, “el impostor inveros{mil
Tom Castro”, “‘el incivil maestro de ceremonias Kotsuké No Suké”,
49
diferenciarse de quienes, nuevos, recién Iegados, no tienen a am-
bas voces como propias, como parte de una herencia. Es posible
leer en estas ficciones de comienzo, como en las de Arlt, una histo-
ria de relaciones desiguales con los libros, con el publico, con la
lengua, con los otros escritores. En ellas hay un debate con Jo real,
cuya resolucion imaginaria son ‘las orillas’ portefias y las orillas de
la literatura universal, pensada como espacio propio y no como t
rritorio a adquirir. A la ciudad ‘sin fantasmas’, 0, mas bien asedi:
da por los fantasmas emergentes del cambio, Borges le proporciona
una mitologia en tiempo pasado y un espacio literario de proyec-
cién universal.
Guerra y conspiracion de los saberes
“Las palabras callan en él, En Ja oscuridad se
abre hacia ef interior de su erdneo un callején
sombrio, con vigas que cruzan el espacio unien-
do los tinglados, mientras que entre una neblina
de polvo de carbén tos altos hornos, con sus
atalajes de reftigeracién que fingen corazas
monstruosas, ocupan el espacio. Nubes de fuego
escapan de los tragantes blindados y la selva
més alld se extiende tupida e impenetrable.”
Roberto Arlt, Los siete locos.
Quizds como a ningiin otro escritor del perfodo, la historia puso
limites y condiciones de posibilidad a la literatura de Roberto Arlt.
Quizds como ningun otro, Arlt se debatié contra esos limites, que
definieron su formacion de escritor en ef marco del nuevo periodi
mo, su competencia respecto de los contempordneos, el resenti-
miento causado por la privacién cultural de origen, la bravata y el
tono de desaffo con el que encar6 un debate contra las institucio-
nes estético-ideolégicas. La angustia arltiana, sobre la que han
abundado los criticos. tiene que ver con esta experiencia de los
L{mites puestos a la realizacion de su escritura.
Arlt cuenta de diversas maneras esta historia. Fragmentos de ella
ingresaron en El juguete rabioso, pero, explicitamente, se repiten
situaciones en las varias y breves autobiografias, donde los vacfos
de saber son experimentados como una falta y también como una
cualidad. La primera de estas autobiografias es un fragmento de
“Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires”, extrafio texto
que Arlt escribe alrededor de los veinte afios, donde, novelesca-
50
mente, todo su destino aparece ligado a las conmociones que pro-
duce la primera relacion con la literatura:
“;Cémo he conocido un centro de estudios de ocultismo? Lo recuerdo.
Entre los miltiples momentos criticos que he pasado, el mas amargo
fue encontrarme a los 16 afios sin hogar. Habia motivado tal aventura la
influencia literaria de Baudelaire y Verlaine, Carrére y Murger. Princi-
palmente Baudelaire, las poesfas y biografia de aquel gran doloroso
poeta me habian alucinado al punto que, puedo decir, era mi padre es-
piritual, mi socrdtico demonio, que recitaba continuamente a mis ofdos,
las desoladoras estrofas de su Flores del mal. Y receptivo a Ja aspera tris-
teza de aquel perfodo que Hamarfa leopardiano, me dije: vamosnos (...)
descorazonado, hambriento y desencantado, sin saber a quién recurrir
porque mi joven orgullo me lo impedsa, lené 1a plaza de vendedor en
casa de un comerciante de libros viejos.”34
Esta peripecia, que abre uno de los primeros textos de Arlt, tiene
una productividad enorme, cuyo efecto se lee, afios después, en El
juguete rabioso, donde muchos de sus rasgos se combinan en Ia ex-
pansion simbélica y narrativa del episodio de la libreria.
Arlt inventa o recuerda estos comienzos para disefiar una estra-
tegia distinta en relacién con Ia tradicién y el capital cultural. To-
das sus autobiograffas plantean, a veces sarcasticamente, la priva-
cién cultural que forma parte del pasado que exhibe.35 Ellas mez-
clan dos temas, la precariedad de su formacion y la exhibicion de
lecturas, que son contradictorios pero, de algiin modo, también
complementarios, porque la exhibicién de lecturas ocupa el lugar
que, ni por linaje ni por adquisicion, pueden otorgar otros titulos.
EI sarcasmo es una de las formas del resentimiento ante la distribu-
cién desigual de la cultura. Arlt escribe a partir de un vacio que
debe ser colmado con los libros y los autores que menciona. Antes
de él, nada que autorice su texto: una familia de inmigrantes cen-
troeuropeos, la vagancia, el castellano como tinica lengua, cotejada
sdlo con las de sus padres (y ninguna de ellas era lengua de la lite-
ratura, porque la literatura no estaba materialmente presente en el
espacio definido por la lengua). Este vacfo inicial que precede a su
literatura, se Ilena con los libros que menta en sus autobiografias:
34 “Tas ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires”, en Roberto Arlt,
Obras completas, Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1981, t. II, p. 13.
35 En esta privacion cultural podria decirse que funda el valor de su escritura.
Véase al respecto: R. Piglia, “Roberto Arlt: una critica de la economia litera~
tia”, Los Libros, ne 29, marzo-abril de 1973.
w
“Me he hecho solo. Mis valores intelectuales son relativos, porque no
tuve tiempo para formarme. Tuve siempre que trabajar y en consecuen-
cia soy un improvisado 0 advenedizo de la literatura. Esta improvisacién
es la que hace tan interesante la figura de todos los ambiciosos que de
una forma u otra tienen la necesidad instintiva de afirmar su yo."36
Quevedo, Dickens, Dostoievsky, Proust constituyen la riqueza po-
sible del intelectual pobre.
Exhibicion de cultura y exhibicion de incultura: el discurso
doble de la ironfa niega y afirma, al mismo tiempo, la necesidad y
la futilidad de la cultura. Niega y afirma, también, las ventajas de
la privacién: desde ningin origen, Arlt puede ser el vandalo, escri-
bir como un atleta, en contra del tiempo, en contra y a favor del
periodismo. Se sabe: Arlt ech6 mano a todo lo que pudo ir reco-
giendo en un aprendizaje costoso. El folletfn, las traducciones
espafiolas de los autores rusos, la novela sentimental,37 Ponson du
Terrail, Dostoievsky y Andréiev entraban en ese proceso gigantes-
co de canibalizacién y deformacion, de perfeccionamiento y de
parodia que es la escritura arltiana. Pero hay también otros saberes:
los saberes técnicos aprendidos y ejercidos por los sectores popula-
tes; los saberes marginales, que circulan en el under-ground espiri-
tista, ocultista, mesmerista, hipndtico de la gran ciudad. Estos
Ultimos saberes son criticos de la raz6n cientifica, pero al mismo
tiempo adoptan estrategias de demostracién que la evocan. Como
lo han estudiado minuciosamente Rivera y Amicola,38 se trata de
un periodo de auge de las ideologias irracionalistas vinculadas tam-
bién con el ascenso del fascismo y la problemdtica de un nuevo or-
den. En el caso argentino, el sentimiento o la experiencia de la cri-
sis se potencia con la incomodidad, el temor, el rechazo, el asombro
o la amenaza a través de los que se procesan las transformaciones
de la modernizacion urbana.
Leslie Fiedler afirma que las ciudades modernas no sélo son
escenarios de cruce de diferencias, sino que alli son visibles “‘indig-
nidades humanas sin precedente”. La ciudad como infierno, la
ciudad como espacio del crimen y las aberraciones morales, la ciu-
dad opuesta a la naturaleza, la ciudad como laberinto tecnolégico:
todas estas visiones estén en la literatura de Arlt, quien entiende,
36 “Autobiografia”, Critica, 28 de febrero de 1927
37 £1 amor brujo retoma, expande y contradice topicos de la novela sentimen-
tal, tal como la habia planteado Luis de Val y, en la Argentina, los cientos de
novelitas semanales de gran circulacién entre 1915 y 1930.
38 Véase: José Amicola, Astrologia y fascismo en la obra de Roberto Arlt,
Weimar, Buenos Aires, 1984; y Jorge Rivera, Los siete locos, Biblioteca Criti-
ca Hachette, Buenos Aires, ne 1, 1986.
52
padece, denigra y celebra el despliegue de relaciones mercantiles, la
reforma del paisaje urbano, la alienacion técnica y la objetivacion
de relaciones y sentimientos.
A diferencia de los escritores del margen, que se veran mas ade-
lante, Arlt elaboré una representaci6n no realista de estos topicos.
Esta obsesionado por el problema de la época: el poder, como con-
seguirlo, qué relaciones establecer entre medios y fines, cudles son
los nexos entre voluntad individual y voluntad colectiva, qué vin-
cula a los valores con el poder, cual puede ser un modelo de orden
posible, qué precio deben pagar las victimas de ese orden. Arlt juz-
ga intolerable la desigualdad en el reparto social de los poderes y la
tiqueza: éste es un punto central en sus narraciones y en el sistema
de sus personajes. Podria decirse que toda su literatura no hace si-
no presentar diversas versiones de este topico hegemOnico, incluida
la relacién de poder entre los sexos.
La obsesién del poder atraviesa Los siete locos y es el centro de
los delirios de casi todos sus personajes. El Astrélogo lo plantea del
modo mas exasperado: se trata del poder sin contenido de valor,
del poder como fin y como fundamento. Pero Hipdlita también
siente este deseo de poder: en su caso, Ja sexualidad ha sido un
medio para llegar al dinero, cuya posesién vuelve mas dolorosa to-
davia el ansia de poder:
“Qué vida la suya! En otros tiempos, cuando era mocita desvalida,
pensaba que nunca tendria dinero (...) y esa imposibilidad de riqueza la
entristecia tanto como hoy saber que ningiin hombre de los que podian
encamarse con ella tenia empuje para convertirse en tirano 0 conquista-
dor de tierras nuevas.”
En las ficciones arltianas, la idea del tirano se asocia a la del
poder: traduce asi un t6pico del perfodo, que tiene versiones de iz-
quierda y de derecha. Y también, Arlt, segin los textos, adopta
uno u otro clivaje. Pero, invariablemente, el deseo del tirano (0 de
serlo) esta asociado a la potencia intelectual y al saber.3° Aunque
el dinero aparezca como el reiterado suefio del ‘batacazo’, son los
saberes el objeto del deseo, el medio de realizaci6n e imposicién, la
base desde la que pensar lo real, metaforizarlo, imaginarlo o trans-
formarlo. Una misma pregunta articula tanto las actividades de Sil-
vio Astier, en £/ juguete rabioso, como las de la logia de Los siete
locos: j,cdmo alterar, por el saber, las relaciones de poder o las
3° En la ya citada “Autobiografia” aparecida en Critica, escribe: “Mis ideas
politicas son sencillas. Creo que los hombres necesitan tiranos geniales. Quizis
se deba a que para ser tirano hay que ser politico y para ser politico, un so-
lemne burro 0 un estupendo cinico.”
53
relaciones de propiedad? Las respuestas incluyen la ensofiacion
tecnologica y la violencia cientifica.4¢ Cuando fracasa el delito
menor y la incorporacién socialmente aceptable a los circuitos de
produccion, cuando las ilusiones de Silvio Astier o de Erdosain ya
no son posibles, queda la violencia del infierno tecnolégico con el
que suefian los personajes de Los siete locos. Después de tomar el
poder, la secta va a construir un sistema de castas, sobre las que rei-
nard una aristocracia de “‘cinicos, bandoleros sobresaturados de
civilizacion y escepticismo”’; a las masas reducidas a las faenas agri-
colas se les proporcionara una forma de religion cuya estética es
tecnoldgica:
“El hombre vivird en plena etapa de milagro. Durante las noches pro-
yectaremos en las nubes, con poderosos reflectores, la entrada del ‘Jus-
to en el Cielo? 41
En este cruce de decadentismo y tecnologia se desarrollan también
muchos de los ensuefios eréticos de Erdosain y el delirio final del
Astrélogo en Los siete locos, con sus coches artillados recorriendo
las calles donde se producen las matanzas colectivas. El holocausto
de una civilizaci6n por el despliegue de la técnica que ésta ha he-
cho posible. Se trata de una revoluci6n futurista, con su peculiar
mezcla de esteticismo, violencia y tecnologia, encaminada a des-
truir, niesztcheanamente, la ‘mentira metafisica’ cristiana.42
Arlt trabaja sus ficciones en este espacio ideologico, construyén-
dolas con fragmentos de discursos sometidos a los principios de os-
40 Erdosain fantasea, después de cobrar el cheque de Barsut: “Inventaria el
Rayo de la Muerte, un siniestro relampago violeta cuyos millones de amperios
fundirfan el acero de los dreadnoughts, como un homo funde una lenteja de
cera, y haria saltar en cascajos las ciudades de portland, como si las solivianta-
ran volcanes de trinitotolueno.” Los siete locos, en Obras completas, cit., t. 1,
p. 298.
41 Tpid., p. 300.
2 Prieto argumenta, con razon, que se ha descuidado una dimensién fantasti-
ca de la literatura de Arlt, que, en este caso, estoy leyendo desde la clave tec-
nologica. En “La fantasia y lo fantastico en Roberto Arlt”, escribe: “La So-
ciedad Secreta (...) tiene un indudable cardcter alegorico, y su postulacin en
la novela es la mas desoladora impugnaci6n de la sociedad real; pero adviérta-
se cOmo la alegoria se transforma en principalisimo ingrediente novelesco:
arrastra los personajes a su servicio; toma atajos imprevisibles: ilustra, seria-
mente, los planos de fébricas ut6picas; desarrolla, en detalle, las formulas qui-
micas que servirén para la elaboracion de elementos bélicos; se convierte, c
en un plano de realidad similar al que sirve de apoyatura a los personajes y si
tuaciones ofrecidas a la observacion directa del autor.” En Estudios de litera-
tura argentina, Galerna, Buenos Aires, p. 87.
54
cilacion, contradiccion y fusion: terror rojo y fascismo, Lenin y
Mussolini:
“No sé si nuestra sociedad sera bolchevique o fascista. A veces me incli-
no a creer que 10 mejor que se puede hacer es preparar una ensalada ru-
sa que ni Dios la entienda... Vea que por ahora lo que yo pretendo ha-
cer es un bloque donde se consoliden todas las posibles esperanzas
humanas. Mi plan es dirigirnos con preferencia a los jévenes bolcheviques,
estudiantes y proletarios inteligentes. Adem4s acogeremos a los que
tienen un plan para reformar ef universo, a los empleados que aspiran a
ser millonarios, a los inventores fallidos, a los cesantes de cualquier co-
sa, a los que acaban de sufrir un proceso...”43
En la enumeracién de los posibles sujetos revolucionarios, el As-
trologo mezcla categorias, trabaja intencionalmente sobre el des-
borde de las perspectivas morales, sociales ¢ intelectuales. La logia,
por cierto, es un lugar de saber y amoralidad, porque cada uno de
sus miembros ingresa por sus méritos intelectuales, con indepen-
dencia de los valores a los que adhieren o que refutan. Esto se de-
muestra suplementariamente cuando el Abogado, tinico personaje
que se interroga sobre los valores, se retira de la sociedad secreta.
Ahora bien, ;cudles son estos saberes? Técnicos y marginales u
ocultos, se vinculan entre sf por relaciones subterraneas. El suefio
quimico de Erdosain tiene mucho de alquimia; las habilidades del
Buscador de Oro, de percepcién extrasensible; el discurso del As-
trélogo, de ingenierfa social y cita biblica.44 Se trata de saberes
(en primer lugar el del Rufidn MelancOlico) que no tienen una legi-
timacién p&blica indiscutible, ni se integran del todo a una jerar-
quia socialmente aceptada de conocimientos; se trata de saberes 0
practicas que entrecruzan modernidad y arcaismo, ciencia y para-
ciencia, empirismo y fantasias suprasensoriales. Son los saberes de
los pobres y marginales, los anicos saberes que poseen quienes, por
origen y formacién, carecen de Saber. En verdad, las ficciones
arltianas podrian ser leidas desde la perspectiva de alguien que no
posee saberes prestigiosos (los de las lenguas extranjeras, de la lite-
ratura en sus versiones originales, de la cultura tradicional y letrada)
43 Los siete locos, cit., p. 138.
“4 Parique Pezzoni, refiriéndose a El juguete rabioso, describe los limites den-
tro de los cuales la practica es, narrativamente, posible para. los personajes
arltianos: “Incapaces de pensar el cambio —y no la simple sustitucion de pa-
peles— se erigen ironicamente en representantes de un orden que los ha situa-
do en un area de conocimiento sin instrumentos para concebir la innovacién”.
En El texto y sus voces, “Memoria, actuacion y habla en un texto de Roberto
Arlt”, cit., p. 117,
55
y que recurre a los saberes callejeros: Ia literatura en ediciones ba-
ratas y traducciones pirateadas, la técnica aprendida en manuales 0
revistas de divulgacion, los catdélogos de aparatos y mdquinas, las
universidades populares, los centros de ocultismo. Practicas y dis-
cursos en busca de una legitimaci6n que, mds que competir con los
consagrados, crean su propio circuito: alli estan los inventores po-
pulares (de los que habfa cientos en el perfodo), como Silvio
Astier y Erdosain, como el mismo Arlt, que persigue hasta su
muerte el descubrimiento que haga posible la rosa metalizada.
Con los saberes del ocultismo y con los de la literatura, Roberto
Arlt inicia su obra, en “‘Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos
Aires”. Su destino esta marcado por una temprana y seguramente
salvaje relacién con la poesia, por un lado, y con las ciencias ocul-
tas, por el otro. Sin duda, en lo explicito, este texto juzga dura-
mente tanto las formas organizativas de las sociedades teos6ficas
como los temas de su ensefianza. Da noticia de los circuitos subte-
traneos de saberes marginales, que no podrian denominarse contra-
culturales, pero que suplen la ausencia o la debilidad de los circui-
tos formales. Por los laberintos underground circula de todo: teo-
sofia, psiquiatria, espiritismo, hipnotismo, ensofiaciones escapistas.
Arlt los critica porque los conoce, ha frecuentado sus bibliotecas,
cita los libros encontrados en ellas y, luego, les opone otro saber
técnico, adquirido también en espacios para-institucionales, donde
la quimica y la fisica se mezclan con la fotografia de los pensa-
mientos no expresados 0 las utopias alquimicas. Menciona literatu-
ra de divulgacién que forma parte de la trabajosa biblioteca del afi-
cionado, donde éste se incluye en un dispositivo segundo, una
cultura de retazos.
Asi es la cultura con y contra la que escribe Arlt: esta en los
margenes de las instituciones, alejada de las zonas prestigiosas que
autorizan la voz.45 La sociedad secreta es una realizacion narrativa
de esta mezcla de saberes. Su modelo formal responde al de los
grupos teosdficos, tal como los describe Arlt en “Las ciencias ocul-
tas en la ciudad de Buenos Aires”, donde se oscila entre engafio,
auto-engafio y cinismo, ambiciones desmesuradas y recursos inte-
lectuales miserables, con jefaturas misteriosas y amorales, que go-
biernan una organizacion piramidal estratificada: “El jefe ha de ser
un hombre que lo sepa todo”, dice el Astrologo y “Un Ford o un
45 Uno de los problemas que Arlt encara, casi permanentemente, es el de lo
que Foucault lama “autorizacién de la voz autoral”. Para ello recurre a es-
pacios y discursos para-institucionales donde encuentra “un orden legitimo”’.
Véase Michel Foucault, Arqueologia del saber, Siglo XXI, México, 1970, p
84.
56
Edison tienen mil probabilidades ms de provocar una revolucién
que un politico”.46
La figura del inventor es clave tanto en El juguete rabioso como
en Los siete locos y Los lanzallamas., El batacazo, exaltacion final
que obsesiona a Silvio y a Erdosain, puede alcanzarse a través de
un descubrimiento afortunado, la construccién de una maquina 0
la obtencién de una formula quimica: el triunfo del inventor pro-
porciona, de un solo golpe, fama, mujeres y dinero.47 Incluidos en
esta figura estan el saber y el saber hacer practicos cuyo prestigio
es grande en cl mundo medio y popular: son afios de revistas técni-
cas, de cientos de patentes registradas, de cursos en instituciones
barriales o por correspondencia.48 La técnica es la literatura de los
humildes y una via hacia el éxito que puede prescindir de la uni-
versidad o de la escuela media. La técnica est4, por otra parte, en
el centro de una sociedad transformada por el capitalismo y por la
insercién de formas modernas en la vida cotidiana: artefactos eléc-
tricos, medios de transporte y cémunicacién. En el discurso del
Astrélogo los inventores pasan a ser los constructores del futuro y,
diferenciéndose del estereotipo del desinterés cientffico, pueden
apuntar al mismo tiempo al poder tecnoldgico y al poder del dine-
ro, Son los actores de un mundo moderno abandonado por los dio-
ses, que, en las ensofiaciones més audaces, la técnica podria re-en-
cantar:
“Asf como hubo el misticismo religioso y el caballeresco, hay que crear
el misticismo industrial. Hacerle ver a un hombre que es tan bello ser je-
fe de un alto horno como hermoso antes descubrir un continente. Mi
politico, mi alumno politico en la sociedad ser un hombre que preten-
de conquistar la felicidad mediante 1a industria. Este revolucionario sa-
bra hablar tan bien de un sistema de estampado de tejidos como de la
desmagnetizacion del acero (...) Crear un hombre soberbio, hermoso,
inexorable, que domina las multitudes y les muestra un porvenir basado
en la ciencia. ;Cémo es posible de otro modo una revolucién social? E}
jefe de hoy ha de ser un hombre que lo sepa todo. Nosotros crearemos
ese principe de sapiencia.”49
46 Los siete locos, cit., p. 143.
47 £1 inventor est fuertemente erotizado: una de las Espila, en Los siete lo-
cos, estudia metalurgia solo para conseguir a Erdosain. “Te quiero tanto que
para serte agradable me he estudiado cdmo es un alto horno y el transforma-
dor de Bessemer”, ibid., p. 258.
48 En Caras y Caretas, por ejemplo, durante todo este periodo se publica
gran cantidad de avisos sobre cursos de: agronomia, radiotelegrafia, quimica,
farmacia, constructor, ingeniero de ferrocarriles (sic), dibujante. Este mismo
tipo de oferta aparece en diatios y magazines de los afios treinta.
Los siete locos, cit., p. 143.
El Astrélogo construye su discurso sobre las diferentes funcio-
nes de la ciencia. Si ésta ha “‘cercenado toda fe’, se trata, al mismo
tiempo, del tnico recurso por el cual se puede devolver mitos a
una cotidianidad destrozada. El inventor puede protagonizar esta
tarea gigantesca, porque su saber técnico se coloca, ademas, por
encima de los valores y las ideologias. Es la figuracion del futuro
en el presente y sus delirios le dan su forma caracteristica a la en-
sofiacién moderna.
Tanto el Astrélogo como Erdosain piensan el saber en relacion
con el poder. Si para Erdosain, el saber técnico es la lave del bata-
cazo, para el Astrélogo, los saberes (administrativo, en el caso de
Haffner; técnico, en los de Erdosain y el Buscador de Oro) abren
condiciones de posibilidad y fundamentan un nuevo orden para la
humanidad. Los valores son indiferentes; los saberes son indispen-
sables. Los saberes pueden, incluso, crear nuevos valores 0 nuevos
dioses, supercivilizados, que colmen el vacio de magia y mito en el
que vive el hombre moderno.
Una pregunta bdsica de estas novelas es, entonces, de qué modo
se puede modificar, por el saber, las relaciones de poder. La revolu-
cién imaginada por el Astrélogo es un cataclismo en cuya prepara-
cién la sociedad secreta invierte un conjunto de saberes y técnicas.
Esta pregunta también podria leerse como la que Arlt intenta res-
ponder en su practica de escritor. La contradiccién que existe en-
tre su voluntad de literatura y una formacién cultural precaria,
tiene que resolverse en lo real y en lo simbélico casi del mismo
modo. Arlt inventa una ‘respuesta activa’ que desencadena un pro-
ceso de apropiacién verdaderamente salvaje de los instrumentos
culturales y los medios de produccién literaria. Silvio Astier lee
Virgen y madre de Luis de Val y un manual de electrotécnica. “Es
sintoma de una inteligencia universal poder regalarse con distintas
bellezas”, piensa y sus ensofiaciones tienen a la técnica como con-
tenido y, muchas veces, como forma. Se puede sofiar porque existe
un conjunto de nuevos saberes cuya adquisiciOn aseguraria la anu-
lacién de las contradicciones reales (pobreza, privacién cultural, li-
mites a los deseos). Si Erdosain llega a pensar que el crimen es su
tnica salida, Silvio también traiciona cuando sus deseos son venci-
dos por la fuerza de lo real. Pero la narracién de ambas novelas ha
valorado la técnica y los saberes practicos como instancias que
liberan de las contradicciones logicas y empiricas.
Arlt recurre a esos mismos saberes para percibir el escenario de
la ciudad moderna y representarlo. Los ferrocarriles, las luces de
neon, los gasémetros. los edificios de acero y vidrio (que mas que
registrar, Arlt anticipa) marcan el itinerario del flaneur desespera-
do. Sv trata de un espacio urbano modelado por la pobreza inmi-
gratoria, el bajo fondo y la tecnologia, en idéntico nivel de impor-
tancia. Como lo ha observado Jitrik, la percepcién y los suefios se
construyen con materiales surgidos del paisaje casi futurista de la
ciudad moderna:5°
“Triunfarfa, ;sf!, triunfarfa. Con el dinero del ‘millonario melancélico
y taciturno’ instalarfa un laboratorio de electrotécnica, se dedicarfa con
especialidad al estudio de los rayos Beta, al transporte inakimbrico de
energfa, y al de las ondas electromagnéticas, y sin perder su juventud,
como e} absurdo personaje de una novela inglesa, envejeceria...”51
Si es cierto, como lo afirma Shoshana Felman, que la ret6rica
opera no sobre la continuidad sino sobre la “‘interferencia entre
dos cédigos, entre dos o més sistemas heterogéneos”,S? la de Arlt
se constituye en la mezcla contradictoria presente ya en la biblio-
teca de Silvio Astier: las soluciones imaginarias del folletin y las es-
trategias, en apariencia mas racionales, de saber técnico. Tanto Sil-
vio como Erdosain oscilan entre ambas dimensiones ideoldgicas,
integréndolas y desintegrandolas. Lo mismo sucede con el Astrélo-
go cuando su discurso se vuelve indecidible entre el delirio revolu-
cionario soreliano y el biblico. También en el escenario urbano
pueden encontrarse las marcas de Sue y la invencién del bajo fon-
do, unidas a rasgos de percepcién futurista 0 cubista.
Por eso, las ensofiaciones arltianas unen la fantasfa reparadora
del follet{n decimondnico (riqueza, amor, gloria) con las figuracio-
nes modernas de la técnica y Jas estrategias, también modernas, de
una politica extremista.53 De este universo disperso y contradicto-
5° Escribe Jitrik: “En este sentido podriamos decir, desde ya, que hay un
‘ver’ bajo formas geométricas generalmente metélicas: cubos, rombos, lineas,
angulos, cuadrados, convexidad, cristales (por un lado) y metales, acero, bron-
ce, portland, vidrio, esmeril (por el otro) (...) Ademaés hay objetos que sinte-
tizan los dos elementos: mallas, engranajes, espirales, jaulas, cerradura, caja,
etc. No hay duda de que este predominio ha de tener consecuencias para el
analisis, Ante todo, crea un clima de abstraccionismo (aunque la geometria
esté en la naturaleza como querian los cubistas) y, ademés, remite a la litera~
tura puesto que las tendencias geométricas —cubismo, futurismo— gravitan en
la configuracién del ultraismo argentino.” Noé Jitrik, “Entre el dinero y el
ser”, Dispositio, vol. 1, ne 2 (1976), pp. 111-12.
51 Los siete locos, cit., p. 136.
5? Shoshana Felman, Writing and Madness, Comell University Press, Ithaca,
1985, p. 26
53 Esta forma moderna de la percepci6n, incorpora también al cine, como lo
ha observado Kathleen Newman, en The Argentine Novel: Determinations in
Discourse, tesis presentada ante la Stanford University y publicada por Uni-
versity Microfilms International, Ann Arbor, 1983.
59
rio de discursos y escenarios Arlt construye el orden simbdlico de
sus novelas, donde el léxico de la quimica, la fisica, la geometria,
la electricidad y el magnetismo le proporcionan una enciclopedia a
partir de la que representar también la subjetividad y el paisaje.54
Se trata de una formaci6n discursiva5S que organiza un mundo de
metales, superficies geometrizadas y operaciones técnicas. Este em-
pleo del léxico tecnoldgico en la articulacién del cédigo referencial
y simbélico, encuentra también una sintaxis moderna, la del men-
saje telegrafico que, en les limites del suefio y la locura, organiza
algunos de los delirios.56
Ret6rica es la relaci6n de lo finito con lo infinito.37 Precisamen-
te en ese hueco, se instala la ensofiacién del Astrélogo y las de
Erdosain. Transitar ese vacfo entre la ausencia de poder y el poder,
entre el deseo y su realizacion es una de las operaciones de la na-
rrativa de Arlt y de Arlt mismo. Cuando “las palabras callan en él”,
de todos modos las palabras siguen siendo indispensables. Se recu-
tre, entonces, a los léxicos de la modernidad técnica, extrafdos de
manuales para aficionados pobres, a cuyo inmenso contingente
pertenece el novelista.
Arit representa la locura de la ambicién, de la concupiscencia de
dinero o de poder con los lenguajes que encuentra a mano: cien-
cias ocultas, psicologfa, mecdnica, fisica, quimica de divulgaci6n,
las destrezas del taller del inventor y no las del laboratorio cientifi-
co. Estos universos referenciales le sirven para poner en escena la
ciudad y representar subjetividades de limite: el cerebro destorni-
llado, los cilindros que atraviesan el craneo, los tornos que compri-
54 “Rodaba la luna sobre la violacea cresta de una nube, las veredas a trechos,
bajo la luz lunar, dirfanse cubiertas de planchas de zinc, los charcos centellea-
ban profundidades de plata muerta, y con atorbellinado zumbido corria el
agua, lamiendo los cordones de granito. Tan mojada estaba la calzada que los
adoquines parecian soldados por reciente fundicién de estafio” (Los siete lo-
cos, cit., p. 294); “Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento
de los hombres. Y como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente
de un punto a otro, penetrando murallas y atravesando los edificios, sin per-
der su forma plana y horizontal” (ibid., p. 121); “Padecia tanto que, de inte-
rrumpirse ese dolor, su espiritu estallaria como un shrapnel” (ibid., p. 141);
“Si lo hubieran pasado entre los rodillos de un laminador, mas plana no podia
ser su vida” (ibid., p. 181). Los ejemplos pueden multiplicarse.
55 Michel Foucault, Arqueologia del saber, cit., p. 62.
56 Piensa el Astrologo: “Es necesario instalar fabricas de gases asfixiantes.
Conseguirse quimico. Células, en vez de automéviles camiones. Cubiertas ma-
cizas. Colonia de la cordillera, disparate. O no. Si. No. También orilla Parana
una fabrica. Automéviles blindaje acero niquel,etc.” Los siete locos, cit., p.
284.
57 Felman, op. cit., p. 87.
60
men la frente, muescas de masa encefalica que saltan atravesadas
por una mecha de acero, estallidos de luminosidad intolerable,
terrores oscurisimos como después de una explosidn, seres literal-
mente dinamitados. Atravesados por una dostoievskiana agitacién
permanente viven pesadillas, ensofiaciones, cavilaciones, estados
semi-hipnoticos; se creen dobles, no se reconocen, perciben como
el psicético su propio cuerpo, observan como voyeurs el cuerpo
del otro. Arlt pone en escena fronterizos portadores de locuras a-
funcionales, que no responden a la etiolog{fa naturalista: son extra-
vios misticos o delirios sin origen en la herencia.
La “vida puerca” es la otra cara de este delirio tecnoldégico y,
también, la otra cara de la ciudad modera: el paisaje del Buenos
Aires inmigratorio. Se opone a la invenci6n también arltiana de la
vida fuerte: “Una existencia (...) sin los tiempos previos de prepa-
racion y que tiene la perfecta soltura de las composiciones cinema-
tograficas.” De la vida puerca se huye por el crimen, la fantasfa 0
el batacazo del inventor. La sociedad secreta es su contramodelo,
su maxima refutaci6n. El régimen que construiran sus miembros
serd una alteracién de todos los érdenes que gobiernan la vida
puerca. En efecto, tanto el Astrologo como la profecia de Ergueta
auguran ese cambio de lugar de lo alto y lo bajo, lo licito y lo ilici-
to, la ruptura de los lazos de servidumbre fisica y afectiva, en suma,
la venganza sobre un orden que es preciso destruir:
“Los tiempos de tribulacién (fabula Ergueta) de que hablaron las Escri-
turas han Tegado. ;No me he casado yo con la Coja, con la Ramera?
{No se ha levantado el hijo contra el padre y el padre contra el hijo? La
revoluciOn esta mds cerca de lo que la desean los hombres.”58
Cuando Arlt expone Los siete locos en una “Aguafuerte” publi-
cada en El Mundo el 27 de noviembre de 1929 59 situa en la guerra
mundial el origen de ese desgarramiento subjetivo que padecen sus
personajes, hombres y mujeres de Buenos Aires, que dice haber co-
nocido y que viven en la angustia de su “esterilidad interior”, Va-
tias son las razones por las que Arit intenta este anclaje experiencial
y biografico. No me parece facilmente desechable que haya pensa-
do que su novela representaba ese estado de conciencia que marco
fuertemente, y no s6lo en la Argentina, la posguerra, el ascenso del
fascismo y una lectura mesidnica de la violencia revolucionaria. Pe-
ro tan importante como esta marca referencial es la conviccién que
58 j,08 siete locos, cit., p. 129.
59 Daniel Scroggins, Las aguafuertes portefias de Roberto Arlt, ECA, Buenos
Aires, 1981.
61
unifica el mundo de los personajes arltianos: “el crimen es mi dlti-
ma esperanza”, La certeza enunciada por Erdosain surge de la afir-
macién de la potencialidad productiva de la transgresion. Los per-
sonajes de Arlt “odian esta civilizacién’’. Son marginales que afir-
man, de este modo, su lugar. Despojados de Saber, como el mismo
Arlt,.buscan en los retazos de saber técnico, en los saberes subterra-
neos, en las lecturas cinicas o hipécritas de la Biblia, las destrezas
que no pudieron adquirir en los espacios consagrados. Alli, Arlt
encuentra temas ideologicos y dispositivos de representacion. Su
narrativa se construye entonces no slo sobre el folletin sino sobre
los novisimos saberes a que acceden los pobres, los inmigrantes, los
jornaleros, cuando desean y proyectan lugares diferentes en la vida
puerca de la ciudad en transformaci6n.
Oliverio, una mirada de la modernidad
“La costumbre nos teje diariamente una telara-
fia en las pupilas.- Poco a poco nos aprisionan la
sintaxis, el diccionario, y aunque los mosquitos
wuelen tocando la corneta, carecemos del coraje
de Ilamarlos arcangeles. Cuando una tia nos Ile-
va de visita, saludamos a todo el mundo, pero
tenemos vergiienza de estrecharle la mano al
sefior gato, y mas tarde, al sentir deseos de via-
jar, tomamos un boleto de una agencia de vapo-
res, en vez de metamorfosear una silla en transa-
tlantico.”
Oliverio Girondo, Espantapdjaros
La costumbre es odiosa porque no permite ver: esta m4xima mo-
ral y estética gobierna la literatura de Girondo. Los poetas de los
que quiere separarse ‘sienten’, ‘expresan’ o ‘imaginan’; cuando es-
criben, hacen pasar el mundo por la grilla de un yo lirico que Gi-
rondo prefiere evitar:
“Yo no tengo una personalidad; yo soy un cocktail, un conglomerado,
una manifestacion de personalidades.
En mi la personalidad es una especie de forunculosis animica en esta-
do crénico de erupcién; no pasa media hora sin que me nazca una nueva
personalidad.”60
© Fspantapdjaros, poema “8”, en Oliverio Girondo, Veinte poemas para ser
leidos en el tranvia; Calcomantas; Espantapdjaros, Centro Editor de América
Latina, Buenos Aires, p. 83.
62
Si no hay yo, la literatura puede liberarse de varias servidumbres:
del sentimentalismo, del recuerdo, de la nostalgia, del pasado, de la
tradici6n, de la historia. El valor se funda en la novedad; los proce-
dimientos trabajan, basicamente, con la percepcion. A los ‘mundos
interiores’ Girondo opone superficies, tableaux, fotogramas capta-
dos por un poeta-ojo. Cuando escribe ‘yo’, como en el primer tex-
to de Espantapdjaros, las lineas siguientes comienzan con los de-
mds pronombres, hasta Ilegar a ‘ellos’.61 El verbo que estos
pronombres conjugan es ‘no saber’. En vez de saber, se palpa, se
oye, se huele, se percibe. Si el yo aparece disminuido en su poder
de expansién y expresi6n, el posesivo mi tampoco se apropia de
todo lo que existe en el poema. En la literatura de Girondo no se
produce lo que Baudrillard llama “sobrecarga de los signos posesi-
yos”.62 Cultiva una distancia respecto de los objetos, que pertene-
cen al ‘mundo’ y no son digeridos en la economia del poeta. Las
cosas estan alli, afuera, en la escena urbana; la relacién simb6lica
gue se establece con ellas no es de propiedad, tampoco de apropia-
cién; nadie las incorpora a su patrimonio porque sobre ellas se ejer-
ce, basicamente, el comin derecho de la percepcién. No es preciso,
por lo demas, preservarlas de un desgaste, resguardarlas de un pro-
ceso que amenace su existencia, el tiempo no puede arrojarlas ha-
cia el pasado, porque son nuevas, instaladas en un puro presente.
La escena urbana, que para Girondo es una naturaleza, no tiene
historia, en consecuencia nada puede perderse ni convertirse en
objeto de evocacion: el presente es mds extenso que el pasado; lo
que se ve cubre y obtura Jo que otros poetas construyen como
recuerdo. En este mundo no es necesaria la posesién porque no es
necesario asegurarse contra la pérdida. Seguro de su origen, de su
cultura, de su riqueza,6? Girondo no comparte las preocupaciones
61 Disiento en este punto con Jorge Schwartz (“;A quién espanta el espanta-
pajaros?”, Xul, ne 6, p. 31), autor por otra parte de un formidable estudio
sobre Girondo y Oswald de Andrade: Vanguardia e cosmopolitismo, Sio Pau-
lo, Perspectiva, 1983. Sobre el problema del sujeto en la poesia de Girondo,
son excelentes las observaciones de Walter Mignolo, “La figura del poeta en la
lirica de vanguardia”, Revista Iberoamericana, ne 118-119, enero-junio 1982;
y de Delfina Muschietti, “La fractura ideoldgica en los primeros textos de Oli-
verio Girondo”, Filologia, XX, 1985,
6 Jean Baudrillard, Critica de la economia politica del signo, Siglo XX1, Mé-
xico, 1974, p. 21.
63 Es sabido que Girondo contribuyé a financiar Martin Fierro. En carta de
Evar Méndez a Girondo, del 25 de noviembre de 1926 se lee: “Este es un re-
cio sablazo y el Gltimo pechazo martinfierrista. Siempre te encuentro en con-
diciones, hazme el favor de librarme un cheque o darme en efectivo el saldo
de $ 280 que habiamos fijado en la reuni6n liquidatoria del 15 de noviembre”.
63
de Borges o de Giiiraldes: su optimismo se funda también en una
exaltaci6n del presente.
Por otra parte, la escena urbana no remite a otra escena; en ella,
los actores y las cosas son autosuficientes y su consistencia no de-
pende de una dimension simbdlica a la que, por el contrario, se
resisten. Girondo es, por lo menos en Veinte poemas y Calcoma-
nias, un escritor para quien la escena vale por si misma. Ese presu-
puesto perceptivo-cognoscitivo est4 avalando su forma de mirar,
de elegir y de componer. Su optimismo tiene algo de confianza on-
tolégica o, si se quiere describirlo de otro modo, de desconfianza
frente a los huecos trascendentales por donde la poesia se dispara
hacia el pasado o hacia lo desconocido. E] presente es firme si lo
que se busca no transgrede, por voluntad simbélica o filos6fica o
restitutiva, la ‘naturaleza’ de lo que esté alli, al aleance de los senti-
dos.
Por eso, la poesfa de Girondo somete a critica, obsesivamente,
dos formas de la trascendencia: la religion y el erotismo. No sélo
porque muestra al erotismo como ‘verdad’ de la religién:
“Y mientras, frente al altar mayor, a las mujeres se les Hica el sexo con-
templando un crucifijo que sangra por sus sesenta y seis costillas”6¢
sino porque la religion es el anico espectéculo que, como una
incrustaci6n pre-moderna, se aduefia de un lugar en el presente.
Girondo la observa y transfiere el ritual a términos erdticos; lo tri-
vializa criticamente, vinculdndolo con los humores y los olores del
sexo y con los esplendores decadentes de un espectdculo carnava-
lesco:
“Si al repartir las palmas no interviniera una fuerza sobrenatural, los
feligreses aplaudirfan los tasos con que la procesi6n sale a la calle, don-
Y en carta del mismo Evar Méndez, de abril de 1925: “,..Organizar con firme
base la Editorial Proa, planeando desde el tiltimo al definitivo detalle, tipo de
libro, todo completo, busqueda de imprenta, estudio de presupuesto, plan de
editorial nuevo, combinaciones para empezar sin otro dinero que tus $ 150
los 100 de Giiiraldes.” Anos después, en el mismo archivo del seor Washing-
ton Pereyra donde encontré estas cartas, se incluyen las de otros pedidos de
préstamo por parte de Méndez y de Scalabrini Ortiz (este altimo solicita
$ 1500 para cubrir las deudas que le habia dejado Reconquista). La solvencia
econémica de Girondo le permite, por lo demés, organizar a la moderna la
presentacién de Espantapdjaros (con el célebre mufieco que luego conservé en
su casa y las sefioritas que vendian el libro por las calles de Buenos Aires), y
pagarle a Francis de Miomandre traducciones de sus poemas al francés (cf. en
el mismo archivo, carta de F, de Miomandre del 18 de octubre de 1932).
©4 “Sevillano”, Veinte poemas, cit., p. 35.
64
de el obispo —con sus ochenta kilos de bordados~ bate el ‘record’ de
dar seguido media vuelta a la manzana y entrar nuevamente en escena,
para que continge la funci6n...”65
En esta literatura de la vida moderna, la religion (también pura ex-
terioridad escenografica) pasa a ser una practica que por su arcais-
mo, por el ocultamiento o la mostracién ‘falsa’ de los cuerpos heri-
dos o mutilados de sus santos y mértires, por el espiritualismo
ritualizado de sus ceremonias, por la hipocresia del misticismo, es
un punto de debate ideologico y poético. Quiz4s como nadie en
este perfodo, Girondo afecta valores establecidos: se niega a tomar
con seriedad a \a iglesia y a la moral sexual fundada sobre la virgi-
nidad y el matrimonio. Su critica es irreverente porque no se colo-
ca ni en la polémica intelectual ni en la ficcionalizacion grave de
esos nticleos problematicos; elige, en cambio, la comicidad y la
ironfa que rebajan lo ‘alto’, lo ‘espiritual’, la respetabilidad al nivel
de espectéculos mundanos atravesados por el deseo. Esta opera-
cién desacralizadora, Girondo también la realiza con el arte. Reco-
tre los museos de Europa arrojando sobre Jos restos que guardan la
misma mirada con la que observa a la ciudad moderna: de la Olim-
pia de Manet o de las Meninas puede hablarse como de las chicas
de Flores. Usa la memoria estética (sobre todo en los Membretes)
no para agregar una belleza o un prestigio suplementario sino para
poner lo que el poema nombra en relacién desnaturalizante con
algo ajeno y diferente; con ese gesto, asegura que el ‘arte’ esta en ef
mismo nivel que la ‘vida’. Se trata de una de las estrategias inventa-
das por Girondo para su denuncia de “‘la supersticion de las Mayts-
culas”:
“Nosotros: Hace tiempo que escribimos: cultura, arte, ciencia, moral y,
sobre todo y ante todo, poesia.”66
Desplaza los objetos consagrados del museo o la iglesia a la calle:
en este movimiento, todos pierden, dejan de ser obras que exigen
distancia, son comparadas con lo que no corresponde, se las trata
de manera ‘inadecuada’. El prestigio es corroido por la ironia que
ocluye las diferencias historicas, culturales, estéticas. No s6lo se
desacraliza la religion, también el arte pierde su aura.
Y, sin embargo, Girondo no oculta jamas que su mirada es, ante
todo, estética. Urbano y moderno, no se siente atraido por la natu-
raleza: su escritura representa, en verdad, una ausencia de naturale-
za. El mar lo agobi:
65 “Semana Santa; Domingo de Ramos”, Calcomanias, cit., p. 64.
66 “Membretes”, Obras completas, Losada, Buenos Aires, 1968, p. 137.
65
jEl mar!..., ritmo de divagaciones. jEI mar! con su baba y con su epi-
lepsia. -
jEl mar!... hasta gritar
iBASTA!
como en el circo,67
Por eso, el tinico paisaje literario es urbano y marcado por la cultu-
ra: pura exterioridad arquitectonica, anti-animistica y anti-roman-
tica, espacio anénimo y no interiorizado, que los poemas incorpo-
ran a través de la percepcién y no del sentimiento. La calle y los
espacios publicos son la escena-espectaculo grandguignolesco de la
literatura. Se trata de un mundo de trompe l’oeil habitado por ma-
rionetas violentas:
Los cachetazos con que las nifias
persuaden a los machos
de que no hay nada que hacer
sino dejarlas en su casa,
y sepultarse en la abstinencia
de las camas heladas.68
También el cuerpo se ha vuelto piblico: desde el sexo de las
virgenes al de las chicas de barrio, todo se puede ver, palpar, oler.
El cuerpo es pura accién independiente de la moral y el raciocinio.
Girondo lo desviste al quitarle todas las capas de clisés poéticos
con que lo habia recubierto el modernismo y el decadentismo; en
consecuencia, se ve aquello que los pliegues de la figuracién erdtica
mostraban y ocultaban al mismo tiempo. “Entregados a Ia delicia
del fraccionamiento”’,69 los cuerpos ya no son privados y pierden
su poder de suscitar la fantasfa de una integridad organica, porque
exhiben sus partes que ya no vela y de-vela el erotismo: en este
sentido, Girondo es un pornégrafo,7° que escribe, como si fuera la
Ifmea de texto de un cartoon: “ {Viva el esperma... aunque yo pe-
rezca!”’71 La desacralizacion del cuerpo hace posible que éste tam-
bién se convierta en escenario de las vicisitudes mas inverosimiles;
el sexo es comico, parddico, objeto de transformaciones que, més
67 “Croquis en la arena”, Veinte poemas, cit., p. 15.
8 Calcomanias, cit., p. 112.
69 La frase es de Francis Barker, The Tremulous Private Body, Methuen,
Londres, 1984.
10 Néstor Perlongher designa esta actitud como “‘ibidinizacion de lo social”,
en “El sexo de las chicas”, Xul, cit., p. 27.
7 Poema “19”, Espantapdjaros, cit., p. 99.
66
que lo siniestro, anuncian las metamorfosis fantdsticas de los dibu-
jos animados,
Hay una politica del cuerpo en los tres primeros libros de Giron-
do: mutilado por los cortes, el cuerpo femenino se despedaza; los
senos y los sexos son independientes de las regulaciones morales,
realizan lo que el cuerpo desea, ofreciéndose como fosforescencias,
licudndose y escapéndose entre las piernas. Escritos contra la mo-
ral de una sociedad y de intelectuales muy moderados, los poemas
de Girondo “son un arsenal”.72 Por eso, tampoco la sexualidad
puede incorporarse a un discurso nostdlgico: no hay melancolia, ni
pasado, ni jardines perdidos; no existe un edén erdtico-amatorio
que es preciso recuperar, porque el sexo pertenece a la calle, a las
playas, los casinos, los burdeles y las iglesias: es publico. Girondo
toma a la ciudad moderna al pie de la letra, en lo que su espacio
haré posible mds que en lo que su espacio permitfa en 1920 y
1930. Girondo cree y exige las promesas de la modernidad: mds
aun, en Buenos Aires él las realiza en sus textos anticipandose a la
sociedad misma.
7 Walter Benjamin escribid esto a propésito de Las flores del mal, “Central
Park”, New German Critique, n° 34, invierno de 1985, p. 54.
67
Capitulo II
DECIR Y NO DECIR:
EROTISMO Y REPRESION
“Te quiero, oh mi perfecta ignorante!
No conoces a Keyserling e ignoras el volumen
de la tierra —a decir verdad, lo mismo me acon-
tece, sefiores—, Ni siquiera has lefdo a Tagore, a
la Mistral y a Nervo, esos idolos de las mujeres
que no saben besar ni hacer crochet, y escriben
versos para nuestro mal.”
Ratil Gonzélez Tufién, “Sobre el delantal
de Ia perfecta ignorante”,
Borges prologé el primer libro de Norah Lange, La calle de la tar-
de, publicado por Samet en 1925; José Ortega y Gasset redacté el
epflogo del primero de Victoria Ocampo, De Francesca a Beatrice.
Un olvidado, nadie, Juan Julién Lastra, firma, en 1916, el prologo
a La inquietud del rosal, de Alfonsina Storni. Las diferencias son
tan obvias y conducen tan directamente al origen social y a la futu-
ra colocaci6n en el campo intelectual de estas tres mujeres, que ca-
si parece indtil ocuparse con mas detalle. Sin embargo, en ocasio-
nes, las cosas importantes son también demasiado evidentes. Voy a
rechazar la tentacién de no ocuparme de ellas trazando tres biogra-
fias de comienzos, donde se leerdn las diferentes modalidades de
construccién de un lugar para la voz femenina en este perfodo. Re-
nuncio a demostrar una segunda obviedad: la de que a las mujeres
les cuesta mds que a los hombres disefiar y ocupar un espacio pt-
blico que, por razones que son vividas como naturales, no es hospi-
talario con la presencia femenina. Si esto puede comprobarse cada
vez que se quiera, me interesa ocuparme, mas bien, de cémo estas
69
mujeres trabajaron no sdlo con las desventajas sino con la poten-
ciacién de sus diferencias.1
Norah Lange: la mujer nina
En Proa,? Brandan Caraffa comenta los libros de Norah Lange y
de Victoria Ocampo. Al final de la nota, escribe:
“Estas dos mujeres, tan azoradamente nifia la una, tan sabiamente feme-
nina la otra, marcan con un gesto inconsciente de vestales, la hora mas
clara de nuestra evolucién espiritual.”
Brandan Caraffa sitha a las dos mujeres precisamente en el lugar
que les reconoce la cultura. Ambas resumen, si se las junta, image-
nes clisicas y complementarias: la mujer-nifia y la mujer-sabia,
dos vestales, protectoras virgenes del fuego del arte, Pero, ademas,
estas vestales son inconscientes: escritoras carentes de saber. Para
aceptar la presencia de Lange y Ocampo, Brandan Caraffa tenia
que decir lo que dice y colocarlas, ademds, en un lugar de la “evo-
lucién” y no en el de ruptura y nuevas poéticas que representa
Proa.
Las dos obras que comenta tienen una cualidad comin, cohe-
rente con la caracterizacién de sus autoras: ambos libros son ‘natu-
tales’:
“Norah Lange se olvida de la técnica, porque en ella es natural y asi se
lanza a los grandes espacios del alma, como una moderna diana a la caza
de metéforas.”
1 Sylvia Molloy, en su excelente ensayo “Dos proyectos de vida: Norah Lan-
ge y Victoria Ocampo” (Filologia, XX, ne 2) caracteriza dos Gnicas formas
aceptables de un yo femenino piblico, hasta las primeras décadas de este si-
glo: “el convencionalmente efusivo” de las poetisas, y el de las educadoras,
que trasmiten, en vez de convenciones estéticas, convenciones éticas. Esta do-
ble figuracién social es la forma de los obstaculos a partir de los cuales las mu-
jeres ingresan en la esfera publica y la cultura. Sigue Molloy: “Para deshacerse
de su yo (no otra cosa es la literatura), tanto Victoria Ocampo como Norah
Lange eligen, para iniciarse, uno de los dos clichés que he mencionado: la poe-
sia.” Véase también: Josefina Ludmer, “Las tretas del débil”, en La sartén
por el mango.
2 Proa, aio 1, ne3
70
“Ningiin libro mds natural y menos ista que este bello cofre de intimis-
mo, de matiz y de amor (...) Victoria Ocampo es una escritora por natu-
raleza, que nunca ha oficiado en el coro de las escuelas.”3
Brandan Caraffa habla el discurso de la sociedad sobre las muje-
res y es probable que no tuviera otro al que echar mano: acepta-
das, comentadas, halagadas, pero mantenidas en su lugar. Ya no se
trata, para estos hombres modernos, del espacio fisico en el gine-
ceo de la vida cotidiana, A mediados de 1920, no se repite la triple
reclusion que afect6 a Delfina Bunge: escribir en francés, escribir
poemas religiosos, firmar siempre con el aditamento del apellido
conyugal.4 De todos modos, Brandan, por quien habla la tribu, re-
salta la cualidad ‘natural’ como atributo comin de dos libros tan
distintos: esa cualidad los une porque estan unidos mds profunda-
mente por el sexo de sus autoras, Si bien ya es admisible que las
mujeres escriban, deben hacerlo como mujeres 0 mas bien ponien-
do de manifiesto que, al escribir, no contradicen la cualidad basica
de su sexo. El hombre es cultura, la mujer naturaleza. Las opera-
ciones que el hombre realiza con la cultura (partir, enfrentar a los
otros con ismos y tendencias), la mujer las repara: ella no parte si-
no que conserva; opera en el rfo de la evoluci6n y no en el torrente
de la fractura.
La nota de Brandan Caraffa es un pedazo s6lido de ideologia.
Prueba, de todos modos, un cambio de situacién desde los afios de
Delfina Bunge. Se mira favorablemente el ingreso de Victoria
Ocampo y Norah Lange en el campo intelectual, aunque el lugar
que se les ofrece esté, ideolégica y simbdlicamente, préximo a las
funciones femeninas tradicionales. Sobre Victoria y Norah ya no
se hazen ironfas tan faciles como las que Borges y Raul Gonzalez
Tufion ejercitan acerca de Jas poetisas, Esta categoria no incluye a
Norah Lange porque ‘poetisa’ no es slo la designacién de una mu-
jer que realiza, con éxito o sin él, una practica literaria. ‘Poetisa”
define valores estéticos y sociolégicos, por eso puede ser aplicada
a Alfonsina Storni y no a Norah Lange. Borges describe a Norah
casi desprovista de fisicalidad:
“.pteclara por el doble resplandor de sus crenchas y de su altiva juven-
tud, leve sobre la tierra. Leve y altiva y fervorosa como bandera que se
realiza en el viento, era también su alma.”
3 Pid., pp. 6 y 7.
4 Victoria Ocampo escribe sus primeros textos en francés, pero, a diferencia
de Delfina Bunge, los publica en castellano.
7
“.vithos que su voz era semejante a un arco que lograba siempre la pie-
za y que la pieza era una estrella. {Cudnta eficacia limpia en esos vefsos
de chica de quince afios!”"5
Frente a la pesada fisicalidad y la retorica tardorromntica de
Alfonsina, Norah (aunque deseada por varios de los martinfierris-
tas, incuido Borges) es algo asi como una prima. Ella misma Te-
cuerda que era, en verdad, prima de Guillermo Juan Borges, y que
esta relacion familiar le permite vincularse muy temprana y natu-
ralmente con los vanguardistas.6 Las relaciones literario-erdticas
que se entablan pueden ser imaginadas revisando las fotos que
Norah Lange publica cuarenta afios después: un jardin suburbano
y una sala de estar medioburguesa de la casa en la calle Tronador,
de Belgrano R; mujeres muy jévenes, con vestidos vaporosos, algu-
na de ellas toca la guitarra, otras escuchan sentadas en el suelo;
hombres también muy jovenes, de trajes claros y en posturas Ia-
mativamente distendidas si se las compara con otra iconografia de
la época; la foto de la familia burguesa y nérdica, cinco hermanas,
todas muy bellas, protegidas por la dignidad y la gruesa calma de
los padres; Norah con la cabeza Ilena de bucles, indemne a la moda
mas vulgar de la melenita garconne (que usa Alfonsina), una cara
angulosa y moderna, Las fotos muestran un bienestar medio pero
distinguido, relaciones libres pero vigiladas, una modernidad tute-
lada por la presencia de los mayores, grupos donde la diversi6n
espiritual, el humor y la gracia son moderados y de buen gusto,
donde la sexualidad esta mediada por la literatura y por costum-
bres aceptables.? Vienen mas tarde las de Norah vanguardista. be-
yendo sus famosos discursos, recibiendo los homenajes paternales
de Macedonio, embutida en un disfraz de sirena para la presenta-
cién de 45 dias y 30 marineros, Después, las de la pareja intelec-
tual: Norah del brazo de Oliverio. Los principales escritores de la
vanguardia aparecen en estas fotos (como también en las de Victo-
ria Ocampo). Son las figuras que no se olvidan en la historia litera-
ria argentina. Pocas fotos de estudio, muchas instanténeas.
Las crenchas y la juventud de Norah Lange: Borges elige la pala-
bra crenchas para designar esa mata de pelo que obsesionaba a Va-
rios de los martinfierristas. Exorcizada como crenchas, la marca de
5 a calle de la tarde, Samet, Buenos Aires, 1925, pp. Sy 6.
6 Palabras con Norah Lange, edicién de Beatriz De Nobile, Carlos Pérez Edi-
tor, Buenos Aires, 1968, p. 11.
7 Los padres controlaban la decencia de estas reuniones, como puede com-
probarse en la anécdota del beso intercambiado entre Quiroga y Alfonsina, se-
veramente juzgado por los Lange. [bid., p. 16.
72
la sensualidad de Norah era decible, mencionable incluso en el pré-
logo a su libro de poemas. Ademis, Borges la hace mas joven de lo
que era efectivamente. La presenta como una primita talentosa y
deseable. Algunos afios mds tarde, en 1930 cuando se publica El
rumbo de la rosa, Macedonio disefia un retrato artistico-moral mds
reposado:
“Si yo descubriera toda la grandeza sumisa que hay en su vivit y en su
afecto hogarefio y practico . el contraste con su voluntarioso espfritu
en el arte y en la bohemia...
Norah es un arco (Borges), pero es también una mujer que con-
serva cualidades primarias basicas; pertenece a la formacién de van-
guardia pero la resguarda de las hechiceras bohemias que todavia
serian incémodas en el Rfo de la Plata. Es la literatura y el hogar,
el happening martinfierrista y las estrictas normas morales que ri-
gen en la casa de la calle Tronador, donde se conservé siempre la
‘balanza de los nacimientos’, en la que la madre Lange pesaba a sus
hijas a medida que iban llegando al mundo. Continuidad y nove-
dad, es decir evoluci6n, como lo definié Brandan en su comentario
de Proa. Libertad, en el marco de restricciones, porque la familia
Lange no permite, por lo menos en su principio, que sus hijas asis-
tan a los banquetes nocturnos de los martinfierristas, Ellas se ente-
ran al dia siguiente de todo lo interesante que pasaba en otra par-
te. Pero, por lo menos, se enteran, viven los ecos de las fiestas y a
veces repiten el estilo de esas celebraciones trasladadas al 4mbito
respetable y privado, literario y culto, liberal pero estricto de la
casa Lange.
Desde la perspectiva de la vida de relaci6n, el ingreso de Norah
Lange al campo cultural parece, casi, una prolongacién del escena-
rio armado en la casa paterna. Gané mucho en ese transito facil, en
esa especie de iniciacion semi-privada, pero, quizds, algo haya que-
dado reprimido. Hay que buscarlo en lo que falta de la poesfa de
Norah. Borges dice, en el prologo a La calle de la tarde, que el te-
ma de ese libro
“es el amor: la expectativa ahondada del sentir que hace de muestras al-
mas cosas desgarradas y ansiosas (...) Ese anhelo inicial informa en ella
las visiones del mundo.”
El posesivo ‘nuestras’ no transmite la diferencia sexual: son an-
helos de hombres y mujeres los que designa Borges. Lee una ausen-
8 Bid., p. 28.
° La calle de la tarde, cit., p. 7. Destaca B.S.
73
cia de especificidad sexual en la poesia de amor de Norah. Ella
escribe el amor de modo tal que el sentimiento pueda ser reconoci-
do por Borges como de naturaleza coman. Esto no sucederfa, sin
duda, si Borges se hubiera referido al amor en Delmira Agustini o
Alfonsina Storni, que exhiben la femineidad, la sexualidad y la
sensualidad de los afectos.
Alfonsina, por su origen y su formaci6n, por su biografia, traba-
ja con la materia de su sexualidad pero, por estas mismas razones,
lo hace desde las poéticas del tardorromanticismo cruzado con el
modernismo. Es una escritora sin gusto. Al contrario, Norah Lan-
ge, desde unos emblematicos quince afios, esta en contacto con la
vanguardia y su poesfa corresponde 4 una nifia de familia que
conoce los textos fundadores del ultrafsmo portefio. Lo que Norah
escribe no se diferencia del poema, para poner un ejemplo, que a la
misma Norah le dedica Cérdova Iturburu. Usa imagenes y giros de
Borges;!© desmaterializa el registro de las sensaciones y de las ex-
periencias amorosas.1!_ Los versos, cuidadosamente, practican un
corte cuando pueden aproximarse a Ja dimensién sensual; el aman-
te es una sombra verbal infantilizada. El contacto fisico, las cari-
cias 0 los besos estén invariablemente acompafiados de un tropo
que los aleja del cuerpo, desmaterializindolos, purificados por el
recurso a la nifiez
La vor llega de ti
diminuta
como mirada de nifio.!2
El fuego atardecié en tus ojos
y sobre tus labios buenos
jugaron como niflos
las sonrisas.13
Las imagenes mas predecibles del arsenal religioso cumplen tam-
bién esta funcién de adecentamiento de lo sensible y lo erdtico:
El rosario de tus besos
ha iluminado mi tarde.!4
10 Fhid., p. 13: “quisieron enarbolarse como ponientes los gritos”, por ejem-
plo.
11 “B] vino a mi./Me hablé de algo que nacia./Yo no entendi, le pedi que re-
pitiese./Amé y olvidé... pero siempre... sus palabras pequefias/me acariciaban,
como las manitas de un nifio enfermo”, ibid., p. 18.
1? Ibid, p. 43.
13 Did., p. 48.
14 Tid, p. 49.
74
Mi alma se anuda a la cruz
que besas diariamente. 15
Cuando vuelvas
te diré —exhalando todo mi grito
sore tas tabios.
—Mirdndote, parecia que no te ibas
y me dorm esa noche
dajo el crucifijo santo de tu recuerdo.16
Es cierto que Norah Lange escribe favorecida por su relacién
personal y literaria con el grupo martinfierrista que se retine los fi-
nes de semana en su casa. Pero también padece las restricciones ¥
los limites dg una mujer joven cuyos poemas van a ser lefdos por
esos amigos de la familia y por la familia misma. Las imagenes sim
bolistas y ultrafstas le proporcionan una primera mdscara a la
expresién de Sentimientos peligrosos: alejan el amor, lo deseroti-
zan. La materia con la que construye esas imagenes le sirve de
segundo filtro: nifios, cruces, rosarios, estados de comunicacién
religiosa con el amante y con la naturaleza. Es la poesia aceptable
de una nifia de familia que publica su primer libro: toda la ruptufa
se juega en la adopcin de formas compositivas del ultrafsmo; toda
la convencionalidad obligada, en lo dicho y en las metdforas pata
decir lo que se dice. Para escribir sobre el amor, Norah tiene que
despersonalizarse y desmaterializarse, porque 1a sociedad familiat
en la que sigue inserta fija las condiciones y su moral pone los limi-
tes dentro de los cuales es legitimo y aceptable la expansi6n de los
sentimientos,
Después est4 el noviazgo con Oliverio. Se conocieron en 1928 ¥
se casaron, catorce afios después, en 1944, en un novizago que, al
menos por su duraci6n, es bien de época. Oliverio comienza a set
el vigta estético de lo que Norah escribe. Le aconseja que no publi-
que 45 dias y 30 marineros, porque le parece muy malo; le exige
un ntimero de horas diarias de trabajo; le impone las largas separa-
ciones de sus Viajes; y, finalmente, cuando se casan, la incorpora 4
un mundo de abundancia econdémica, paseos por Europa, reconfor-
tantes posibilidades de ser generosa con el dinero, el marco respe-
table de las apariciones publicas de una Norah mucho més desenfa-
dada, como musa de la vanguardia. El casamiento, sin hijos, repre-
senta la liberacién del marco familiar y su moral, que se lee tan
pesadamente en los dos primeros libros de Norah, los publicados
en la década de 1920.
'S Ibid., p. $5.
16 Thid., p. 57.
El casamiento a Norah la pone en disponibilidad subjetiva
completa para la literatura (a diferencia de lo que sucede con Vic-
toria Ocampo). En verdad, Norah y Oliverio realizan en Buenos
Aires el t6pico de la pareja literaria europea moderna. Son una
pareja ‘ideal’, unién de la fortuna y el talento que despliega todas
las posibilidades y todas las opciones. Pero el ingreso de Norah co-
mo miembro de esta pareja debid respetar ciertas reglas del juego,
bastante pacato en términos de moral publica, de la buena sociedad
argentina. Eran las transacciones necesarias, en un campo cultural
que las imponfa también a los hombres, aunque no exactamente
con la misma fuerza y dentro de los mismos limites, como lo de-
muestra Girondo. Romper esos limites le cost6 a Victoria Ocampo
algunas décadas. A Alfonsina, le impuso una colocacién social y
cultural anomala.
Norah, en cambio, realiza con éxito las transacciones y su ingre-
so a la vida literaria se produce luminosamente, casi sin conflictos
explicitos. Sus padres no le permitian salir de noche. Debi envi-
diar y fantasear, entonces, los banquetes nocturnos de los martin-
fierristas. Espero a que Evar Méndez organizara uno de esos feste-
jos a medio dia. Fue a la comida que se celebraba en un restaurant
de Palermo y allf lo conocié a Girondo. Toda la anécdota, relatada
por ella muchos afios después, tiene el tono del cumplimiento de
una predestinacién:
“Mis hermanas y yo no salfamos de noche. Nuestra madre habfa impues-
to esa norma y nosotras la respetabamos. Nos servian de consuelo los
comentarios que los sabados Hegaban a nuestra casa de las fiestas que
hacifan los martinfierristas. Un dia Evar Méndez nos invité por fin a un
banquete diurno en Palermo. Se daba en homenaje a Ricardo Gitiraldes
por su libro Don Segundo Sombra, Alli estaba Oliverio. Nunca lo habfa
visto antes.”17
Es el esquema de la historia lo que mas impacta en este pdrrafo.
Las chicas Lange miraban, desde los relatos de otros, los festejos
de la vanguardia argentina. Los principios familiares eran una con-
tencién fuerte y aparentemente no problematizada del deseo. La
misma familia que recibfa a los nuevos intelectuales en la casa de la
calle Tronador no permitfa a sus hijas que salieran con ellos, por-
que todo debfa suceder en lugares completamente claros y acepta-
bles. La luz del dia era la condicién ineludible de participacién en
lo ptiblico. Y cuando ese acontecimiento a la luz del dia tiene lu-
gar, en el mismo instante aparece el principe que liberard de este
destino a Norah. Familia y amor estan asf tramados en la biografia
17 Palabras con Norah Lange, cit., p. 13.
76
intelectual y subjetiva: son precondiciones y limites de su propio
trabajo como poeta. La época escribe asi su historia en la historia
individual (y con happy end) de Nora Lange.
Pero ella misma termina pagando, en sus dos primeros libros, el
tributo a esta época y su moral: la ausencia de libertad sentimental
y erdtica de los poemas de amor; la trivializacién de los sentimien-
tos en el clisé simbolista 0 ultraista; el carécter inorgénico y acu-
mulativo de la estructura; la vergitenza de no escribir mds, que
sigue a la vergitenza ante la posibilidad de decir mds de lo que dice.
Y sin embargo, desde un punto de vista, la iniciacion literaria de
Norah es exitosa: el prologo de Borges, la critica severa y paternal
de Oliverio Girondo, la admiracién de Cordova Iturburu, el respeto
de Evar Méndez, la relativa independencia de un trabajo de traduc-
tora y dactilografa que no le impide escribir. Todo esto de un lado.
Del otro, las torsiones por las que pasa su lirismo sentimental; la
falta de arrojo en las imagenes; el continuo trabajo de borrado que
demuestra su poesia:
Tu nombre
Tu nombre tiene la frescura del agua
recién bebida.
Lo he dicho despacio
como olvidando las letras al irlas deshojando.
Lo he visto escrito
con tinta de luna
en el atardecer de cada Arbol.
Lo he rozado con mis dedos
nombre que subes callando
en la castidad de un beso.
Tu nombre, himedo a veces y palpitante
como labios de adolescente.
Plegaria de seda
que dicen mis ojos
en las madrugadas lentas.
Tu nombre
jtan fresco y nuevo
como tierra recién mojada! 18
Oliverio, gtu nombre? Cualquiera sea el nombre masculino, la
potencia de esa masculinidad aparece atenuada y el nombre recibe
los atributos y cualidades de lo femenino: agua fresca, flor que se
deshoja. Esto en la primera parte. En la segunda, las cualidades
18 Prog, n° 14, pp. 10-11.
77
eréticas son objeto no ya del disfraz sino del borramiento: el beso
exhibe las marcas de una construccién oximordnica (castidad y
palpitacién); luego el nombre es ennoblecido y desexualizado con
la imagen que tiene en su centro a la plegaria; finalmente, el erotis-
mo se sublima en la forma mis pura de la naturaleza y sus elemen-
tos primordiales: tierra y agua. Asi escribe una mujer que quiere
ser poeta pero quiere también seguir siendo aceptada. Lo que
Norah borra es todo lo que puede poner en cuestion su respetabili-
dad postadolescente y juvenil; borra lo que Ja mirada social de los
padres no debe leer. El ultrafsmo le da la irrestricta libertad de las
imA4genes. Norah la usa en su esfuerzo de tapar lo inconveniente, y
en ese esfuerzo puede leerse todavia el trabajo de la censura.
Alfonsina: la poetisa
Alfonsina es un caso simétricamente opuesto. Ella no borra ni su
sexualidad ni su sensualidad, sino que las convierte en centro temd-
tico de su poesia. Desde el punto de vista biografico, no habia
forma de practicar, con éxito, un borramiento: Alfonsina llega a
Buenos Aires, en 1912, a los veinte afios, embarazada de un hijo,
soltera y sola. Un afio después publica sus primeras colaboraciones
en Caras y Caretas; cuatro afios més tarde aparece su primer libro,
La inquictud del rosal, sobre el que, en 1938, ella dice: “‘es senci-
llamente abominable; cursi, mal medido a veces, de pésimo gusto
con frecuencia’”.!9 Todo eso es cierto: los poemas de ese libro y
muchos de los que le siguen hasta Mundo de siete pozos, de 1934,
son un resumen de la retérica tardorromdntica, aprendida en lectu-
Tas escasas propias de una formaci6n azarosa e insegura. Maestra de
provincia, Alfonsina no puede, en estos primeros afios, ser otra co-
sa que una poetisa de mal gusto. Esto le valid un éxito continuado,
por una parte, y la desconfianza o el desprecio de la fraccién reno-
vadora, por la otra.
{Por qué Alfonsina escribe de ese modo? Hay evidentes respues-
tas culturales que no son especificas de la condicién femenina sino
de los desfasajes entre las estéticas de vanguardia y una linea media
de poesfa de repercusién amplia. Alfonsina escribe como Nervo 0
Almatuerte, desde un punto de vista. De sus rimas podria decirse,
con mas raz6n aun, lo que Borges dice de las de Lugones. Y quizds
19 César Fernandez Moreno, Muestra evolutiva de la poesia argentina contem-
pordnea, en La realidad y los papeles, Aguilar, Madrid, 1967. Alli se incluye el
texto “{Quién soy yo?”, de Alfonsina, p. 526
78
por eso, precisamente, tiene un éxito considerable.2° Su poesia se
lee con una facilidad y rapidez similares a las de la novela senti-
mental del mismo periodo; las recitadoras encuentran en Alfonsina
las piéces de résistance de sus repertorios; facil de memorizar, clara
y comprensible si se la compara con otras formas de la poesia con-
fempordnea. Es cursi porque no sabe leer ni escribir de otro modo.
Su retérica repetitiva, sus finales de gran efecto le conquistan el
gran ptblico y el ptblico preferentemente femenino que todavia
era clientela de poesia.
Como fenémeno socio-cultural Alfonsina es eso. No escribe asf
s6lo porque es mujer, sino por su incultura respecto de las tenden-
cias de la cultura letrada; por su ‘mal’ gusto, si se piensa en las mo-
dalidades del gusto que se imponian en la década de 1920. Su cur-
silerfa esta inscripta y casi predestinada en sus afios de formacién y
en el lugar que ocupa en el campo intelectual aun con el éxito.
Pero Alfonsina es algo mds que esto tan facilmente comproba-
ble. En su poesia se invierten los roles sexuales tradicionales y se
rompe con un registro de imagenes atribuidas a la mujer. Si, desde
un punto de vista literario, no trae innovacién formal, es innegable
un nuevo repertorio temdtico que, en el espacio del Rfo de la Pla-
ta, comparte con Delmira Agustini. Con este repertorio, Alfonsina
abre su lugar en Ja literatura. Su poesia ser4 no sdlo sentimental si-
no er6tica; su relaci6n con la figura masculina seré no s6lo de
sumision o de queja, sino de reivindicacién de la diferencia; los
lugares de la mujer, sus acciones y sus cualidades aparecen renova-
dos en contra de las tendencias de la moral, la psicologia de las pa-
siones y la retérica convencionales. “Yo soy como la loba”’, escribe
Alfonsina en La inquietud del rosal, reivindicando su excepcionali-
dad e invitando a otras a colocarse en ese lugar que es solitario
pero también independiente y tnico:
Yo soy como la loba. Ando sola y me rio
del rebafio. El sustento me lo gano y es mio
donde quiera que sea, que yo tengo una mano
que sabe trabajar y un cerebro que es.sano.
La que pueda seguirme que se venga conmigo,
peto yo estoy de pie, de frente al enemigo,
la vida, y no temo su arrebato fatal
porque tengo en la mano siempre pronto un pufial.
20 En Mar del Plata, en 1925, por ejemplo, durante una Fiesta de la Poesia,
Alfonsina se ve asediada por el piblico y llega a firmar en una sola tarde 200
libros de sus obras. Cf. Conrado Nalé Roxlo y Mabel Marmol, Genio y figura
de Alfonsina Storni, EUDEBA, Buenos Aires, 1964, p. 109.
79
El hijo y después yo y después... jlo que sea!
Aquello que me lame més pronto a la pelea.
A veces la ilusién de un capullo de amor
que yo sé malograr antes de que se haga flor.2?
La mujer del poema se identifica por una serie de atributos, ac-
ciones y posesiones que tradicionalmente estaban ligados a la mas-
culinidad, En ello reside su fuerza ideologica, cuya operacién es
precisamente la de la conquista de otros roles y poderes: indepen-
dencia respecto del hombre en la produccién de las condiciones
materiales de vida; autoabastecimiento en el sostén de sf misma y
del hijo; suficiencia en la defensa frente al mundo; afirmaci6n de la
intelectualidad; reivindicacion de la violencia en defensa propia;
autonomfa en las relaciones sentimentales. Todos estos rasgos, pio-
neros para la época e indicadores de un estadio ‘salvaje’ de la libe-
racién femenina, disefian una imagen de mujer que, si bien recurre
a la retérica del tardorromanticismo, lo hace para contradecir su
ideologfa explicita. Trabaja, Alfonsina, con los recursos poéticos
que conoce pero deformando sus contenidos ideoldgicos.
Alfonsina, una mujer sola/una poetisa de éxito. Esta combina-
cién, dificil en el Buenos Aires de la segunda década del siglo XX,
se abre paso en el mundo literario y en el publico. Lo que se reco-
noce y se lee en la poesia de Alfonsina es una voluntad de contra-
diccién de los destinos sociales, ejercida en decisiones basicas de su
propia vida: ser una mujer libre que a los dieciocho afios comienza
una relacion con un hombre casado, sin convertirla en una intole-
table situacion de mancebfa que la hubiera marcado para siempre:
decidir tener un hijo sin padre, trabajar para mantenerlo en una
gran ciudad que desconocfa, luchando para aproximarse a formas
profesionalizadas del oficio literario; esgrimir esta serie de decisio-
nes como un valor que la singulariza pero que, al mismo tiempo,
puede funcionar ejemplarmente para otras mujeres; imponerse,
con todas estas cargas morales y materiales, en un campo intelec-
tual regido por hombres; hacerse amiga de ellos sin renunciar a su
independencia y a la libertad de sus elecciones morales; escribir
una poesia claramente autobiogrdfica y, en consecuencia, hacer
publicos los avatares, alegrias y desdichas de relaciones considera-
das irregulares.
Todo esto lo realiza Alfonsina. Su impulso es la refutacion de la
hipocresia y el doble discurso como forma de relacion entre hom-
bres y mujeres, en especial respecto de cuestiones morales basicas.
Lo que no logra en la forma de su poesia; esto es, romper con las
21 Inquietud del rosal, La Facultad, Buenos Aires, 1916, p. 91.
80
convenciones, incluso con aquellas mds arcaicas respecto del mo-
mento de su escritura, lo alcanza en la eleccién y exposicion de sus
temas poéticos y en el sesgo abiertamente autobiografico que no
enmascara ni en sus comienzos. Si Baldomero Fernandez Moreno
va a escribir los poemas de amor conyugal legftimo y bueno, Al-
fonsina redacta los versos de la fisicalidad y la independencia mo-
ral y material. En esta costosa ruptura ideologica se emplean todas
las fuerzas que invierte en su poesia, por lo menos hasta mediados
de la década de 1930 y los cinco primeros libros.
Construye un lugar de enorme aceptacién: Alfonsina, al no ple-
garse a una moral convencional, sobre la posibilidad social de dife-
rentes identidades femeninas. Al mismo tiempo, al trabajar con
una retérica facil y conocida, hace posible que esa moral diferente
sea leida por un publico mucho ms amplio que el de las innova-
ciones de la vanguardia, por un publico que, en verdad, desborda
los limites del campo intelectual. No practica una doble ruptura,
formal e ideolégica, sino una ruptura simple pero inmediatamente
comunicable, ejemplar y exitosa.
Alfonsina es consciente de los limites de su poesia. Después de
escritos y publicados sus tres primeros libros, dice en el prologo a
Languidez, de 1920:
“nicia este conjunto, en parte, el abandono de la poesia subjetiva, que
no puede ser-continuada cuando un alma ha dicho, respecto de ella, to-
do lo que tena que decir, al menos en un sentido.
Tiempo y tranquilidad me han faltado, hasta hoy, para desprenderme
de mis angustias y ver asf lo que est a mi alrededor.”22
Ese abandono, como sefiala Nalé Roxlo, no lo realizara nunca,
porque precisamente en esa dimensiOn subjetiva de su poesia,
esa historia de un alma, esta el fundamento de su valor y también
su cualidad de ruptura moral. La materia de su literatura es el dese-
quilibrio que existe entre una cultura, un mundo social, y el con-
junto de experiencias de una mujer que se decide a vivirlas piblica
y excepcionalmente: escribir un libro casi al mismo tiempo que
nace su hijo, y debe producir sus medios de vida en un espacio ad-
verso y desconocido, por una parte. Por la otra, integrarse al medio
intelectual, trabajar profesionalmente, lograr el éxito.
El éxito de Alfonsina es una reivindicaci6n no sdlo de la propia
historia sino también de la de sus hermanas. Con la materia comin
de la experiencia, no se limita a desear o a lamentarse: ironiza, acu-
sa, sefiala culpas. Reclama para sf, como mujer, los derechos del
22 ranguidez, Buenos Aires, 1920, p. 8.
81
hombre: enamorarse fisicamente, subrayar el deseo como rasgo ba-
sico de una relacién; desear aunque no se ame; tomar al hombre y
decidir cuando abandonarlo. Traza un perfil de mujer cerebral y
sensual al mismo tiempo, en una complejizacion del arquetipo fe-
menino, que supera a la mujer-sabia, la mujer-angel y la mujer-de-
monio.
Justamente, la elaboracién de una figura de mujer més integrada
es una de las claves del éxito inmediato y perdurable de Alfonsina.
La mujer integrada presenta en su poesia un elenco de reivindica-
ciones y derechos, basados en la autodeterminacién y el autososte-
nimiento. Es una figura identificatoria la que se disefia:
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
no fuera mds que aquello que nunca pudo ser,
no fuera mds que algo vedado y reprimido
de familia en familia, de mujer en mujer.23
Alfonsina escribe lo que Norah Lange borra: escribe, en efecto,
lo que se prohfbe y se reprime. “Hay algo superior al propio ser/
en las mujeres: su naturaleza’”’, que es incompleta, fallida, traicio-
nada,?4 pero que Alfonsina defiende y explica. Por eso, esté en
condiciones de reivindicar a sus hermanas, de decir lo que no se
dice. También, porque la superioridad masculina se-presenta, en su
poesia, como insegura, Alfonsina corrige algunos topicos de la lite-
ratura erdtica, desde la perspectiva de una mujer que ha aprendido
y sabe mds que el hombre:
Elengaito
Soy tuya, Dios lo sabe por qué, ya que comprendo
que habris de abandonarme, friamente, maiana,
y que, bajo el encanto de mis ojos, te gana
otro encanto el deseo, pero no me defiendo.
Espero que esto un dia cualquiera se concluya
pues intuyo al instante lo que piensas 0 quieres;
con voz indiferente te hablo de otras mujeres
y hasta ensayo el elogio de alguna que fue tuya.
Pero tii sabes menos que yo y algo orgulloso
de que te pertenezca en tu juego engafioso
persistes con un aire de actor del pape! duefio.
23 Alfonsina Storni, Antologia poética, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1928, p.
46.
24 Ocre, Agencia General de Librerias y Publicaciones, Buenos Aires, 1925,
“La traicion”.
82
Yo te miro callada con mi dulce sonrisa
y cuando te entusiasnias, pienso: no te des prisa,
no eres tt el que me engafia; quien me engafla es mi suefio.25
Saber de mujer: en la posesién conoce la precariedad; en la rela-
cién erdtica, la fugacidad del deseo. Convierte este fatum no en la-
mento sino en comprobaci6n; se resguarda, anticipando el fin. El
hombre sabe menos y, desde el punto de vista del conocimiento, es
el realmente engafiado. La voz de la mujer ha avanzado en estos
versos: puede ver sus cadenas, reconocerlas sin convertirlas en oca-
sién de queja; puede descubrir la actuacién del otro y ponerse a
cubierto del engafio, en la medida en que s6lo es engafiada la que
no sabe. Esté en condiciones de tener una perspectiva sobre el
abandono y puede, entonces, ser libre y hasta irénica.
Este saber es condicién de independencia y también de nuevas
percepciones. En este punto, Alfonsina invierte un estereotipo.
Cuando encuentra, afios después, al hombre que ha amado y desea-
do, puede percibir los signos de la decadencia fisica, antes que él
los descubra en ella:
Lo encontré en una esquina de la calle Florida
mas pélido que nunca, distrafdo como antes;
dos largos aiios hubo posefdo mi vid:
Jo miré sin sorpresa, jugando con mis guantes.
Y una pregunta mia, estiipida, ligera,
de un reproche tranquilo Hené sus transparentes
ojos, ya que le dije de liviana manera:
“Por qué tienes ahora amarillos los dientes?”26
Las dos estrofas cuentan una historia nueva: se trata ahora de
una fldneuse, que invierte el tema clasico y el tépico del tango, en
beneficio de una mirada femenina mds libre y, en consecuencia,
mas penetrante y més irénica. Es una mujer segura la que comien-
za, en lugar de una conversacién cargada de patetismo, un didlogo
frivolo, donde se trabaja la melancolia del otro, Es el hombre el
que habla con miradas, lenguaje literario tipicamente femenino, y
es también el hombre quien reprocha la ligereza de la mujer que
habia poseido y abandonado.
Alfonsina repite, en otros poemas de Ocre, esta inversion de los
topicos sexuales tradicionales. “Indolencia” muestra a un hombre
feminizado, vano, hermoso, tranquilo en su cuerpo perfecto. La
25 Ppid., p.49.
26 Ipid., p. 45.
83
adjetivacion corresponde a la mujer dentro del sistema literario-
ideolégico del perfodo. Alfonsina la toma y se la atribuye al hom-
bre, con quien la mujer que habla se comunica a través de un ero-
tismo sddico, La mujer se contempla como una nueva Salomé, dis.
puesta a sacrificar por la muerte al objeto de su deseo, para totali-
zar asi una posesion que, en vida, es imposible precisamente por el
caracter inacabado, por la falta que marcarfa al cuerpo femenino:
“yo soy la que incompleta vive siempre su vida”.27 Mujer incom-
pieta no recurre a colmarse en el hombre que desea y en la expe-
tiencia de un erotismo legitimado, sino en la fantasia de muerte
realizada en el cuerpo del hombre que.ya no puede, ni ha podido,
ni podra completarla.
Lo que es mas notable: Alfonsina exhibe su incompletitud y su
diferencia como virtudes. Es la “‘oveja descarriada”’ de El dulce da-
fo, el pajaro que quiere abandonar la jaula donde la encierra su
amante; un ser inconstante y no s6lo victima de la inconstancia
masculin
Tampoco te entiendo, perg mientras tanto
Abreme la jaula que quiero escapar;
hombre pequefiito, te amé un cuarto de ala:
no me pidas més.28
En verdad, Alfonsina escribe para invertir la seduccion; salir del
lugar de la mujer seducida y abandonada, para ocupar el de Ia se-
ductora y abandonante. En esta dupla, seducir-abandonar, se juega
una zona de su poesia. A veces, la mujer, ocupando un locus tradi-
cional, sufre las consecuencias de ambas acciones; pero, muchas
otras, ella ejerce sobre los hombres ese doble y combinado poder.
Alfonsina acusadora, Alfonsina vengadora produjeron efectos
fuertes de identificacién. Es la mujer que vencid los obstaculos que
la hubieran conducido a la prostituci6n o a la trivialidad de una
rutina; conserva su derecho al goce al mismo tiempo que pelea una
salida de independencia afectiva; la que sabe, ‘mujer incompleta’,
que nunca se gana del todo. Frente a la moral social que impone
los borramientos que sefialé en Norah Lange, Alfonsina prefiere la
exaltacién, incluso la carnavalizacion de su diferencia (la mascara
de su rostro exageradamente maquillado, las mascaras de su poe-
sia) y la asuncién de su marginalidad ‘descarriada’.
Tanto como sea posible afirmarlo, Alfonsina no borra. En ese
plano, se coloca del lado de la transgresi6n de las normas, al mismo
*7 Ipid., p. 34.
28 Antologia poética, cit., p. 42
84
tiempo que explota al maximo, hasta la reiteracién y el agotamien-
to, las normas literarias tardorroménticas y modernistas 0 decaden-
tistas. Opera su transgresién en un plano, mientras que afirma su
fidelidad en otros: no todas las rupturas pueden ser realizadas al
mismo tiempo 0, mejor dicho, una mujer en Buenos Aires, en las
primeras tres décadas del siglo XX, no estaé en condiciones de dar
sus batallas en todos los frentes. El cambio poético en la obra de
Alfonsina, sobre todo en la posterior a mediados de 1930, marca
los progresos de un aprendizaje literario: después de la consagra-
cién en el piblico mds amplio al que podria esperar un poeta, los
giros estéticos de Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Esta
nueva version de su poesia hubiera sido impensable veinte afios an-
tes, cuando Alfonsina debia conquistar Buenos Aires, legitimar sus
derechos privados, ser recibida como, para decirlo con Giusti,
“compafiera honesta” de otros intelectuales, hacer aceptable, en
un medio social pacato, su erotismo.
Victoria Ocampo: la mujer-sabia
Estos procesos de legitimacion son evidentemente costosos. Al-
guien como Victoria Ocampo, sin las desventajas sociales y de for-
macién que padeciéd Alfonsina, necesit6 casi treinta afios para
construirse una figura de intelectual, que hoy aparece como termi-
nada y se vincula con Sur, Pero Victoria Ocampo no podia comen-
zar con Sur sino con De Francesca a Beatrice, el libro escrito en
1921, que aparece en 1924 y cuya segunda edici6n publica Revista
de Occidente, en 1928, con el epilogo de Ortega y Gasset, encabe-
zado como carta, cuya palabra inicial es ‘Sefiora’. Todo un vocati-
vo.
La de Victoria Ocampo es, quizds, la historia de mujer mas de-
tallada que puede encontrarse en todo este perfodo. Y, si el epilo-
go de Ortega cierra, de algtin modo, una etapa de su vida, también
es necesario preguntarse- por qué su primer libro fue, precisamente,
De Francesca a Beatrice. Victoria Ocampo da una explicacién pre-
liminar. Durante una de las crisis de celos en su relacién clandesti-
naconJ.:
“me puse de nuevo, buscndole explicaci6n a mi drama, a releer La Di-
vina Comedia (of all books!) segura de que Dante, como gran conoce-
dor de los pecados, es decir del sufrimiento de la condicion humana,
tendrfa oculto allf algdn consuelo, alguna revelaci6n, algtin balsamo.”29
29 Autobiografia II; La rama de Salzburgo, Ediciones Revista Sur, Buenos
Aires, 1982, 2a. ed., p. 94.
85
Pero, jqué ha pasado en esta vida de mujer antes de esa lectura
© relectura de Dante con la que inicia su carrera intelectual pabli-
ca? ,Cudl fue el continuum de micro-rupturas, de grandes y pe-
quefias transgresiones, que la condujeron desde la cuna dorada de
la oligarquia argentina a la direccin de Sur? ,Qué tenfa ella de ex-
cepcional, que le resultaba imposible aceptar las restricciones mo-
rales y culturales de su medio?
Escritos muchos afios después de los hechos que relatan, los tres
primeros volimenes de la Autobiografia de Victoria Ocampo, pu-
blicados después de su muerte, cuentan més de lo que podria supo-
nerse. No pretendo hacer un juicio sobre su ‘sinceridad’, 0 su ‘vera-
cidad’, sobre las que no tengo dudas mis serias de las que puede
suscitar el género. Quiero decir, mds bien, que la Autobiografia
trasmite una informacion dificilmente desechable sobre la situa-
cién de una joven de clase alta, en la Argentina de las dos primeras
décadas del siglo XX, Es confiable respecto de las restricciones que
rodeaban a la formacién de la mujer y respecto del elenco de
prohibiciones morales y sociales que tramaban su vida cotidiana y
sus perspectivas culturales. Es una muestra bastante detallada de
los limites a partir de los cuales Victoria Ocampo construye su lu-
gar de enunciacion y su estilo de intervencién intelectual.
También es un testimonio sobre las polfticas sexuales en la clase
alta portefia a comienzos de siglo y un relato, por momentos con-
movedor, del choque entre deseo, libertad y familia. Exhibe, ade-
mas, el conflicto entre el impulso culturalista de una adolescente y
la incultura de clase que la rodea. Esta Autobiografia podria leerse
en paralelo con lo que sabemos de Norah Lange y de Alfonsina
Storni: la relativa amplitud burguesa de los Lange enfrentada con
la intolerancia cerrada de los Ocampo; la falta constitutiva de la in-
fancia y la juventud de Alfonsina, puesta en relacién con la abun-
dancia infinita de la familia de Victoria.
Carencias, sin duda no materiales, afectaron a Victoria Ocampo;
‘deberes’ y prohibiciones modificaron profundamente su vida por
lo menos hasta la publicacién del primer libro. Como Virginia
Woolf, Victoria Ocampo se lamenta de la incultura refinada del
medio en que habfa nacido y del cercamiento prejuicioso que ro-
dea a su primera formacién:
“Mi punto de vista era el de una adolescente capaz, cuyas dotes
de aprovechar ni desarrollar plenamente por via de una educa
cuada, y que lo intuye a diario.”39
3° Autobiografia II; El imperio insular, Ediciones Revista Sur, Buenos Aires,
1983, 3a. ed., p. 16.
86
En este marco, la adolescente debe inventar estrategias para am-
pliar los Ifmites de lo permitido: recibir lecciones de teatro de
Marguérite Moreno (que habfa sido mujer de Marcel Schwob), aun-
que fuera impensable que se dedicara a la actuacién; conocer otros
escritores que superaran el circulo distinguido de sus primeros ena-
moramientos literarios (Victoria, a los diecinueve afios, escribe y
dedica un soneto a Edmond Rostand); obtener el permiso para leer
ciertos libros. Ridicula y patética es la anécdota que cuenta a
propésito de uno de Oscar Wilde:
“Ejemplo de esta censura sin motivos aparentes fue el secuestro de mi
ejemplar de De Profundis encontrado por mi madre debajo de mi col-
chén, en el Hotel Majestic (Parts). Yo tenia diecinueve afios. Por su-
puesto que hubo una escena memorable en que yo declaré que asf no
seguiria viviendo y que estaba dispuesta a tirarme por la ventana. Mi
madre no se dej6 inmutar por la amenaza, no me devolvié el libro y
salié de mi cuarto diciendo que yo no tenia compostura. Le di inmedia-
tamente la raz6n, tirando medias por la ventana. Fue un acto simbélico,
muy festejado por los chauffeurs que estaban en la Avenue Kléber y se
divertian como locos.”31
Realmente un acto simbélico, relacionado con la privacion de
bienes también simbélicos. En el medio de una abundancia patricia
y, en ocasiones, fastuosa, Victoria Ocampo vive y sufre lo que le
falta: libertad intelectual, libertad sexual, libertad afectiva. La feli-
cidad de su infancia, rodeada de hermanas, tfas y primas impeca-
blemente vestidas y bonitas, termina cuando un doble deseo, deseo
de hombres y de libros, ya no puede ser procesado en las ensofia-
ciones que rodean su primer amor. Las cartas que intercambia con
Delfina Bunge, ella también una nifia de familia bien, que goza, an-
te los ojos de Victoria, de la incomparable dicha de estar de novia
con un escritor, Manuel Galvez, incluyen todos los tépicos de la in-
satisfaccion, la soledad intelectual, el temprano descontento res-
pecto de las condiciones de vida de la mujer, centralmente de la
mujer de su clase, porque Victoria Ocampo no conoce ni va a co-
nocer otro mundo:
jonversacién con Lia. Creemos que la sociedad tiene que cambiar.
Tal como est, las injusticias son intolerables, en muchos dominios. En
el del casamiento y de la mujer en general (que es el que conocemos) la
cosa no tiene nombre.”32
31 Ppid., pp. 60-1.
32 Carta del 21 de octubre de 1908, en Autobiografia I, cit., p. 111-2.
87
La soledad intelectual de la joven soltera no se atentia sino que
se complica si pertenece a los sectores altos de la sociedad: no pue-
de conocer a nadie fuera de su medio, las ocasiones para ser pre-
sentada a hombres y mujeres diferentes practicamente no existen;
las profesoras de canto o declamacién, admitidas por las costum-
bres de la época, deben pasar por un escrutinio que incluye su sa-
lud fisica y su integridad moral. Por eso, la amistad, legitima ante
todos los ojos, con Delfina Bunge, es para Victoria Ocampo la tni-
ca posibilidad de desarrollar un discurso de protesta que su familia
y su grupo social no estén en condiciones de escuchar. Las cartas
de Victoria a Delfina son frivolas y desesperadas al mismo tiempo:
necesita que alguien se ocupe de sus gustos, la eduque en ellos,
tome con seriedad lo que para su familia son s6lo distracciones
algo pedantes de una adolescente voluntariosa. Necesita poder ha-
blar con otros, que sean parecidos a ella. Este ruego se repite en las
cartas junto con la descripcién de una carcel feliz: el jardin, la ca-
sa, las quintas, los viajes de los Ocampo. La idea de carcel feliz, es-
pacio reservado socialmente para las mujeres mds afortunadas, apa-
rece en la correspondencia de Victoria con Delfina:
“Me gustarfa irme a Europa, Irme de aqui. Tengo que irme. A cualquier
parte. O me moriré. Nadie, nadie, Estoy pasando una temporada en el
Purgatorio.”
Esto, en junio de 1908, y un mes después:
“En efecto, ;Qué hacer? ;La libertad? {La gloria? (Pero tengo el camino
cortado por los prejuicios caseros. La gloria hubiese sido ser actriz.) {El
amor?"33
Vocacién y destino de mujer: en esta jaula se debate Victoria
Ocampo, comprendida s6lo por su profesora de declamacion, Mar-
guérite Moreno, que evoca los recuerdos de los grandes escenarios,
las anécdotas de los amores desdichados de la hija de Mallarmé; y,
sobre todo, que adivinaba que la unica salida practicable del encie-
rro iba a ser, para Victoria, un casamiento equivocado.
Esta fue precisamente la salida de esa ‘vida ficticia’, inventada
por los hombres y que le pesa. Marguérite Moreno habia temido
que Victoria tomara esa resoluci6n, de una trivialidad comain en la
€poca: casarse para liberarse. En verdad, el casamiento de Victoria
Ocampo fue lo que prevefa la Moreno. Ya durante la luna de miel
en Paris, Victoria se da cuenta de que ese hombre, su marido, no le
gusta ni siquiera fisicamente y, peor atin, que su convencionalidad
3p
pp. 95 y 99; cartas de junio y julio de 1908.
88
timorata y mezquina la abruma desde el primer dfa. Pero Victoria
realiza el destino postadolescente de las mujeres de su origen:
“Era la Gnica manera de salir del atolladero: pésima manera. Intolerable
era también el atolladero. No me resigné a soportarlo ni un dfa més...
pero me resigné a crearme otro, peor, aunque en aquel momento no cal-
culé las consecuencias que el casamiento podia acarrear.”3¢
La vida de una joven de la clase de Victoria Ocampo era, en la
primera década de este siglo, un atolladero: la incultura patricia
(,cémo Hegar a los libros? ,como leer los libros que estan prohibi-
dos a las jévenes?) que les indica aprender slo aquello que va a ser
funcional a la reproduccién de esa misma incultura; los prejuicios
de la moral (;c6mo conocer a un hombre que no se rija por los
mismos principios que los paternos? ;cémo establecer un didlogo
prematrimonial en el marco de una serie de prohibiciones que in-
cluyen una casuistica exhaustiva? mds atin: como conocer otros
hombres, cuestion tan diffcil como la de conocer otros libros, otro
teatro, otra masica?); la imposibilidad del divorcio, concebido co-
mo escdndalo moral y social, una vez que se ha entrado en ese se-
gundo atolladero que es un matrimonio equivocado.
Las transgresiones que practica Victoria Ocampo desde su ado-
lescencia son la armaz6n de su personalidad intelectual futura: su
bovarismo con los escritores europeos, sus enamoramientos y de-
fensas apasionadas, su tendencia a procesar invariablemente en el
plano personal y subjetivo las relaciones intelectuales. Este perfil
futuro no puede sino remitirse a las etapas de privacién adolescen-
te y juvenil, cuando era casi imposible encontrar los bienes cultura-
les con los que satisfacer la exaltacién y el deseo de literatura y de
arte. Asf como la fortuna personal de Victoria Ocampo hizo posi-
ble Sur y la ristra de visitas internacionales vinculadas con’ el pro-
yecto; del mismo modo la pobreza cultural que padecié en el me-
dio de origen dio el impulso a su insaciable consumo de cultura y
marcé el perfil de la misma revista. Podria decirse que Sur es la re-
vista que Victoria Ocampo, de joven y adolescente, hubiera desea-
do leer: responde, mds de veinte afios después, a sus truncadas
batallas de iniciacién.
El casamiento y el adulterio fueron, en Victoria Ocampo, he-
chos casi simultaneos. Conoce en Paris a quien va a ser su amante
durante mds de una década. Y el tema que Victoria elige para su
primer libro est4 vinculado con el adulterio, con la necesidad so-
cialmente prohibida del otro, con los celos. En De Francesca a
34 Ibid., p. 168.
89
Beatrice escribe su primer ‘testimonio’. Su amante le ofrece un
consejo trivial, que Victoria Ocampo transcribe: “Escrib{ lo que se
te ocurra”.35 Ella esta atravesando un periodo de desesperacion,
donde “una vida perfecta desde el punto de vista de los sentidos,
de la sexualidad’’3¢ no Hega a colmarla por el asedio de las conven-
ciones sociales y los celos.
La escritura comienza a ser la promesa de un’ goce. Victoria
Ocampo supone que Ilenard el vacfo que el ‘amor-pasion’ de su
amante no alcanza a colmar. La elecci6n de la Divina Comedia co-
mo pretexto de su primer texto exhibe, como muchas de las deci-
siones intelectuales de Victoria Ocampo, una suficiencia y una au-
dacia que Groussac consideré pedantes y desmesuradas, pero que
se apoyan en necesidades que no son s6lo intelectuales. Desde esta
primera eleccién, Victoria lee tnicamente lo que puede estar en re-
lacién con ella misma:
“Mi necesidad de comentar La Divina Comedia nacia de un intento de
aproximarme a la puerta de salida de mi drama personal, tanto como de
mi real entusiasmo por el poeta florentino, mi hermano.”37
Como sea, la audacia mdxima de ese gesto era la escritura. No se
trata de poemas, ni de ficcion, sino de un ensayo, genero masculi-
no, cuya invasion Groussac le hace pagar con sus criticas. La fami-
lia y la buena sociedad que la rodea estan atin mds preocupadas
por este gesto. Todavia la escritura era juzgada como actividad de-
masiado publica para una mujer. Si se trataba de poemas, vaya y
pase: habia un género poético femenino, sobre todo si la lengua
elegida era el francés, como en el caso de Delfina Bunge. Un ensa-
yo era demasiado, porque quien lo escribe no trabajé solo con sus
sentimientos, materia tipicamente femenina, sino con ideas, a par-
tir del cuerpo del otro y, en este caso, nada menos que el de Dan-
te, hombre y fundador de una literatura europea, Publicidad, des-
caro, pedanterfa. Victoria, después de publicar algunas paginas del
futuro ensayo en La Nacién, de escuchar opiniones adversas, de
percibir la incomodidad de la buena sociedad y, en primer lugar,
de sus padres, corre el riesgo de no seguir escribiendo. Nuevamente
es su amante el que la impulsa, pero, en ese camino de persistencia,
aparece Ortega, la primera gran amistad sentimental e intelectual de
la escritora. El agradecimiento al amante figura en la crfptica dedi-
catoria a la segunda edicion:
3 Autobiografia III, cit., p. 98
% Bid., p. 99.
37 Pbid., p. 98.
90
ane
M.Q.Y.AM.N.Z.
$.M.A.0.”;
la marca de Ortega en el epflogo que cierra el volumen de Revista
de Occidente, traduccion del francés en que escribe Ocampo, por
Ricardo Baeza.
iCudles son los sentidos de esta inauguraci6n literaria? Hasta
aqui se vieron razones de orden biografico, que convirtieron al li-
bro en un momento ineludible de la historia intelectual de su auto-
ra. Son razones muy evidentes, aunque no por eso poco interesan-
tes. Es mds, creo que son significativas en la medida en que permi-
ten descubrir los nexos que van desde recorridos subjetivos, pasio-
nales, hasta la cultura.
Pero hay también otras razones, que perduran en la actitud de
Victoria Ocampo hacia el arte. Al elegir La Divina Comedia ella es-
ta afirmando una familiaridad con las grandes tradiciones cultura-
les. No se trata s6lo de Dante’ (con quien ya bastarfa para probar
esta relacién) sino de citas filos6ficas y teologicas: juna argentina
que parece haber lefdo a los padres de la iglesia! Y las citas estén,
como corresponde, incorporadas en su idioma original cuando se
trata de poetas: Shakespeare, Shelley, Oscar Wilde, Pater. Ya se ha
dicho muchas veces que, por este sistema de citas, Victoria Ocam-
po muestra su relacién con la lengua y la cultura extranjeras, Si
esto es del todo claro en la etapa de Sur, cumple algunas funciones
suplementarias en 1921, cuando termina de redactar el libro. Las
citas demuestran a su medio social que los idiomas no slo sirven
para hablar y ser entendido en Europa, sino que son instrumentos
culturales. La lengua extranjera, en las mujeres del origen de Victo-
ria Ocampo, era utilizada para escribir cartas, leer novelitas, recitar
un poco 0 asistir a representaciones teatrales, hablar con los tende-
ros 0 los modistos, ir a la peluqueria. La lengua extranjera era len-
gua de consumo femenino y no de producci6n.
Victoria Ocampo la subvierte, volviéndola lengua productiva:
leer, recibir, pero también citar, devolver. Los idiomas extranjeros
no son solo medios del consumo material o simbélico sino que, en
el caso de Victoria Ocampo, son medios de produccion. Devuelve,
cambiandole el sentido, lo que su familia le habfa dado en la infan-
cia. Lo que su medio social pensaba como adorno, Victoria Ocam-
po lo convierte en instrumento. En esta transformacién no se bo-
tra del todo su origen de clase, pero se afecta el sentido inscripto
en ese origen. El cambio es vivido como un atrevimiento: las muje-
res no estén hechas para practicar este tipo de relaciones con la
cultura. Por eso, entre otras cosas, Victoria Ocampo comienza el li-
bro con una disculpa:
91
“En el nimero de los humildes, y sabiendo que ni yo ni los demas pue-
den creerme digna de este oficio, quiero comenzar estas Iineas con un
domine non sum dignus que me, absuelva a sus ojos y los mios. Y, a
guisa de prefucio, séame permitido transcribir este nico verso: Amor
mi morse, che mi fa parlare.”38
Pero esa disculpa es mds sospechosa que la falta que intenta en-
jugar: porque, ;de qué amor se trata? Angel de Estrada, cuando
Victoria Ocampo le entrega los originales, logra transmitirle que al-
go en el libro le parece impUdico: su relacion clandestina con el
amante puede acaso ser lefda en el recorrido por el amor que Vic-
toria Ocampo realiza con La Divina Comedia. El libro que ha escri-
to no es, a juicio de Angel de Estrada, lo suficientemente silencio-
so. Se desplaza de un amor a otro, de una mujer que fue amada
hasta la gloria hacia una que amé hasta la perdicion. Por otra parte,
quizds la Gnica tesis propiamente dicha del libro, gira en torno de
una lectura del poema en clave de ‘amor humano’:
“La Divina Comedia es, desde ciertos puntos de vista, la obra del mas
sublime trovador de la Edad Media.”39
Esta tesis es una matriz de lectura alegorica en clave profana.
Victoria Ocampo lee apoyada en su biografia y no s6lo en sus ne-
cesidades intelectuales, y esto es demasiado evidente para su me-
dio. Por eso, De Francesca a Beatrice, libro de iniciacin, la arran-
ca definitivamente, cortando los vinculos afectivos y morales que
la habian sostenido en una relacién de amantazgo durante afios.
Con este libro termina el miedo al escéndalo. Por eso es perfecta-
mente coherente que el epilogo sea firmado por Ortega y Gasset,
una de sus amistades sentimentales importantes en la etapa siguien-
te. Epilogo, desde un punto de vista moral, también tranquiliza-
dor. Ortega cita el tema clasico acerca de que la mujer es, mientras
que el hombre hace (definicién que Victoria Ocampo, la Gioconda
de las pampas, sin duda no suscribirfa, ya que su Jiteratura configu-
ra precisamente una insubordinaci6én contra lo que ella es), y con-
cluye con una reivindicaci6n de la fisicalidad, que Victoria misma
adopta explicitamente afios después:
“La corporeidad, sefiora, es santa porque tiene una misién trascenden-
te: simbolizar el espiritu (...) Nos urge, seflora, ofr de nuevo su inspira-
cin sobre estos grandes temas,”"40
38 De Francesca a Beatrice, Revista de Occidente, Madrid, 1928, pp. 14-5
%® Ipid., p. 130.
4 Iid., p. 180.
92
Libro que cumple una funcién doble: intranquilizar al medio
tioplatense del que Victoria Ocampo se esta alejando; tranquilizar
a la propia Victoria respecto de sus posibilidades intelectuales (pa-
ra las que el epflogo de Ortega es una consagracion y un reaseguro).
Ha tocado el limite de lo socialmente aceptable, de los prejuicios
donde se cruzan género sexual y género literario (jqué puede y
qué no puede hacer una mujer con la literatura?), de la legitimidad
de ciertos temas y de la explicitacién de las relaciones entre orden
literario y orden autobiografico.
Victoria Ocampo sabe, desde este libro, que puede poner sus
lecturas dentro de un sistema regido por sus experiencias subjeti-
vas, Sabe que escribe sobre La Divina Comedia porque el amor la
mueve; disefia un sistema de acceso en primera persona a las obras
de la great tradition occidental; salta los limites algo estrechos del
campo intelectual argentino y pone su primer intento en manos de
su primera amistad internacional. Es mds, consagra el libro haci¢n-
dolo editar por Revista de Occidente. En el curso de todas estas
operaciones en contra de un sistema de prejuicios sexuales y mora-
les, Victoria Ocampo invierte en la literatura el capital simbdlico
(refinamiento, viajes, lenguas extranjeras) que su familia le habia
confiado solo para que lo gastara en el consumo ostentoso y distin-
guido.
La literatura, desde muy joven, la ha marcado para siempre, con
la fuerza de un impacto fisico:
“Dieciséis afios acababa de cumplir cuando mi profesora de italiano me
hizo leer algunos pasajes del /nferno. La impresion que me caus6 la lec~
tura s6lo es comparable a Ja que sent‘, de muy nifia, la primera vez que,
bafiandome en el mar, fui envuelta y dertibada sobre la arena por el
magnifico impetu de una ola.”4!
Poseida, por su clase, por la naturaleza y el deseo, a los treinta
afios, Victoria Ocampo comienza a cambiar los términos de esa po-
sesién. Es, como se vio, una historia costosa, donde fa abundancia
material y los tics del snobismo no deberian ocultar los esfuerzos
de Ja ruptura. Esa historia culmina con éxito cuando Victoria
Ocampo, en 1931, se convierte en una suerte de capataza cultural
rioplatense. En el mismo momento, comenzaré a regir sobre su
cuerpo con la libertad de los hombres.
93
Capitulo IV
VANGUARDIA Y UTOPIA
Lo nuevo como fundamento
“La miel de Ja afloranza no nos deleita y quisié-
ramos ver todas las cosas en una primicial flora-
cién. Y al errar por esta tnica noche deslumbra-
da, cuyos dioses magnificos son los augustos re-
verberos de luces ureas, semejantes a genios s:
loménicos, prisioneros en copas de cristal,
quisigramos sentir que todo en ella es nuevo y
que esa luna que surge tras un azul edificio no
es la circular eterna palestra sobre Ia cual los
muertos han hecho tantos ejercicios de ret6rica,
sino una luna nueva, virginal, auroralmente
nueva.”
Borges, “Al margen de la moderna estética”,
La extrafia cita de Borges, publicada en la revista Grecia de Sevilla,
en 1920, pese a su estilo.novecentista, trasmite algo del espfritu re-
novador que, poco después, ocupara Prisma, Proa y Martin Fierro.
Si todo proceso literario se desarrolla en relacién con un nucleo es-
tético-ideolégico que lo Iegitima (tradicion, nacionalidad, una
dimension de lo social, la belleza como instancia aut6noma), los
jévenes renovadores hicieron de /o nuevo el fundamento de su lite-
ratura y de los juicios que pronuncian sobre sus antecesores y sus
contemporaneos.
El espiritu de ‘lo nuevo’ esta en el centro de la ideologia litera-
ria y define la coyuntura estética de la vanguardia. Este eje de dife-
tenciacién la enfrenta no sélo con Lugones y el modernismo, no
95
solo con Galvez y el realismo, sino también con la estructura y
organizaciOn de las instituciones intelectuales. Cuando Borges llega
a Buenos Aires, cuando Girondo publica Veinte poemas para ser
leidos en el tranvia, el estado del campo cultural puede leerse en la
desesperanza de Giiiraldes, tantas veces evocada en las cartas a sus
amigos de Proa. Una rapida mirada a La Nacién permite compro-
bar que los procesos de modernizacién cultural, sobre todo los que
tenian como escenario a la Argentina, ocupan poco lugar en sus
paginas. Las bibliograficas y los comentarios de arte, bastante nu-
merosos, no configuran un discurso critico; son, mas bien, cortas
notas de presentacién que incluyen citas 0 poemas enteros de los
libros comentados; comptes rendues de las exposiciones montadas
en Buenos Aires; comentarios de la actualidad cultural local o eu-
Topea que privilegian justamente los autores y grupos que la van-
guardia desprecia. S6lo Roberto Payré, bajo su seudénimo de Ma-
gister Prunum, tiene una mirada mas inteligente sobre la nueva lit
ratura, aunque sus perspectivas ‘criticas sigan siendo tradicionales.
Quizas sea en la seccién de cine donde se encuentren sueltos mas
atentos a la renovaciOn estética (menciones de Griffith y Pabst, ar-
ticulos sobre escenografia o sobre las relaciones entre cine y polfti-
ca); lo mismo en las notas extranjeras sobre teatro, que suelen fir-
mar Lugné Poe y Zacconi. Extremadamente fragmentada, la infor-
macién se coloca en una longitud de onda que capta muy pocas
voces nuevas de la estética europea.1
Diez afios después, Néstor Ibarra describia asi este primer perifo-
do:
“Jorge Luis Borges volvié a su patria en 1921. ;Qué decir del estado de
la poesfa entonces? Nada més calmoso y neutro, nada més cercano a de-
cadencia y muerte. El gran Lugones ya habia dado, doce aiios antes, to-
da su medida; Enrique Banchs, en 1911 habia dicho casi su altima pala-
bra en La urna, que contiene algunos de los ms firmes y amplios sone-
tos de nuestra lengua; innovador en temas y eterno en sensibleria, Ca-
rriego se prolongaba en miiltiples glosadores y diluidores; el nombre
més famoso era el del abundante y menor (‘sencillista’) Fernandez Mo-
reno. Pero eran todos estos valores aceptados o negligidos, casi nunca
indagados o discutidos; la poesia como en general la literatura y el arte,
era el mas descansado y accesorio aspecto de la vida del pais.”?
Ibarra, buen lector. de Borges y relativamente cri{tico respecto
del ultrafsmo, plantea los problemas que ‘lo moderno’, como é1 lo
frasea, enfrenté en el campo cultural argentino. Su descripcién
' Se consulté La Nacién de 1924 y 1925.
2 Néstor Ibarra, La nueva poesia argentina, Buenos Aires, 1930, pp. 15-6.
96
coincide con los comentarios que le merecen a Martin Fierro las
instituciones culturales, el sistema de premios, el teatro comercial
y la crftica periodistica. El sentimiento de insatisfaccién abarca va-
trios niveles: la preeminencia de escritores que habrian agotado su
potencial creativo alrededor del Centenario; la miopia de la critica,
que no era una instancia de didlogo y apertura hacia las nuevas co-
rrientes; el eclecticismo de las revistas culturales, en primer lugar
Nosotros; el funcionamiento de las instituciones de legitimacion; el
sistema de lecturas y los habitos del puiblico.
El espfritu de la renovacién se articula en esta serie de insatisfac-
ciones y reclamos. Polemiza con el lugar ocupado por los grandes
del novecientos, con la poética que defendian y la autoridad de la
que estaban revestidos; con el estilo de las revistas y diarios que
moldean a un ptiblico en este conjunto de relaciones y discursos.
La coyuntura estética descripta por Ibarra corresponde al primer
cuarto de este siglo. Frente a ella, se configura una ‘formaci6n’ la-
xa pero lo suficientemente poderosa como para imprimirle un giro
importante, e influir en la mecanica institucional, incluidos los
grandes diarios.
Esto implica la ruptura con el eclecticismo de la revista Noso-
tros, que ya llevaba veinte afios de publicacién ininterrumpida, y
de La Nacién. La intolerancia y el enfrentamiento reemplazan las
pautas de reconocimiento y convivencia que caracterizaban las re-
laciones entre intelectuales hasta entonces, La renovacion llega pa-
ra dividir y para polemizar: en esto basa su estilo y lo diferencia
del de Nosotros. Todos los actores del campo cultural deben reco-
locarse, porque su hegemonia comienza a ser discutida seriamente
y porque el avance de los escritores de la ‘formacion’ vanguardista
amenaza con trastrocar los lugares establecidos. La coyuntura est4
marcada por la imposicién de ‘lo nuevo’, que reorganiza el sistema
de jerarquias intelectuales. Ibarra, ya en 1930, puede ubicar a Mar-
tin Fierro como promotor principal de este movimient
“Toda actividad y todo desorden, toda audacia independencia, sin
sistema ni serenidad; Martin Fierro quedara para siempre como el testi-
monio de una gran época literaria para la Argentina (...) A Martin Fie-
770 se debe que lo literario hoy conozca mayor autonomfa, merezca
mds consideracion, se ejerza en campo menos ingrato.”>
Cuando los contempordneos dicen Martin Fierro, la denomina-
cién recubre el conjunto de revistas de los afios veinte, sintetizadas
bajo ese nombre, porque fue precisamente esta publicacién la que
de manera mds completa delineé el estilo de la ruptura vanguardis-
3 Wid., p. 21.
a7
ta. Pero Ibarra dice mas: el proceso de Martin Fierro completé la
autonomizacion de la esfera estética, movimiento que, iniciado por
el modernismo, no habia concluido en los afios densos de ideolo-
gia del primer nacionalismo cultural. Interesa ver sobre cudles fun-
damentos de valor se despliega esta autonomizacion. La coyuntura
estética hegemonizada por la vanguardia no reclama la autonomia
en nombre s6lo de Ia belleza, sino, fundamentalmente, de la nove-
dad. ‘Lo nuevo’ es el eje que dirime la legitimidad. No constituye
un rasgo cualquiera del programa, sino que organiza y da significa-
do al conjunto de reivindicaciones. Por eso, porque ‘lo nuevo’ es
intransigente, la vanguardia esgrime un programa de maxima. La li-
quidacién de Lugones, que Borges leva a'cabo en El tamafio de mi
esperanza, es una de las batallas que deben ganarse. Porque ‘lo nue-
vo’ es fundamento de valor, la vanguardia es unilateral e intoleran-
te. ‘Lo nuevo’ es, de todas las logicas de confrontacién, la mas ex-
cluyente.
‘Lo nuevo’ es un fundamento autosuficiente para trazar las gran-
des Hineas divisorias en el campo intelectual, pero no agota todos
los contenidos del programa con que la vanguardia interviene en la
coyuntura. En otra parte analicé* los contenidos nacional-criollis-
tas de la vanguardia y su moderatismo moral que la diferencia de
movimientos contempordneos en América Latina. Quisiera ahora
demostrar que, en la coyuntura estética de los afios veinte, los
ideologemas nacionalistas son producidos por ios escritores de la
renovacion que los procesan desde la perspectiva de ‘lo nuevo’.
Borges discute muchas veces cual es el criollismo aceptable y el
inaceptable, de qué modo uno, inclinado al color local, es tributa-
rio del pasado, mientras que otro, al rechazar las marcas conocidas
de localismo, es una invencién formal-estética portadora de ‘lo
nuevo’. Buenos y malos criollismos, diferenciados a partir del eje
que ordena los valores estéticos.
‘Lo nuevo’ es también una opinién sobre el ptiblico, que la van-
guardia viene a dividir, en un movimiento opuesto al de revistas co-
mo Nosotros que se habfan comprometido en la tarea de homoge-
neizarlo y unificarlo, Gonzalez Lanuza, en el prologo de Prismas,
da el tono del perfodo:
“Yo no he de proclamar mi coraz6n cual mercancfa, ni menos he de pi-
ruetear para cautivar tu atencién dispersa en el vario kaleidoscopio de
4 Véase: B. Sarlo, “Vanguardia y criollismo: Ja aventura de Martin Fierro”,
en C, Altamirano y B.S., Ensayos argentinos: de Sarmiento a la vanguardia,
CEAL, Buenos Aires, 1983. En este trabajo retomé ideas de Adolfo Prieto:
“Boedo-Florida” y “El hombre que estd solo y espera”, en Estudios de litera-
tura argentina, Galerna, Buenos Aires, 1969.
98
tu vivir (...) Si buscas la bazofia de todos los dias, saca de tu bolsillo
unos niqueles y compra cualquier revista; pero este libro esté de més en
tus manos.”
La actitud anticonciliadora de Gonzdlez Lanuza (que no esta
avalada por la calidad de sus poemas) es también la de Martin Fie-
rro, cuando apostrofa al hipopotaémico y honorable piblico, movi-
miento que realiza invirtiendo la direccién que habia elegido Noso-
tros: extender y unificar, en lugar de segmentar segtin zonas de
pertenencia excluyentes. La revista Poesfa publica una carta de
Macedonio a Pedro Juan Vignale, su director, en la que se describe
algo bastante cercano a una estética de la negatividad, contraria al
placer y, en consecuencia, enfrentada con el publico:
“Yo Hamo por eso culinaria a todo atte que se aproveche de lo senso-
rial, por su agrado en sf, no como signo de emocién a suscitar. Asi es
culinaria toda versificacion, en el ritmo, en Ja consonancia, en Jas ono-
matopeyas y en las sonoridades de vocablos y ritmo de sus acentos.”6
Macedonio plantea claramente los rasgos que producen la fragmen-
tacién vanguardista del piiblico. Si el modernismo y el decadentis-
mo habian difundido formas caracterizadas por fuertes anclajes
sensoriales, la yanguardia trabaja para destruirlos. Lo que en el
modernismo constitufa una estrategia de ampliaci6n en un sentido
de legilibilidad, en 1a renovacién son operaciones que delimitan.el
campo y afirman a la legibilidad como disvalor. Estas opciones es-
téticas afectan a la produccién literaria y también a la recepcion y
a las expectativas de los lectores.
Alberto Hidalgo, el poeta peruano que interviene activamente
en las escaramuzas de la renovaci6n rioplatense, proporciona, en el
largo texto en prosa que va como prélogo de Simplismo, una serie
de indicaciones de lectura que presuponen (0 exigen) un ptiblico
dispuesto a realizar operaciones bastante complicadas, opuestas a
la ‘espontaneidad’ de la lectura modernista y postmodernista. Ela-
bora una poética de las pausas, con un valor prescriptivo fuerte, ya
que ellas definen el significado del poema mas que las palabras mis-
mas:
“En el Simplismo las pausas tienen una importancia insospechada. Las
pausas vienen a ser algo asf como entreactos. No se prescinda de ellas en
la lectura, si se quiere vivir en plenitud el instante de poesia que fluye
de cada verso, independientemente de Ja armonfa global del poema. La
5 Eduardo Gonzélez Lanuza, Prismas, Samet, Buenos Aires, 1924, pp. 7-8.
© En Poesia, ne 1-2, 1933, p. 43.
99
pausa no es un recurso tipografico, sino un estado psicol6gico. A veces
tiene més valor que el verso que la precede.”7
Imaginemos un putblico a quien se le advierte que se mantenga ale-
jado de un libro porque no va a encontrar allf diversiones baratas;
cuyos gustos son considerados como parte de la dimensién culina-
tia y antiartistica de la literatura; a quien se le propone el titeo de
Lugones, magistral y repetido por Borges; que se le indica como.
debe leer y se le avisa que los blancos son mas condensadores de
sentido que las palabras: se trata, sin duda, de un piblico futuro,
que se constituye en una de las operaciones més exitosas de la cul-
tura argentina en el siglo XX. En rigor, la vanguardia divide el cam-
po intelectual y produce un publico, articulandolo alrededor de la
consigna sobre ‘lo nuevo’.
En este aspecto, es radical y optimista. No participa de la espe-
ranza social de los humanitaristas ni de la izquierda; su optimismo
se basa en lo que Adorno Ilamé lo “histéricamente ineluctable”.
La izquierda hipotetiza un publico al que es preciso educar, como
lo hace Claridad 0 el Teatro del Pueblo de Barletta. O adivina un
publico que debe convertirse en lector a partir de sus determina-
ciones sociales: si los obreros no pueden todavia leernos, dice Ratil
Gonzalez Tufién, hay “intelectuales, artistas, periodistas, pintores,
maestros, estudiantes que desean la transformacion de la socie-
dad’. En todo caso, se trata de operaciones fundadoras. También
para la vanguardia: de un lado estan los filisteos (sustantivo que
utiliza con frecuencia Martin Fierro), los pompiers y los tradicio-
nalistas que no quieren correr el riesgo de un arte poco amable con
los sentidos; del otro, el nuevo lector, con un perfil imaginario
muy parecido al de los escritores que lo convocan. Por eso, la van-
guardia de los veinte no es pedagdgica: mds que educar, muestra,
se exhibe y provoca.
‘Lo nuevo’, para los vanguardistas, se impone en la escena estéti-
ca contemporanea. ‘Lo nuevo’, para las fracciones de la izquierda
es la promesa que esta contenida en el futuro. Por eso, sus funda-
mentos de valor son diferentes: mientras la izquierda tiene a la
transformaci6n social o a la revolucion como sustento de su practi-
ca artistica, la vanguardia se considera portadora de una novedad
que ella misma define y realiza. La izquierda pedagdgica trabaja a
largo plazo; la izquierda radicalizada se ubica en el ciclo de la revo-
q Simplismo; poemas inventados por Alberto Hidalgo, El Inca, Buenos Aires,
1925, p. 13.
8 Prologo a La rosa blindada, Federacion Grafica Bonaerense, 1936; cito por
la edicién de Horizonte, Buenos Aires, 1962.
100
luci6n; la vanguardia es una utopia transformadora de las relacio-
nes estéticas presentes: la imposicién instanténea y fulgurante de
lo nuevo.
Por eso, la vanguardia es tan activa en la modificacién de la co-
yuntura y sus tacticas parecen tan extremistas. La vanguardia se
enfrenta a las restantes fracciones del campo intelectual y se consi-
dera a sf misma como un espacio de corte: tanto Hidalgo como
Huidobro y Borges, en los prologos que escriben para el Indice de
la nueva poesia americana, se colocan del otro lado de ese corte,
en un punto cero de la historia de la poesia. Huidobro dedica su
prdlogo a la reivindicacién de su precedencia como creador de la
renovaciOn, en una actitud que le es caracteristica y que repite en
cada uno de sus manifiestos.9 Borges anuncia el juicio y entierro
del modernismo: “se gast6 el rubenismo jal fin, gracias a Dios!”
Hidalgo liquida el modernismo, del que sOlo salva a José Maria
Eguren, después de quien “no hubo nada importante hasta que
aparecié Huidobro”, definido como fundador del ultraismo.10 Un
afio antes, en el indicativo prologo a Simplismo, Hidalgo periodi-
zaba la historia de la poesia estableciendo una “era trogloditica”’,
entre Homero y Victor Hugo, incluido Darfo; un corte realizado
por Rimbaud; y luego, la vanguardia, para Hidalgo, logicamente el
simplismo, Estos perfodos delirantes son orgdnicos a la ideologia
fundacional de la vanguardia y son una parte esencial de su poten-
cia de ruptura, la fuerza y la conviccién del programa que tiene a
‘lo nuevo’ como centro,
El Indice de la nueva poesta americana no puede leerse sino co-
mo manifestacién, bajo la forma de antologia, de la utopia van-
guardista: son los textos con los que se modifica la coyuntura esté-
tica. Podrd discutirse si todos responden de manera homogénea al
programa. Una respuesta afirmativa no seria del todo exacta, pese
a que Hidalgo ejercié una politica de mano dura respecto de los
excluidos. Girondo, por ejemplo, no integra la antologia, porque
Hidalgo declara que dej6 fuera a todo imitador de Gomez de la
Serna. Arbitrario y desparejo, el Indice puede leerse como un esta-
do del arte poética en la coyuntura y, también, como realizacién
de un deseo: las exclusiones e inclusiones disefian un mapa litera-
rio que se legitima a si mismo frente al pasado y que quiere excluirlo.
° Indice de la nueva poesia americana, Sociedad de Publicaciones El Inca,
Buenos Aires, 1926, p. 10. Sobre la vanguardia latinoamericana: Federico
Schopf, Del vanguardismo a la antipoesia, Bulzoni, Roma, 1986 y Hugo Vera-
ni, Las vanguardias literarias en Hispanoamérica (manifiestos, proclamas ¥
otros escritos), Bulzoni, Roma, 1986.
10 Indice, cit., pp. 14 y 9.
101
Reforma las relaciones literarias, propagandiza estéticas, propor-
ciona los ejemplos de cémo debe escribirse de aqui en mas.
Los argentinos presentes en la antologia son: Francisco Luis
Bernardez, Borges, Brandan Caraffa, Macedonio Fernandez, Jaco-
bo Fijman, Eduardo Gonzdlez Lanuza, Guillermo Juan, Ricardo
Giiiraldes, Eduardo Keller Sarmiento, Norah Lange, Leopoldo Ma-
rechal, Ricardo Molinari, Nicolas Olivari, Roberto Ortelli y Fran-
cisco Pifiero. Aparte de Girondo, hay otras dos ausencias significa-
tivas: Mastronardi y Rail Gonzdlez Tufion. No pueden ser explica-
das por motivos vinculados con fracciones del campo intelectual y,
en consecuencia, debe atribuirselas al juicio de Hidalgo. De todos
modos, no falta casi nadie. Estan quienes, para decirlo con Borges,
deben llevar a cabo primero una obra de destruccion:
“Antes de comenzar la explicacién de la novisima estética conviene
desentrafiar la hechura del rubenianismo y anecdotismo vigentes, que
los poetas ultraistas nos proponemos Hevar de calles y abolir.”
La antologia organizada por Hidalgo es expresion de la coyuntu-
ra estética vanguardista también por el acento puesto sobre dos te-
mas complementarios: la modernidad urbana/la recuperacion de
un Buenos Aires pretérito o imaginado. En ausencia de Oliverio Gi-
rondo, Gonzalez Lanuza desarrolla el primer tema. No se.trata sdlo
del titulo de los poemas incluidos (“Instantanea”, “Poema de los
automoéviles”, “Poema de los ascensores”, a los que también Hidal-
go dedica un texto), sino de la perspectiva sobre lo urbano: “Hay
Iejanfas a cincuenta metros”; la ciudad moderna altera la experien-
cia del espacio que se traduce en imagenes ensayadas también por
la pintura: “‘paisajes dislocados/huyen por las esquinas”. El espa-
cio se modifica porque la velocidad comienza a ser un principio del
sistema perceptivo y de la representacién; lo mismo sucede con
tuidos que no existfan para la poesia anterior: “Se cuelgan las pa-
labras de los cables/klaxons, chirridos, voces”,1! y centralmente,
tanto en Gonzalez Lanuza como en Rail Gonzalez Tuii6n, el jazz.
Descomposici6n cubista del continuum urbano, impacto de la mo-
dernidad sobre el sistema y las modalidades perceptivas, desorgani-
zacion de un tejido ‘natural’ entre hombre y medio, construccién
con este conjunto sensible de alegorfas fragmentarias: todos estos
elementos estan en el primer libro de Gonzalez Lanuza.12
11 Indice, cit., “Instanténea”, pp. 98 y 99.
12 Tramos de “Apocalipsis” resumen este movimiento: “Cuando/el jazz-
band de los angeles/toque el fox-trot del juicio final/y Hegue Dios al galope
tendido/de sus tanques de hierro/estallen los soles/hechos dinamita viviente/
102
Si éste es uno de los temas de la nueva poesia, recopilada en Jn-
dice, el otro es el de la ciudad perdida que la literatura, especial-
mente la de Borges, inventa o reconstruye. Esta ciudad configura
otra dimensién del programa renovador. Borges llega a Buenos Ai-
res portador de esa buena nueva que es el ultrafsmo; al mismo
tiempo trabaja con rastros (literarios y afectivos) del pasado. Su
poesia se inscribe en el cruce de una estética, una sensibilidad y
una escena urbana en proceso acelerado de cambio; su sistema de
percepciones y recuerdos lo vincula con el pasado; su proyecto
poético, en cambio, est4 tensionado por el partido de ‘lo nuevo’.
Trabaja bajo el impacto de la renovaciOn estética y la moderniza-
cién urbana: produce una mitologfa con elementos premodernos
pero con los dispositivos estéticos y tedricos de la renovacién. To-
polégicamente, traslada el margen al centro del sistema cultural ar-
gentino y establece una nueva red de relaciones entre temas y for-
mas de la poesia. Inaugura el giro rioplatense de la vanguardia en el
nivel de la representacion de la lengua oral, cuyo formato son, en
estos afios, las imagenes ultrafstas, Funda la centralidad del margen.
Los poemas reunidos en Indice despliegan varias de las lineas
renovadoras de los afios veinte. No s6lo porque ponen en funciona-
miento el sistema retorico del cubismo y el ultraismo, sino porque,
como corpus demuestran la productividad de nuevos ideologemas
cuyas condiciones son las de la modernizaci6n urbana y la renova-
cién en su momento més intransigente. Pero esta vanguardia argen-
tina no tiene a la voluntad experimental en su centro, si se la com-
para con la produccién de Huidobro o la de los brasilefios. Su in-
tervencién en la coyuntura estética se define por la diferencia res-
pecto del modernismo; su originalidad surge del cruce de ultrafsmo
y poesia urbana. Seria exagerado afirmar que todos los poemas in-
cluidos en Indice responden a esta propuesta. Muchos realizan otra
mezcla menos eficaz: ultrafsmo y viejos temas de la lirica subjeti-
va. Con todo, los textos de Borges y, luego, los de Gonzalez Lanu-
za, Fijman y Gitiraldes marcan el centro del territorio renovador.
Los manifiestos lo refuerzan.
La publicacién de Indice de la nueva poesia americana es parte
de las confrontaciones culturales de los afios veinte. Los poemas son
el aspecto pragmatico de un conflicto que no podia resolverse solo
pragmaticamente. La novedad de la vanguardia (incluso su nove-
dad criollista) fue expuesta en sucesivos programas y manifiestos.
De alli la incisiva voluntad de intervencién, probada por Borges en
Martin Fierro y Proa, la agresividad de Gonz4lez Lanuza, las polé-
y Por los espacios,/rueden oleadas de odios dispersos/se enhebrardn las chi-
meneas y las torres/en el agujero de la luna”, Indice, cit., p. 105.
103
micas de Marechal sobre la rima y el ritmo, los lamentos de Gitiral-
des sobre su soledad pasada y la amistad gentil que lo une a los j6-
venes, el culto y la repercusién de Macedonio, la militancia de
Girondo y el vitalismo de Norah Lange.
Nunca como en estos afios, los escritores argentinos produjeron
tantos textos explicativos y polémicos, con una homogeneidad de
tOpicos y una coincidencia de perspectivas que permite identificar
un corpus programatico de ‘lo nuevo’. Las lineas principales estan
en Hidalgo, Macedonio, Borges y Gonzalez Lanuza, y en los co-
mentarios sin firma que publicaron las revistas. Son afios de ofensi-
va al cuartel general: se discute el fundamento de valor de los otros,
los viejos, los lugonianos, rubenistas 0 postromanticos; se expone
el fundamento de valor de la nueva poesfa.
Las fracciones del campo intelectual articulan, durante este lap-
so, propuestas diferentes y muchas de ellas van a convertirse en
lineas principales de trabajo en los afios posteriores: la decada del
treinta desarrolla lo adquirido c impuesto en Ia del veinte. Las pre-
ocupaciones intelectuales se han diversificado respecto del haz de
temas relativamente reducido del primer nacionalismo cultural.
Tanto desde el punto de vista ideologico como estético, los escrito-
res descubren nuevos fundamentos del valor literario: a la cuestion
de la identidad cultural, que preocupaba a sus antecesores inmedia-
tos, las fracciones de izquierda contraponen sus proyectos de re-
forma o transformacién radical de la sociedad, y las estrategias de
la renovaci6n o los recursos del realismo y el sencillismo. La frac-
cién puramente vanguardista esgrime ‘lo nuevo’ como raz6n sufi-
ciente para implantar su hegemonta, pero al mismo tiempo define,
desde ese eje, un nacionalismo cultural diferente. Los grandes cam-
bios en la cultura del periodo estan relacionados con cambios en el
fundamento de valor, es decir en las diversas respuestas a la pre-
gunta: qué legitima una practica, haciéndola superior o preferible
a otras? El fundamento de valor establece la relacion del arte con
la sociedad, disefia el universo de lectores, decide, dentro del mar-
co de la légica literaria, la funcién social (heterénoma) del arte o
su derecho a la independencia (autonom{a) respecto de cualquier
otra instancia exterior.
Podrian describirse tres formas del fundamento de valor en la
nueva literatura argentina: Ja que relaciona a la literatura con la pe-
dagogia social; a la literatura con la revoluci6n; a la literatura con
‘lo nuevo’, Pero, ,cudles son los rasgos de ‘lo nuevo’?
En 1930, cuando Ibarra realiza un balance bastante articulado y
nada concesivo del ultrafsmo (dando a Borges un lugar central),13
13 Maria Luisa Bastos, en Borges ante ia critica; 1923-1960, Hispamérica,
Buenos Aires, 1974, expone el balance sobre Borges que realiza la revista Me-
104
agrega una opinion sobre el compuesto ideologico-estético que he
denominado ‘criollismo urbano de vanguardia’:
“Este nacionalismo artistico es, por otra parte, altamente modemno, —lo
Unico realmente moderno quizés de nuestro espfritu (...) Este creciente
y organizado nacionalismo de los intelectuales va informando grande-
mente nuestra juventud literaria. El gran apéstol del criollismo es, como
no se ignora, Jorge Luis Borges: a su criollismo, el nico entre nosotros
no informe o palabrero, se reduce la cuesti6n del criollismo literario: ni
Lugones, ni Carlos de la Pia, ni Jijena Sanchez le oponen al respecto ni
un argumento ni una obra.714
Toda una zona de ‘lo nuevo’ se articula con esta invenci6n de Bor-
ges: ‘lo nuevo’ es también una relectura de la tradicion, que ha si-
do posible porque se la cruz6 con la textualidad de la vanguardia y
con un sistema reformulado de las literaturas extranjeras.
Pero circularon y fueron discutidas en Buenos Aires otras defini-
ciones de ‘lo nuevo’. Con Huidobro, la vanguardia avanza una posi-
cién anticontenidista, que afirma, consecuentemente, la radical au-
tonomia del arte: el poeta suma al mundo una dimensi6n que, de
otro modo, no hubiera sido pensable. La novedad, como lo repite
Huidobro incansablemente no estd en el tema “‘sino en la manera
de producirlo”.18 Es formal y, también por eso, Borges opone a
una estética de la mimesis una estética de la refraccion: “S6lo hay
pues dos estéticas: la estética pasiva de los espejos y la estética ac-
tiva de los prismas”.!6 Y Macedonio reconoce una sola alternativa
literariamente valida:
“El estado de belleza artistica no debe tener, 1. Ninguna instructividad
sdfono, dirigida por Sigfrido Radaelli (ne 11, agosto de 1933): “El lector co-
mtin de 1933 habrd sacado aproximadamente estas conclusiones: (...) a. que
Borges es un escritor importante, por eso se le dedica un néimero de la revista;
. Borges vale s6lo como poeta; pero su poesia esta cayendo en cierto estanca-
miento retérico; c. Borges inicid un movimiento de renovacién de nuestra
prosa, pero al cabo de diez afios de trabajo, y a los treinta y cuatro afios, su
estilo es retdrico, complicado y vacio; d. Borges no sdlo carece de preocupa-
cién por lo humano sino que da la espalda a los problemas nacionales; e. Bor-
ges tiene una enorme inteligencia” (p. 117). Algunos de estos juicios Hegaron
casi intactos a 1960
14 La nueva poesia argentina, cit., p. 127.
15 Huidobro, Obras completas, Zig-Zag, Santiago de Chile, 1964, p. 686.
bre Huidobro me ha sido sugerente el libro de George Yiidice, Vicente Huido-
bro y la motivacién del lenguaje, Galerna, Buenos Aires, 1978.
16 “Anatomia de mi Ultra”, texto de 1921, reproducido en César Ferndndez
Moreno, La realidad y los papeles, Aguilar, Madrid, 1967, p. 493.
105
© informacién; 2. Ninguna sensorialidad, y 3. Ninguna otra finalidad
que si mismo.!7
Macedonio es el punto mds extremo del arco programatico por su
tension antinaturalista en el sentido filosdfico, su idea de que la
‘emoci6n’ sea una contruccién’ mental totalmente exenta de ‘no-
ciones’, de finalidad y de objetivo vinculado con el goce. En esta
resistencia a las posiciones de la poesf{a romantica y postromdntica,
el procedimiento funda la construccién poética que se convierte en
una operacion formal. En este sentido, los renovadores son antipsi-
cologistas y antiexpresivistas. Borges lo formula anticipando su
construccié6n del yo poético como base de errancias:
“La poesfa Ifrica no ha hecho otra cosa hasta ahora que bambolearse
entre la caceria de efectos auditivos o visuales, y el prurito de querer ex-
presar la personalidad de su hacedor. El primero de ambos empefios
atafie a la pintura o a la miisica, y el segundo se asienta en un error psi-
colégico, ya que la personalidad, el yo, es s6lo una ancha denominacion
colectiva que abarca la pluralidad de todos los estados de conciencia.
Cualquier estado nuevo que se agregue a los otros Ilega a formar parte
esencial del yo, y a expresarle: o mismo 1o individual que lo ajeno.
Cualquier acontecimiento, cualquier percepcién, cualquier idea, nos ¢x-
presa con igual virtud; vale decir, puede afiadirse a nosotros... Superan-
do esa indtil terquedad en fijar verbalmente un yo vagabundo que se
transforma en cada instante, el ultraismo tiende a la meta principal de
toda poesia, esto es, a la trasmutacidn de la realidad palpable del mun-
do en realidad interior y emocional.”38
ProgramAticamente, la reflexion ha avanzado en dos sentidos:
contra la sensorialidad del modernismo y el decadentismo; contra
la emotividad del tardo-romanticismo y el psicologismo de realis-
tas y sencillistas. Al arte como anti-physis de Macedonio, se agrega
la nocién del arte como procedimiento, presente en todos los
manifiestos del perfodo y que Borges teoriza en los primeros ni-
meros de Sur. Como programas, los de la vanguardia pueden ser
parcialmente modificados en la practica cultural. Sin embargo, sus
formulas marcan el universo de lo deseable: funcionan como ver-
daderas utopfas, que tensionan la produccién literaria entre el
pasado, con el que se rompe, el presente, que se quiere reconstruir
de manera total, y el horizonte de ‘lo nuevo’, hacia el que tienden
las fuerzas ideoldgicas y estéticas. La prdctica literaria encuentra
un sentido de futuro en estos programas desorbitados y polémicos:
ellos son el fundamento de una transformaci6n.
'7 Fernandez Moreno, op. cit., p. 517.
*8 Citada en Fernandez Moreno, cit., p. 497.
106
La utopia de Ja vanguardia tuvo una fuerza no s6lo textual. Irri-
tantes, los manifiestos y las polémicas trazan una imagen contra la
que reaccionan los miembros de otras fracciones del campo. Los
manifiestos son la vanguardia tanto como los poemas mismos, por-
que tienen ese cardcter absoluto y anticonciliador que marca el
proceso de renovacién estética en los afios veinte. Los manifiestos
dicen: los escritores jovenes no tenemos otro fundamento que ‘lo
nuevo’, y no permitiremos que en otros lugares de la sociedad se
decidan las pautas de nuestra tarea. En este sentido, reivindican ra-
dicalmente la autonomfa, afirman que el fundamento de su practi-
ca esta en ella misma, incluso en lo que todavfa no ha sido escrito.
Parecen colocarse fuera de la sociedad y, sin embargo, es la socie-
dad y su colocacién en ella la que hace posible su programa: ‘lo
nuevo’ es defendido precisamente por quienes estan seguros de su
pasado, que pueden recurrir a la tradicién y rearmarla como si se
tratara de un album de familia. Los que reclaman la novedad no
son los recién llegados. Los que defienden un fundamento ético o
ideolégico exterior a la literatura, son también los que necesitan
un fundamento para ser aceptados como intelectuales legitimos.
La utopia que se lee en los programas de la vangardia funciona
como toda utopia: ampliando los limites de lo posible, confron-
tando la legitimidad estética e institucional de quienes piensan su
practica mds acd de esos limites. Liberando a la literatura de su
fundamento socio-ideolégico, se ubican lejos del proyecto surrea-
lista de Ievar el arte hasta los limites mismos de la vida. Por el con-
trario, estos vanguardistas del veinte hacen el gesto de separar vida
y literatura, aunque, como una marca siempre presente, nuevas
versiones de la cuesti6n nacional puedan leerse en sus textos.19
El caso de la revista “Proa”
En agosto de 1924-aparecié Proa, primer ntmero de su segunda
época. La Nacién, el 7 de septiembre, informa el hecho con una
cautelosa o desconcertada ausencia de comentarios; transcribe, sin
més, parte del editorial y la lista de directores y colaboradores.
Proa era, sin duda, diffcil para un diario que, cuando comenta los
libros de los jévenes ultraistas, se limita a anunciar que han sido
editados y a transcribir algunos fragmentos. Proa, entonces se pre-
senta para ser escuchada por sus contempordneos y sus pares.
19 Sobre la autonomia arte-vida y su fusién como alternativa ideoldgico-esté-
tica de una linea de la vanguardia, véase: Peter Birger, Theory of the Avant-
Garde, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1984.
107
El texto colectivo con el que se abre la revista, firmado por sus
editores: Borges, Brandan Caraffa, Gitiraldes y Rojas Paz, es una
definicion de imagen, tareas, campo de alianzas y prospectiva. Un
tipo de texto, sin duda, canénico: anuncia los pactos fundadores
que impulsan el programa de renovacién estética. Consciente de su
perfil generacional, la revista declara la independencia del grupo
respecto de los viejos maestros y registra los efectos de la guerra
mundial que ha convulsionado todas las estructuras e instituciones.
La hecatombe de la guerra hizo “posible por primera vez en este
pais que una generaci6n se formara al margen del mecanismo tute-
lar y de su ambiente”.2° Esto afecta profundamente a las iniciacio-
nes literarias, ya que no son los grandes nombres de la anterior
promoci6n quienes consagran a los nuevos. Quizds por primera vez
en la historia cultural argentina, la consagracion se produce entre
pares. A ello corresponde la escisién del campo intelectual en dos
grandes grupos que responden al principio de cambio 0 al de repe-
ticidn. El primero es inorgdnico, hasta la aparicién de Prisma, Ini-
cial, Martin Fierro y Proa; estas revistas y la actividad de sus pro-
motores permiten pensar en lo que Girondo Ilamé el “frente ni-
co”, centro de iniciativas intelectuales que aspiran a proyectarse
también sobre América Latina:
“Hace poco tiempo, Oliverio Girondo Ievé consigo el primer fruto. Se
consiguié solucionar todos los conflictos que separaban entre sf a las
principales revistas de los jévenes y formar un frente dinico. Y Girondo
fue en calidad de embajador con él propésito de hacer efectivo el inter-
cambio intelectual, a visitar los principales centros de cultura latinoame-
ricana.”21
Este tramo de la presentacion de Proa tiene poco de novedoso: son
formulas tituales de identificacién colectiva. Otra flexion de este
primer texto me parece mds interesante. Una contaminacién esti-
listica e ideologica, que no puede leerse en Martin Fierro, afecta a
Proa: son las huellas de un espiritu todavia marcado por el arielis-
mo y la nueva moral juvenil surgida con la Reforma Universitaria.22
20 Prog, no 1, p. 4.
7) Ibid., pp. 4-5.
2 Rail Crisafio anota este fendmeno: “La nueva poética se opone drastica-
mente al conjunto de la sociedad ‘comercial’, Y se le opone, en més de un ca-
so subrayando ideas y sentimientos que ya estaban en el movimiento de la
Reforma Universitaria de 1918 (...): denunciando el anquilosamiento de las
instituciones anacrOnicas, parasitarias y miméticas; la aquiescencia de la po-
blacién frente a la routine cotidiana y el consecuente rechazo de toda nove-
dad.” En: “Boedo-Florida e la letteratura argentina degli anni venti”, Mate-
108
Los directores de Proa consideran que su aparicién forma parte de
un ‘deber colectivo’, impuesto a una generacion que, liberada por
la posguerra de sus tutores, estd decidida a prolongar aquel “pri-
mer fruto del alumbramiento (que) fue la reforma universitaria”’.
Proa es un frente, como lo habfa sido la Reforma, caracterizado
por el espiritualismo, el espiritu renovador y el juvenilismo. Se di-
ferencia de Martin Fierro en la ausencia de facciosidad estética.
Por el contrario, Proa es explicativa y razonadora, aunque las inter-
venciones de Borges configuren tomas de posicién oposicionales e
incisivas. El estilo moderado de Proa se vincula con la moral refor-
mista de su presentaci6n: la revista quiere ser un espacio coman y
no sectario:
“No pretendemos fusionar a los grupos diversos, malogrando tendencias
y ahogando personalidades. Nuestro anhelo es el de dar a los jévenes
una tribuna serena y sin prejuicios que recoja aspectos del trabajo men-
tal que no estan dentro del cardcter de lo puramente periodistico.
Nuestra revista deberd ser de un tipo especial. Ni puramente literaria,
ni puramente filoséfica. Nuestra juventud estudiosa no tiene una tribu-
na para volcar su pensamiento. Proa quiere scr esa tribuna amplia y sin
barreras. Crisol de juventudes que aman el herofsmo oscuro y cotidiano,
ella pretende plasmar en Academia la energia dispersa de una genera-
cién sin rencores.”23
El tono estd mds cerca de Valoraciones, revista platense dirigida
por Alejandro Korn que apareci6 al afio siguiente, que de Martin
Fierro, El texto inicial de Proa tiene ecos e inflexiones arielistas:
fervor, afirmacién moral, espfritu de seriedad, unidad de aspiracio-
nes, “pristina amalgama de los suefios y los anhelos”. El discurso
de Rod6, ampliado por la Reforma Universitaria, produjo un espa-
cio comun de interpelaciones y exhortaciones que, en 1924, ya era
patrimonio en el que pod{a reconocerse también un sector de la re-
novaciOn estética.
Este tono unifica muchas notas y sueltos de la revista. Se trata
de una batalla para imponer los “valores del espfritu”, en un pais
cuyos grandes hombres todavia no los han comprendido. Los pro-
tagonistas de esa lucha son jévenes que esperan una “proxima
sociedad donde ocupen un lugar”.?4 El frente asi conformado es
lo suficientemente amplio como para que, cerrando el primer nti-
riali Critici, ne 2, 1981, Tilgher-Génova, p. 374. Maria Luisa Bastos también
tegistra estas marcas estilisticas en Inicial. Véase: Borges ante la critica argen-
tina; 1923-1960, cit., pp. 24, 25 y 38.
23 Proa, nel, pp.4y 6.
24 Suelto, sin firma, sobre la Asociacion Amigos del Arte, Proa, ne 1, p. 28.
109
inero, Luis Emilio Soto y Rail Gonzélez Tufion firmen un peque-
fio texto donde se reconoce su pertenencia al consejo de redaccion.
La marca de este espfritu no se borra en los numeros siguientes.
En el 10, Proa anuncia como noticia destacada, dedicandole tres
paginas, la fundacién de la Union Latino- Americana. Noticias ins-
titucionales de este caracter, en especial si pertenecen a la esfera
politica, no abundan en Proa. La Union Latino- Americana proyec-
ta en un plano continental cl espiritu de la Reforma Universitaria.
Los fundadores incluyen a Brandan Caraffa, Palacios, Ingenieros,
Carlos Sénchez Viamonte, Bianchi y Julio V. Gonzélez: la plana
més destacada de los intelectuales socialistas. Transcribo algunos
parrafos de la declaracién, precisamente porque, ajenos a las preo-
cupaciones de Proa, son parte del clima en el que la revista aparece:
“Desenvolver en los pueblos latinoamericanos una nueva conciencia de
los intereses nacionales y continentales, auspiciando toda renovacién
ideoldgica que conduzea al ejercicio efectivo de la soberanfa popular,
combatiendo toda dictadura que obstaculice a las reformas econémicas
inspiradas por anhelos de justicia social (...) Oposicion a toda politica fi-
nanciera que comprometa la soberania nacional, y en particular a la
contratacién de empréstitos que consientan o justifiquen la intervencién
coercitiva de Estados capitalistas extranjeros (...) Nacionalizacién de las
fuentes de riqueza y abolicién del privilegio econémico (...) Lucha con-
tra toda influencia de la Iglesia en la vida pablica y educacional (...) Ex-
tensién de Ia educacion gratuita, laica y obligatoria, y reforma universi-
taria integral.”25
Otras revistas culturales del perfodo publican declaraciones de
este tipo. En la platense Sagitario (dirigida por Carlos Amaya, Ju-
lio V. Gonzalez y Carlos Sanchez Viamonte) se puede leer el pro-
grama completo de esta renovacién polftico-ideolégica. Sagitario
se extiende sobre las necesidades morales y culturales de este pro-
grama que tiene una poderosa expansién continental. Entre las ta-
reas centrales, se define la de construir una nueva cultura que se
oponga (y también planea aca el fantasma de Rod6) a la sociedad
materialista norteamericana y a la crisis de la Europa de posguerra.
Una mezcla de nacionalismo y espiritualismo recorre el continente:
1 problema a que estén abocadas las nuevas generaciones america-
nas, es, ante todo, un problema de cultura. Las juventudes de América
deben propiciar el advenimiento de una nueva cultura, inspirada en los
descubrimientos més recientes del pensamiento contempordneo, frente
a la cultura materialista de cufio yanqui y ante la inminente disolucién
de Ja cultura europea, Reaccién contra las corrientes de pesimismo inte-
25 No 10, pp. 65-6.
110
lectual surgidas en algunos grandes centros europeos. Afirmacién del
principio y del sentimiento de la nacionalidad, en el sentido cultural y
elevado de la palabra, como una manera eficaz y concreta de que los
paises iberoamericanos Heguen a constituir una personalidad vigorosa,
capaz de resistir a la absorcién o a la disolucién de culturas viejas 0 de
civilizaciones contrarias a nuestro espiritu.”26
jEn qué medida Proa puede considerarse parte de este clima?
La publicacién del documento fundador de la Unién Latino-Ame-
ricana no alcanza para probarlo. Significa, sf, un gesto de buena
voluntad y reconocimiento hacia corrientes de la izquierda demo-
critica y antiimperialista, cuyos rasgos arielistas, espiritualistas y
juvenilistas son compartidos por Proa. Sin embargo, hay mas. Por
un lado, la voluntad de disefiar un campo coman que incluyera to-
do el espectro de la renovacién. Proa se le propone en lo artistico,
pero reconoce su legitimidad en otras esferas. La experiencia de los
primeros afios de la vanguardia habia mostrado la necesidad de
conquistar espacios pablicos; se podya, entonces, reconocer la mis-
ma aspiracion en el plano politico. Con la Reforma y el latinoame-
ricanismo, Proa compartia la idea de proyeccién continental: las
embajadas de Girondo, las antologias, la actividad de los primeros
afios de Sur tienen el mismo objetivo. Por otra parte, las fracciones
juveniles del campo politico se superponian a menudo con las del
campo intelectual, intercambiando aliados y protagonistas. El mo-
vimiento de renovacion estética no habfa cristalizado todavia en
posiciones ideolégicas irreductibles. Por el contrario, en esta pri-
mera mitad de la década del veinte, el conjunto de “los jévenes’ es-
taba enfrentado con el conjunto de los intelectuales tradicionales y
establecidos. Se trataba atin de una empresa generacional. Final-
mente, estas mezclas (que pueden leerse también en Valoraciones)
indican un campo intelectual relativamente reducido, donde las
fracciones de ‘izquierda’ y ‘derecha’ son, por el momento, menos
importantes, como principio de division, que el eje de ‘lo viejo’ y
‘lo nuevo’. Existe un continuum ideolégico-experiencial animado
por el proyecto de conquistar a la sociedad y cambiarla estética,
moral o politicamente. Esto puede leerse en todas las intervencio-
nes del consejo de direccién de Prog. La revista quiere compensar
su aislamiento respecto de los grandes diarios y las instituciones
tradicionales a través de convocatorias. En el namero 11 aparece
una carta firmada por Borges, Brandan y Giiiraldes en la que se
pide apoyo a todos los escritores que estén de acuerdo con el vasto
marco ideoldgico-cultural que se disefia:
26 Sagitario, aio 1, ne 1, mayo-junio de 1925, p. 107.
i
“Flemos querido, desde el principio, que Proa, haciendo justicia a su
nombre, fuera una concentracién de lucha, més por la obra que por la
polémica. Trabajamos en el sitio mas libre y més duro del barco, mien-
tras que en los camarotes duermen los burgueses de la literatura. Por la
posicién que hemos elegido, ellos forzosamente han de pasar detras
nuestro en el honor del camino. Dejemos que nos Hamen locos y extra-
vagantes. En el fondo son mansos y todo lo hardn menos disputarnos el
privilegio del trabajo y la aventura. Seamos unidos sobre el trozo insegu-
ro que marca el rumbo. La proa es més pequefia que el vientre del bar-
co, porque es el punto de convergencia para las energfas. Riamos de los
que rabian sabiéndose hechos para seguir. Sus ataques no llegan porque
temen. Proa vive en contacto directo con la vida. Ha dado ya sus prime-
ros tumbos en la ola y se refresca de optimismo por su voluntad de ven-
cer distancias. Hoy quiere crecer un dia més. Por eso le escribe a usted.
Dénos la mano de mas cerca para ayudar a ese crecimiento.”
Al llamado responden Macedonio, Pedro Leandro Ipuche, Fer-
nan Silva Valdés, Guillermo de Torre, Francisco Luis Bernardez,
Alfonso Reyes y Salvador Reyes. Como se ve, el espectro es am-
plio, aunque previsible. Proa habfa padecido una discreta ofensiva
desde el lado de la revista Nosotros (se refiere a ello en su namero
9). Ya entonces habia requerido el apoyo explicito de los virtuales
integrantes del ‘frente tinico’.
Estos episodios traducen el clima en que se enfrentaban las ideas
politicas y estéticas. Cuando, en 1931, aparece Sur, las tdcticas de-
fensivas van a ser innecesarias pero, ademas, el campo intelectual
ya esta cristalizado en fracciones diferentes y opuestas. En cambio,
a mediados de la década del veinte, el espfritu de la renovacion
tenia por delante algunos afios de ofensiva antes de imponerse, y
no desperdiciaba alianzas que atravesaran los campos instituciona-
jes y parainstitucionales, en la medida en que no afectaran princi-
pios estéticos. Proa es, en este sentido, un instrumento muy dife-
rente de Martin Fierro: la primera se presenta como una revista de
nexo, la segunda, de artilleria intelectual. Proa es revista de moder-
nizaci6n y Martin Fierro de ruptura. Este terreno comin, al que
denominé més arriba continuum intelectual, une a Giiiraldes, escri-
tor central de Proa, con Arlt, de quien se publican, como es noto-
riv, dos capitulos de El juguete rabioso, y con los hermanos Gon-
zalez Tufion.27
27 este continuum pertenece la por muchos motivos sorprendente Apologia
del hombre santo, que publica Enrique Gonz4lez Tufién a la muerte de Giii-
raldes, en una edicién obviamente financiada por su viuda a quien el autor se
dirige en la dedicatoria. Y también el poema de Ratil Gonzélez Tufién en el
namero 7 de Proa. Se trata de una epistola poética dirigida a Gitiraldes desde
Montevideo, a punto de embarcarse hacia Europa; el equipaje de Tufidn son los
Hd
Gitiraldes es responsable, casi seguramente, del acento espiritua-
lista, también presente en las intervenciones de Brandan Caraffa,
quien las repite en Inicial. Por otra parte, los jovenes de la Refor-
ma tenian relaciones incluso familiares con los escritores de Proa
(basta. pensar en Macedonio y Gabriel del Mazo) y los socialistas
cultos y criollos que firman el manifiesto de la Union Latino- Ame-
ricana se parecen poco a los hirsutos militantes de izquierda cuyo
origen era inmigratorio. Por algo, la empresa de renovacién inclu-
ye, en su centro, rasgos de un nacionalismo cultural de nuevo tipo.
Borges le da escritura y tono a este topico. Dentro de esta linea
pueden mencionarse muchos textos suyos publicados en Proa (des-
de un punto de vista erftico son importantes los que dedica a Ipu-
che y al Fausto), pero la carta donde declara su decision de aban-
donar el barco exhibe las marcas més evidentes del cruce estilistico
de vanguardia y criollismo. Dirigida a Brandan y a Ricardo, cambia
la metdfora marina por una de tierra. firme, en Jas orillas, y su jui-
cio final es criollo, como su paraiso:
“,,.n0s encontraremos reunidos y empezard una suelta tertulia, una
inmortal conversacién sin brindis ni apuros (...) Poco nos dice la patris-
tica sobre esa aparceria del fin del mundo, pero yo pienso que el adelan-
tarnos a ella, que el madrugarlo a Dios, es nuestro jubiloso deber. No sé
de intentona mejor que la realizada por Proa.
» {Qué lindas tenidas las nuestras! Giiiraldes: por el boquete de su auste-
ta guitarra, por ese negro redondelito o ventana que da de juro a San
Antonio de Areco, habla muy bien la lejanfa. Brandan parece petison,
pero es que siempre esté parado en la otra punta de un verso suyo que
antes de arrebatarnos a todos, se lo ha Ilevado a él. Macedonio, detras
de un cigarrillo y en tren afable de semidios actiollado, sabe inventar en-
tre dos amargos un mundo y desinflarlo enseguidita; Rojas Paz y
Bernardez y Marechal casi le prenden fuego a la mesa a fuerza de metd-
foras; Ipuche habla en voz honda y es una mezcla de mano santa y chas-
que y trae secretos urgentisimos de los ceibales del Uruguay. Ramos, el
Recienquedado y Siemprevenido, tiene también su puesto y hay una
barra de admirables chilenos que han atorrado con fervor por unos cam-
pos medanosos y tiltimos y htimedos que a veces raya un viento negro,
el negro viento que adjctiva Quinto Horacio, hecho tintorero del aire,
Somos diez, veinte, treinta creencias en la posibilidé del arte y de la
amistd. ;Qué lindas tenidas las nuestras!
ejemplares de Proa y Martin Fierro y, con un desusado sentimentalismo se di-
rige al “‘gaucho” Giiiraldes que impartia una especie de amor patrio a sus ami-
gos mds jévenes. El poema es casi obsecuente en el detalle del aptendizaje
criollo realizado por Tufién junto a Gitiraldes, pero mas que explicaciones psi-
cosociales, quizés basten los nexos establecidos dentro del “frente nico” de
la renovacion.
113
”Y sin embargo... Hay un santisimo derecho en el mundo: nuestro dere-
cho de fracasar y andar solos y de poder sufrir (...) Quiero decirles que
me descarto de Proa, que mi corona de papel la dejo en la percha. Mas
de cien calles orilleras me aguardan, con su luna y la soledé y alguna
caila dulce. Sé que a Ricardo lo esté Hamando a gritos este pampero y a
Brandan las sierras de Cordoba. Abur Frente Unico, chau Soler, adiés
todos. Y usté Adelina, con esa gracia tutelar que es bien suya, déme el
chambergo y el bast6n que me voy.”28
Parece imposible reunir mds marcas de criollismo. Proa se esta
terminando y Borges construye uno de los cierres, exasperando los
rasgos de su poética, casi hasta la parodia. Sin duda, el humor
preside esta carta, pero también habrfa que preguntarse cudnto de
la verdad de Proa esta presente en su escritura. Se trata, una vez
mas, del criollismo de las vanguardias. Cuando, en el nimero 1 de
Proa, Borges escribe sobre Prismas de Gonzalez Lanuza, se preocu-
pa por discriminar el ultrafsmo espafiol de la nueva poética riopla-
tense. La diferencia estd, por un lado, en el sistema de lecturas
(que Borges, como de costumbre, falsifica) y en el lugar desde
dénde se lee: bajo “las estrellas del suburbio”. Alli, precisamente,
coloca Borges su programa literario:
“(creemos en cuatro cosas) en que la pampa es un sagrario; en que el
primer paisano es muy hombre, en la reciedumbre de los malevos, en la
dulzura generosa del arrabal (...) De Ja riqueza infatigable del mundo,
s6lo nos pertenecen el arrabal y la pampa.”29
El tango es expulsado del mundo que ‘la voluntad divina’ engendr6é
en el suburbio. La vanguardia criolla no puede identificarse con esa
miasica ni con sus letras todavia malevas 0 prostibularias. Por eso,
la relectura de Borges se centra en Carriego (un precursor del tango
que vendrd) y en la gauchesca. Sefiala, también, a Macedonio como
invencion criolla y, sin duda, hay que reconocer que la paradoja
macedoniana, su conceptismo y sus plurales tienen mucho de
payadoresco.
Pero la versi6n borgeana del criollismo no es el tinico programa
de Proa. Revista de ‘frente tinico’, lleva a cabo una tarea ‘pedagégi-
ca’ de difusién de varias lineas de la vanguardia europea, sobre todo
en las largas intervenciones de Guillermo de Torre. Como muchas
de las notas de Giiiraldes, las de de Torre suponen una actualiza-
cién de la enciclopedia, con un tono extrafiamente académico en
este espacio de ensayistas literarios. Sus intervenciones son explica-
28 Carta fechada el 1 de julio de 1925 y publicada en Proa, ne 15, p. 26-7.
29 «1.4 pampa y el suburbio son dioses”, Proa, n° 15.
114
tivas y propenden mas a la ilustracién de un lector en las nuevas es-
téticas, que a separar tajantemente el campo de los amigos y los
aliados. Diddcticos y algo pedantes, los artfculos de Guillermo de
Torre forman el vademecum explicativo, la guia azul para los
estantes de la biblioteca. Cuando Gitiraldes escribe la nota biblio-
grafica sobre Literaturas europeas de vanguardia, distingue bien el
perfil de de Torre, diferenciando sus intervenciones de la perspecti-
va de gusto adoptada por él y Borges:
“Guillermo da sobre todo importancia a grupos y credos de grupo, estu-
diando a las personalidades dentro de é-10s, con lo cual deja un tanto de
Jado a las individualidades aisladas cuya importancia polémica es menor.
Puede no ser éste el criterio de otros, que atentos sobre todo a las obras,
consideradas como individuos, se habrian dedicado a ellas dejando un
poco de lado la parte historica de Ia literatura en beneficio de la parte
propiamente literaria.”30
La clasica contraposicién entre historia literaria y literatura, la
contraposicién entre lectura estética productiva y organizacion
cr{tica, es la que sefiala Giiraldes en su nota. En el extremo ensa-
yistico personal y no académico estan sus propios articulos, gene-
ralmente comentarios de literatura francesa simbolista y postsim-
bolista. En uno de ellos sobre A.O. Barnabooth, de Valéry-Lar-
baud, Giiraldes proporciona informacién interesante sobre como
se construy6 su biblioteca literaria. Se trata, incluso en un caso de
privilegio social como el suyo, de una aventura trabajosa. Este es,
en verdad, el tema central de la nota: de qué modo, en 1919, un
amigo que regresa de Europa le da noticias del libro de Larbaud; a
partir de alli, conseguido el libro, se construye la amistad personal
y literaria. Pero llegar al libro habfa sido dificil: era preciso romper
el circulo del modernismo, cortar su estética hegeménica con otras
estéticas, oponer a Darfo y Lugones otros poetas de Francia. Aun
en el caso de Giiraldes (como en el de Victoria Ocampo) ésta fue
una tarea de la voluntad y la constancia:
“Hubo un tiempo en que conseguir un libro o un simple poema de los
simbolistas en Buenos Aires constituia una verdadera hazaiia. Sin em-
bargo, un puttado de lectores jévenes alentados por lo que presentiamos
y guiados por una porffa revolucionaria realizamos aquella incursion
por tierra vedada. Por mi parte, antes de que se rieran de mi obra, me
acostumbré a que se tieran de mis lecturas (...) Los simbolistas fueron,
pues, nuestros maestros.
Rimbaud era tan solo que su grandeza daba frio.
3° Prog, ne 8, p. 15.
Mallarmé nos tiraba ideas madres a manos llenas.
”Laforgue nos parecia mas que ninguno el que habra vivido en estado
de gracia poética.
*Corbiére era algo aparte: literatura antiliteraria, exteriorizacin a pu-
fietazos de una sensibilidad salvaje y Magada de dolores.
"De Isidoro Ducasse posefamos un ejemplar que nos tirébamos unos a
otros a la cabeza como un susto. (...)
Claudel, Verhaeren; dos grandes figuras del neosimbolismo (digamos
asi por no decir de otro modo) no nos acapararon. Religién, patria.
Queriamos letras por sobre todo. El escritor debfa mostrarnos que el
arte era la médula de su vida.”31
Tal estado de las cosas, antes de 1920: la soledad intelectual de
Giiiraldes y la biisqueda de una nueva literatura, cuyo fundamento
fuera basicamente la estética de la renovacién. El Lugones del Cen-
tenario habfa saturado el espacio patriético y Gitiraldes prevé con
acierto que los cambios deben afectar también al nacionalismo cul-
tural. Estamos en el umbral de constitucion de las ideologfas reno-
vadoras. Se trata de importar a los escritores europeos que ayuden
a responder los interrogantes sobre la nueva estética y la indepen-
dencia del arte respecto de las regulaciones sociales. Esta importa-
cion es uno de los momentos del conflicto con el modernismo y
por eso Proa le adjudica un valor estratégico clave a la difusién de
autores extranjeros. No se trata de la clasica seccién ‘letras euro-
peas’ que Nosotros cubria con bastante eficiencia, pero de modo
bdsicamente informativo y no programitico. Frente al perfil tradi-
cional de este tipo de secciones, Proa practica cortes y organiza no
un muestrario de lo publicado sino un sistema de lo-nuevo: no di-
funde ni a todos los autores nia todos los textos: refuncionaliza la
literatura europea en el contexto de la renovacién rioplatense.
Con las artes visuales, también se propone un objetivo semejan-
te. Como Martin Fierro, considera importante el criterio de diagra-
maciOn, pero propone un modelo diferente, mds calmo desde el
punto de vista grafico y, en consecuencia, adecuado al tono serio
de la revista. La diagramacién de Proa tiene a las vifietas como
elemento central: son muchisimas las de Norah Lange, varias de
Figari, el namero 4 reproduce dibujos de Gustav K limt; hay carica-
turas de inspiracién cubista de Salguero Dela-Hanty. Las vifietas
llenan los blancos de pie de pagina y homogeneizan el espacio de la
revista con las perfiladas letras modernas del logotipo, enmarcado
en barras geométricas que contrastan con las vifietas y guardas art
déco de la primera Proa. La revista se ve en el mismo registro esté-
tico en que se lee.
31 “Un libro”, Proa, ne 3, pp. 35-6.
116
Por otra parte, son afios de cercania entre escritores y artistas
plasticos, La defensa de Figari y Petorutti es uno de los temas cen-
trales de las diferentes publicaciones renovadoras. La grafica es
como la traduccién: pone en escena el compromiso de los jévenes,
lo hace inmediatamente perceptible, desde el momento mismo en
que la revista es hojeada por sus lectores. Frente a la acumulacion
de texto sin blancos de Claridad y Los Pensadores (que tiene un
origen social), Martin Fierro dishoca e} plano tradicional de la pagi-
na, y Proa exhibe su adhesion a los principios de una modernidad
estética mds moderada. Los renovadores no creen que la grafica
usurpa un espacio que deberia estar ocupado por completo con
escritura; no son econdmicos y no hay razon para que lo sean.
Si hay una politica para la grafica, también se propone, segtin la
expresién de Borges, “instigar una politica del idioma”.3? Pero, ja
qué remite una politica del idioma y por qué seria necesaria? Tan-
to Borges como Gonziélez Lanuza practican, por esos afios, la re-
forma de la ortografia.33 El manifiesto-proclama de Prisma fue
escrito segtin las nuevas pautas que Borges emplea en sus primeros
libros. Esta reforma de la ortografia tiene un lugar importante en
el proyecto de la vanguardia, aunque sdlo la practiquen, y fugaz-
mente, un par de escritores. Supone, por un lado, una ruptura con
las normas académicas, inscripta en el debate de la vanguardia con
Espafia, que estalla en Martin Fierro, a raiz de la propuesta de Ma-
drid como ‘meridiano cultural’ de América Latina, y que Borges
remata en su respuesta a Américo Castro. Pero, mds importante
aun es que la ortografia aportefiada significa un impulso de refuta-
cién de la norma lingiiistica que es paralela a la refutacion de la
norma pros6dica en la poesia. Tiene connotaciones ideol6gicas y
estéticas porque representa, graficamente, la oralidad urbana rio-
platense, que Borges justamente trabaja en ese momento. Se con-
vierte en un gesto inmediatamente perceptible: no es necesario leer
los textos para captar la modificacion; basta mirarlos en su mate-
rialidad grafica. La propuesta, por lo demas, se origina en escrito-
res seguros de su fonética y de su origen. Seria impensable entre los
recién llegados al campo intelectual, de ortografia indecisa, como
Arlt, o para quienes la practica de la escritura es una adquisicién
costosa y reciente. Como en Sarmiento, la reforma ortografica es
un rasgo utépico y radical. Indica la profundidad y extension de
otros cambios estilisticos, prosédicos y formales. No implica solo
un esfuerzo de mimetismo respecto de la oralidad, sino, basica-
32 “B] idioma infinito”, Proa, ne 12
3 Supresién de la d en el final de palabra; i por y en la conjuncién y en el fi-
nal de palabra con diptongo; uso algo erratico pero irreverente de la / y g.
aus
mente una refutacion de la norma en todos los niveles. El neocrio-
llo de Xul Solar es su realizacion mas exasperada.34
E] problema de la lengua es uno de los centrales para la vanguar-
dia argentina, en primer lugar, porque también lo es para la socie-
dad: Ja lengua parece insegura no por razones de purismo castizan-
te sino por la situacion de puerto franco, entrada inmigratoria, que
la ciudad adquirié en las décadas anteriores. Hasta el campo inte-
lectual esta ocupado por voces que no pertenecen al registro larga-
mente adquirido de los criollos viejos. Junto a ellos, otras inflexiones
fonéticas aspiran y corroen la literatura. El debate con los puristas
tiene con Borges un ir6nico participante, que, al mismo tiempo, se
opone al lunfardo al que considera un hibrido del suburbio y la
inmigracion:
“Pero conviene distinguir entre riqueza apariencial y esencial. Derecha
(y latina) mente dice un hombre Ja voz que rima con prostituta. El dic-
cionario se [Ie viene encima enseguida y Ie tapa la boca con meretriz,
buscona (...) El compadrito de la esquina podra afiadir yiro, yiradora,
turra, mina, milonga... Eso no es riqueza, es farolerfa, ya que ese camba-
lache de palabras no nos ayuda ni a sentir ni a pensar.”35
El texto de Borges pone en escena su propia politica del idioma,
una de las grandes invenciones del perfodo: ‘se le viene encima’, ‘le
tapa la boca’, ‘faroleria’, ‘cambalache’, palabras y giros matrizados
en el castellano coloquial del Rio de la Plata. En ello se basa la
politica borgeana de acriollamiento del lenguaje literario, quizas
una de las mds riesgosas operaciones lingiiisticas que podya pensar-
se si se recuerda las experiencias ‘criollas’ que habfan caracterizado
hasta entonces una literatura que Borges refunda. El ‘acriollamien-
to’ practicado por Borges se sittia permanentemente en el limite:
no es solo lexical ni s6lo sintactico, pero afecta a la sintaxis y
sobre todo al ritmo del perfodo y de la frase. No es ostensiblemen-
te lexical porque Borges evita el lunfardo y el gauchesco, eligiendo
mas bien un corpus de contornos borrosos, con expresiones que
pueden rastrearse a veces en la gauchesca, pero casi siempre en la
lengua oral de criollos viejos urbanos, Este corpus es familiar y
masculino, nunca vulgar o canalla.
Una politica para la lengua descansa sobre la conviccion de que
ésta es un instrumento hist6rico y modificable y, en consecuencia
un punto de resistencia al sistema y una materia donde pueden
inscribirse las huellas de una sensibilidad y una nacién:
34 Al respecto véase: Alfredo Rubione, “Kul Solar: utopia y vanguardia”, en
Punto de vista, no 29, abril de 1987.
35 “£1 idioma infinito”, cit., p. 43.
118
“Lo que persigo es despertarle a cada escritor la conciencia de que el
idioma apenas si est4 bosquejado y de que es gloria y deber suyo (nues-
tro y de todos) el multiplicarlo y variarlo. Toda conciente generacion
literaria lo ha comprendido asi.”36
Una imaginacion lingiifstica esté en juego en los escritos de Bor-
ges y dispara su lectura de la gauchesca, que aparece en Proa y con-
tinda en Sur. Una imaginacion que encuentra un punto de resisten-
cia contra la suntuosa tradicion modernista y contra el referencia-
lismo antipoético de la lengua de los humanitaristas de izquierda.
La imaginaci6n lingiifstica da un salto hacia atrds y hacia el costa-
do con una libertad que slo puede tener Ja vanguardia: hacia la
gauchesca, hacia la vieja tradicion criolla, hacia las inflexiones de la
oralidad familiar y trivial.
Giiraldes publica también en Proa algunos articulos que se ins-
criben en la problemética de la palabra poética, Con todo lo que
estos textos dialogados37 tienen de solemnidad superficial, se des-
cubre en ellos una confianza ilimitada en las posibilidades formales
de la lengua como materia, En mas de diez paginas, Giliraldes se
ocupa de la creacién como acto puramente formal:
“Ademds me gustan (las palabras) por si solas. Las alinearé como un
ejército de niffos que ignoran su significado. Hay palabras mofletudas y
sonrientes; las quiero y me gusta tomarlas por los hombros, sintiendo la
salud de su gordura... Podria aqui seguir el paralelo entre las palabras y
los nifios, pero seria una enumeraci6n: seguidilla de vocablos e ideas en
que se toma un orden por pretexto,
”Tienen (las palabras) también una existencia independiente. Hay pala
bras que sugieren algo muy distinto de fo que significan. En una el sign:
ficado parece haberse ido de la palabra porque le queda chico 0 ridicu-
Jo; en otras el vocablo es quien sobra al significado.”
Y asi indefinidamente. Pero, por poco que atraiga la escasa ca-
pacidad tedrica de Gitiraldes o la relativa perspicacia de sus formu-
las, hay un punto que si resulta importante: el curso abstracto de
las reflexiones que soslayan lo temiatico o lo biografico, excepto en
lo que se refiere a la experiencia de escritura. Y esta abstraccion te-
matica es también una libertad conquistada por los renovadores.
Leidos en Proa, estos didlogos de Gitiraldes indican cuanto se han
separado de perspectivas tradicionales sobre la literatura y el arte.
Que Giiraldes no escriba segtin la poética enunciada en estos tex-
% Did, p. 46.
37 “Grafomania”, Prog, ne 11 y “De mi hemorragia del namero 11”, Proa, ne
12,
119
tos, es menos importante que el hecho de que los haya imaginado
y publicado. Ensanchaba el campo de lo que podia ser debatido y
permitfa que el nacionalismo cultural tuviera una flexién formalis-
ta y estética en la vanguardia del veinte, La imaginaci6n literaria se
liberaba del modernismo y aspiraba a redefinir el espacio de la lite-
ratura argentina.
120
Capitulo V
LA REVOLUCION COMO FUNDAMENTO
“La sala entera, puesta de pie, comienza a can-
tar, sin saber porqué, la letra de fuego de la In-
ternacional. Y Ja cantan ahora, no sdlo los que
siempre la tuvieron como himno: la cantan tam-
bién los radicales y los republicanos; el escritor
sin partido que quizés en otro tiempo la escu-
ché con ironfa; el profesor que tal vez nunca
aprendi6 sus versos...”
Anibal Ponce, “Contra el fascismo espafiol”.
Rusia: el futuro es hoy
En 1926, Anibal Ponce publica José Ingenieros, su vida y su obra.
Alli evoca una noche de 1918, en el Teatro Nuevo, cuando Inge-
nieros habl6 ante un publico de estudiantes sobre la destruccion
del viejo orden, con el fin de la guerra, y el surgimiento de una
sociedad de nuevo tipo. Rusia era saludada por ese maestro de ju-
ventudes que sintonizaba el clima de ideas transformadoras presen-
tes, segtin Ponce, también en el espiritu de la Reforma Universita-
ria. La revolucién en Rusia se convirtié rapidamente en un centro
no solo de las referencias comunistas, sino de un espectro ideologi-
co mucho més amplio que inclufa a estudiantes e intelectuales va-
gamente anarquistas o socialistas. Ponce reconstruye el discurso de
Ingenieros:
“Pue a principios del 18 cuando ocurrié en Rusia un vuelco decisivo, y
el V Congreso Panruso de los Soviets, al dictar para los pueblos emanci-
pados el estatuto constitucional, inauguraba un nuevo capitulo en la
121
filosofia del derecho politico, imprimiendo nuevos caracteres al sistema
republicano de gobierno, nacionalizando las fuentes de produccién y
suprimiendo el parasitismo de las clases ociosas. Pese a las injurias de las
agencias telegrficas que los gobiernos interesados difundian por el
mundo, Ingenieros afirmaba que el movimiento maximalista representa
la Revolucién Social en su significado verdadero, tal como fuera previsto
antes de la guerra y tal como pusiera un rayo de esperanza en los ojos
moribundos de Reclus.
Los errores inevitables del comienzo, las aparentes contradicciones de
os primeros pasos, los excesos del sectarismo o del terror, podrén per-
turbar el juicio de los envejecidos o de los espantadizos. Para quien si-
gue el curso de Ja historia con la vision panorémica que ignora los deta-
Iles, la Revolucion Rusa sefiala en el mundo, el advenimiento de la justi-
cia social.”1
Todavia no se esbozaban, esa noche de 1918, los debates y
enfrentamientos que, pocos afios después, tendrian un papel esen-
cial en el desarrollo y los fracasos de la idea comunista en América
Latina y el mundo. La revolution rusa y los soviets representaban,
entonces, un principio de transformaci6n radical, cuyo atractivo
residfa también en las proporciones épicas de sus actos, en la rapi-
dez con que el cambio parecié realizarse, en la juventud de muchos
de sus dirigentes, en el nuevo espiritu que anunciaba al mundo la
posibilidad de todas las transformaciones y el trastrocamiento de
todos los lugares sociales. La revolucién rusa era una nueva cultura.
Ingenieros, como sefiala Oscar Teran,? lee la revolucién en una
clave evolucionista positivista, que sostiene su optimismo:
“Mientras en Europa se desenvuelva la actual revolucién social ya inicia-
da, aqui participarenios de sus inquietudes primero y de sus beneficios
después. Inquietudes mientras se subviertan las instituciones existentes
para ensayar otras nuevas: beneficios cuando por simple seleccién natu-
ral se arraiguen las tiles y desaparezcan las nocivas. (...) Los resultados
benéficos de esta gran crisis histérica dependerdn, en cada pueblo, de la
intensidad con que se definan en st conciencia colectiva los anhelos de
renovacién.”3
1 Anibal Ponce, Obras completas, Cartago, Buenos Aires, 1974, t. I. pp.
202-3. La cita pertenece a Para una historia de Ingenieros.
2 Escribe Oscar Teran: “Porque para Ingenieros la Revolucion Rusa no cons-
tituye un paradigma abstracto a imitar, sino que en rigor el ‘maximalismo’ tra-
duce literalmente la aspiraci6n a realizar el maximo de reformas posibles den-
tro de cada sociedad, teniendo en cuenta sus condiciones particulares.” En
Oscar Teran, José Ingenieros: pensar la nacién, Alianza, Buenos Aires, 1986,
p. 93.
3 José Ingenieros, “Significacion histérica del movimiento maximalista”, en
José Ingenieros: pensar la nacién, cit., p. 229.
122
Sin embargo, en su discurso también estd presente la idea de que
son ‘los jévenes, los innovadores’, junto con ‘los oprimidos’, quie-
nes se constituiran en portadores natos de las ideas revoluciona-
rias: los arielistas del 900 pueden ser los propagandistas de 1920.
Y esta conviccién, que incluye a sectores mucho mds amplios que
los que puede interpelar el partido comunista argentino, da a los’
intelectuales un lugar importante. Si la revoluci6n los necesita, ella
también podré convertirse en su fundamento.
La intervencién de Ingenicros que Ponce recoge presenta otra
perspectiva que, hasta bien avanzados los afios 30, puede conside-
rarse como parte del stock comin de respuestas ante la revolucién
Tusa: apoyarla implica volverse experto en ignorar las contradiccio-
nes y los ‘detalles’. Si Gide, desde Europa, abrazaba la causa, ;por
qué esperar de un sector de intelectuales latinoamericanos un saber
prospectivo que no podia adquirirse en ninguna parte?
En la Argentina, la Rusia soviética propone topicos que van a ser,
para los intelectuales de izquierda, tan decisivos como las preocu-
paciones nacionalistas de los escritores del 900. Si éstos se afana-
ron por fundamentar una identidad argentina futura en la promo-
cin de valores arraigados en el pasado, que parecian caer bajo la
amenaza de Ja inmigracién y el cosmopolitismo, los nuevos intelec-
tuales de izquierda encuentran en la gesta del proletariado ruso un
vector que los conduce no al pasado sino al futuro. La referencia
es tan poderosa como para provocar un poema de Borges; pero si
esa fugaz intervencién no hace sino mostrar la extensi6n del fend-
meno, su persistencia es innegable en los hermanos Tufién, Cérdo-
va Iturburu, Barletta.
El encuentro de estos jévenes intelectuales con la Rusia de los
soviets es su punto de diferenciacién respecto del resto del campo
cultural; el impacto ideolégico-politico de la revolucion se con-
vierte en un leit-motiv de discursos y practicas artisticos, genera
compromisos y articula niicleos intelectuales la mayor parte de las
veces apartidarios. Se trata, una vez mds, del espiritu de ‘lo nuevo’,
librando su batalla en un remoto lugar del planeta, pero cuyo
desenlace sera decisivo para todos los pueblos del mundo y también
para los intelectuales que descubren en Rusia nuevas modalidades
de insercién de su trabajo. Estos son mds o menos los términos
dentro de los que piensan los escritores argentinos, de formacién
tedrico-politica muy deficiente.4 Son periodistas, poetas, artistas
4 Muestras de esa formaci6n filosdfica y politica més bien pobre son libros
como el de Elias Castelnuovo, Psicoandlisis sexual y psicoandlisis social, Clari-
dad, Buenos Aires, 1938, lleno de seguridades poco demostrables, elaborado
sobre la base, fundamentalmente, de Engels.
para quienes las transformaciones realizadas en Rusia ocupan todo
el horizonte de cambio posible, manejan escasa informacién direc-
ta y no reparan en los detalles sino en la magnitud del movimiento.
Por eso, la solidaridad tiene, muy a menudo, una forma antes
moral que politica. Se convierte en fundamento de practicas inte-
lectuales, en eje que divide el campo de la cultura, en referencia
para nuevos temas puestos en la agenda de las revistas culturales.
Mas que grandes discusiones, en la primera década de la revolucién,
Rusia suscita adhesiones y fervor. Por lo demés, la Internacional
Comunista no habia atendido demasiado a América Latina, por lo
menos hasta que su VI Congreso, realizado entre junio y setiembre
de 1928, decidid formar un bureau latinoamericano, cuya primera
sede estarfa en Buenos Aires, aunque, poco después, pas6 a Monte-
video. Al afio siguiente, también en Montevideo, se realiza una
conferencia de comunistas latinoamericanos, a la que asiste David
Alfaro Siquieros, un intelectual en verdad influyente en la izquier-
da del campo cultural portefio. Las resoluciones de la conferencia
ponian de manifiesto la preocupaciOn soviética sobre un tema do-
minante: la posibilidad de una guerra imperialista contra Rusia; la
amenaza exige el fortalecimiento de la solidaridad internacional en
caso de invasion. Se sefialaban también profundas posibilidades
revolucionarias inscriptas en una contraofensiva latinoamericana
contra las burguesias locales. El partido comunista argentino culti-
vO prolijamente una linea de enfrentamiento clase contra clase,
hasta 1935.
Sin embargo, no son los avatares de la politica local lo que gal-
yaniza a los intelectuales, sino Rusia. Un buen modelo de las for-
mas de la adhesion al proceso revolucionario soviético, voluntarista
y renuente a los matices, fue Yo vi...! en Rusia; Impresiones de un
viaje a través de la tierra de los trabajadores, publicado en Buenos
Aires, en 1932. Su autor, Elfas Castelnuovo, habia visto no s6élo
Rusia, sino como, al regresar, la policfa portefia secuestraba su
cuaderno de apuntes, obligandolo a reconstruir sus impresiones de
viaje bajo el impacto de lo observado en el pafs socialista y de lo
padecido como persecucién en Buenos Aires.
Aun asi, el libro de Castelnuovo no hubiera sido muy diferente
sin la intervenci6n de la policia argentina. Castelnuevo va a ver en
Rusia sus propias certezas, lo que, casi, ya sabe antes de partir:
5 En las resoluciones de a Conferencia de Montevideo puede leerse: “En ca-
so de guerra contra el Estado Soviético (patria del proietariado mundial), las
organizaciones de trabajadores deben movilizar a las masas proletarias en
defensa del estado revolucionario.” Citado en Donald L. Herman, The Co-
mintern in Mexico, The Public Affairs Press, Washington, 1974, especialmente
cap. IV.
124
“..auna repiblica sustancialmente obrera, donde prima fa voluntad de la
mayoria y donde la produccién y la distribucion de la riqueza se halla
practicamente socializada, Con un gobierno, si a eso se puede lamar go-
bierno, de masas, estructurado por las masas, en su beneficio exchusivo.
Anticipemos que la realidad, a menudo, supera la fantasia.”6
Castelnuovo va a ver lo que anuncia: un laboratorio social, politico
y moral, donde los pobres, los obreros y los artistas ocupan lugares
distintos a los asignados por la sociedad capitalista. Entonces ve,
primero, la diferencia. Luego adquiere una certidumbre: el futuro
es hoy, y el tiempo historico se ha acelerado tanto que Rusia pasa
de un estadio civilizatorio a otro en un abrir y cerrar de planes
quinquenales. Finalizada la presente tarea, “las escorias del capita-
lismo seran totalmente liquidadas en todo el territorio, suprimidas
las clases e introducido el socialismo verdadero e integral”.7
En el registro de Castelnuovo, la revolucién tiene una potencia
transformadora que afecta no slo a la economia o a la sociedad,
sino que realiza en la tierra una utopia de regeneracion humana:
los hombres cambian, los lazos de sangre se vuelven mas débiles
que los de la solidaridad social, la hipocresfa de las relaciones inter-
personales da lugar a una franqueza “‘ristica, humana, robusta,
varonil”;8 la libertad sexual liquida la prostitucién, y las formas
colectivas de relacion reemplazan a las interpersonales; el espacio
privado desaparece frente al ptblico: la calle, el sindicato, los
comedores colectivos, los teatros, los clubs, las conferencias. Esta
disolucién de los afectos y pulsiones individuales provoca transfor-
maciones antropoldgicas tan profundas como la del artista ruso
que le ofrece su mujer al escritor rioplatense en un final casi farses-
co, malgré Castelnuovo, con que cierra Yo vi en Rusia. De todos
® Elias Castelnuovo, Yo vi...! en Rusia; impresiones de un viaje a través de la
tierra de los trabajadores, Actualidad, Buenos Aires, 1932, p. 5. La experien-
cia de Rusia es sin duda crucial para muchos intelectuales del periodo. Res-
pecto de Ponce, Terdn afirma: “...y sin duda su viaje a la URSS en 1935
contribuira a delinear mds entusiastamente estas adhesiones, hasta el punto de
que en una carta a un amigo eompara la emocion que lo embarga ante la inmi-
nencia de dicha visita con una de las experiencias mas caras de que disponia
su archivo sentimental: ‘como la de aquella noche en Boulogne —escribe~ en
que los dos nos aprestabamos a conquistar Paris’. Este es precisamente el mo-
mento en que se produce —como ha seftalado Reissig- la traslacion de su
modelo hacia ‘la tercera ciudad’, ya que ‘este sordo rumor de las multitudes
de Paris, que turbaba y seducéa las lecturas de mi juventud, ha adquirido al
fin en la muchedumbre de Rusia el ritmo generoso de los himnos triunfado-
tes’.” En: Oscar Tern, Anibal Ponce zel marxismo sin nacién?, Pasado y Pre-
sente, México 1983, p. 30.
7 Castelnuovo, Yo vi.
8 pie
! en Rusia, cit., p. 6.
1p. 51
125
modos, es dificil ignorar la pasion despertada por una sociedad que
estaba realizando una utopfa igualitarista. El cambio es, en Rusia,
antropogenético y afecta todos los pliegues de la actividad y el sen-
timiento:
“La alegria rusa, por consiguiente, se diferencia de la nuestra por varias
razones. Primero: porque no consulta la enfermedad, sino la salud. Se-
gundo: porque no establece ninguna diferencia entre el hombre y la mu-
jer, entre el nifio y el anciano, entre el deporte y el arte, entre el arte y
el trabajo. Tercero: porque no es individual sino colectiva. Finalmente,
porque esta desprovista de toda picardia sexual, comercial, convencio-
nal y se exterioriza formalmente, con una inocencia, a menudo, encan-
tadora e infantil, pese a su rudeza salvaje...”
La visita a Rusia produce el resurgimiento de un mito que también
estuvo presente en los fundadores del socialismo cientffico: el de
una sociedad donde las relaciones sean inmediatas y transparentes
y donde no se hayan establecido diferencias (atribuidas a las socie-
dades de clase) entre actividades productivas y no productivas, ro-
les sexuales, clivajes generacionales, publicidad y privacidad, indivi-
duo y comunidad, estado y sociedad civil. La productividad de
este mito revolucionario fue enorme; permitia considerar ‘artificia-
les’ y ‘antinaturales’ todas las relaciones sometidas a la diferencia-
cion de esferas de pertinencia, sea su origen econdmico 0 bioldgico.
La abolicién de las diferencias es, para los escritores que visitan
Rusia, uno de sus atractivos mds poderosos, como para los escépti-
cos, uno, de los puntos mds controvertidos. Rusia, ante los ojos de
Castelnuovo, es el lugar donde la pregunta sobre la legitimidad de
las jerarquias ha sido contestada a través de su destruccién; y don-
de se convalida otro deseo intelectual (sobre todo de intelectuales
de origen popular): toda diferenciaci6n es anti-igualitaria, con un
matiz que se vera ms adelante.
Tal es la fuerza del mito que Castelnuovo lo prolonga hacia otro
topico, el del cardcter antinatural de las sociedades de clase y el de
Ja naturalidad consecuente de las sociedades socialistas:
“La simplificacion del aparato estatal, simplificé las costumbres y redu-
jo a Ja moral a sus términos més simples. No ha sido un salto hacia ade-
ante, sino, més bien un retorno hacia la naturaleza, de la cual el hom-
bre se halla bastante desligado. Se le pas6 una maquinita numero cero a
todo lo superfluo de la existencia.”!
> Mid., p.122.
1° Ihid., p. 65.
126
La revoluci6n es intérprete de la naturaleza, es physis y, por tanto,
legitima no s6lo desde la ideologfa o las necesidades de un sector
social, sino desde el punto de vista de la totalidad. Su legitimidad
emana de un orden ‘més natural’ que los ordenes anteriores y si, en
su interior, se producen diferenciaciones, éstas no conduciran a sis-
temas jerdrquicos, porque son precisamente diferencias ‘naturales’.
No existira la uniformidad (como auguran los detractores o los pe-
simistas) sino el despliegue de “los mas distintos matices de la inte-
ligencia humana”, que, al revés de lo que sucede con Jas distincio-
nes en una sociedad de clases, seran producto de las “aptitudes
naturales”, liberadas, en el socialismo, de las constricciones impues-
tas por el orden de la dominacién. Son matices igualitarios, para
decirlo con un oxymoron.1!
La revolucién es, asimismo, el paraiso de la cultura donde se
realiza otra utopfa intelectual que repara el lugar de la cultura en
la sociedad, siempre deficiente, desde la perspectiva de sus practi-
cantes. No existen artistas desempleados a la busqueda de un pa-
blico o negociando con el mercado; tampoco existen artistas que
trabajen guiados por la voluntad individual, tinico motor de
produccién en las sociedades de clase. Los artistas trabajan para el
pueblo y ocupan en la nueva sociedad el lugar que, en la vieja, ob-
turan las relaciones mercantiles. El arte ha encontrado por fin un
espacio universalmente reconocido:
“Como la pintura, igual que el cine o Ja literatura, el teatro o la masica,
se encuentran al servicio de la colectividad, el sindicato de pintores, no
trabaja por su cuenta 0 porque se le da la gana sino por cuenta del Esta-
do y en base a las consignas o a los problemas que le plantea, al arte, el
nuevo sistema de vida y de gobierno. Nadie desarrolla ni puede desarro-
Mar aqui una actividad individual de mero pasatiempo o capricho mun-
dano. Tampoco se puede encerrar nadie en su torre de marfil. Desapare-
cid el genio extravagante y solitario y el genio desalquilado dej6 de an-
dar errando por los caminos de la inteligencia.”!2
El arte ha perdido, pata siempre, su colocacién tensa y proble-
mética y, por el camino, ha encontrado un nuevo mecenas. Imagi-
nar de qué modo esto cambiaria las vidas de los autores rioplatenses
marginales (como Castelnuovo mismo), seria introducir aqui una
dimension sociobiogrifica en lo que es, sin duda, un manifiesto
moral, Pero eso no quiere decir que tal dimensién no esté presente.
Si el grupo de Sur podia cuestionar la conveniencia de este igualita-
' pbid., p. 101.
1 Thid., p. 119.
127
tismo estético que ellos juzgaban autoritario, los escritores recién
llegados al campo intelectual no pueden menos que saludarlo co-
mo la posibilidad de un lugar seguro en la sociedad.
De todos modos, la dimensién sociobiografica parece, en este
caso, menos interesante. Explicarfa algunas de las razones por las
cuales estos intelectuales se dispusieron, de inmediato, a ver en
Rusia una sociedad igualitaria, pero no explicaria, en cambio, la
productividad de estos topicos politicos y morales en la formacién
de ideologias de escritor durante buena parte de los afios veinte y
treinta. No explicarfa, tampoco, de qué modo Rusia, después del
surgimiento y consolidacién del fascismo en Alemania, aparecia
ante muchos intelectuales europeos y americanos como el punto
de resistencia para la lucha contra la ola oscura que avanzaba. Ru-
sia, primero, y luego Espafia eran el bastién y al mismo tiempo la
prueba de que la cultura, el poder popular y, en rapida sintesis, la
civilizacién podian subsistir.
La productividad de la idea revolucionaria se debié también a
que, vivida como mito, respondia a preguntas que ya estaban for-
muladas: si esta sociedad es injusta porque reproduce sufrimiento,
desigualdad, guerra y miseria, a partir de Rusia, es posible pensar
salidas hacia un orden mejor. No se trataba de una insurrecién
derrotada, sino de un estado triunfante. Los escritores que se mo-
vilizan con esta consigna no fueron, obviamente, historiadores del
futuro,
Para los rioplatenses de izquierda era dificil (si no pertenecian
al partido socialista ni seguian de cerca el debate internacional),
desarrollar juicios regidos por la necesidad de comprender y no por
el impulso de identificacion. No se trataba de politicos, sino de
intelectuales que pensaban la revolucién en términos sumarios. Su
adhesién tenia como motor la necesidad personal y social de un
cambio de destino en todos los frentes. Lo que descubrian en
Rusia satisfacia formas elementales de concebir las transformacio-
nes: la revolucién como hecho stibito, casi inesperado, violento
pero de inmediato dulcificado por las cualidades del nuevo orden;
una épica donde un pueblo y su lfder deciden tomar el destino en
sus manos. Es decir, una revolucion sin politica, que se presenta
como pura sociedad y que adjudica, desde el principio, un lugar a
los intelectuales y misiones directamente vinculadas con el bienes-
tar y el reconocimiento colectivos: la imagen de los pintores rusos,
trasmitida por Castelnuovo, que van como imagineros de la nueva
cultura, recorriendo las fabricas, representando a los héroes del tra-
bajo y recogiendo, en sus cuadernos, las opiniones sobre la obra
hecha.
Para intelectuales de origen popular e inmigratorio, cuyas diferen-
cias con los escritores de familias criollas largamente afincadas no
pasaban slo por el debate estético, la revolucién era al mismo
tiempo un fundamento de su practica y el futuro donde se repara-
rfan injusticias que se vivian en el presente. Ratil Gonzdlez Tufion
recuerda que, cuando conocié a Giiraldes, a comienzos de la déca-
da de 1920, éste temfa “‘injustamente, por nuestros ojos Ienos de
Rusia”.13 La revolucién daba un fundamento de valor a estos es-
critores muy jovenes y despojados de una relacion facil y directa
con el patrimonio cultural argentino y europeo:
“Con sospechosa insistencia los literatos neutrales han dicho de quienes
hemos vuelto a la frecuentacién de los problemas inmediatos del hom-
bre y al contacto del pueblo, de quienes hemos dicho siempre lo que
tenfamos que decir: ‘Hay algo en ellos, pero les falta cultura’. Nuestra
cultura de muchachos pobres, hecha de prepotencia casi, a manotazos,
cruzada de viajes, de pasiones y de aventuras, defendida por una sensibi-
lidad que nadie puede negar —elemento primordial— al tiempo que 1u-
chabamos en la calle acumulando experiencia y dolor y color y miisica
del mundo, no esta bien barnizada de audacias gramaticales que no cree-
mos importantes y de citas fatigosas. Pero es més viva, mas humana,
més itil, mas de hoy, que la de esa gente que sélo nos disculpa porque
tenemos algo, que la de esos pillastres de la literatura que viven del asal-
to a las enciclopedias, a los libros olvidados, a las historias y a las suges-
tiones de Jos otros.”!4
La revoluciOn rusa y los escritores eurapeos que la defendian
son el cosmopolitismo de la izquierda intelectual argentina. Frente
al europeismo que sefialan en los martinfierristas, el cosmopolitis-
mo de izquierda aparece no s6lo como la Gnica solucién moral sino
también como la dimensi6n cultural donde podian moverse sin los
pasaportes posefdos por Borges, Gitiraldes, Victoria Ocampo o Gi-
rondo. Si “les falta cultura”, encontraron al margen de la cultura
literaria una nueva cultura politica que, también, les proporciona
perspectivas sobre la literatura, el arte y la funcién del escritor. En
ella se sienten fuertes porque estan moralmente justificados, por
una parte, y, por la otra, comienzan a ser miembros de una red
internacional de solidaridad revolucionaria y humanitarista prime-
ro, antifascista después, donde encontraran un lugar y, sobre todo,
ausencia de reservas sociales.
Para Rail Gonzalez Tufi6n la revolucion es una certidumbre y
13 Ratil Gonzalez Tufién, EI otro lado de Ia estrella, Sociedad de Amigos del
Libro Rioplatense, Buenos Aires y Montevideo, p. 21.
' Ibid.
un proceso ineluctable. Al saltear la politica practica para colocar-
se en el terreno de la necesidad moral, la revolucion pierde por el
camino sus dificultades y sus obstdculos, La corriente de la historia
se precipita en esa direcci6n y se trata Gnicamente de reconocerla:
de alli el requisito de una sensibilidad no libresca sino vital.
La estructura de uno de los relatos incluidos en El otro lado de
Ia estrella pone en Ja escena narrativa esta certidumbre. En “El dia
de la huelga general”, una voz declara la sentencia inevitable, pun-
tuando una narracién donde el capitalista enfrenta a la huelga con
las fuerzas policiales. La voz sabe que la historia seguiré su curso:
“El marxismo sobrevendra como una necesidad”,, “los expropiado-
res seran expropiados”, porque “el origen del capital esta en el
atropello violento a los trabajadores” y “la anarquia de la produc-
cion, la libre competencia, las crisis, la especulacién, el rodeo
criminal de mercados y bolsas, la absurda apropiacién individual
del trabajo social, desapareceran”. Mientras la voz persigue, como
el fantasma de la revoluci6n, al capitalista cada vez que levanta el
teléfono, los diarios, apilados sobre su escritorio exhiben los titula-
res del mundo: un matrimonio se suicida ante la derrota socialista
en Alemania; en Estados Unidos, 400.000 obreros quedan sin tra-
bajo; un escritor claudic6 de sus ideas (que jam4s habian sido s6li-
das porque no habfa lefdo a Marx, Engels, Plejanov, Lenin, Trotsky
y Bujarin) y se incorporé al fascismo. Pero, en cambio, el Pravda
titula: “Ahora se convencieron los demas partidos socialistas del
mundo y virardn hacia el comunismo, y de acuerdo con la consigna
de cada pais, se impondran como fuerzas revolucionarias.”"15
Es curioso, ademas de ingenuo, el relato de Tufién. Desde la
perspectiva de la narracién, el mundo occidental no presenta, pre-
cisamente, un perfil revolucionario en ascenso, Sin embargo, las
certezas que contradicen los titulares, provienen de la linea de la
Internacional y son mas fuertes que los hechos adversos: adivinan
un futuro revolucionario proximo en medio de la depresién, la
miseria, la defeccion, el ascenso del fascismo y las represiones poli-
ciales. O quizés por eso mismo. Una creencia contradice las tenden-
cias de la empiria: el futuro es hoy, la insurreccién es hoy. Y el
patron también lo sabe:
“La calle ha sido barrida. S6lo quedan en ella varios policias de la Guar-
dia, Pero la tranquilidad ha huido del espiritu del Patron. Vuelve a con-
templar las maquinas silenciosas, los diarios, los volantes, por el suelo, la
calle, todavia en la emocién de los tltimos dramiticos cantos de los mi-
serables... Volverén a moverse las méquinas. Al principio, por las manos
1S Whid., p. 41.
130
También podría gustarte
- Sarlo - Una Modernidad PeriféricaDocumento243 páginasSarlo - Una Modernidad Periféricachuleta3988% (26)
- Gutierrez Girardot - ModernismoDocumento83 páginasGutierrez Girardot - ModernismoAldo Ahumada Infante100% (16)
- Carpentier-Problematica de La Actual Novela LatinoamericanaDocumento12 páginasCarpentier-Problematica de La Actual Novela LatinoamericanaKarina0% (3)
- SELDEN Raman - TEORÍA DE LA RECEPCIÓNDocumento25 páginasSELDEN Raman - TEORÍA DE LA RECEPCIÓN"I find the letter K offensive, almost nauseating; yet I write it down: it must be characteristic of me." Kafka, Diary, May, 1914.100% (2)
- Ángel Rama. La Tecnificación NarrativaDocumento28 páginasÁngel Rama. La Tecnificación NarrativaJaume Peris Blanes100% (2)
- Campo Intelectual y Proyecto Creador. - Pierre BourdieuDocumento47 páginasCampo Intelectual y Proyecto Creador. - Pierre BourdieuRefresco_De_ci_989183% (6)
- Angenot La Inscripcion Del Discurso Social en El Texto Literario PDFDocumento16 páginasAngenot La Inscripcion Del Discurso Social en El Texto Literario PDFAbril Sanchez100% (1)
- Historias híbridas: La nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías posmodernas de la HistoriaDe EverandHistorias híbridas: La nueva novela histórica latinoamericana (1985-2000) ante las teorías posmodernas de la HistoriaAún no hay calificaciones
- Claire Bishop - Estética RelacionalDocumento6 páginasClaire Bishop - Estética Relacionalchuleta39100% (1)
- Arte - Intervencion y Accion Social. La Creatividad Transformadora WebDocumento87 páginasArte - Intervencion y Accion Social. La Creatividad Transformadora Webchuleta39Aún no hay calificaciones
- Fermín Rodríguez DesiertoDocumento23 páginasFermín Rodríguez DesiertomelanecioAún no hay calificaciones
- La Construcción de La Imagen - Gramuglio PDFDocumento14 páginasLa Construcción de La Imagen - Gramuglio PDFAmalia Suyai Valenzuela100% (2)
- Marc Angenot - TipologíaDocumento5 páginasMarc Angenot - TipologíamateomassAún no hay calificaciones
- Saer, REC (1) ..Documento39 páginasSaer, REC (1) ..anon_920967529Aún no hay calificaciones
- Los Intelectuales de La Literatura. Cambio Social y Narrativas de Identidad. Gonzalo Aguilar PDFDocumento27 páginasLos Intelectuales de La Literatura. Cambio Social y Narrativas de Identidad. Gonzalo Aguilar PDFjesusdavidAún no hay calificaciones
- Viaje Intelectual-Beatriz ColombiDocumento13 páginasViaje Intelectual-Beatriz Colombimpetten100% (2)
- Piglia Ricardo y Saer Juan Jose DialogoDocumento85 páginasPiglia Ricardo y Saer Juan Jose DialogoantonellitazapataAún no hay calificaciones
- El Viaje y Su Relato, Beatriz ColombiDocumento26 páginasEl Viaje y Su Relato, Beatriz ColombiAlan MellerAún no hay calificaciones
- Viaje Intelectual - Beatriz ColombiDocumento13 páginasViaje Intelectual - Beatriz ColombiGenova EkatherinaAún no hay calificaciones
- Literatura Argentina y Realidad Política. David Viñas Contorno y PeronismoDocumento11 páginasLiteratura Argentina y Realidad Política. David Viñas Contorno y PeronismoClaudio GuzmánAún no hay calificaciones
- Rosa, Nicolás - Osvaldo Lamborghini y Néstor PerlongherDocumento8 páginasRosa, Nicolás - Osvaldo Lamborghini y Néstor PerlongherjjlocaneAún no hay calificaciones
- El Futuro No Es Nuestro. Prólogo de Diego TrellezDocumento8 páginasEl Futuro No Es Nuestro. Prólogo de Diego Trellezjesusdavid5781Aún no hay calificaciones
- La Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUADocumento7 páginasLa Cultura de Un Siglo America Latina en Sus Revistas ALEJANDRA GONZALEZ BAZUAoliveria7Aún no hay calificaciones
- Jitrik, Vanguardismo LatinoamericanoDocumento13 páginasJitrik, Vanguardismo LatinoamericanoFrancisco Alvez FranceseAún no hay calificaciones
- Canteros y Copes Sobre La LenguaDocumento11 páginasCanteros y Copes Sobre La LenguaAnabella100% (1)
- Carlos Altamirano, Historia de Los Intelectuales en América Latina. II. Los Avatares de La "Ciudad Letrada" en El Siglo XX (Fragmento)Documento14 páginasCarlos Altamirano, Historia de Los Intelectuales en América Latina. II. Los Avatares de La "Ciudad Letrada" en El Siglo XX (Fragmento)Katz Editores100% (9)
- Historia de Las Ideas en La Argentina, Oscar TeránDocumento26 páginasHistoria de Las Ideas en La Argentina, Oscar TeránYol100% (3)
- Una Revolución Conservadora en La Edición (BOURDIEU)Documento27 páginasUna Revolución Conservadora en La Edición (BOURDIEU)Leoo Mendoza100% (3)
- Carlos Rincon - El Cambio Actual de La Noción de LiteraturaDocumento11 páginasCarlos Rincon - El Cambio Actual de La Noción de Literaturaraúl0% (1)
- Moraña Máscara Autobiográfica y Conciencia Criolla en Los Infortunios de Alonso RamírezDocumento8 páginasMoraña Máscara Autobiográfica y Conciencia Criolla en Los Infortunios de Alonso Ramírezanon_85957816Aún no hay calificaciones
- LAS REVISTAS LITERARIAS ARGENTINAS 1893 1967 Hector Lafleur Sergio Provenzano Fernando AlonsoDocumento320 páginasLAS REVISTAS LITERARIAS ARGENTINAS 1893 1967 Hector Lafleur Sergio Provenzano Fernando Alonsobaquica100% (2)
- Laera y Batticuore - Sarmiento-En-IntersecciónDocumento225 páginasLaera y Batticuore - Sarmiento-En-IntersecciónLuján NogueraAún no hay calificaciones
- Viñas, Pareceres y DigresionesDocumento38 páginasViñas, Pareceres y DigresionesMarisaAún no hay calificaciones
- Gramuglio MT Posiciones de Sur en Hcla 9 PDFDocumento31 páginasGramuglio MT Posiciones de Sur en Hcla 9 PDFLaura PradellaAún no hay calificaciones
- Ricoeur - Historia y Memoria. La Escritura de La Historia y La Representación Del Pasado PDFDocumento14 páginasRicoeur - Historia y Memoria. La Escritura de La Historia y La Representación Del Pasado PDFRosi Aguerre80% (5)
- JAQUET, Héctor E. Los Combates Por La Invención de MisionesDocumento25 páginasJAQUET, Héctor E. Los Combates Por La Invención de MisionesPenitente TangentAún no hay calificaciones
- Rama Angel - La Dialectica de La Modernidad en Jose MartiDocumento36 páginasRama Angel - La Dialectica de La Modernidad en Jose MartiAndres Vazquez100% (2)
- Candido - Dialéctica Del Malandraje PDFDocumento18 páginasCandido - Dialéctica Del Malandraje PDFLaura AguirreAún no hay calificaciones
- Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña Tomo V: Del desarrollismo a la dictadura, entre privatización, boom y militanciaDe EverandHistoria comparada de las literaturas argentina y brasileña Tomo V: Del desarrollismo a la dictadura, entre privatización, boom y militanciaAún no hay calificaciones
- Culturas interiores: Córdoba en la geografía nacional e internacional de la culturaDe EverandCulturas interiores: Córdoba en la geografía nacional e internacional de la culturaAún no hay calificaciones
- Materialidades de lo impreso: Materialidades de lo impresoDe EverandMaterialidades de lo impreso: Materialidades de lo impresoAún no hay calificaciones
- La historia intelectual como historia literaria (coedición)De EverandLa historia intelectual como historia literaria (coedición)Aún no hay calificaciones
- Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010)De EverandEditores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010)Aún no hay calificaciones
- Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña: Del romanticismo canonizador a la república oligárquica, 1845-1890De EverandHistoria comparada de las literaturas argentina y brasileña: Del romanticismo canonizador a la república oligárquica, 1845-1890Aún no hay calificaciones
- Entre barricadas: Novelas que reescriben la historia. Tucumán 1950 - 2000De EverandEntre barricadas: Novelas que reescriben la historia. Tucumán 1950 - 2000Aún no hay calificaciones
- Naciones literarias: Una sociología histórica del campo literarioDe EverandNaciones literarias: Una sociología histórica del campo literarioAún no hay calificaciones
- Palabra recobrada: Un siglo de ensayos literarios en la Revista UniversitariaDe EverandPalabra recobrada: Un siglo de ensayos literarios en la Revista UniversitariaAún no hay calificaciones
- Ficciones de pueblo: Una política de la gauchesca (1776-1835)De EverandFicciones de pueblo: Una política de la gauchesca (1776-1835)Aún no hay calificaciones
- Historia comparada de las literaturas argentina y brasileña - Tomo VI: Del neoliberalismo al Mercosur: crítica e industrias culturales (1970-2010)De EverandHistoria comparada de las literaturas argentina y brasileña - Tomo VI: Del neoliberalismo al Mercosur: crítica e industrias culturales (1970-2010)Aún no hay calificaciones
- Hacia una poética histórica de la comunicación literariaDe EverandHacia una poética histórica de la comunicación literariaAún no hay calificaciones
- Literatura más allá de la nación: De lo centrípeto y lo centrífugo en la literatura hispanoamericana del siglo XXIDe EverandLiteratura más allá de la nación: De lo centrípeto y lo centrífugo en la literatura hispanoamericana del siglo XXICalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (3)
- Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericanaDe EverandCiudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericanaAún no hay calificaciones
- 1976 - Historia de La Noche (Poesía)Documento74 páginas1976 - Historia de La Noche (Poesía)Saúl VelásquezAún no hay calificaciones
- Politica Del ArchivoDocumento12 páginasPolitica Del ArchivoDANIELAAún no hay calificaciones
- Dardo Scavino El Planeta de Los SignosDocumento4 páginasDardo Scavino El Planeta de Los Signosgira magica100% (1)
- Entrevista Realizada en 1969 Por Mario Benedetti A Roque DaltonDocumento11 páginasEntrevista Realizada en 1969 Por Mario Benedetti A Roque DaltonKleybson FerreiraAún no hay calificaciones
- Fernández Retamar, Roberto (1995) - para Una Teoría de La Literatura HispanoamericanaDocumento370 páginasFernández Retamar, Roberto (1995) - para Una Teoría de La Literatura HispanoamericanaToño MunguíaAún no hay calificaciones
- JEAN LUC NANCY - La Mirada Del RetratoDocumento48 páginasJEAN LUC NANCY - La Mirada Del Retratochuleta39100% (4)
- Hacia Una Teoría de La Crítica Teatral - Perez JimenezDocumento7 páginasHacia Una Teoría de La Crítica Teatral - Perez Jimenezchuleta39Aún no hay calificaciones
- Arthur Danto - La Alegría de Vivir Despues Del Fin Del ArteDocumento5 páginasArthur Danto - La Alegría de Vivir Despues Del Fin Del Artechuleta39Aún no hay calificaciones
- Rev Transvisual Numero2-CedipDocumento129 páginasRev Transvisual Numero2-Cedipchuleta39Aún no hay calificaciones
- Glosario de Términos y ArtistasDocumento11 páginasGlosario de Términos y Artistaschuleta39Aún no hay calificaciones
- Principios de Administración de Museos - EnsayoDocumento62 páginasPrincipios de Administración de Museos - Ensayochuleta39100% (2)
- El Uso de Las Distinciones RanciereDocumento9 páginasEl Uso de Las Distinciones RanciereurrestizalaAún no hay calificaciones