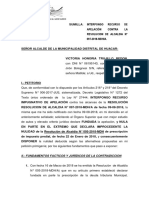Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Historia
Historia
Cargado por
jona54760 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasTítulo original
historia
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas3 páginasHistoria
Historia
Cargado por
jona5476Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
Hasta c. 1850 las importaciones se pagaron casi exclusivamente con oro.
La
Nueva Granada fue el principal productor hispanoamericano de oro en el periodo
colonial. Todavía en los primeros decenios del siglo XIX su participación era
considerable. Pero Colombia no figuró en ninguna de las dos grandes oleadas
auríferas de la historia contemporánea: la de 1820-1886 (Siberia, California,
Australia y Nueva Zelanda) y la de 1881-1920 (Alaska, Yukon, Canadá central y
sobre todo los fabulosos depósitos de Sudáfrica). En efecto, la producción de oro
desde el descubrimiento de América hasta 1927 se ha desagregado así:
1493-1850, 15%; 1851-1900, 33,5%; 1901-1927, 51,5%. Según esto, la
producción de oro de la segunda mitad del siglo XIX más que duplicó la de los tres
y medio siglos anteriores y en los 25 años siguientes volvería a duplicarse la
producción de 1493-1900 (24) , En consecuencia, la participación colombiana en
la producción mundial cayó en picada desde la década de 1830 :
El oro representaba entre el 95% del valor de las exportaciones registradas
por Cartagena (1784=1793)(25) y el 70% (1802=1804) (26) ; todavía en 1840-
1845 aportaba el 73% de las divisas legales del país(27) .
En el ambiente especulativo creado por la inflación de las guerras napoleónicas y
por la creciente demanda de oro, un productor como Colombia llamaría la atención
de algunos comerciantes y comisionistas audaces de la City de Londres (no de la
casa Baring, como se sabe), y así debe explicarse la facilidad con que la Gran
Colombia consiguió en 1825 ser titular del 40% de la deuda total contraída por las
nuevas naciones hispanoamericanas (32) , aunque diez años atrás era una región
relativamente marginal en la economía del imperio español (33) . El espejismo del
oro llevó a suponer a los comisionistas de Londres que Colombia mantendría o
mejoraría su participación como importante productor mundial de oro (más o
menos un 25% desde 1700 hasta 1820); sus clientes y la hacienda pública
colombiana pagaron caro tal error de juicio. Pero si hoy un historiador pregunta
qué hubiera sucedido si Colombia conserva durante un siglo más tal nivel de
participación, se le diría que eso no es un "contrafactual" sino una estupidez; pero
esa pregunta estúpida despeja el asunto de la dotación de los recursos naturales
en el crecimiento económico. Así el país haya continuado siendo un productor
aurífero de altos costos, el ingreso neto habría sido muchas veces mayor que el
del ciclo cafetero 1850-1980. Habría disipado el pesimismo de las clases
gobernantes sobre la viabilidad de Colombia como nación independiente
un rush aurífero simultáneo con el de California? Quizá habría disuadido al
presidente Mariano Ospina Rodríguez de elevar una petición formal al gobierno de
Estados Unidos para que anexara a Colombia a los Estados Unidos, como en
efecto lo hizo en 1857 (34).
La historiografía económica ha buscado los origenes del desarrollo económico en
los últimos decenios del siglo XIX explicándolos principalmente con el modelo
del export-led growth. En cuanto a la formación de un grupo de poder económico
estratégico, este ensayo ausculta los primeros pataleos hacia 1780: sería el
momento "excitante" de los origenes del moderno subdesarrollo colombiano
En consecuencia deberían emprenderse investigaciones multidisciplinarias para
entender cómo y por qué, desde 1780, un grupo socioeconómico logró conquistar
y consolidar una parcela significativa del mercado interno colombiano, importando
mercancías que, en el caso de los textiles, se producían con tecnologías que
estaban en la franja más avanzada del momento, de baja elasticidad-precio de la
demanda y de demanda agregada expansiva. Habría que investigar cuál fue el
papel de los importadores en la formación e integración de las redes mercantiles
agroexportadoras desde el auge del tabaco en 1840 hasta la crisis mundial de
1930. Por tanto, debe averiguarse en el modelo liberal de desarrollo colombiano,
cuál fue el papel específico desempeñado por el crecimiento de las importaciones
de textiles, la actividad más rentable y menos riesgosa para los grandes
comerciantes, de menor conflictividad social directa y perceptiblemente la más
provechosa para la masa de consumidores, por una parte, y por otra, para un
Estado con débil capacidad fiscal extractiva. Los estudios deberían orientarse a
establecer la geografía y cronología de los circuitos comerciales, las
trasformaciones de los sistemas de crédito, las diferentes modalidades
mercantiles, formales e informales (desde el importador hasta el tendero) y su
microeconomía, al igual que la evolución de las relaciones entre los diferentes
grupos regionales y el centro político.
Por ejemplo, ciertas condiciones básicas del crecimiento y orientación geográfica
de las importaciones fueron descritas y analizadas por Safford y Brew en sus
respectivos estudios de Colombia central y de Antioquia. Ambos mostraron un
proceso "democratizador" regional que dependió de las posibilidades abiertas a
diferentes elites urbanas de independizarse del circuito de Bogotá y Medellín,
estableciendo nexos directos con los exportadores y comisionistas extranjeros y,
ayudados por los políticos locales, promoviendo vías de comunicación directa al
río Magdalena. Pasando al siglo XX, cada vez sabemos más acerca de las
trayectorias del proceso de sustitución de importaciones de telas de algodón, pero
todavía hay que buscar muchas piezas del rompecabezas.
También podría gustarte
- Fundamento Tarea 9.Documento5 páginasFundamento Tarea 9.dulce100% (1)
- La Radio Como Medio AudiovisualDocumento2 páginasLa Radio Como Medio Audiovisualjona5476100% (1)
- La Pedagogia de La Crueldad Rita SegatoDocumento7 páginasLa Pedagogia de La Crueldad Rita SegatoMilena CarlaAún no hay calificaciones
- Historia Perdidas Territoriales de BoliviaDocumento3 páginasHistoria Perdidas Territoriales de BoliviaMelvy Garcia83% (6)
- Didactica General UNEDDocumento478 páginasDidactica General UNEDjona5476Aún no hay calificaciones
- De Enfermera Al Cielo o Al CalderoDocumento130 páginasDe Enfermera Al Cielo o Al Calderojona5476Aún no hay calificaciones
- El Sastrecillo EnamoradoDocumento3 páginasEl Sastrecillo Enamoradojona5476100% (1)
- Palabras MultifomesDocumento39 páginasPalabras Multifomesjona5476Aún no hay calificaciones
- Semejante A La Noche - Alejo CarpentierDocumento2 páginasSemejante A La Noche - Alejo Carpentierjona5476100% (2)
- Cuento La NinfaDocumento2 páginasCuento La Ninfajona5476Aún no hay calificaciones
- ManualDocumento127 páginasManualjona5476Aún no hay calificaciones
- Aspectos Institucionales y Disposiciones Finales y TransitoriasDocumento3 páginasAspectos Institucionales y Disposiciones Finales y Transitoriasfernanda turciosAún no hay calificaciones
- Resumen de El Principe MaquiaveloDocumento3 páginasResumen de El Principe MaquiaveloMauricioAún no hay calificaciones
- Comité de Basilea de Supervision BancariaDocumento11 páginasComité de Basilea de Supervision BancariaMIRIAM SERRUDOAún no hay calificaciones
- Carta Documento Sip IDocumento2 páginasCarta Documento Sip IAndrea BasterraAún no hay calificaciones
- Educación para La PazDocumento5 páginasEducación para La PazHaidée Minerva Pérez MéndezAún no hay calificaciones
- Alienacion Parental DDHH Mexico CRMDocumento12 páginasAlienacion Parental DDHH Mexico CRMConstanza RachedAún no hay calificaciones
- Agenda 2030Documento2 páginasAgenda 2030Johana ToralAún no hay calificaciones
- Retrato Cultural Definitivo - RadakovichDocumento451 páginasRetrato Cultural Definitivo - RadakovichPelu LumapeAún no hay calificaciones
- TG 3871Documento513 páginasTG 3871Luis Ángel Herrera MeridaAún no hay calificaciones
- Explicción Acerca de Las Funciones de La Sala de FundadoresDocumento4 páginasExplicción Acerca de Las Funciones de La Sala de Fundadoresjairo paezAún no hay calificaciones
- Medición de Indicadores Reales Del Sistema de Compensación y de Relaciones LaboralesDocumento6 páginasMedición de Indicadores Reales Del Sistema de Compensación y de Relaciones LaboralesDarienAún no hay calificaciones
- Proyecto Minuta Constitucion Team Power Solution SacDocumento14 páginasProyecto Minuta Constitucion Team Power Solution SaclarryAún no hay calificaciones
- Cartografia Social (Parches)Documento12 páginasCartografia Social (Parches)Rodrigo MorenoAún no hay calificaciones
- Prueba Diagnostica CONSTITUCIÓNDocumento2 páginasPrueba Diagnostica CONSTITUCIÓNDennis MesinoAún no hay calificaciones
- Plan de Desarrollo Municipal Lerma 2022-2024Documento437 páginasPlan de Desarrollo Municipal Lerma 2022-2024To Peor PesadillaAún no hay calificaciones
- Las Luchas Por La Soberanía Durante Los Períodos Entre 1822 y 1924 CSDocumento4 páginasLas Luchas Por La Soberanía Durante Los Períodos Entre 1822 y 1924 CSFelix Yunior De La Cruz MateoAún no hay calificaciones
- este es mi taller de ciencias sociales que realice con mucho ezfuerzo y dedicacion por el transcurso de aproximadamente una tarde mas o menos (estos datos estan sujetos a cambios futuros) taller sobre actividades uribe paracoDocumento5 páginaseste es mi taller de ciencias sociales que realice con mucho ezfuerzo y dedicacion por el transcurso de aproximadamente una tarde mas o menos (estos datos estan sujetos a cambios futuros) taller sobre actividades uribe paracowazxdcfvgbhjnkmAún no hay calificaciones
- Tributación Empresarial - Unisal 11Documento44 páginasTributación Empresarial - Unisal 11LizMa TalaveraAún no hay calificaciones
- Guia de Berlin Gratuita en PDF La BerlinesaDocumento259 páginasGuia de Berlin Gratuita en PDF La BerlinesainghdjAún no hay calificaciones
- Declaracion Juradda No Tener Hijos Menores Ni Mayores Con Discapacidad - Flores CuevaDocumento2 páginasDeclaracion Juradda No Tener Hijos Menores Ni Mayores Con Discapacidad - Flores CuevaLucio Caceres HuanccoAún no hay calificaciones
- Rucv 1967 35 173-193Documento21 páginasRucv 1967 35 173-193pilser1Aún no hay calificaciones
- DS1 CONSTRUCCIONguiaDocumento2 páginasDS1 CONSTRUCCIONguiaJaime CabreraAún no hay calificaciones
- Apelacion AdministrativaDocumento6 páginasApelacion AdministrativaJuan Carlos Villegas Leon100% (1)
- GRADO 11 La DemocraciaDocumento2 páginasGRADO 11 La Democraciaalberto salazarAún no hay calificaciones
- Historia ColoradosDocumento4 páginasHistoria ColoradosQuicho Quiroga100% (1)
- ProyectoDocumento6 páginasProyectoivangdgAún no hay calificaciones
- Ensayo Siglo de CaudillosDocumento2 páginasEnsayo Siglo de CaudillosMariana Sol100% (1)