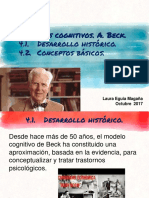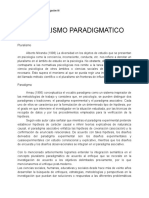Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
02 Theoria 01 1993 Sanchez Vazquez 13-24
02 Theoria 01 1993 Sanchez Vazquez 13-24
Cargado por
Cirilo SanchezDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
02 Theoria 01 1993 Sanchez Vazquez 13-24
02 Theoria 01 1993 Sanchez Vazquez 13-24
Cargado por
Cirilo SanchezCopyright:
Formatos disponibles
La filosofa
sin ms ni menos*
Adolfo Snchez Vzquez
n nuestra conferencia nos proponemos aportar algunas reflexiones a un tema tan venerable como la filosofa misma: el d e la
naturaleza de esta actividad que el hombre practica desde hace
aproximadamente veintisiete siglos,
si tomamos como acta de nacimiento el pensamiento de los primeros filsofos griegos. Partimos de la
idea, con base en su propia historia, d e que se trata de una actividad
intelectual especfica que se distingue de la magia, el mito, la religin, el
arte, la ciencia, la poltica u otras formas del comportamiento terico o
prctico humano. Se trata, en consecuencia, de un quehacer que, por su
carcter especfico, no ejercen todos los hombres, sino aqullos que,
distinguindolos de otros, llamamos filsofos. Lo cual no significa que el
modo de darse haya sido siempre el mismo, o idntico a la forma profesional con que se presenta apenas desde hace dos siglos, con su espacio
propio, en las instituciones acadmicas. El ejemplo paradigmtico del
filosofar en el pasado, fuera de la academia, es el filsofo callejero
Scrates, no slo porque es en la calle donde filosofa, sino porque es e n
ella, o a la vuelta de la esquina, donde encuentra a sus discpulos o interlocutores. En tiempos modernos y contemporneos, baste citar los nombres
de Kierkegaard, Schopenhauer, Feuerbach, Marx, Gramsci o Sartre, como
ejemplos de un filosofar extraacadmico que, no por ello dejan de tener
un puesto asegurado en la historia de la filosofa. Y lo que los mantiene
en ella es el tipo de problemas que abordan, el modo de abordarlos y la
inquietud que, frente a las creencias aceptadas, siembran sus respuestas.
No obstante, la diversidad de las filosofas, a lo largo de su historia,
en cuanto a los problemas planteados, las vas de acceso a ellos y las
Conferencia pronunciada en la Facultad de Filosofa y'letras de la
de 1992.
UNAM
el 21 de enero
14
Adoyo Snchez Vrquez
conclusiones a que llegan al abordarlos, puede afirmarse que todas ellas
se mueven en sus reflexiones en dos planos conceptuales, mutuamente
vinculados entre s: el de la relacin del hombre con el mundo, y el de las
relaciones de los hombres entre s, pero, a su vez, en un tercero: el del
conocimiento con que se examinan esas relaciones. En cierto modo, ha
sido Kant quien ha trazado el terreno que suele cultivar el filsofo, al
ponerlo en relacin con cuatro preguntas fundamentales: la primera,
"qupuedo conocer?", tiene que ver con el conocimiento del mundo con
el que el hombre se halla en relacin; la segunda, "qu debo hacer?",
apunta al comportamiento prctico humano (aunque limitado por Kant a
la esfera de la moral); la tercera, ''qu me es dado esperar?", interroga
sobre lo que el futuro puede traer al hombre, y, finalmente, todas estas
preguntas remiten a una cuarta, ms radical, "qu es el hombre?", acerca
d e la naturaleza del sujeto que'conoce, que se comporta prcticamente y
que espera algo que no se da en su presente. Y ese sujeto - e l mismo en
el conocimiento, en la moral y en la espera, o esperanza, de lo que no es
todava- es el hombre.
Nos aproximamos as a una caracterizacin de la filosofa, propia sobre
todo de la.poca moderna y contempornea, que tiene su centro o su raz
en el hombre, en cuanto sujeto y objeto de ella. Una filosofa con dos
grandes referentes -la naturaleza y la sociedad- que lo son, a su vez,
-vinculados entre s- de la vida humana. Se trata d e una actividad
terica interesada, ya que la gua el inters vital del hombre por esclarecer
su puesto y su comportamiento en relacin con esos referentes d e su existencia. Estamos, pues, ante un saber interesado por responder a ese inters
vital que no es exclusivo del filsofo. Tambin lo experimenta el nofilsofo, el hombre de la calle con el que dialogaba Scrates, o el proletario
que tena en mente Marx, y que buscan respuesta propia con ayuda del
"sentido comn", o de una "prefilosofa", o "filosofa para andar por casa".
Ahora bien, si la filosofa aspira a esclarecer el lugar del hombre en
el mundo (con su doble referencia natural y social), es porque no se siente
seguro, firme o tranquilo en l. La inseguridad, la perplejidad o inconformidad testimonian una relacin humana incierta de la que se hace eco la
filosofa. Entender el mundo se hace necesario para poder orientarse en
l con cierta seguridad, certeza o armona. Y puesto que esta bsqueda
es interesada, la expresin filosfica correspondiente no puede desprenderse de la posicin humana, social, que, en una situacin histrica determinada, genera el inters vital correspondiente. As pues, la actividad
.ajlosofia sin m& ni menos
15
filosfica de un sujeto que se tiene a s mismo por objeto, como actividad
interesada tiene siempre cierto componente ideolgico. Y, en este sentido, no hay filosofa pura, inocente, o neutra ideolgicamente.
La seguridad, confianza o certidumbre que busca la filosofa, no permite afirmar que siempre la alcance. Por el contrario, puede elevar an
ms la inseguridad, perplejidad o incertidumbre. Y ello sin dejar de ser,
o justamente por ser una actividad racional. Cualquiera que sea, la filosofa
n o puede renunciar, a menos que renuncie a su propia naturaleza, al
ejercicio de la razn. Esto es lo que la distingue del mito o la religin. E
incluso cuando una filosofa como la tomista se plantea problemas que,
segn la Teologa, Dios revela al hombre, slo se vuelven filosficos cuand o se echa mano de la razn para tratar de esclarecer lo revelado por la
fe. Y cuando, en nuestro tiempo, se ataca -a la razn-, lo que se ataca
en definitiva es una forma histrica de ella -la Razn ilustrada- o cierto
uso tecnolgico o instrumental d e la razn, y an para desencadenar este
ataque, el filsofo -posmoderno o francfortiano- no puede prescindir
d e la razn.
La,filosofa aborda, pues, por la va racional, los problemas que plantea
a los hombres su relacin con el mundo, y entre s. Su terreno propio es,
pues, la explicacin, argumentacin o interpretacin racional. Histricamente, sus respuestas racionales se integran con otras en un todo o en un
sistema. Pero tambin da respuestas que generan nuevas preguntas que
no permiten cerrar el sistema. En la filosofa en cuestin pueden pesar ms
las preguntas que las respuestas, los interrogantes que las afirmaciones.
Vemos, pues, que la bsqueda que surge d e la duda, d e la inseguridad, conduce unas veces al cierre de la problematicidad, asegurando as
cierta armona o concordancia con el mundo, y otras a una discordancia
e insatisfaccin de la que nace una aspiracin a transformarlo, a llegar a
lo que no es todava o debe ser. El tomismo, el racionalismo leibniziano,
el idealismo absoluto de Hegel, o el positivismo clsico, podran ejemplificar
lo primero; Kant, Kierkegaard, Marx o Habermas, lo segundo.
Ahora bien, tanto en un caso como en otro, ya sea que se ponga el
acento en lo que es, o en lo que no es todava y debe ser, la filosofa es asunto
de la razn, actividad terica -o interpretacin- con la que el hombre
responde a la necesidad vital de entender el mundo para orientar su comportamiento en l. Tal es lafilosoflasin ms : la que responde con conceptos
y transformando conceptos; es decir, como teora, a las cuestiones fundamentales que planteaba Kant. Por ello, aunque comparta un espacio
16
Adolfo Snchez Vzquez
comn, por su problemtica, con otras actividades -mito, religin o
arte-, lo que hace de ella una actividad propia, incluso cuando aborda
problemas comunes con ellas, es lo que tiene de interpretacin fundada e n argumentos racionales acerca del conocimiento, sobre lo que debe
ser y acerca del sujeto -el hombre- que se plantea las cuestiones correspondientes. La filosofa lo es sin msen cuanto que las aborda e n la esfera
del concepto, d e la razn.
Podra pensarse e n un ms, o ms all de la filosofa, si trascendiendo su
esfera propia, como actividad terica, racional, se convierte, o pretende
convertirse, en otra actividad: esttica, moral, poltica o prctica (en el
sentido d e "praxis"). La historia de la filosofa ha sido hasta ahora, y
pensamos que seguir sindolo, su historia como interpretacin, o sea:
como un cuestionar y dar razn de todo lo que cuestiona. Eso ha sido para
Marx la historia de la filosofa, cuando en su Tesis xr sobre Feuerbach dice:
"Los filsofos se han limitado hasta ahora a interpretar el mundo". Con
ello, no est postulando que haya que renunciar a dar razones del mundo,
a interpretar. O sea: que se renuncie a la filosofa sin ms. Pero, hay acaso
un otro o ms d e ella que pudiera aceptarse? Ese ms podra consistir, tal
vez, en el abandono de su esfera propia, terica, para convertirse en
prctica, entendida sta como actividad efectiva, transformadora, que
hace emerger de lo dado, de lo existente, una nueva realidad (como
sucede con el arte, el trabajo o la poltica).
Pero, e n cuanto teora o interpretacin, la filosofa no es prctica en este
sentido. No cambia o transforma de por s el mundo. Una cosa es pensarlo,
y otra, transformarlo. Insistimos: lafilosofiasin mses cosa del pensamiento, de la razn: trtese de lo que es, o de l o que no siendo an, se aspira
a que sea porque debe ser. Ahora bien, considerar que la filosofa es este
ms de la prctica, o que - d e por s, en su esfera propia- sea prctica,
jsignifica acaso que no tenga nada que ver con el comportamiento prctico
y que, por tanto, ese sin mshaya de entenderse como un lmite que la pone
a extramuros de ese comportamiento?
Recordemos que en su Tesis xi Marx no est reprochando a los
filsofos que su actividad sea interpretacin, sino que se limiten a ella,
o ms exactamente que la reduzcan a cierta interpretacin. Veamos, ms
detenidamente, esta cuestin, que no es otra que la de la relacin entre
la teora y la prctica (en este caso: la filosofa). Su modo d e relacin el d e la filosofa- con la prctica tiene dos caras. La primera se muestra
e n sus efectos prcticos. Por el hecho mismo de expresar una relacin
La filosofia sin mas ni menos
17
con el mundo, d e ser el hombre el objeto y sujeto de ella, toda filosofa
n o deja d e tener efectos prcticos. Por ello, el Estado en una sociedad
dada o la sociedad misma, o determinados sectores o clases sociales,
apelan a cierta filosofa para fundar o legitimar, con razones, la conservacin, reoforma o transformacin d e cierto mundo humano. No se podran
negar en ese sentido los efectos prcticos d e filosofas como las d e
Platn, Toms de Aquino, Diderot, Rousseau, Kant, Hegel, Marx o Sartre
en los hombres de su tiempo. Incluso las filosofas pesimistas - c o m o
la de Schopenhauer- que invitan a la inaccin, o las posmodernas de
hoy que privan de fundamento a toda empresa d e emancipacin no
dejan d e tener efectos prcticos.
Esta irrupcin de la filosofa en la prctica por los efectos que en ella
tiene, no contradice nuestra tesis anterior de lafilosofia sin ms como
interpretacin del mundo, o actividad terica. Pero sindolo, y sin dejar
d e ser tal, y sinasumir el msque significara su conversin en una prctica
real, efectiva, incide en ella al fundarla, justificarla o legitimarla. Un ejemplo elocuente de esto es la filosofa francesa del sigloxvlrr con su influencia
en la Revolucin francesa y, ms all de ella, en los movimientos de
independencia de Amrica Latina. Y esto es as incluso si los filsofos no
se han propuesto ejercerla; es decir, si no han pretendido contribuir,
intencionalmente, a la prctica correspondiente. En suma, una filosofa no
deja de tener efectos prcticos, aunque se haya limitado - c o m o dice
Marx- a interpretar el mundo, desentendindose por tanto de sus consecuencias prcticas. Y, por supuesto, aunque el filsofo no haya asumido
conscientemente la necesidad de contribuir - c o n su actividad lericaa desencadenarlas.
Pero, puede haber filsofos que pretendan saltar ese lmite - e l de cierta
interpretacin-, sin que, al saltarlo, su relacin con la prctica no se
reduzca a los efectos prcticos que el pensar filosfico pueda tener en ella,
aun sin buscarlos deliberadamente? La Tesis XI de Marx entraa una
respuesta afirmativa a esta cuestin, ya que exhorta a los filsofos a no limitarse a lo que hasta ahora han hecho: interpretar el mundo, entendida
la interpretacin como un desinters por sus efectos prcticos. Pero, en
verdad, si no se renuncia en este caso a 1afilosoJia sin ms como interpretacin, s se renuncia a la interpretacin qye, al complacerse a s misma,
se presenta como un lmite; lmite "cuando de lo que se trata - c o m o se
dice en la segunda parte de la Tesis citada- es de transformar el mundo".
As, pues, este "no limitarse" en el filosofar, hay que entenderlo no en el
sentido de hacer de la filosofa lo otro de la teora, de tal modo que sta se
convierta, de por s, en prctica. Ahora bien, lafilosofi sin ms es y slo es teora. No se trata, por tanto, de abandonarla e n nombre de un
activismo o practicisrno para dado todo a la prctica. Cierto es que no falta
e n poltica la subjetividad impaciente - c o m o dira Hegel- de ,!quienes
pueblan sus sueos revolucionarios con asaltos a Palacios de Invierno al
grito de: "Basta ya de teora; es la hora de la prctica, de la accin!", pero
nada ms lejos de la Tesis XI d e Marx. No, no se trata de eso. Por otra parte,
la experiencia histrica, relativamente reciente, de algunos movimientos
armados en Amrica Latina, prueba el terrible costo poltico y humano que
ha tenido una prctica, ayuna de teora.
La filosofa - c o m o hemos subrayado antes- ha tratado de satisfacer por una va propia, la d e la razn, una necesidad vital: orientar al
hombre e n su relacin con el mundo. Y, con sus respuestas, lo afirma
e n l, o bien lo inquieta, desazona o insatisface an ms. Y es de esta inquietud, discordancia o inconformidad, de la que brota la conciencia de
la necesidad d e transformar ese mundo y la asuncin del deber d e contribuir a esa transformacin. Y jcul es la aportacin del filsofo e n
cuanto tal? En verdad, no la d e todo filsofo, ya que hay los que se sienten cmodos e n ese mundo mientras puedan cultivar serenamente su
propio jardn, o los que llegan a la conclusin de la irrelevancia o la
imposibilidad d e esa tarea. Pero, si el filsofo se hace eco de una
aspiracin -que crece fuera d e su propio jardn-, de los hombres sencillos y corrientes, de que el mundo no est bien hecho, d e que no se
vive e n el mejor de los mundos posibles, y de que el presente, real, ha
de ser transformado, su deber es contribuir a ello. Cmo?Por supuesto,
el filsofo es un hombre de "carne y hueso", y nada puede impedirle
participar - c o m o cualquier ciudadano- en la actividad prctica para transformarlo. Ahora bien, como filsofo, su contribucin est en hacer uso
del arma terica de que dispone: la filosofa -sin dejar d e ser teoraen el proceso prctico de transformacin. Lo cual significa no limitarse
a una interpretacin que se desentiende de sus efectos prcticos,
acogindose a la idea de una supuesta "neutralidad ideolgica". ste
-y no otro- es el sentido de la segunda parte de la Tesis xi de Marx
cuando dice: "De lo que se trata es de transformar el mundo". Si de esto
se trata, la filosofa -y tal es su mensaje- no puede limitarse a interpretar, a dar razn de lo que es, sino tambin a trazar las posibilidades,
la utopa, de lo que no siendo an, puede y debe ser. Y ha de contribuir
a ello, abrindose paso entre el Escila y Caribdis del teoricismo y el practicismo; es decir, como filosofia sin ms, como teora que sin ser de por
s prctica, cumple una funcin prctica, vital.
La filosofa sin mas ni menos
19
Pero, el ms de la filosofa, aquello que la saca de su terreno propio, no
slo le llega por el lado de la prctica, al hacer de la teora - c o m o pensaban los jvenes hegelianos- una prctica que, con el poder de la razn,
pudiera destruir la irracionalidad de la realidad misma, sino tambin
cuando la teora, sin descender del cielo e n que reina, se convierte en reina
tambin aqu en la tierra como norma, modelo o ley de la prctica. No se
trata slo de los efectos prcticos que puede tener, sino de normar,
modelar o sujetar la prctica desde su esfera propia: como idea, teora o
pensar autntico. En la historia de la filosofa no escasean los ejemplos del
poder decisorio que se le atribuye en la conformacin de lo real. Nos remitiremos a tres, e n los que se pone de manifiesto semejante relacin entre
idea y realidad, o entre teora y prctica.
El primero de ellos es el de la filosofa poltica d e Platn con su
concepcin del Rey-filsofo e n La Repblica. Los problemas de la comunidad slo sern resueltos, a juicio suyo, cuando los filsofos sean reyes
o cuando el gobierno de la ciudad est en sus manos. El ms dela filosofa
consiste aqu en el poder del filsofo, legitimado -no democrticamente-, sino por el privilegio epistemolgico de que goza en cuanto al conocimiento del Estado ideal, o de lo que la comunidad debe ser. El imperio
de la filosofa se extiende a la realidad emprica, ya que sta se halla sujeta
- c o m o sombra de la Idea- a la comunidad ideal.
Un segundo ejemplo, contemporneo, es el de la versin marxista, o
seudomarxista, que bajo el rubro de "marxismo-leninismo" se ha derrumbado e n nuestra poca con el sistema autoritario, burocrtico que pretendi conformar, en todos sus aspectos, lo real. Se trata de un nuevo
platonismo. Aqu el Rey-filsofo no es un hombre, sino el Partido que se
proclama detentador nico y exclusivo de la verdad y del secreto de la
historia, y, por tanto, el nico que puede dirigir a la sociedad en la tarea
de construir una nueva realidad social -el socialismconforme a la visin que tiene de ella. De este modo, lejos de fundarse en la prctica, la
teora se convierte e n la ideologa de una nueva clase social: la burocracia,
que la legitima y justifica. Como en la filosofa platnica, el nuevo Reyfilsofo, el Partido, legitima su papel de vanguardia, de dirigente, por el
privilegio epistemolgico de ser el depositario de una verdad que slo
l puede llevar a las masas.
El tercer ejemplo, tambin contemporneo, es el de Heidegger. No
quiero abordar ahora una cuestin digna de ser contemplada: la de la relacin posible o real, imaginaria o efectiva entre su nazismo militante y su
ontologa fundamental. Me referir exclusivamente al filsofo "de carne
20
Adolfo Sncher Vzquer
y hueso", Martin Heidegger, quien, como Rector d e la Universidad d e
Friburgo y con la credencial del Partido Nazi en el bolsillo, establece - e n
su clebre discurso de mayo de 1933- una estrecha vinculacin entre
el nazismo y la poltica universitaria alemana, a partir de varios presupuestos de su filosofa. Con base en ellos y arropado con el enorme prestigio
y la autoridad que ha conquistado desde Ser y tiempo, con su filosofa,
Heidegger se presenta como el gua, conductor o Fhrer, en la tarea
- c o m o una exigencia que l plantea- d e vincular la Universidad a la nacin alemana, o ms exactamente a la poltica nazi. As, pues, atendindonos a su famoso Discurso del rectorado, podemos decir que en l se
pone de manifiesto la concepcin, de raigambre platnica, del filsofo
como Rey o Fhrer por su acceso privilegiado a la verdad o al Ser. Estamos,
pues, en el caso del Discursocitado, ante el filsofo que pretende conducir
o dirigir una prctica poltica desde su posicin epistemolgica privilegiada, llevndola ms all -por su conversin en prctica- d e lo que
como teora puede dar.
El ms d e la filosofa n o slo puede aparecer en esta relacin con la prctica, sino tambin al ampliar desmesuradamente su propio espacio terico
hasta el punto de pretender disolver en l la propia realidad. Este ms d e
la filosofa como sistema total, omnicomprensivo y cerrado, lo ejemplifica
cabalmente el idealismo o racionalismo absoluto d e Hegel y, en mayor o
menor grado, los diferentes sistemas especulativos, metafsicos, que
constituyen verdaderas catedrales del pensamiento en las que se pretende comprender o encerrar todo lo existente. Se trata de macrofilosofas en
las que la relacin del hombre con el mundo se disuelve, o se vuelve secundaria con respecto al principio universal, supremo, que todo lo rige, 11mese Dios, Idea, Espritu o Materia.
El ms de la filosofa aparece tambin cuando al privilegio epistemolgico que se le atribuye con respecto a la verdad, se aade el que se
atribuye a s misma al erigirse en instancia suprema o juez en la esfera del
conocimiento. Sucede lo primero cuando se presenta - e n el positivismo
clsico- como sntesis o supersaber que unifica los conocimientos de las
diferentes ciencias, lo que hace d e ella la Ciencia d e las ciencias. Y lo segundo acontece cuando se considera como un saber fundamental que la
convierte en el juez que fija los lmites entre ciencia e ideologa. O como
dice Althusser: "La filosofa tiene por funcin principal trazar lneas de demarcacin entre lo ideolgico de las ideologas, y lo cientfico de las ciencias". Esta misin judicial o purificadora de la filosofa, si bien no hace de
LafiIosoJia sin ms ni menos
21
ella - c o m o hace el positivismo- la Ciencia d e las ciencias, puesto que
no las sustituye en la produccin de conocimientos, s la erige en el juez
que hace saber a los cientficos lo que, al parecer, ellos no saben: lo que
es propiamente cientfico. Sin negar la aportacin que la filosofa puede
prestar al desentraar el concepto de verdad, o al esclarecer el proceso
de conocimiento, tarea que como hemos sealado antes corresponde a
la JlosoJia sin ms, se rebasa este ms cuando se atribuye a s misma el
privilegio de dar al cientfico la conciencia de su propia prctica, o de
salvarlo de las acechanzas de la ideologa, como si el hombre de ciencia
estuviera condenado a la inconsciencia o espontaneidad en su trabajo
cientfico. Pero esta especie de imperialismo filosfico que lleva a la
filosofa a extender sus fronteras, lo hallamos tambin cuando pretende
proporcionar el fundamento ltimo de todo sector de la cultura: la ciencia,
el arte, la poltica o la tcnica, lo que le dara el derecho o el nuevo
privilegio, ontolgico, de distribuir el lugar que deben ocupar cada uno
de esos sectores, as como el de reconocer cul de ellos es preeminente
en una cultura dada. Ahora bien, el lugar dominante que ocupan la poltica, por ejemplo, en la antigua sociedad griega; la religin, en la Edad
Media, feudal, o la economa en la sociedad capitalista contempornea, no
lo fija la filosofa, sino las relaciones sociales, d e clase, correspondientes.
Y ellas son, asimismo, las que se encargan de fijar el lugar que la filosofa
ocupa e n la cultura d e la sociedad y la poca d e que se trate.
Hasta ahora nos hemos detenido en lo que, a nuestro juicio, constituye
lo otro, o el ms d e la filosofa, al concebirse: como prctica de por s; como norma o modelo que determina a la prctica; como sistema absoluto
que engloba tanto a la idea como a la realidad, y, finalmente, cuando se
erige en juez de la ciencia, o fundamento ltimo de todo sector d e la
cultura. Pero la filosofa no slo se atribuye a veces ms, sino tambin
menos de lo que le corresponde o puede dar. Si ant& la hemos visto con
este ms que la coloca en una posicin privilegiada, imperial, ahora la
veremos con un menos que la empequeece, angosta o estrecha. As
sucede cuando la filosofa se reduce - c o m o la reduca Carnap en los aos
treintas, a una "rama de la lgica", lo que equivala a liquidarla, si se acepta
la tesis de que, en rigor, la filosofa es ciencia y n o propiamente filosofa.
Pero, aun aceptndola como tal, si queda reducida a la lgica, qu pensar
entonces del hecho cultural, histrico, de que unos hombres, llamados
filsofos, se hayan ocupado durante siglos del mundo, del hombre, de la
historia, de los valores, etctera? Los filsofos que se han planteado estos
22
Adogo Satzchez Vazquez
problemas "tradicionales" con la pretensin de resolverlos, lo han hecho
utilizando un lenguaje que se distanciaba de la "sintaxis lgica" o de su
uso "lgicamente correcto". De ah la inconsistencia de su planteamiento
y de sus soluciones. Es, pues, la lgica, supuestamente neutral, la llamada
a decidir el destino de esos problemas filosficos al reducirlos a problemas
de lenguaje, meramente verbales o carentes de significado.
La idea de que los problemas filosficos tradicionales, sustantivos, tienen su caldo de cultivo en un uso incorrecto del lenguaje y que, por tanto,
su uso adecuado conduce a la "disolucin" de esos problemas, es tambin
bandera de una filosofa posterior: la filosofa analtica. Pero en sta n o se
trata del lenguaje ideal, lgico, sino del lenguaje ordinario. Si en Carnap, el
"uso incorrecto" lo es con respecto a la "forma lgica" del lenguaje, en la
filosofa analtica la "incorreccin" se da e n relacin con la "gramtica ordinaria" de un lenguaje dado. Pero, con respecto a un caso como a otro, ha
objetado Rorty, la falta de criterios para analizar el concepto de "significado",
y por tanto, para establecer el significado de "anlisis"y de "anlisiscorrecto"
del lenguaje, ya se trate del lenguaje lgico o del ordinario. Con qu base
se puede pretender, entonces, reducir tan desmesuradamente el campo de
la filosofa, y expulsar de l los problemas que responden, en definitiva, a
una necesidad vital, humana? Pero esta "disolucin" de los problemas
filosficos tradicionales o sustantivos no slo puede objetarse - c o m o hace
Rorty- por la falta de criterios de significado necesarios para llevar a cabo esa "disolucin", sino tambin porque presupone tesis filosficas
sustantivas que pugna por disolver. As, por ejemplo, si la filosofa es una
actividad humana que se ocupa del lenguaje con el que los hombres hablan
a otros hombres de religin, arte, poltica, etctera, se presupone una
naturaleza humana en la que se inscribe esencialmente la funcin comunicativa. Hablar -al igual que pensar y actuar prcticamente- son actividades humanas. Por una necesidad no slo terica, sino prctica, vital, la
filosofa no puede dejar de plantearse el problema sustantivo, de la naturaleza del hombre, que slo lo es como ser pensante, comunicativo y prctico. Se hace, pues, insostenible tratar de "disolver" este problema, como
otros tambin fundamentales, y reducir la tarea del filsofo al anlisis del
uso del lenguaje, ya sea ste el lgico o el ordinario.
Semejante estreimiento de la filosofa se da tambin cuando, a partir del
reconocimiento de su componente ideolgico, en cuanto que no puede
sustraerse a los intereses sociales o de clase de su tiempo, al expresarlos
deja a un lado su filo crtico y cognoscitivo y se reduce a ese componente.
LafilosoJia sin ms ni melaos
23
La teora se convierte entonces en simple ideologa, destinada a legitimar
las relaciones de dominacin o explotacin existentes. Una filosofa. de la
historia como la que, por ejemplo, ha propuesto en nuestros das Fukuyama, con su tesis del "fin de la historia", es pura ideologa en cuanto que
su interpretacin de los grandes acontecimientos de nuestro tiempo -la
derrota del nazismo y el hundimiento del "socialismo realn- slo le sirve
para justificar la existencia sin fin del capitalismo liberal.
Pero esta filosofa que sacrifica su relacin con la verdad en el altar
de la ideologa, no slo se da al pugnar abiertamente - c o m o la del neoliberalismo- por conservar eternamente el mundo como es (el mundo de
la explotacin y la opresin), sino tambin se ha dado en filosofas que
se vinculan a una prctica de emancipacin y liberacin. As sucede con
cierta versin de la filosofa latinoamericana en nuestros das. Aunque
en Amrica Latina la filosofa puede y debe contribuir a elevar la conciencia de la identidad del hombre latinoamericano, del sentido de su historia
y de sus posibilidades de emancipacin, objetivo que entraa filosofar
desde la circunstancia latinoamericana, esto no significa que para hacer
tal filosofa haya que latinoamericanizar o dar un color continental a categoras filosficas como las de verdad, enajenacin, contradiccin, etctera. No se trata de sacrificar lo que es vlido terica o universalmente a
las exigencias d e la ideologa. Filosofar en Amrica Latina es, en este sentido, como dice Leopoldo Zea, poner en relacin las ideas y la realidad;
o como l dice tambin: filosofar sin ms, y yo agregara, ni menos.
Otro ejemplo de una filosofa de emancipacin que, por exigencias
ideolgicas, se reduce hasta convertirse en simple ideologa, es la que, en
nombre de Marx, ha dominado - c o m o "marxismo-leninismon- hasta el
derrumbe en el Este europeo del llamado "socialismo real". Con su metafsica materialista o "materialismo dialctico" y su concepcin lineal, determinista y teleolgica de la historia, se convirti en la justificacin de un
nuevo sistema de dominacin y explotacin y en la legitimacin del poder
de la burocracia estatal y del Partido. Es decir, en la ideologa de una nueva
clase. El menos de la filosofa se reduce aqu a tal grado, ante el avasallamiento de la ideologa, que aqulla prcticamente desaparece.
Llegamos al final de nuestra exposicin. Hemos dicho que la filosofa
responde a la necesidad vital de esclarecer el puesto del hombre en el
mundo, contribuyendo as a mantenerlo, reformarlo o transformarlo. Esta
necesidad vital se vuelve hoy imperiosa en un mundo en el que la violencia desafa a la razn; en el que la vida cotidiana conoce nuevas formas
24
Adolfo Snchez Vrquez
de enajenacin y colonizacin de las conciencias; en que predominan los
valores hedonistas, consumistas; e n que el progreso cientfico y tecnolgico se vuelve contra el hombre y en el que, no obstante el desarrollo econmico, tcnico y social de un grupo de pases, la mayora d e los individuos
y los pueblos slo conocen la explotacin, la miseria y la marginacin.
En este mundo, la filosofa se hace necesaria para contribuir a hacer
ms racionales y humanas las relaciones entre los hombres y los pueblos.
Pero qu filosofa? Por lo pronto, lafilosofia sin ms ni menos.
También podría gustarte
- Los Conceptos de Horizonte y Fusión de Horizontes.Documento8 páginasLos Conceptos de Horizonte y Fusión de Horizontes.Rocha ErnestAún no hay calificaciones
- Problema Mente-Cuerpo. Misterialismo, Fisicalismo.Documento8 páginasProblema Mente-Cuerpo. Misterialismo, Fisicalismo.Rocha ErnestAún no hay calificaciones
- Richard Rorty - Heidegger, Contingencia y PragmatismoDocumento25 páginasRichard Rorty - Heidegger, Contingencia y PragmatismoRocha ErnestAún no hay calificaciones
- Bataille Georges - El Estado y El Problema Del FascismoDocumento53 páginasBataille Georges - El Estado y El Problema Del FascismoRocha ErnestAún no hay calificaciones
- Bakker. La Explicacion. Una Introduccion A La Filosofia de La Ciencia.Documento84 páginasBakker. La Explicacion. Una Introduccion A La Filosofia de La Ciencia.Rocha Ernest100% (2)
- John Wheeler y Otros TextosDocumento319 páginasJohn Wheeler y Otros TextosJavier Suarez100% (3)
- Contexto de La Investigación SocialDocumento4 páginasContexto de La Investigación SocialYuri AstorgaAún no hay calificaciones
- Análisis de Textos IiiDocumento4 páginasAnálisis de Textos IiiElvis Bonifacio GilianAún no hay calificaciones
- TAREA 1 Unidad 1 Conectores Lógicos y Teoria de ConjuntosDocumento12 páginasTAREA 1 Unidad 1 Conectores Lógicos y Teoria de ConjuntosUnd AngAún no hay calificaciones
- Definir La Filosofía en El Aula PDFDocumento41 páginasDefinir La Filosofía en El Aula PDFjareck18Aún no hay calificaciones
- Rúbrica para Evaluar El Mapa ConceptualDocumento1 páginaRúbrica para Evaluar El Mapa Conceptuallucy ugarte egusquizaAún no hay calificaciones
- Filosofia de Socrates y PlatonDocumento33 páginasFilosofia de Socrates y PlatonJulianGomezDuque100% (1)
- Aaron BeckDocumento51 páginasAaron BeckConsuelo Garcia0% (1)
- Watzlawick - Teoría de La Comunicación HumanaDocumento21 páginasWatzlawick - Teoría de La Comunicación HumanaClarisa Giovannoni100% (2)
- Modulo 1 Ciencia-Tecnologia-Sociedad y DesarrolloDocumento145 páginasModulo 1 Ciencia-Tecnologia-Sociedad y DesarrolloOscar ChávezAún no hay calificaciones
- Histórica: Lecciones Sobre La Enciclopedia y Metodología de La Historia Johann Gustav DroysenDocumento3 páginasHistórica: Lecciones Sobre La Enciclopedia y Metodología de La Historia Johann Gustav DroysenAlejandra CruzAún no hay calificaciones
- Grupo 2Documento4 páginasGrupo 2Christopher Efren Aguilar MorochoAún no hay calificaciones
- Von Glasersfeld - Despedida de La ObjetividadDocumento8 páginasVon Glasersfeld - Despedida de La ObjetividadcettusAún no hay calificaciones
- Cuadernillo 2014-Ingreso A LaDocumento96 páginasCuadernillo 2014-Ingreso A LaJuan R CorbalanAún no hay calificaciones
- Cartilla - S3Documento13 páginasCartilla - S3Amparo CardenasAún no hay calificaciones
- Pluralismo ParadigmaticoDocumento2 páginasPluralismo ParadigmaticoCarolina CanAún no hay calificaciones
- Teoría Cognitiva-Evolutiva de PiagetDocumento9 páginasTeoría Cognitiva-Evolutiva de PiagetFranAún no hay calificaciones
- Requisitos Epistemologicos Vega 2022Documento23 páginasRequisitos Epistemologicos Vega 2022Liz Paola Luzalde TocreAún no hay calificaciones
- Gisele BreletDocumento8 páginasGisele BreletValeria Valle MartínezAún no hay calificaciones
- Conocimiento CientificoDocumento4 páginasConocimiento CientificoDIANAAún no hay calificaciones
- Argumentacion y Litigación OralDocumento7 páginasArgumentacion y Litigación OralVictor DekentaiAún no hay calificaciones
- Ética ProfesionalDocumento9 páginasÉtica Profesionalmiguel lantiguaAún no hay calificaciones
- Nonagono SemioticoDocumento16 páginasNonagono SemioticoRodrigo EmanuelAún no hay calificaciones
- Inventario de Los Estilos de AprendizajeDocumento7 páginasInventario de Los Estilos de AprendizajeYe LahiAún no hay calificaciones
- Semana1 Logica Proposicional CuantificadoresDocumento18 páginasSemana1 Logica Proposicional CuantificadoresSebastian Cadillo CuellarAún no hay calificaciones
- Cullen Critica de Las Razones de EducarDocumento60 páginasCullen Critica de Las Razones de EducarNicktalope100% (2)
- Trabajo SergioDocumento3 páginasTrabajo Sergio꧁JaniKy꧂ ;3Aún no hay calificaciones
- Desarrollo de Las Ciencias A Traves Del TiempoDocumento8 páginasDesarrollo de Las Ciencias A Traves Del TiempoChucky y sus amigosAún no hay calificaciones
- La Enseñanza de La Lógica en El Primer Tercio Del S. XVIII en El Colegio de S. Pablo de Granadasegún El Manuscrito de Súmulas Del P. Blas de SalasDocumento1103 páginasLa Enseñanza de La Lógica en El Primer Tercio Del S. XVIII en El Colegio de S. Pablo de Granadasegún El Manuscrito de Súmulas Del P. Blas de SalasPorretanus100% (1)