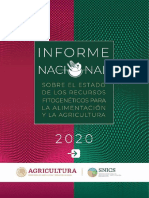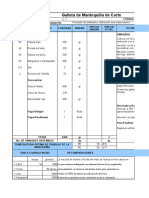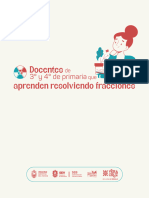Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Glifosato y Dominacion
Glifosato y Dominacion
Cargado por
Seba DavidDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Glifosato y Dominacion
Glifosato y Dominacion
Cargado por
Seba DavidCopyright:
Formatos disponibles
El glifosato y la dominacin del ambiente
El Glifosato y la dominacin del ambiente
1 Walter A. Pengue.
Ingeniero Agrnomo con especializacin en Gentica (UBA).
Master en Polticas Ambientales y Territoriales (UBA)
Doctorado en Agroecologa (ISEC-Uco).
GEPAMA - UBA wapengue@gepama.com.ar
Introduccin
El desarrollo moderno de los grandes monocultivos extensivos y sus
agroqumicos asociados, nos encuentra con que los principales promotores de
este modelo son un puado de corporaciones transnacionales que concentran
un negocio supramillonario y a las cuales poco interesan las cuestiones de
soberana y seguridad alimentaria de las naciones donde recurrentemente
promueven sus productos y han asentado sus filiales. El caso de la soja, es un
ejemplo paradigmtico incuestionable.
La historia de la soja nos cuenta que es una planta cultivada que se ha movido
en el comercio por siglos, siendo China desde sus albores uno de los
principales exportadores de la antigedad.
Tambin en la poca colonial se la exportaba desde ese pas, donde se
encuentra el centro de origen del cultivo, a Europa y los Estados Unidos. Luego
de este perodo y a partir de 1949, con la Revolucin, se suspendieron las
partidas chinas a los pases de Occidente.
Ya desde la Primera Guerra Mundial, la poltica norteamericana encontr en la
soja un factor para alcanzar la autonoma en el suministro de protenas baratas,
subvencionando su cultivo, favoreciendo el uso de la torta de soja como forraje,
integrando a los agricultores a la cadena de la industria elaboradora y
promoviendo el consumo de protenas animales.
Este proceso fue apoyado tambin muy fuertemente por las industrias de
agroqumicos que encontraron en el incremento fsico de los rendimientos de
los cultivos, un nuevo mercado tanto en los pases desarrollados, como luego
en los incipientes mercados del subdesarrollo, ya que este crecimiento slo
podra darse si se incorporaban sus productos. Estos mecanismos fueron
promocionados tambin por las agencias internacionales de fomento que
difundieron nuevas prcticas, cultivos e insumos modernos.
Asimismo, rpidamente, comenzaron a generarse importantes excedentes que
fueron utilizados como ayuda alimentaria para los pases de economas
amigas, contribuyendo a la transformacin de sus propios sistemas productivos
y el inicio de su debilidad y dependencia alimentaria, al desaparecer en muchos
casos, una base productiva muy diversa. Comienza de esta forma un proceso
de macdonaldizacin de los alimentos en la mayora de las economas de
occidente.
La dcada de los setenta con la crisis petrolera, impidi en parte la exportacin
de soja de EE.UU., momento en que las industrias elaboradoras de Europa y
Japn, buscaron oferentes alternativos en los productores brasileos, donde el
cultivo se expandi muy velozmente. Luego, a partir de la dcada siguiente
lleg a la Argentina sin demasiado xito, hasta el periodo de los noventa donde
se dieron las condiciones econmicas y estructurales para favorecer
definitivamente su implantacin.
El complejo mundial de la soja, est liderado por los EE.UU., Brasil y Argentina,
teniendo el primero y sus corporaciones, un peso relativo mucho ms
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
importante. Por el otro lado, la Unin Europea como demandante de insumos
proteicos baratos, para a su vez sostener sus industrias procesadoras, su
ineficiente sistema agroproductivo y la demanda de sus consumidores por
alimentos ms baratos, es el otro pilar que ha favorecido la monoproduccin
sojera y su expansin, especialmente en los pases de base agrcola extensiva
y agroexportadores de materias primas sin valor agregado.
El planteo productivo de la soja, revitaliz a la alicada industria mundial de
agroqumicos, al convertirse el cultivo en uno de los primeros demandantes de
los mismos. Un sistema artificial sostenido fuerte y recurrentemente por una
cada vez mayor necesidad de inputs externos, que pone en evidencia la
dependencia creciente de los productores que incurren en estas nuevas
demandas.
El caso de los herbicidas, tanto para los agricultores de las naciones ms
desarrolladas como para aquellos ms avanzados en los enclaves de los
pases subdesarrollados como en las pampas de Argentina, los estados del sur
brasileo, el Paraguay o el oriente boliviano ha seguido un mismo patrn de
utilizacin.
En la etapa actual, el principal objetivo de las corporaciones, ya con la llegada
de los nuevos eventos transgnicos, es el hallar elementos asociativos entre
sus productos ms exitosos - como ciertos herbicidas, como el glifosato, las
sulfonilureas o las imidazolinonas - con aquellos cultivos tambin de mayor
demanda mundial.
En Argentina, cultivos transgnicos de este tipo, han comenzado por ser
impulsados en el rea de mayor potencial productivo, econmico y financiero
del pas: la regin pampeana. Es as que las sojas RG (resistentes al herbicida
glifosato) fueran adoptadas en cinco aos por la totalidad de los agricultores,
adquiriendo el paquete semilla + herbicida, principalmente por el precio
relativo ms barato de ambos (ofrecido en el pas por las compaas
multinacionales que los comercializan ms bajo aqu que en sus propios pases
de origen) y la comodidad en el manejo. Esta tasa de adopcin tecnolgica
no cuenta con ningn precedente a escala temporal que la iguale.
Pero lamentablemente, los herbicidas no han sido utilizados solamente para la
produccin de forrajes y alimentos en tiempos de paz, sino que histricamente
su aplicacin ha generado importantes dividendos a las compaas tambin en
pocas de conflicto, dnde fueron aplicados como defoliantes, arbusticidas,
herbicidas o lisa y llanamente para la propia eliminacin de cultivos, como
fueran asperjados en la histrica guerra de Vietnam o en la actual Colombia,
donde la utilizacin del glifosato para una pretendida erradicacin de los
cultivos de coca, crece a niveles de consumo realmente significativos.
Si bien los estudios realizados sobre los impactos ambientales y a la salud
provocados por el glifosato, fueron desarrollados para un determinado nivel de
utilizacin, lo que estamos enfrentando actualmente es un cambio radical en
las diferentes formas de consumo del herbicida, un cambio de patrn en el
uso del mismo que incrementa los volmenes, las condiciones y formas de
aplicacin, que marcan un exceso muy marcado y ameritaran la necesidad de
implementar por un lado principios de prudencia bsicos y nuevos estudios
para analizar en este nuevo marco los daos que puede llegar a producir su
sobreutilizacin.
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
Un cultivo moderno que come mucho
La soja es el principal responsable del crecimiento de la utilizacin de
agroqumicos en la Repblica Argentina. El cultivo demanda alrededor del 46 %
del total de pesticidas utilizados por los agricultores, seguida por el maz con el
10 %, el girasol con otro 10 % y el algodn con alrededor del 7 %. Actualmente,
las ventas ms importantes del sector qumico han sido las de glifosato, con
unos 120 millones de dlares al ao y se descuenta que por el efecto
locomotora de la siembra directa y las sojas transgnicas esa demanda
seguir creciendo sostenidamente. Sin embargo, la participacin de la industria
nacional de agroqumicos alcanz tan slo el 16 %, mientras que el 45 % de los
agroqumicos utilizados tuvieron origen en el extranjero y el 39 % restante fue
formulado en Argentina con elementos importados y algunos nacionales.
Es evidente que el consumo de herbicidas ha tenido un ritmo creciente que
posiblemente se acelerar an ms en los prximos aos. De todos los rubros
de la industria de agroqumicos, el de los herbicidas ha sido el ms importante
llegando al 62 % del total de fitosanitarios. El glifosato, junto con el 2,4 D y la
atrazina son generalmente los productos ms comercializados por su
volumen.
El herbicida representa el 37 % del total de herbicidas utilizados en la
produccin agrcola argentina y su importancia y consumo lo han convertido en
un insumo estratgico para la produccin, del mismo nivel de dependencia que
el propio gasoil para la actividad.
La zona ncleo pampeana, es una de las regiones que ms ha crecido en el
consumo del producto. Ya sea en su formulacin tradicional lquida como en su
nueva formulacin slida, combinado con otros herbicidas, diferentes grados y
con distintos coadyuvantes, el glifosato se expande como una gran mancha
sobre nuestros territorios. Hoy en da, la popularidad del herbicida ha
explotado con el desarrollo de las nuevas sojas transgnicas, que son inmunes
al glifosato, de una manera indita en la historia de la agricultura moderna, y
particularmente notable en el agro argentino.
Al cambiar radicalmente las condiciones del medio, debemos preguntarnos que
efectos tendr esta descarga masiva y continuada de producto sobre los
recursos naturales y humanos del ambiente involucrado.
Por lo tanto, sera muy importante, que se reevalen, dadas las nuevas
condiciones, formas y volumen en que el herbicida es utilizado, todas los
potenciales efectos en el medio que de su aplicacin intensiva y recurrente
pudieran derivar.
El glifosato
Cuando en mayo de 1970, John E. Franz, un investigador de la divisin de
productos agrcolas de Monsanto durante casi 40 aos (1955-1994) sintetiz el
glifosato, posiblemente no pudo imaginar el inmenso suceso que su herbicida,
luego de ms de 30 aos tendra an entre los agricultores consumidores del
producto en todo el mundo. Si bien el efecto, sobre las plantas es el mismo
es un matayuyos total las formas de manejo y objetivos de control fueron
cambiando con el tiempo.
El glifosato, es un herbicida de amplio espectro, no selectivo y de accin
sistmica, altamente efectivo para matar cualquier tipo de planta, que es
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
absorbido principalmente por las partes verdes de los tejidos vegetales. Una
vez ingresado en la planta, inhibe la accin del cido shikimico, paso obligado
hacia la sntesis de tres aminocidos esenciales, presentes en las plantas
superiores y ciertos microorganismos, pero no en animales.
Existen docenas de marcas comerciales en todo el mundo, que lo incluyen en
sus productos sobre la base de tres formulaciones bajo el nombre de glifosato:
glifosato isopropilamina y glifosato sesquisdico, cuyas patentes pertecen a
Monsanto y glifosato trimesium patentado por Zeneca en su momento
(Pesticides News, 1996).
Las ventas mundiales de glifosato, superan los 1.500 millones de dlares y se
estima que rondarn los 2.000 millones de dlares durante el prximo
quinquenio, cifra equivalente a ms de 40.000 toneladas de ingrediente activo
(Dinham, 1998). Actualmente las ventas del herbicida representan cerca del 40
% del mercado de agroqumicos a nivel mundial de Monsanto (4.032 millones
de dlares en 1998). El glifosato cubre ms del 60 % de las ventas totales
mundiales de herbicidas no selectivos, y tendr an un crecimiento mayor al
incorporarse masivamente los eventos transgnicos relacionados con su
consumo. En Argentina, de 521,5 millones de dlares en 1994 el mercado de
agroqumicos pas a 924,6 millones en 1997, y de ese valor el 70 %
corresponde a herbicidas (Esquivel, N, 1998). En los aos siguientes, se
produjo una baja en el valor de las ventas, pero no en los volmenes
comercializados, debido especialmente al precio cada vez ms bajo que el
herbicida glifosato tuvo en el mercado, que ronda los 3 a 4 dlares en
promedio, y que ha reemplazado en este corto plazo, a la mayora de los otros
productos disponibles. La facturacin de la Divisin Latinoamrica Sur (en la
cual la filial argentina aporta ms del 80 %) de la compaa Monsanto pas de
230 millones de dlares en 1997 a ms de 600 millones en 1999 (Esquivel,
op.cit).
En la Argentina existen actualmente cuatro empresas con el equipamiento
como para producir glifosato cido (dos de ellas son norteamericanas y las
otras 2, argentinas). Existen adems 14 empresas con equipamiento como
para realizar formulaciones de glifosato, partiendo de cualesquiera de las
formas en que ingresa dicho producto bsico al mercado. De estas, tres son
norteamericanas y 11 argentinas. La compaa Monsanto, puede integrar
ambos grupos.
En general, para obtener glifosato, se puede apelar a dos procesos de
produccin diferentes, que conviven en el mercado mundial: a) el de va glicina,
desarrollado por China y b) el de va IDA y PMIDA desarrollado por Monsanto.
Recientemente, para el caso argentino Monsanto ha presentado al gobierno
argentino su protesta por el aparente dumping que se producira por el ingreso
al mercado argentino de glifosato proveniente de China. En este sentido, un
mercado que es oligoplico de hecho, se vera doblemente afectado
comercialmente, si se diera lugar a la peticin, dado que la principal empresa
competidora, Atanor, compra glifosato chino por ser los precios de este ms
barato. Una disputa comercial que se exacerbar con el correr del tiempo.
Segn la Organizacin Mundial de la Salud, la toxicidad aguda del glifosato es
baja, con una DL50 en ratas de 4,230 mg/kg. Esta baja toxicidad que en la
actualidad comienza a ser revisada por los rganos de control podra ser
atribuida al mecanismo de accin del herbicida en plantas, que no se encuentra
en animales. Sin embargo, el glifosato podra tambin afectar funciones
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
enzimticas en animales (Pesticide News, op. cit) y otros efectos que nos
demandan una revisin ms exhaustiva de sus impactos derivados.
Efectos Ambientales
Los pesticidas se vienen utilizando para combatir insectos, plagas y malezas,
especialmente desde los ltimos cincuenta aos. Existe un considerable
incremento en el uso de agroqumicos a escala mundial, relacionado con los
principales cultivos de exportacin e inters global. Entre 1964 y 1995 el
consumo de agroqumicos en maz se multiplic por cinco, en soja por siete y
en papa ms de trece veces. Sin embargo, a pesar de este aumento en su
consumo y utilizacin, por el otro lado se sigue incrementando el porcentaje de
prdida de los cultivos por efecto de las diferentes plagas que ponen en accin
sus mecanismos naturales de resistencia (Pengue, W., 2000). El mayor
incremento corresponde al grupo de los herbicidas. Por su naturaleza sinttica,
su concentracin, la forma de aplicacin y sus interacciones con el medio,
existe una posibilidad cierta que estos productos puedan presentar
interacciones ms o menos complejas con el ambiente, dependiendo del tipo
de molculas presentes en su composicin. Adems de los problemas
causados con el ambiente (aparicin de tolerancia, contaminacin, deriva,
destruccin de habitats, efectos sobre la biodiversidad, etc.) , los agroqumicos
pueden determinar impactos sobre la salud humana, tanto derivados de
accidentes ocasionados durante la aplicacin, como de la exposicin de los
consumidores a travs de los alimentos (Evia y Gudynas, 2000) cuando no se
respetan los perodos de carencia o por exposicin prolongada a bajas dosis,
en poblaciones de alto riesgo, al igual que tambin por accidentes, por
elevados consumos, circulacin o deposito inadecuado, etc.
La clasificacin toxicolgica de los productos fitosanitarios se basa en su
toxicidad aguda, sea para la formulacin lquida como slida, en cuatro
categoras. Sin embargo, dicha categorizacin no da cuenta de los riesgos que
pueden derivar de la exposicin prolongada, la persistencia en el ambiente o la
bioacumulacin, tanto de sustancias activas como de los metabolitos de su
descomposicin.
Respecto del glifosato, entre las principales interacciones directas con el medio
ambiente podemos encontrar efectos vinculados con la aparicin de tolerancia
en plantas del ecosistema, sobre la biodiversidad, interacciones no deseadas
con otros productos, impactos ambientales de los coadyuvantes, etc.
Aparicin de tolerancia en las plantas del agroecosistema.
Hasta pocas recientes y an hoy en da, uno de los argumentos ms
frecuentes de las empresas se basa en que desde hace 25 aos el glifosato
viene siendo utilizado y no haba generado resistencia en ninguna maleza.
Sin embargo, actualmente comienza a aparecer tolerancia en plantas al
herbicida, y en un pas con un sistema productivo similar al nuestroen campos
manejados de manera parecida a como lo estamos haciendo actualmente con
nuestros planteos de siembra directa. El reciente descubrimiento en Australia,
de una maleza, Lolium rigidum, tolerante al glifosato es un importante llamado
de atencin que hace necesario que se exploren las estrategias de manejo de
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
la resistencia que sern importantes despus de la adopcin masiva de los
cultivos resistentes a glifosato (Heap, 1997).
El problema de la resistencia a herbicidas en Australia ha sido un inconveniente
significativo, particularmente respecto al ryegrass anual, Lolium rigidum. Todos
los grupos de herbicidas selectivos para estas especies han desarrollado
resistencia, pero hasta la fecha no haba habido registros de resistencia a los
herbicidas de contacto utilizados en presiembra. La resistencia al glifosato ha
sido considerada poco probable hasta ahora en base a su rol bioqumico y a la
forma en que era utilizado en el programa de control.
En un ensayo realizado en Australia, se ha comprobado la posibilidad de
resistencia al herbicida (Pratley et al., 1996). La experiencia se hizo en un
campo dedicado a agricultura continua desde 1980, sobre el que se haca un
uso regular de agroqumicos y sobre el cual se haban realizado ms de diez
aplicaciones de glifosato. All se recolectaron semillas de ryegrass anual a fines
de la temporada de cultivo luego de notar que las plantas haban sobrevivido a
la aplicacin del herbicida de contacto (glifosato) tanto durante la presiembra
como durante el cultivo. Las semillas fueron almacenadas y luego puestas en
germinadores de laboratorio hasta que desarrollaron el estado de 3 a 5 hojas.
En ese momento, se realizaron aplicaciones de glifosato en dosis equivalentes
a 0; 0,3; 0,6; 1,2; 2,4 y 4,8 litros por hectrea. Similar tratamiento fue hecho
sobre otra poblacin de ryegrass reconocido como susceptible al glifosato
(Grfico N 1).
El ensayo confirm la hiptesis previa. Hubo diferencia significativa en la curva
de respuesta de la muestra susceptible y aquella que era sospechosamente
resistente. A la dosis de 0,6 l/ha el 93 % de las plantas sobrevivieron, mientras
que a 1,2 l/ha el 30 % de plantas se vio afectada. Las plantas sobrevivieron
hasta dosis de herbicida de 4,8 l/ha. En las plantas susceptibles no haba
ninguna planta sobreviviente a dosis de 1,2 l/ha. Los resultados indicaron que
haba resistencia al glifosato. Una mayor aplicacin del producto incrementara
la extensin de la resistencia.
Grfico N 1 . Resistencia al Glifosato en Ryegrass anual
120
% Supervivencia
100
80
Plantas
Susceptibles
Sospecha de
Resistencia
60
40
20
0
0
148
248
498
800
1750
Tasa aplicacin glifosato
Fuente: Pratley, J et at. Glyphosate resistance in annual ryegrass. Proc. Eleventh Ann. Conf.
Grassld. Soc, NSW, 1996. Pag. 122.
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
Segn Pratley, el retraso en la aparicin de resistencia al glifosato luego de
tantos aos de aplicacin en relacin con otros herbicidas, podra deberse en
parte al patrn de uso. Como herbicida de contacto, en presiembra, cualquier
falla en el control podra estar enmascarada si se roturaba posteriormente el
suelo o bien si las plantas sobrevivientes eran controladas subsecuentemente
con herbicidas postemergentes selectivos. Una planta resistente necesita
sobrevivir a las tres fases del proceso antes de poder agregar al banco de
semillas del suelo una nueva generacin de plantas resistentes.
Evidentemente, estas condiciones estn cambiando y mucho, al permitir
las nuevas sojas RG, la aplicacin durante casi todo el ciclo del cultivo de
una cantidad mayor de herbicida.
Actualmente, han comenzado los ensayos que las compaas y las
universidades estn realizando sobre este tema de la nueva resistencia (Heap,
1998). Asimismo, prximamente es probable que se presenten otros ensayos
sobre resistencia de otras malezas en Australia al mismo herbicida (Pratley,
1998). Monsanto en los EE.UU. acaba de solicitar a la EPA (Environmental
Protection Agency) el ajuste en las etiquetas de su producto Roundup para
agregar especiales instrucciones para los agricultores que deban tratar en
reas con malezas resistentes, puesto que ya comienzan a reconocerse los
problemas de control de malezas pertenecientes a los gneros Xanthium y
Lolium. Su compaa competidora, Syngenta, por otro lado, comunica a sus
clientes, el no aplicar el herbicida ms de dos veces en cada perodo de dos
aos, y no sembrar cultivos resistentes al glifosato en el mismo potrero cada
ao. Investigaciones de campo en Iowa, Delaware y Missouri comienzan a
mostrar una necesidad mayor del herbicida para lograr un control adecuado,
especialmente en malezas que son muy prolficas del medioeste
norteamericano. Las sojas transgnicas representan ms del 75 por ciento de
toda la soja plantada en EE.UU. y el mismo porcentaje en Iowa. Alrededor de
33 millones de libras de glifosato se asperjaron sobre los cultivos de soja en el
2001, unas cinco veces ms que en 1995, de acuerdo al Departamento de
Agricultura (USDA).
En la Argentina, en un trabajo publicado por el INTA (Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria, Argentina) se informa sobre la sospecha de aparicin
de tolerancia (Papa et al., 2000) en malezas a las dosis recomendadas de
glifosato. Entre las malezas mencionadas se encuentran Parietaria debilis,
Petunia axilaris, Verbena litoralis, Verbena bonariensis, Hyhanthus parviflorus,
Iresine diffusa, Commelina erecta, Ipomoea sp. La consecuencia ambiental, es
un aumento obligado en el consumo del herbicida en el corto plazo, y cuando
se manifiesta la aparicin de resistencia, su reemplazo por otro agroqumico y
su reemplazo por otro, continuando con el mismo ciclo de intensificacin
insumo-dependiente de la revolucin verde.
El glifosato ha sido un producto buscado masivamente tanto por los
productores argentinos como norteamericanos, por su simplicidad de aplicacin
y manejo y la disminucin de los costos relativos en sus planes de control de
malezas. Inclusive de existir fallas en el control, los agricultores
norteamericanos pueden recibir Roundup adicional sin cargo (Brasher, D,
2003). Pero es evidente, que ser una solucin reduccionista y de corto plazo.
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
El uso masivo y popular del paquete semilla + herbicida est haciendo que el
herbicida no sea tan efectivo como en sus inicios y es evidente que esta
situacin de aparicin de resistencia ira a suceder, pues en este tipo de
planteos productivos es inevitable que as sea. Algunos autores como Ellstrand
y Arrila (1996) predicen una catstrofe ecolgica y econmica si ms y ms
campos son sembrados con cultivos transgnicos resistentes a diferentes
situaciones de estrs (herbicidas, insecticidas). Obviamente, la aparicin de
malezas resistentes al herbicida, creara un nuevo problema al ya problemtico
manejo de las malezas (Pengue, 2000). La recurrencia y permanencia de las
sojas RG, ciclo tras ciclo, que permiten la continua aplicacin del producto hace
que en el caso argentino la preocupacin debera ser mayor de lo que es hoy
en da (Diagrama N 1).
Diagrama N 1. Sojas Roundup Ready de segunda sobre rastrojo de trigo y
momentos de aplicacin del glifosato.
Situacin 2. Soja tradicional de 2 sobre Rastrojo de Trigo.
Siembra
Soja de 2
Siembra
Trigo
cosecha rastrojo
trigo
trigo
Barbecho Quimico
corto
Glifosato
Ab
May
Jun
Jul
Ag
Set
Oct
Nov
Dic
POE
PE
Ene
Feb
Mar
Ab
May
Diagrama N 4
Fuente: Elaboracin Propia
Fuente: Pengue, W.A. Cultivos Transgnicos, Hacia dnde vamos?. Pgina 93. Unesco, Lugar
Editorial, Buenos Aires, 2000.
Ms an, lo ser el hecho cuando las malezas resistentes ganen espacio en el
cuadro de malezas que se desea deban ser controladas en los cultivos con el
glifosato, como hemos mencionado anteriormente. Los potreros se veran
posiblemente afectados no slo ecolgicamente sino econmicamente al forzar
a los productores a utilizar otros agroqumicos, cambiando posiblemente su
estructura de costos hacia la suba.
Sin embargo, en el caso de la Argentina, la situacin pareciera ser,
especialmente la de los grandes productores, una fuerte apuesta hacia la
adopcin de nuevos paquetes semilla + herbicida, focalizados en su inters
por disponer de cultivares comerciales de trigo, girasol, maz o sorgo
resistentes al glifosato. Una encuesta realizada entre 70 empresarios que
suman alrededor de 123.070 hectreas, a razn de un promedio de 2.237, y
focalizan su actividad en Buenos Aires (50 %), Crdoba (19 %), Santa F (14) y
otras provincias (17 %) indica que el 69 % de estos productores adoptara el
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
maz transgnico (Ria Consultores, 2003). La gran mayora de los encuestados
(66 %) relacion la disponibilidad de nuevos cultivos RG con la posibilidad de
aumentar el rea sembrada con los mismos. Respecto de qu cultivo
consideraban sera prioritario para ellos en su utilizacin, casi el 70 % indic
que lo sera el maz (Grfico N 2)
Grfico N 2. Cultivo prioritario - luego de las sojas RG - para el gran
productor agropecuario en Argentina, con Caracter Resistencia al
Sorgo Glifosato
3%
Ninguno
1%
Trigo
9%
Girasol
19%
Maz
68%
Fuente: Ria Consultores, 2003. Encuesta sobre la percepcin a los nuevos cultivos resistentes al
Glifosato por parte de los productores agropecuarios en Argentina.
Esto concuerda por cierto, con los nuevos eventos prximamente disponibles
en el mercado argentino, como los maces RG y los maces BtRG, con la
misma lgica de las sojas RG.
Por otro lado, en el caso del girasol, la situacin es ms que importante.
Actualmente la Argentina se mantiene como primer exportador y segundo
productor a nivel mundial de este producto. En otro orden, el 70 % del aceite
consumido en el pas es procesado a partir del girasol. Por ello, la oleaginosa
es un cultivo estratgico para Argentina, que tiene un importante peso en la
formacin de los precios internacionales y se expande hacia ambientes
limitantes para la produccin. Por este motivo tambin, se impulsa actualmente
un importante negocio e inversiones vinculadas con la promocin del paquete
girasol + herbicidas en un plan trienal que presupuesta una inversin de
630.000 dlares aplicados a investigacin (39 %), desarrollo de tecnologa (22
%), comercializacin (14 %), difusin y capacitacin (10 %), gerenciamiento
tcnico (6 %) y asistencia tcnica en acuerdos con el INTA (5 %) (Chacra,
2003). Este plan de desarrollo del girasol promover especialmente la
liberacin comercial de girasoles resistentes a herbicidas. Bsicamente la
resistencia encuadrar en el desarrollo de nuevos girasoles tolerantes al
glifosato y ms novedoso an para el mercado argentino, la liberacin
posiblemente en la campaa 2003/2004 de girasoles tolerantes a
imidazolinonas, al estilo del paquete IMI-Corn, con el mismo supuesto ahora
Walter A. Pengue
El glifosato y la dominacin del ambiente
con el girasol,. Estos ltimos desarrollos no provendrn de un evento
transgnico, por ser estos nuevos girasoles creados por breeding y seleccin
tradicional, pero con la misma lgica. Evidentemente, al tener preeminencia en
el mercado global, Argentina podra imponer sus nuevos desarrollos con una
menor resistencia que la acaecida en el caso de las sojas transgnicas, que
encontrarn mercados alternativos libres de OGMs en el futuro mediato, para
los compradores europeos y japoneses. Evidentemente, lo que seguira
creciendo en Argentina, es el pujante negocio de agroqumicos, centralizado
ahora en el consumo de herbicidas como el glifosato y las imidazolinonas, en
los prximos aos.
Relaciones con la flora circundante.
Los efectos de deriva o escurrimiento pueden producir como hemos dicho
efectos totales o selectivos sobre la flora del ambiente involucrado. Los
herbicidas de contacto y sistmicos como el glifosato, que eliminan a todas las
especies vegetales producen sobre los espacios hacia donde llegan un efecto
de quemado - burdown, knockdown - que acta de la misma forma que un
incendio. Si el banco de semillas fuera reducido por el efecto continuo del
herbicida, es probable que se conformase una sucesin secundaria, con el
avance de nuevas especies y comunidades vegetales. Es decir, una profunda
transformacin del ecosistema.
Realmente relevante ser entonces, controlar los efectos de la deriva, el
escurrimiento y la mala aplicacin del producto, mucho del cul no llega a su
destino. Ya en 1986, Pimentel indicaba que menos del 1 % de los agroqumicos
- incluyendo a los herbicidas - aplicados alcanzaban su objetivo.
Consecuentemente, se deduce que ms del 99 % de los herbicidas aplicados
pueden contaminar los suelos, aguas, animales y vida silvestre. Si bien las
tcnicas y formas de aplicacin han mejorado mucho a la fecha, es importante
de todas formas tener presente estos guarismos.
Desde la antigua poca, en que se utilizaban escasos volumenes de glifosato
en equipos de sogas que peinaban a las plantas indeseables como el Sorgo
de Alepo (Sorghum halepensis), a las actuales condiciones de manejo con altas
aplicaciones del producto, las condiciones y relaciones del herbicida con el
medio han cambiado y mucho. El glifosato, por el bajo precio al que es ofrecido
en Argentina, grado de conocimiento y comodidad para el productor, aumenta
ao a ao su volumen comercializado (Cuadro N 1).
Cuadro N 1. Datos comparativos Consumo de Herbicidas en Argentina
Walter A. Pengue
10
El glifosato y la dominacin del ambiente
Ao 1999
Ao 2000
Agroqumicos con glifosato
En millones de dlares
En volumen, miles de litros
Precio promedio en u$s/litro
624
127
4,9
634
148
4,3
Agroqumicos sin glifosato
En millones de dlares
En volumen, miles de litros
Precio promedio en u$s/litro
421
61
6,9
370
58
6,4
Fuente: Salvador, C. El mercado de insumos agropecuarios. Boletin del Consejo Profesional de Ingeniera
Agronmica. CPIA. Ao XIV, N 62. Pgs. 4 y 5. Buenos Aires. Enero, 2002.
Este volumen consumido, ha crecido enormemente por el impulso dado a la
siembra directa durante la dcada de los noventa, donde la cifra del herbicida
se ha multiplicado en sesenta veces (Cuadro N 2)
Cuadro N 2. Evolucin histrica del consumo de glifosato en Argentina y
Siembra Directa en la dcada de los noventa.
1992/93
1993/94
1994/95
Siembra
directa. 500.000
Total de Has
1991/92
700.000
1.600.000
2.400.000
1995/96
2.800.000
1996/97
3.300.000
1997/98
4.000.000
1998/99
7.500.000
Consumo glifosato 1.000.000
En equiv. Litros
2.500.000
5.000.000
8.000.000
12.000.000
20.000.000
28.000.000
58.000.000
Fuente: Pengue, W.A. Sustentables, hasta cundo? Publicado en Le Monde Diplomatique/Edicion Cono
Sur, Mayo 2000 y Catedra CTS+I, de la Organizacin de Estados Iberoamericanos, OEI, Octubre
2001.
La tendencia creciente en la expansin de la siembra directa sigui
aumentando en la misma proporcin hasta nuestros das. Entre 1999 y el ao
2000, se produjo un incremento en los volmenes consumidos de herbicidas
del 16,5 %. Esto se debi al cambio en el mix de productos donde el glifosato
ha jugado un rol fundamental. Sin considerar los productos en que el glifosato
estaba presente en mezclas, se produjo un aumento importante en su
participacin del mercado, con un 30 % en 1999, 40 % en el 2000 y casi un 50
% en el 2002. Por otro lado, los productos que no contienen glifosato, tienen
una tendencia hacia la baja, en una proporcin del 12 %.
Impactos sobre la vida silvestre.
Aparentemente, los primeros estudios toxicolgicos requeridos oficialmente
para el registro y aprobacin del glifosato, estn siendo nuevamente revisados,
al cuestionarse su grado de benignidad, su clasificacin y el efecto toxicolgico
Walter A. Pengue
11
El glifosato y la dominacin del ambiente
relacionado. En trminos ambientales, es dable inferir que por las altas
concentraciones a los que se expone y expondr a la vida silvestre, que el
herbicida podra tener efectos directos o indirectos indeseables, que debern
ser reevaluados independiente y adecuadamente. Si muchas plantas silvestres
son refugio, alimento o rea de reproduccin de insectos benficos, su
desaparicin afectar sensiblemente los sistemas de control integrado de
plagas y enfermedades, que con debilidad an, sobreviven con una visin ms
holstica para alcanzar un manejo racional de los recursos.
Asimismo, los insectos plagas que hasta ese momento se alimentan en la
biodiversidad circundante, al verse destruidas sus fuentes de abastecimiento,
probablemente puedan desplazarse hacia los cultivos, fortaleciendo de esta
forma el ciclo agroqumico, al pretender controlarlos con insecticidas.
Adems, si bien no se lo registra como txico para abejas, los efectos con el
nuevo patrn de uso del herbicida debern revisarse, al igual que los impactos
sobre otros organismos silvestres, acuticos o terrestres, especialmente en
estudios de toxicidad aguda y estudios de largo plazo que permitan identificar
ms claramente los daos acumulativos generados por la utilizacin de
agroqumicos.
Los estudios disponibles en la actualidad demuestran que el glifosato es
levemente txico para aves silvestres. La DL 50 tanto para patos silvestres como
codornices es superior a los 4500 ppm. Lo mismo sucede con algunos anfibios,
pero ambas poblaciones tambin pueden verse afectados al destruirse sus
fuentes de alimento con la consiguiente reduccin de los mismos.
En el caso de peces e invertebrados acuticos, estos son ms sensibles al
glifosato y sus formulaciones. Su toxicidad se incrementa con las temperaturas
ms altas del agua y el pH.
Respecto de los rboles, se tiene una especial preocupacin sobre los efectos
del glifosato y otros herbicidas que pueden afectar especialmente a las
barreras rompevientos. En los EE.UU. se ha sugerido asimismo que el glifosato
reduce la rusticidad de los rboles en el invierno y adems su resistencia a
enfermedades fngicas puede verse afectada. Tambin se ha informado que
los daos en arces se incrementan luego del segundo ao de tratamiento
consecutivo con glifosato.
En otros vegetales, como los trboles, cuando fueron sembrados hasta 120
das despus de la aplicacin del herbicida, se encontr una reduccin tanto en
la fijacin de nitrgeno como en el crecimiento.
Tambin, el hecho que el glifosato haya comenzado a ser utilizado en
programas extensivos de control de cultivos ilegales de coca, amapola o
marihuana pueden generar altos impactos ambientales. Muchos de estos
cultivos se desarrollan en reas selvticas, de elevada biodiversidad e
inevitablemente se pueden afectar a especies no objetivo, cuya supervivencia
puede verse seriamente en peligro.
Interacciones Herbicida-Ambiente
Uno de los campos de investigacin en la microbiologa de suelos, es el
concerniente a la influencia que sobre las diversas poblaciones, tienen los
agroqumicos utilizados regularmente. Tales compuestos actuando ya sea
como herbicidas, insecticidas, fungicidas o nematicidas pueden alterar
Walter A. Pengue
12
El glifosato y la dominacin del ambiente
directamente a los grupos microbianos, y entre ellos a los fngicos con efectos:
biocida, mutagnico, enzimtico o selectivo.
Sobre estos aspectos, intervienen muchas variables adems de la bitica, tales
como la naturaleza de los suelos, la dosis y periodicidad en que son aplicados
dichos productos, el manejo agrcola y las condiciones climticas, limitantes
todas de las interacciones biocidas-suelos y que van a proyectarse en la
sanidad de los cultivos y la contaminacin ambiental (Alvarez et al., 1994).
En el caso del glifosato, los comentarios y documentos de las compaas
indican que el producto es retenido fuertemente por la materia orgnica y la
microflora del suelo, siendo transformado rpidamente en metabolitos menores
(tiempo de permanencia del 50 % del producto que oscila entre 1 y 174 das).
Sin embargo, se ha encontrado que el glifosato puede inhibir la fijacin
anaerbica de nitrgeno en microorganismos del suelo (Carlisle y Trevors,
1988). Tambin existen estudios que informan de una mayor permanencia del
herbicida en los suelos. Si bien se considera que la degradacin inicial es ms
rpida que la degradacin posterior de lo que permanece del producto,
resultante en una persistencia mayor de este ltimo remanente en el perfil del
suelo. La permanencia mayor se ha encontrado en varios trabajos, donde se
informa en 249 das en suelos agrcolas y entre 259 y 296 das en ocho puntos
forestales en Finnish, 335 en un sitio forestal de Ontario, 360 das en tres sitios
forestales en la Columbia Britnica y de 1 a 3 aos en 11 sitios forestales
distintos en Suecia.
Por su escasa liberacin, se lo podra considerar un contaminante menor de los
acuferos pero como tambin se lo utiliza para controlar malezas acuticas, sus
efectos sobre el medio pueden ser potenciados. Adems, el glifosato puede
escurrir en los procesos de erosin hdrica o permanecer durante ms tiempo
en aguas superficiales. Si bien su toxicidad est hasta hoy evaluada como baja,
sus efectos pueden ser mucho ms letales al estar el glifosato combinado con
ciertos surfactantes.
En Australia, muchas formulaciones de glifosato, deben advertir sobre su uso
en reas lacustres por sus efectos txicos sobre los renacuajos y ciertos tipos
de ranas (Sidney Morning Herald, 1995; Agrow, 1996). Tambin existe cierta
evidencia sobre efectos no letales del herbicida en estas especies, por lo que
se estn generando formulaciones con productos menos irritantes.
Otros autores (Cox,C, 1995), sostienen que el uso de este herbicida puede
conducir a la contaminacin ms prolongada del agua, as como daos en
animales y microorganismos benficos para el suelo. Asimismo el mismo
documento cita que en un tipo de suelo el glifosato adicionado no fue retenido y
se liber luego de un perodo de dos horas.
El glifosato es altamente soluble en agua, pero las pruebas generalizadas de
laboratorio no detectan completamente las trazas del mismo dado que
comnmente se basan en estudios con solventes orgnicos. Su persistencia en
aguas es ms corta que en el suelo. En Canad se ha encontrado que persiste
en aguas de estanques pero permanece ms tiempo en los sedimentos del
fondo. La vida media en sedimentos fue de 120 das en trabajos desarrollados
en Missouri, y mayor a un ao en trabajos impulsados en Michigan y Oregon
(Ibaez, M.L., op. cit). En el Reino Unido, la Welsh Water Company ha
detectado niveles de glifosato en aguas desde 1993, por encima de los lmites
permisibles fijados por la UE, situacin que ya fuera denunciada por ONGs
ambientales en la regin.
Walter A. Pengue
13
El glifosato y la dominacin del ambiente
En el caso de la Argentina, a pesar del importante volumen asperjado en el
pas, las consultas realizadas a organismos especializados (INTA, SAGPyA) y
a referentes calificados en el tema, indican que an no hay trabajos publicados
- si comienzan a desarrollarse algunas lneas de investigacin, sin resultados
an - sobre el particular para analizar ms ampliamente los impactos que en la
regin pudieran haberse producido en la flora y fauna silvestre, especialmente
derivados de los nuevos usos del producto.
Una cuestin importante tambin y que puede afectar sensiblemente a la flora
circundante y a cultivos no objetivos tiene relacin con los problemas de deriva,
pues hasta dosis subletales del glifosato arrastrados por el viento pueden daar
flores y plantas silvestres en distancias superiores a los 20 metros del sitio
asperjado. En aplicaciones terrestres, entre el 14 y el 78 % del herbicida puede
escapar al sitio de aplicacin original y los modelos de simulacin indican
efectos sobre especies susceptibles a los 100 metros del sitio, encontrndose
residuos del mismo en puntos a ms de 400 metros del lugar de la aplicacin
terrestre. Los mrgenes se incrementan en las aplicaciones con helicptero o
por avin, en valores de 41 al 82 % y llegando a hallarse trazas a 800 metros,
como mayor distancia estudiada. Si bien los datos del Canad implican un
amplio margen necesario para evitar el dao, la zona buffer recomendada debe
estar entre 76 y 1200 metros.
Una situacin no menos compleja, es la situacin de como los ciclos
econmicos coyunturales y la falta de polticas sectoriales y nacionales,
favorecen el desplazamiento de cultivos diversos por sistemas casi
monoproductivos. En la Argentina, durante el ltimo quinquenio, el cambio neto
de cultivos de verano por soja fue de 1.324.017 hectreas en la regin
pampeana, mientras que en la regin extrapampeana se ocupan 879.733
hectreas. A su vez, la prdida de campos forrajeros dedicados anteriormente
a ganadera alcanza las 297.900 hectreas. Un total de 2.501.650 hectreas.
Asimismo, combinados con el trigo, especialmente como soja de segunda,
habra que agregar, segn las estadsticas oficiales, unos 2.261.355 hectreas.
Un aumento del rea cultivada total de alrededor de 4.600.000 hectreas, como
puede observarse mucho de ello sino todo, directamente vinculado al boom
expansivo de la soja en el ltimo quinquenio. La monoproduccin desplaz a la
diversidad productiva.
Efectos de los coadyuvantes y surfactantes.
Los coadyuvantes y surfactantes son compuestos orgnicos que se usan para
mejorar la eficacia de los productos fitosanitarios. Al utilizar el coadyuvante en
mezcla de tanque con los productos agroqumicos se logra disminuir la tensin
superficial de los mismos, facilitando un mejor mojado del cultivo. Los
coadyuvantes son compuestos orgnicos de variada composicin y de acuerdo
a las condiciones de uso pueden o no ser txicos para abejas, peces o fauna
silvestre. No son inocuos, y pueden llegar a ser mucho ms txicos que el
propio compuesto activo.
Los aceites minerales coadyuvantes - hidrocarburos parafnicos derivados del
petrleo - se utilizan para incrementar la eficiencia del herbicida, permiten
facilitar la penetracin en la superficie tratada, reducir la disminucin de la
velocidad de evaporacin de la gota pulverizada y aumentar su adherencia.
Walter A. Pengue
14
El glifosato y la dominacin del ambiente
En algunas situaciones, los llamados inertes o coadyuvantes, agregados o
incluidos en las formulaciones de herbicidas pueden resultar ms txicos para
el medio silvestre que el herbicida en s mismo. Por ejemplo, algunas de las
formulaciones ms comunes de glifosato, contienen coadyuvantes txicos para
el desarrollo de peces y otros organismos acuticos (Goldburg et al, b, 1990), o
pueden producir daos severos en otras especies.
La forma qumica ms conocida del glifosato, el Roundup, contiene un
surfactante, POEA (polioxietileno-amina), cidos orgnicos de glifosato
relacionados, isopropilamina y agua. Los surfactantes, ms utilizados como el
POEA, pertenecen a la familia de los compuestos amino etilados, cuyos
componentes son mucho ms txicos que el propio glifosato. El POEA tiene
una toxicidad aguda de tres a cinco veces mayor que la del herbicida slo
(Cuadro N 3), puede provocar problemas respiratorios, destruccin de
glbulos rojos en humanos, daos gastrointestinales, lesiones drmicas y
ulceras oculares. Ms complejo an, es el caso que tambin pueden hallarse
contaminados con dioxano (no dioxinas) (Pesticides News, op. cit), productos
de los que se sospecha pudieran ser carcinognicos. En la actualidad se han
desarrollado nuevos susfactantes que no presentaran estos graves efectos
txicos.
Otros productos surfactantes que pueden acompaar al herbicida y pueden
presentar efectos adversos segn las pruebas toxicolgicas de estos productos
a altas dosis son el sulfato de amonio, benzisotiazodona, isobutano, cido
pelargnico, hidrxido de potasio, sulfito sdico, cido srbico e isopropilamina
por ejemplo.
Cuadro N 3. Toxicidad del herbicida Glifosato y el Surfactante POEA por
distintas vas
Va de
Glifosato y Roundup
exposicin DL50
Cat. Tox.
Oral
5600 mg/kg
IV
Dermal
>5000 mg/kg
Inhalacin 3.18 mg/L
III
POEA
DL50
~1200
mg/kg
>1260
mg/kg
Cat. Tox.
III
II
Observaciones
5 veces ms
txico
4 veces ms
txico
III
Relaciones entre el glifosato y los cultivos transgnicos.
Las principales relaciones que se encuentran entre el herbicida y los eventos
transgnicos tolerantes al mismo, dan cuenta de una utilizacin creciente del
insumo derivada de la alta disponibilidad, bajo precio relativo, comodidad y
control en el manejo, adems de una incipiente recurrencia en la aplicacin, al
notarse que el producto, en situaciones de campo, no alcanza a controlar
totalmente las malas hierbas.
Respecto del cultivo, es posible que se haya determinado algn quemado o
efectos del bronceado sobre el mismo, o incluso deformacin de brotes, pero al
no haberse desarrollado estudios sistemticos sobre los mismos, se los podra
Walter A. Pengue
15
El glifosato y la dominacin del ambiente
atribuir tanto a los efectos del herbicida, del coadyuvante o surfactante o alguna
otra consideracin ambiental no determinada. Si bien puede haber algn efecto
en el estado vegetativo, los guarismos no revelan diferencias significativas en
el rendimiento, siendo los niveles de dao muy bajos. No se determina ningn
efecto sobre la biomasa, ni sobre la floracin o fructificacin en estudios
realizados por el INTA (Papa, 1997). . Trabajos posteriores informan sobre la
necesidad de fortalecer este tipo de estudios vinculados con los efectos en los
estados vegetativos y reproductivos de las sojas RG (Nodari, R y Destro, D,
2002).
En otro cultivo resistente al glifosato, se han determinado algunos daos.
Efectivamente, en Agosto de 1997, algunos productores de algodn RR, de
Delta and Pine Land Seed Company, en el Delta del Mississipi, encontraron
capullos deformados, y la cada anticipada de los mismos (The Gene
Exchange, 1997). Del algodn RR sembrado durante ese ao,
aproximadamente el 20 % se vio afectado. Las causas del dao se investigaron
en las interacciones del cultivo con los tipos de suelo, condiciones ambientales
y aplicaciones del herbicida, pero no se lleg a ninguna conclusin ni
publicacin posterior.
Argentina, no escapa al inters y el modelo global, donde los principales
productos transgnicos tienen una fuerte vinculacin con eventos que los
hacen resistentes a distintos tipos de herbicidas. Los registros de CONABIA,
una comisin ad-hoc que fomenta estas actividades en la Secretaria de
Agricultura nacional, indican que la mayora de los productos inscriptos en los
principales cultivos, responden a estas caractersticas de asociacin entre el
herbicida que se vender y su tolerancia especfica al mismo (Cuadro N 4).
Cuadro N 4. Nmero de permisos solicitados por carcter y cultivo en la
Argentina en cultivos seleccionados:
_______________________________________________________________
Carcter Incorporado
Soja Maz Algodn
Colza Total Total (%)
Tolerancia al Glifosato
14
Tolerancia al Glufosinato
30
Tolerancia al Bromoxynil
Glufosinato y Bt
2
9
26
23,5
44
39,6
1,8
8,1
Resistencia Bt
1
17
11
1
30
27,0
_______________________________________________________________
Fuente: Pengue, W. A.Biotechnology and Farmers: Socioeconomic Aspects. En Sustainable Agriculture in
the New Millenium. 167:146-150. FoE-Oxfam-Bund. Bruselas, 2000.
Es un indicador interesante, el identificar que los usuarios de los eventos
transgnicos desconocen, las formas de contralor y las evaluaciones tcnico
ambientales que se hacen sobre los productos que utilizan. En un reciente
Walter A. Pengue
16
El glifosato y la dominacin del ambiente
informe (Clarn Rural, 2003), se comunica que resulta significativo el alto
porcentaje de respuestas de los productores (41 %) que sealan desconocer a
las instituciones responsables por la aprobacin de transgnicos en la
Argentina. Este segmento podra verse incrementado, ya que del 59 % que
respondi conocerlas, un 27 % no supo contestar que grado de confianza le
merecan las mismas. En cuanto al grado de confianza que les despiertan
estas instituciones, la amplia mayora de los agricultores evidenciaba un
nivel medio a bajo de confianza, dado que la mejor opcin slo fue elegida
por el 5 % de quienes manifestaron conocerlas, mientras que el 68 % eligi la
opcin media y la peor opcin (poco confiable).
La informacin muestra, adems del grado de desconocimiento y desconfianza
sobre los organismos que controlan la biotecnologa en Argentina por parte de
los propios productores agropecuarios usuarios de la misma, el hecho de la
escasa, apropiada y obligatoria difusin de la misma hacia la sociedad y sus
diferentes actores. Un interesante conflicto a resolver entre ciencia, tecnologa
y sociedad, pobre y sesgadamente discutido hasta ahora.
Efectos sobre la salud.
Tanto el glifosato slo como los productos que lo contienen, son ms txicos
por va dermal o inhalatoria que por ingestin, las vas comunes en la
exposicin ocupacional. En varios ensayos, la inhalacin de Roundup en ratas
caus signos de intoxicacin en todos los grupos estudiados y an en las
concentraciones ms bajas probadas. Los sntomas incluyeron secrecin nasal
oscura, jadeo, ojos congestionados, actividad reducida, erizamiento de pelos,
prdidas de peso corporal y congestin sangunea en pulmones.
El Roundup se encuentra en varios pases entre los primeros plaguicidas que
causan incidentes de envenenamiento en humanos. La mayora de stos han
involucrado irritaciones dermales y oculares en trabajadores, despus de la
exposicin durante la mezcla, carga o aplicacin. Tambin se han reportado
nauseas y mareos despus de la exposicin, as como problemas respiratorios,
aumento de la presin sangunea y reacciones alrgicas (Ibaez, M, 2002).
En el Reino Unido, el glifosato ha sido una de las principales presentaciones
por incidentes por toxicidad de acuerdo a los registros del Panel para el uso y
control de incidentes con herbicidas (PIAP). Entre 1990 y 1995, se presentaron
33 demandas y 34 casos por intoxicacin fueron registrados (HSE, 1995)
(Pesticide Monitoring Unit, 1993).
En California, el glifosato se encuentra entre los herbicidas ms comnmente
reportados como causa de enfermedad o daos entre los trabajadores que
manipulan con herbicidas. Las presentaciones ms comunes tienen relacin
con efectos oculares e irritacin de la piel (USA-EPA, 1993).
Las autoridades norteamericanas recomiendan no reingresar por un perodo de
12 horas en aquellos sitios donde el herbicida haya sido aplicado en
situaciones de control agrcola o industrial.
Literatura que debera ser revisada nuevamente a la luz de los nuevos usos y
niveles de consumo, informaban que el herbicida podra causar algunos efectos
crnicos a la salud y defectos de nacimiento en ciertos tests en animales donde
se administraron altas dosis durante perodos prolongados. En estudios
crnicos en tests de alimentacin en animales (ratas) se inform nuevamente
Walter A. Pengue
17
El glifosato y la dominacin del ambiente
prdidas de peso, efectos sanguneos y pancreticos, efectos y muertes en
animales preados, pero no presentaran evidencia de efectos cancergenos en
humanos (USA-EPA, 1993, op.cit.) Otros estudios donde fueron alimentadas
ratas con dosis superiores a los 3.500 mg/kg. con preez de entre 6 y 19 das,
tuvieron descendencia que no present efectos teratognicos pero si otros
efectos que se presentaron tanto en las madres como los fetos. En dosis de
1.000 mg/kg/da, no se observaron efectos txicos en los fetos (Extoxnet,
1994). En pruebas de laboratorio en ratas y conejos, el herbicida demostr
afectar la calidad del semen y la cantidad de espermatozoides. Segn la EPA,
exposiciones prolongadas y continuadas a restos del herbicida en aguas en
concentraciones superiores a los 0,7 mg/litro pueden llegar a causar efectos en
la reproduccin.
El glifosato fue clasificado en primera instancia como clase D, es decir no
clasificable como carcingeno humano. Despus, en respuesta a las
actividades de investigadores y grupos de cientficos independientes que
demandaban una mayor informacin, lo reclasific como clase C (posible
carcingeno humano) y en la actualidad frente a la falta de nuevas evidencias
lo ubic en el grupo E (evidencia de no carcinognesis en humanos) al no
existir nuevos estudios y tcnicas disponibles. No obstante ello, las dudas y
demandas por nuevas investigaciones siguen presentes con la misma vigencia.
Segn informa el Dr. Jorge Kaczewer, los compuestos que lo acompaan
(POEA, formaldehido), contaminaciones con 1,4 dioxano o contenidos de NNG
(N-nitroso glifosato) en las formulaciones crean cuestionamientos sobre el
potencial carcinogentico derivado del uso del herbicida, sus compuestos
acompaantes y los productos detectados con tcnicas ms modernas durante
su descomposicin (Kaczewer, J, 2002).
La aparicin de nuevos estudios independientes comienza a ampliar con ms
informacin sobre los posibles efectos y relaciones entre algunos herbicidas y
la aparicin de ciertos tipos de cncer. En un trabajo publicado en el Journal of
American Cancer Society por Hardell y Eriksson (1999) se revela segn los
autores la relacin entre glifosato y linfoma no Hodgkin (LNH).
Los
investigadores sostienen que la exposicin al herbicida puede incrementar los
riesgos de contraer linfoma no Hodgkin, sobre la base de un estudio realizado
entre 1987 y 1990 en Suecia. El estudio informa que muchas de las personas
utilizadas para el trabajo, haban estado expuestas a los herbicidas 2,4 D,
2,4,5-T, MCPA y glifosato. Se cont con un grupo de personas con cncer (404)
y un grupo testigo (741). Las relaciones para estos herbicidas fueron 51/404 y
71/741 lo que dio un promedio de 1,5. En el caso del glifosato, los valores
fueron de 4/404 y 3/741, es decir, relaciones muy bajas. Si bien el trabajo, a
juicio de los investigadores, indicara una relacin directa, sin dejar de lado la
preocupacin, nuevos estudios podran permitir alcanzar resultados ms
concluyentes (Barrow, J, 2000). El aumento de este tipo de cncer, observado
tanto en pases desarrollados como en muchos otros pases indica un
incremento desde la dcada de los setenta, de un 80 %.
Otro factor que comienza a ser de preocupacin es la presencia de acrilamida
en los alimentos. De acuerdo a un reciente informe (Cummings, J, 2002), la
presencia de acrilamida en los alimentos cocidos tiene una relacin causal con
el glifosato, aquel herbicida tolerado por los principales cultivos transgnicos
difundidos en ms de 45.000.000 hectreas en todo el mundo (principalmente
soja y maz).
Walter A. Pengue
18
El glifosato y la dominacin del ambiente
La acrilamida es la base estructural de un polmero, la poliacrilamida, un
material bien conocido en los laboratorios de biologa molecular, ya que es
utilizado como gel matricial para analizar fragmentos de ADN en secuencias de
anlisis e identificacin de protenas, bajo campos elctricos. Tambin la
poliacrilamida es utilizada ampliamente para la floculacin de materiales
orgnicos en los sistemas de purificacin de aguas. Recientemente en un
encuentro cerrado de un comit de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS)
se examinaron los hallazgos de significativos niveles de acrilamida en
vegetales cocidos (Weiss, G, 2002). La atencin que recibi este
descubrimiento se debe al hecho que la acrilamida es una potente toxina
nerviosa y puede afectar la salud reproductiva masculina, adems de causar
malformaciones congnitas en humanos y cncer en animales. La oficina de
prensa de la OMS enfatiz que este hallazgo haba causado gran sorpresa
entre la comunidad y que el contaminante probablemente pudiera provenir de
los alimentos cocinados. De todas formas, no se inform que la poliacrilamida
tambin es un aditivo conocido en mezclas comerciales de herbicidas con el
objeto de reducir la deriva y actuar como surfactante (Smith, Prues y Ochme,
1996). Varias experiencias han demostrado que la temperatura y luminosidad
contribuyen a la liberacin de acrilamida desde la poliacrilamida, adems que
se ha hallado que el glifosato puede influir sobre la solubilidad de la
poliacrilamida. La acrilamida puede ser liberada por la poliacrilamida que es
asperjada al ambiente (Smith, Prues y Ochme, 1997), una de cuyas fuentes se
encuentra en ciertas formulaciones que contienen los herbicidas con glifosato.
Los vegetales cocidos que han sido expuestos a la aplicacin recurrente del
herbicida en aplicaciones a cultivos transgenicos tolerantes o durante el
barbecho en el manejo de suelos en cultivos convencionales, pueden facilitar
una mayor liberacin de ms acrilamida o permitir su presencia en el medio
durante ms tiempo.
Una mayor profundidad y el desarrollo de estudios independientes, sumado a la
necesidad de disponer de informacin que actualmente est bajo secreto
comercial en los EE.UU. sern necesarios para dar mayor claridad sobre una
cuestin que an no se encuentra definitivamente resuelta.
Estudios desarrollados para evaluar, no slo el riesgo profesional de
exposicin, sino los efectos de la exposicin no laboral a agrotxicos en la
sociedad en general, conducidos por la EPA, concluyeron que la exposicin
dietaria es la ruta que genera el mayor impacto a la salud de la poblacin. Si la
sociedad, especialmente aquella urbana, que se nutre de los actuales sistemas
de produccin industrial de granos, tuviese acceso a alimentos con una menor
carga de agroqumicos, ms sanos e inocuos, los riesgos de contraer
enfermedades de todo tipo, se veran reducidos drsticamente, y por
consiguiente las externalidades generadas a los sistemas de salud y el sistema
econmico, cuyos costos son asumidos por el conjunto social.
La presencia y el incremento de los contenidos de trazas de glifosato en
alimentos (que pasaron sus lmites permitidos de 0,1mg/kg a 20 mg/kg)
responde al inters de las compaias en lograr una aprobacin y presencia de
mayores concentraciones de glifosato en los alimentos derivados de aquellos
cultivos que son tolerantes al herbicida. Las trazas de glifosato o sus
metabolitos tambin pueden encontrarse en alimentos preparados sobre la
base de esta leguminosa. Los anlisis de residuos de glifosato son complejos
y costosos, por eso no son realizados rutinariamente por el gobierno de los
Walter A. Pengue
19
El glifosato y la dominacin del ambiente
EE.UU. (y nunca realizados en la Argentina) (Kaczewer, op. cit.). En el ms
convencional planteo en Argentina, trigo-soja de segunda, el uso del glifosato
para el secado del grano de trigo y control de malezas en presiembra de la
soja, el contenido de trazas de herbicida se presenta en cantidades
significativas y que en el afrecho/paja puede llegar a concentraciones de 2 a 4
veces mayores incluso que en el propio grano.
Otros objetivos herbicidas
Pero los herbicidas pueden utilizarse tambin con otros fines, mucho menos
relevantes que la produccin de granos. Entre 1961 y 1972, durante la guerra
de Vietnam se asperjaron ms 76.000.000 de litros de defoliantes conocidos
como los agentes Blanco, Azul, Rosa y Naranja sobre ms de 2.500.000
hectreas de bosques del sur de ese pas, de sus campos de cultivos para
acabar con sus cosechas y para lograr abrir grandes pasillos en la selva. El
producto ms utilizado fue el agente Naranja, del que se utilizaron por lo menos
44.000.000 de litros. Este defoliante era una mezcla al 50 % de los herbicidas
con grupos fenoxi: 2,4 D (cido 2,4-diclorodifenoxiactico) y 2,4,5-T (cido
2,4,5 triclorofenoxiactico). Siete eran las compaas proveedoras del paquete
herbicida que provean al ejercito norteamericano entre las que se encontraban
Monsanto, Dow Chemical y Uniroyal. Lamentablemente, debido a la prisa por
satisfacer la demanda por agente Naranja, el producto se contamin durante el
proceso de produccin (Warwick, H, 1998).
El TCDD (2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina) era un inevitable e indeseable
subproducto de la fabricacin del 2,4,5 T. En el herbicida en su formulacin
comercial, el TCDD estaba presente en concentraciones muy bajas, de 0,05
ppm, pero en los lotes que partieron para Vietnam la concentracin alcanzaba
los 50 ppm. El TCDD es una de las dioxinas ms potentes, cuyos impactos tan
dainos han sido evaluados e informados expost a la liberacin de esa masiva
cantidad de herbicidas liberados, y corresponde a una de las familias de
compuestos qumicos descripta como el grupo de las sustancias ms txicas
para los humanos que se conocen (Roberts, L 1991; Beder, S, 1997).
Los daos ecolgicos y a la salud han sido y son tremendos, y han impactado
por igual a todos los actores involucrados. El valor de las externalidades es
inconmensurable.
Hoy en da, una historia similar combina una actividad imperial, importantes
masas selvticas y profundamente ricas en biodiversidad ecolgica y sociocultural y nuevamente los defoliantes en relevantes reas de Sud Amrica.
Con el objeto de dar una solucin final al problema de los cultivos
considerados ilegales, sus redes de distribucin y asentamiento se
intensificaron las aplicaciones masivas de glifosato en Colombia. Mientras en
el ao 2000 se asperjaron 58.000 has y en 2001, otras 84.000 has, en el 2002
la superficie tratada casi alcanz las 150.000 has, a un promedio de ms de
12.000 has mensuales. La presin por sostener o incrementar esta superficie
de control aparenta fortalecerse en el 2003. Lamentablemente, no habra
zonas vedadas a estas aplicaciones ni en trminos tnicos, sociales, culturales
o ambientales. No se tienen en cuenta las franjas de seguridad que deberan
proteger a los parques nacionales, resguardos indgenas o hasta las propias
reas de cultivos lcitos, que pueden ser alcanzadas por errores de logstica y
destruir plantaciones de yuca, banana, ctricos, maz o cacao, y en algunos
Walter A. Pengue
20
El glifosato y la dominacin del ambiente
casos hasta alcanzar las propias fuentes de agua, de las que se proveen las
poblaciones campesinas.
La zona involucrada ha recibido una descarga de ms de 2.000.000 de litros de
herbicidas, especialmente glifosato en diferentes concentraciones y con el
agregado de distintos tipos de surfactantes, que los hacen ms o menos
potentes, y cuya composicin es difcil de identificar con claridad. Los efectos
ecolgicos, el desplazamiento de comunidades indgenas enteras, los impactos
sociales y los daos a la salud comienzan a ser denunciados por
organizaciones humanitarias y ambientales de todo el mundo. No obstante, las
plantaciones ilegales siguen creciendo y en un ritmo mayor a las 200.000 has
actualmente, lo que indicara que habra una demanda sostenida tanto por el
herbicida, como por sus accesorios, como equipos de aplicacin, aviones y
todas las industrias asociadas. El crculo vicioso por supuesto no se rompe. A
pesar de tener aos estos programas de fumigacin, la produccin de drogas
sigue en aumento. El glifosato ha sido utilizado amplia e intensamente en el sur
y oeste de ese pas, incluyendo el Amazonas y la regin del Cauca.
Particularmente alarmante es el hecho que la regin del Cauca es la cabecera
de los ros Cauca, Magdalena y Putumayo. Tanto ms conflictivo, es el nuevo
hecho de pretender doblegar el cultivo con otro agente herbicida, el hongo
Fusarium oxysporum (EN-4). Hongo que no slo ataca las plantaciones de
coca, sino que al igual que los herbicidas destruye a muchas otras plantas y
podra afectar cultivos alimenticios.
A los riesgos ambientales y sociales, generados por las fumigaciones masivas,
se suman los efectos comerciales y de prdidas de mercados, para muchas
producciones primarias, que como el caf son un producto estratgico para
Colombia, de reconocido prestigio hasta ahora en los mercados
internacionales. La noticia de que la "zona cafetera de Colombia se est
fumigando por va area con glifosato" colocara en riesgo la prima de calidad
de nuestro caf y con ello dara al traste con la cotizacin y de paso con
centenares de proyectos de caf especial que muchos caficultores estn
adelantando. No ser fcil explicar en el exterior la diferenciacin entre los
territorios afectados y los que no lo estn (Unidad Cafetera Nacional, 2003).
Por otra parte, las fumigaciones, tanto de glifosato como las experimentaciones
con el Fusarium estn alcanzando al vecino Ecuador, con reales y potenciales
efectos nocivos a la biodiversidad biolgica y cultural (Accin Ecolgica, 2001).
Nuevamente la situacin se repite y repiti desde hace ms de dos dcadas en
el Chapare, en Cochabamba, donde se promova el control agroqumico de
plantaciones de coca, que las comunidades indgenas cultivan desde tiempos
ancestrales. Ya en 1982, sobre importantes extensiones (alrededor de 1100
Km2) se daban cuenta de importantes aplicaciones de herbicidas como el 2,4, 5
T y el 2,4 D (LAB, 2001). Aparentemente, el uso de los herbicidas con este tipo
de objetivos estara prohibido actualmente en Bolivia, por legislacin contenida
en la ley 1008 de la justicia boliviana, situacin que esperemos se pueda
sostener en la prctica.
Comentarios finales
El glifosato ha sido un herbicida utilizado en los programas de control de
malezas durante casi treinta aos, y si bien ha mostrado ser en algunos casos
menos txico que los otros productos que se han comercializado en el mercado
Walter A. Pengue
21
El glifosato y la dominacin del ambiente
mundial de agroqumicos, comienza a presentar rastros de agotamiento en
cuanto a sus efectos e impactos en trminos ambientales, sociales y
econmicos. A pesar que el herbicida pudo haber demostrado un importante
paso desde agroqumicos que eran altamente txicos para humanos y otros
organismos no objetivos, y de compuestos qumicos que pudieran causar
impactos directos y daos finales al ambiente, es posible tambin que su
introduccin pudiera presentar ms sutiles efectos indirectos de dao, para los
cuales los consumidores deberan estar preparados e informados.
Comienza a presentarse evidencia sobre los efectos txicos en humanos como
daos ambientales, impactos ambientales indirectos, efectos sobre flora y
fauna silvestre y aparicin de resistencia en malezas que son su objetivo.
A pesar que el herbicida sigue siendo promovido como un elemento
ambientalmente amigable y su uso es tan extensivo, habra un peligro real de
dao sobre plantas que no son objetivo del mismo incluyendo especies en
peligro. Los daos a los habitats y su destruccin pueden presentar
consecuencias irreparables en los agroecosistemas. A las dosis ms altas, en
el caso de las abejas, estas no se ven afectadas por el herbicida, ya sea por
ingestin o directamente asperjados sobre el insecto. La mayora de los
artrpodos benficos tampoco lo seran por estas vas. Pero si se debe tener
especial recaudo y consideracin en cuanto a los fuertes cambios que pueden
afectar a las poblaciones de plantas, que pueden ser hospedaje, alimento o
rea de recra de estos. Respecto al impacto sobre los polinizadores, el alerta y
la preocupacin es creciente
La concentracin en un nico herbicida, en los casos de productores que
utilicen semillas de soja resistentes al mismo podrn exacerbar an ms estos
problemas.
Pero, muy posiblemente la situacin ms conflictiva que se enfrentar sern los
nuevos impactos generados por el fuerte cambio en el patrn de uso del
herbicida, que podra hacer que una herramienta disponible en los planteos de
la agricultura industrial, se pierda al aparecer una cada vez ms factible
posibilidad de resistencia en las malezas tratadas. Una complejidad creciente,
que en la actualidad ha generado un planteo monoproductivo de potencial
riesgo para pases que como Argentina dejaron de lado su diversidad
productiva, y hasta mellaron su propia soberana y seguridad alimentaria. La
resistencia en malezas es inevitable, por lo que se deber analizar
inmediatamente las posibles alternativas a seguir.
Alternativas que deben romper con el crculo vicioso de la insumo-dependencia
y que pueden encontrarse en los planteos de control integrado de plagas y
enfermedades (MIP), los de uso racional y reducido de agroqumicos, mtodos
de control biolgico o el ms eficiente manejo sustentable propuesto por la
Agroecologa. El planteo de la agricultura industrial, no es la solucin para el
pequeo y el mediano productor agropecuario, que obligadamente est y
seguir siendo expulsado del mismo. La produccin de granos en este estilo de
agricultura, es tenido en cuenta especialmente por las compaas para los
grandes agricultores, que son los que representan la parte ms atractiva de la
torta del comercio vinculado a la venta de semillas, fertilizantes y agroqumicos.
Estos productores, necesitan escala para producir materias primas cuyo precio
es tendencialmente bajista - a medida que por su propia produccin, haya un
notable excedente de las mismas - lo que genera una necesidad de
supervivencia en detrimento, de los pequeos y medianos, que endeudados
Walter A. Pengue
22
El glifosato y la dominacin del ambiente
desde mediados de la dcada del noventa, no pueden resistir su cada del
sistema. Mientras el precio del commoditie soja baj un 28 % entre 1993 y
1999, en el periodo comprendido entre 1992 y 1999, el nmero de productores
en Las Pampas se redujo un 32 % (de 170.000 a menos de 116.000) y el
promedio de la unidad productiva pas de 243 a 357 hectreas.
Segn las propias estimaciones de la Federacin Agraria Argentina,
desaparecen tres establecimientos por da en la Pampa Hmeda en el mismo
ao en que se logr la cosecha ms grande de la historia. Las deudas del
sector alcanzan en conjunto los 12.000 millones de dlares, hay ms de
14.000.000 de hectreas an hipotecadas con los Bancos (Banco Provincia y
Nacin, junto con los Bancos privados) y son muchos los agricultores que an
no pueden hacer frente a la crisis final que los envuelve, a pesar de haberse
mejorado aparentemente las relaciones de precios insumo/producto luego de la
devaluacin .
Para las empresas proveedoras, los 100.000 productores agrcolas que an
quedan en la Pampa Hmeda compran insumos por 1300 millones de dlares.
De estos, 31.000 productores correspondientes al segmento de explotaciones
medianas y grandes adquieren unos 880 millones (70 por ciento) mientras que
los ms chicos, acceden solamente al 30 por ciento restante. Es decir, a pesar
que los ms pequeos pretenden continuar en el esquema de consumo
insumo-dependiente de la revolucin verde, es evidente que su falta de
capacidad crediticia y financiera los obliga a ingresar en un planteo que
endeudndolos cada vez ms recurrentemente, los acerque cada da ms a la
prdida de sus explotaciones.
La produccin agroecolgica, los sistemas de produccin orgnica, la
diferenciacin productiva, la autoproduccin de alimentos, el aprovechamiento
de la produccin regional sana con denominacin de origen, pueden ser
alternativas viables para los pequeos productores agropecuarios con la
colocacin de productos tanto en los mercados internos como poder hacer
frente a una cada vez ms exigente demanda de los pases compradores de
altos ingresos.
Un sistema de produccin, intensivo en tecnologas de procesos apropiables
justamente por los productores, permite a su vez la recuperacin y
revalorizacin del pequeo y mediano agricultor y la creacin de empleos ms
calificados, su arraigo y el manejo adecuado de los recursos, con una menor
degradacin ambiental y una eficiente asignacin energtica en el
agroecosistema. A esto se deberan sumar los importantes aportes y la mejora
de la distribucin de la renta interna nacional, sumado a un racional, adecuado
y sustentable manejo de los recursos naturales.
En el mercado interno, exitosos programas de autoproduccin de alimentos
agroecolgicos que funcionan a escala nacional, regional o local abastecen,
mediante distintas metodologas, la dieta alimentaria bsica hortalizas,
granos, aves y leche durante todo el ao, de aproximadamente tres millones
de argentinos, bajo condiciones extremas de pobreza, en las reas urbanas,
periurbanas, y en menor medidas, rurales.
Por otra parte, en el mercado externo, es notable la demanda de productos
verdes, especialmente en los de ms altos ingresos, que son generalmente
nuestros compradores, y a los que an antes que sea tarde! podemos
garantizar la inocuidad y naturalidad de muchos de nuestros ambientes
regionales. Esto no es una panacea, es una realidad econmica y una salida
Walter A. Pengue
23
El glifosato y la dominacin del ambiente
para los pequeos productores que an representan slo en la regin
pampeana argentina el 51 % de su superficie, que se suman a muchas
economas regionales que hasta ahora, estuvieron en franco retroceso y
proceso de desaparicin. Slo en nuestros tradicionales compradores como la
UE, la produccin orgnica involucra unos 7.300 millones de dlares en un
mercado mundial creciente de 16.000 millones a los que Argentina tiene mucho
por aportar con su produccin natural certificada tanto extensiva (ganadera,
cereales y oleaginosas) como intensiva (frutas, hortalizas, olivos, miel, yerba)
(Pengue, W., Dic, 2002)
Las alternativas no son nicas y Argentina no tiene porque estar condenada a
la monoproduccin. Existen serios anlisis econmicos que indican que si el
pas se fijase ya mismo el objetivo de llegar con produccin orgnica al 10 %
de la participacin del mercado mundial de orgnicos, Argentina estara
exportando unos 6.000 millones de dlares para el 2006. En total, esto
permitira incrementar en ms de un 23 % las exportaciones totales y ms de
un 45 % las exportaciones agroindustriales.
La planificacin estratgica de la agricultura argentina, podra incluir estas dos
alternativas en una necesaria discusin sobre su futuro en el largo plazo. Sus
extensas tierras, apropiadamente utilizadas, podran permitir el desarrollo tanto
de los grandes establecimientos como la supervivencia de los pequeos y
medianos agricultores. Existiran por cierto, incontables beneficios productivos
y distributivos, que alcanzaran a toda la sociedad, de una manera mucho ms
justa.
La insistencia sin embargo en un nico planteo productivo, puede ser un grave
antecedente para el futuro agrario, si el rol del Estado, cede a los intereses
exclusivos de ciertos sectores interesados en slo un tipo y forma de
produccin que fomente la comercializacin de monoproducciones y sus
insumos vinculados, que fortalecern el circulo dependiente de los mismos.
Porque ya es evidente que los agroqumicos propuestos por la revolucin verde
o los nuevos, nuevamente propuestos por los mismos actores de la
biorevolucin, muestran su taln de Aquiles, y es la resistencia que
inevitablemente presentarn las especies que se quieren controlar. La
naturaleza, la vida busca su camino. Y esta situacin es la que hemos querido
resaltar en este trabajo de revisin. Que la ecologa deber ser considerada
seriamente en los planteos agroecosistmicos industriales, pues ni el glifosato
ni los herbicidas que lo seguirn en la bateria producto + semilla podrn
dominar el ambiente, mientras los costos ambientales, energticos y
econmicos (las externalidades que hasta ahora no se incluyen en las
contabilidades ni macro ni microeconmicas!) sern cada da ms crecientes.
Bibliografa
Accin Ecolgica. Impacto de las fumigaciones del Putumayo en Ecuador. Quito.
Junio, 2001.
Agrow. Australian Water ban on glyphosate. N 259. 28 de Junio, 1996.
Alvarez, D et al. Efecto de herbicidas para el control de malezas en cultivo de trigo,
sobre la micota total del suelo. Revista de Investigaciones Agropecuarias. RIA. INTA.
Vol. 25. Nmero 2. Pgina 83. Buenos Aires.1994
Walter A. Pengue
24
El glifosato y la dominacin del ambiente
Barrow, J. Glyphosate and Cancer. Is there a link?. Australian Plants N 20. Diciembre,
2000. http://farrer.csu.edu.au
Beder, S. Global Spin: The Corporate Assault on Environmetalism. Scribe Publications,
Melbourne. 1997.
Brasler, D. Roundup resistant weeds are cropping up: the herbicide is son popular that
it may not be as effective as it was initially. AGNET 13 de Enero.
http://infoagro.net/es/apps/news. 2003.
Carlisle, S. M. y Trevors, J.T. Glyphosate in the Environment, Water, Soil and Air
Pollution. N 39_ 409-420. 1988.
Chacra. Revolucin en Marcha. Ao 73. N 866:26-27. Enero, 2003.
Clarin Rural. Ojo, yo no te conozco. Pgina 5. Sbado 1 de Febrero, 2003.
Cox. Caroline. Glyphosate, Part 1: Toxicology. En Journal of Pesticides Reform.
Volumen 15, Nmero 3. Northwest Coalition for Alternatives to Pesticies, Eugene, OR,
USA. 13 pginas. Otoo.1995
Cox. Caroline. Glyphosate, Part 2:Human exposure and ecological effects. En Journal
of Pesticides Reform. Volumen 15, Nmero 4. Northwest Coalition for Alternatives to
Pesticies, Eugene, OR, USA. 14 pginas. Invierno.1995
Cummings, J. Acrylamide in cooked foods: The Glyphosate Connection. http://www.isis.org.uk/acrylamide.php, The Institute of Science in Society, Londres, Agosto, 2002.
Dinham, Barbara. Resistance to glyphosate. En Pesticides News 41: 5. The Pesticides
Trust. PAN-Europe. Londres. Setiembre 1998.
Ellstrand, N y Arrila, P. Biologists predict catastrophe from crop to weed gene flow.
McGraw Hills Biotechnology Newswatch. Pag. 22. Athens, Georgia. Octubre 21, 1996.
Esquivel, Natacha. Monsanto, Semillas de Prosperidad. Revista Mercado. 74-76.
Bs.As. Diciembre, 1998.
Evia, G y Gudynas, E. Agropecuaria y Ambiente en Uruguay. Valor Agregado Ambiental
y Desarrollo Agropecuario Sustentable. Coscoroba Ediciones, Montevideo. 2000.
Extoxnet. Extension Toxicology Network. Pesticide Information Notebook. Gliphosate.
Pesticide Management Education Program, Cornell University, Ithaca. Mayo, 1994.
Goldburg et al, Biotechnologys better harvest. Herbicide-tolerant crops and the threat
to sustainable agriculture. The Biotechnology Working Group, p.45, Washington,
EE.UU, Marzo, 1990.
Hardell, L y Eriksson, M. A Case-Control Study of Non-Hodgkin Lymphoma and
Exposure to Pesticides. Journal of American Cancer Society. 85:6. Marzo 15, 1999.
Health and Safety Executive. Pesticide Incidents Investigated in 1990/1, 91/92, 92/93,
93/94, 94/95. HSE, 1995.
Heap, Y. The ocurrence of herbicide-resistant weeds worldwide. International
Conference Resistance97. 1997.
Ibaez, Mario L. Qu usan en Colombia?. El nuevo agente naranja. Efectos sobre la
salud y el ambiente de herbicidas que contienen glifosato. www.rebelion.org, 2002.
LAB. Narcotrfico y Poltica. Militarismo y Mafia en Bolivia. Primera Versin 1982.
Edicin
electrnica
del
libro
2001
se
encuentra
disponible
en:
http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/libros/cocacoup/index.html
Kaczewer, Jorge. Toxicologa del glifosato: Riesgos para la salud humana en La
Produccin Orgnica Argentina. 607:553-561. MAPO. Buenos Aires, 2002.
Nodari, R y Destro, D. Relatrio sobre a situao de lavouras de soja da regio de
Palmeira das Misses (RS), Safra 2001/2002 Cultivadas com cultivares convencionais
e
com
cultivares
transgnicas.
Biodiversidad
en
Amrica
Latina.
http://www.biodiversidadla.org/documentos1/documentos222.htm
Papa, J. et al. Efectos de diferentes tipos de glifosato sobre la biomasa en soja RR
(Cultivar A 6401 RG). INTA Oliveros. 1997.
Papa, J et. al. Malezas tolerantes que pueden afectar el cultivo de soja. INTA. Centro
Regional Santa Fe. EEA Oliveros. 2000.
Pengue, W.A. Sustentables, hasta cundo? Publicado en Le Monde
Diplomatique/Edicion Cono Sur, Mayo 2000
Walter A. Pengue
25
El glifosato y la dominacin del ambiente
Pengue, W. A. Cultivos Transgnicos. Hacia dnde vamos? Algunos efectos sobre el
ambiente, la sociedad y la economa de la nueva recombinacin tecnolgica. Lugar
Editorial. UNESCO. Buenos Aires, 2000.
Pengue, W.A. Transgnicos, Agricultura y Ambiente. Gerencia Ambiental 90:674291/735-736. Ao 9. Buenos Aires. Diciembre, 2002.
Pesticide Monitoring Unit. West Midlands Poisons Unit. Surveillance of human acute
poisoning from pesticides. Noviembre, 1993.
Pesticides News. Glyphosate. Active Ingredient Fact Sheet. N 33. Londres,
UK.Setiembre, http://www.gn.apc.org/pesticidestrust 1996.
Pimentel, D y Levitan, L. Pesticides:Amounts applied and amounts reaching pests.
BioScience. EE.UU. N 36. P. 87. 1986
Ria Consultores. Encuesta sobre la percepcin a los nuevos cultivos resistentes al
glifosato. Coordinador: Diego Casa. Buenos Aires, Enero, 2003.
Roberts, L. Dioxin Risks Revisited. Science, pp.624-6. Febrero 8.1991
Sidney Morning Herald. Ours frogs: Are they heading for the last round up?. 13 de
Setiembre, 1995.
Smith, E, Prues, S y Ochme, F. Environmental degradation of polyacrylamides: Effect
of artificial environmental conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety 35:12135. 1996.
Smith, E, Prues, S y Ochme, F. Environmental degradation of polyacrylamides: II
Effects of outdoor exposure. Ecotoxicology and Environmental Safety 37:76-91. 1997.
The Gene Exchange, Unexpected boll-drop in glyphosate resistance cotton. Union of
Concerned Scientists. Washington, Otoo, 1997
USA-EPA R.E.D. Facts: Glyphosate. Setiembre, 1993.
Unidad Cafetera Nacional. Unidad contra la lluvia de glifosato. Boletin de Prensa.
Colombia. http://www.viaalterna.com.co/planco_26feb4.htm
Vitta, J. et al. El uso masivo del glifosato en la regin. Hay una disminucin en la
diversidad de malezas?. E-Campo. Revista de Agromensajes N 9. Facultad de
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario. 17 de Febrero, 2003.
Warwick, H. Agent Orange: The poisoning of Vietnam. The Ecologist. Vol 28 N 5. Pg
264-265.Londres. Setiembre/Octubre1998
Walter A. Pengue
26
También podría gustarte
- Cacao Organico Costa RicaDocumento46 páginasCacao Organico Costa RicaJose_gaboAún no hay calificaciones
- 3 Eval Soc 4°-Iv Per-Los Taironas-12Documento2 páginas3 Eval Soc 4°-Iv Per-Los Taironas-12Paola Rangel GualdronAún no hay calificaciones
- Wolf Eric - La Revolucion MexicanaDocumento33 páginasWolf Eric - La Revolucion MexicanaGastón O. BandesAún no hay calificaciones
- AlmojabanasDocumento4 páginasAlmojabanasGloria CertucheAún no hay calificaciones
- P-EMP-001 Procedimiento para El Empaque de Harina de MaizDocumento6 páginasP-EMP-001 Procedimiento para El Empaque de Harina de MaizVanessa Torres AlvaradoAún no hay calificaciones
- Diloggum Caracol PDFDocumento18 páginasDiloggum Caracol PDFOminoOmi100% (1)
- Investigacion de OruroDocumento11 páginasInvestigacion de OruroBetto SandovalAún no hay calificaciones
- Menudo RojoDocumento5 páginasMenudo RojoSaicker PazAún no hay calificaciones
- Ley Municipal 057Documento4 páginasLey Municipal 057Evelyn Jhiovana Morales RosasAún no hay calificaciones
- Asociaciòn de Maiz, Zanahoria, AcelgaDocumento9 páginasAsociaciòn de Maiz, Zanahoria, AcelgaEugenio BarqueñoAún no hay calificaciones
- Empresa Bimbo Mayer CadenaDocumento7 páginasEmpresa Bimbo Mayer CadenaTina Va PaAún no hay calificaciones
- Informe Nacional ProducciónDocumento326 páginasInforme Nacional ProducciónvaneAún no hay calificaciones
- Informe ProyectoDocumento7 páginasInforme ProyectoDavid MartinezAún no hay calificaciones
- ETC Pasta de Choclo Sin Gluten 10x1 (D-ACA-462) v3Documento2 páginasETC Pasta de Choclo Sin Gluten 10x1 (D-ACA-462) v3Pame Zúñiga MartínezAún no hay calificaciones
- Las 7 Maravillas Del Alto Rendimiento en Maiz 2 ParteDocumento3 páginasLas 7 Maravillas Del Alto Rendimiento en Maiz 2 Partesamael mardukAún no hay calificaciones
- Cultivo de Tártago-1Documento7 páginasCultivo de Tártago-1David Leonardo Leon Caicedo100% (1)
- Memoria Descriptiva Del ProyectoDocumento4 páginasMemoria Descriptiva Del ProyectoRodery VAIRONAún no hay calificaciones
- Dieta AplvDocumento7 páginasDieta AplvAlejandra Herrera CastilloAún no hay calificaciones
- Maiz AmilaceoDocumento27 páginasMaiz AmilaceoSergio AntonyAún no hay calificaciones
- Proyectos Productivos Don Bosco 2023Documento122 páginasProyectos Productivos Don Bosco 2023Olga Maria Celis RojasAún no hay calificaciones
- Sabores de Monimbó 270812 PDFDocumento75 páginasSabores de Monimbó 270812 PDFhansellAún no hay calificaciones
- Cursos Pasteleria Basica Formulas-6Documento28 páginasCursos Pasteleria Basica Formulas-6Carla LanzAún no hay calificaciones
- Microdx de SaludDocumento70 páginasMicrodx de SaludAlondra SanchezAún no hay calificaciones
- Elaboración de Cerveza Artesanal A Partir de Maíz BlancokiylhDocumento19 páginasElaboración de Cerveza Artesanal A Partir de Maíz BlancokiylhLuis Antonio Vieyra33% (3)
- Fracciones-Tercera EdiciónDocumento196 páginasFracciones-Tercera Edicióngjahaziel0610Aún no hay calificaciones
- Que Se Hace en Las Festas JuninasDocumento3 páginasQue Se Hace en Las Festas JuninasEstefani FloresAún no hay calificaciones
- Memoria Expe MarcaraDocumento94 páginasMemoria Expe MarcaraZener StefanyAún no hay calificaciones
- Foro TematicoDocumento5 páginasForo TematicoSilvia marcia manchego puchuriAún no hay calificaciones
- Album Folclorico de CentroamericaDocumento23 páginasAlbum Folclorico de Centroamericamildred floresAún no hay calificaciones
- PYT Informe Final Proyecto AceiteDePaltaDocumento139 páginasPYT Informe Final Proyecto AceiteDePaltaWilliam Andres Castano AriasAún no hay calificaciones