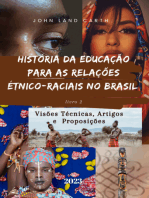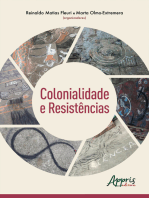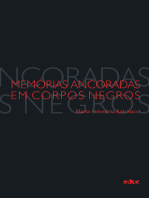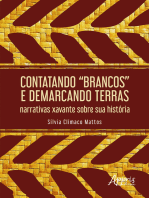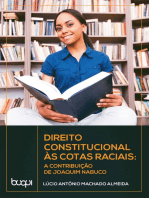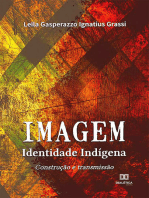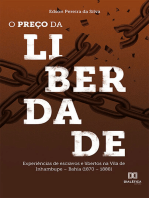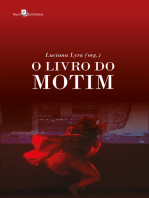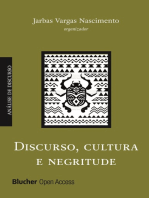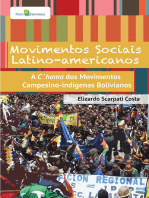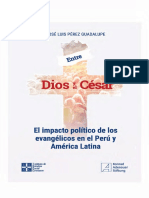Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Catherine Walsh - Son Posibles Unas Ciencias Sociales e Culturales Otras
Catherine Walsh - Son Posibles Unas Ciencias Sociales e Culturales Otras
Cargado por
Adriana Culma0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas12 páginasCatherine
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCatherine
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas12 páginasCatherine Walsh - Son Posibles Unas Ciencias Sociales e Culturales Otras
Catherine Walsh - Son Posibles Unas Ciencias Sociales e Culturales Otras
Cargado por
Adriana CulmaCatherine
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 12
éSon posibles unas
ciencias sociales/
culturales otras?
Reflexiones en torno a las
epistemologias decoloniales
romadas@ucentraledu.co * PAoS:102-113
er Tite E ta
El articulo se pregunta por la pésibilidad!d refutar los supuestos epistemolégicos que localizan la produccién de
conocimiento solo en la academia y dentro de los canones y paradigmas establecidos por el cientificismo occidental. La
autora argumenta que las ciencias sociales pueden y deben ser repensadas desde una pluri-versalidad epistemolégica que
tenga en cuenta y dialogue con las formas desproduccién de conocimicntos que se generan en dmbitos extra-académicos
y extra-cientificos. Concretamente sé refiere al pensamiento producido por comunidades indigenas y afro-andinas, que
hha sido sistematicamente invisibilizado por lo que Leopoldo Zea lamé el “Pensamiento latinoamericano”
Palabras clave: Didlogo dejsaberes, interculturalidad, colonialidad, exrocentrismo.
O artigo se pergunta pela Possibildade de refutar as(@upostos epistemoligicos que localizam a produgio de conhecimento
umicamente na academia e dentro dossednones.e paradigmas’éstabelecidos pelo cientificismo ocidental. A autora argue
menta que as ciéncias sotiais podemt e devem ser agbensadas desde wma pluri-versalidade epistemolégica que leve em
conta e dialogue com as formas de produgio de conhecimentos que so geradas em ambitos extra-académicos ¢ extra
cientiicos. Concretamente se refere a6" pensamento preduzidaipion comunidades indfgenas e afro-andinas, que tem sido
sistematicamente invisbiligado, pelo. que Leopoldo) Zea chamou deo “Pensamento latino-americano””
Palavras chaves:,Didlogo de saberes, interculturalidade, colonialidade, eurocentrismo.
The article asks for the possibilit¥.of refuting the epistemological assumptions that place the knowledge production
only in the academy and inside Canons aid paradigms established by thesWestem scientficism. The author argues that
the social sciences ean and must be'thought from.an epistemological plumiversality that takes into account and dialogues
with the farms)of knowledge production that are generated)in both extrae académic and extra-scientfic milicus. In
concrete, she makes referencé to thesthought prodticedby indigenous and African Andean communities, though that
has beéisystematically made invisible by what Leopolde Zea called)the “Lavin American thought”
Key words: dialogue’ among knowledges, interculturalitys colonialityeierocentrism
‘ORIGINAL REC: 32.7.26 ~ ACEFTADO. 0.11207
Doctora en ora titular y Diectora del Doctorado en Ext
Catt
ereidad Andina
rales Lat (canes, Coordinadora del Taller Intercultural, Uni
"de Ecuador. E-mail. cwalshOuasb.edu.ce
Simon Bolivar,
102 MINOMADAS 'No.26, ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL —CoLOMBIA
[Es necesaro ‘deconstair’
lo pensado para pensar lo por pensar.
Para desentrafar lo més entrantable
de nuestros saberesy para dar curso
«alo inédito, ariesindonos a desbarrancar
‘estas ttimas certezas a cuesionar
eleifco de lacencia
Envique Leff
E, América Latina, como en.
otras partes del mundo, el campo
de las ciencias sociales ha sido par-
te de las tendencias neo-
liberales, imperiales y
globalizantes del capi-
talismo y de la moder-
nidad. Son tendencias
que suplen la localidad
histérica por formula-
ciones tedricas monolt-
ticas, monoculturales y
“universales” y que po-
sicionan el conocimien-
to cientifico occidental
como central, negando
asfo relegando al estatus
de no conocimiento, a
los saberes derivados
de lugar y producidos
a partir de racionalida-
des sociales y culturales
distintas. Claro es que
en esta jerarquizacion,
existen ciertos supuestos
como la universalidad,
la neutralidad y el no-
lugar del conocimiento
cientifico hegeménico y
Ja superioridad del logo-
centrismo occidental
como tinica racionali-
dad capaz de ordenar el mundo.
Son estos supuestos asumidos
como verdad los que han venido
organizando y orientando las cien-
cias sociales hegeménicas desde su.
origen. No obstante, y desde los
aiios 90, se observa en Latino-
américa un fortalecimiento de es-
tos supuestos como parte de la
slobalizacién neoliberal extendida a
los campos de la ciencia y el conoci-
miento. A partir de este fortaleci-
miento, evidente en la mayoria de
las universidades de la regién, la es-
cisién cartesiana entre el ser, hacer
y conocer, entre ciencia y prictica
humana, se mantiene firme; el
canon eurocéntrico-occidental se
reposiciona como marco principal
Auasa Rend, sn tn, Gaba, 196
de interpretacién teérico: y el bo-
rramiento del lugar (incluyendo la
importancia de las experiencias
basadas-en-lugar) se asume sin ma-
yor cuestionamiento. Las conse
cuencias, como argumenta Arturo
Escobar (2005), se encuentran, por
un lado, en las asimetrias promo-
vidas por la globalizacién (en don-
\Walss,C {SEN POSBLES UNAS CIENCIAS SOCIALES|CULTURALES OTRAS?
de lo local se equipara al lugar y a
Ia tradici6n y lo global al espacio,
al capital y a la historia) y, por el
otro, en las concepciones de co-
nocimiento, cultura, naturaleza,
politica y economia y la relacién
entre ellas,
Cierto es que en los iltimas afios
la ciencia, el conocimiento especia-
lizado de la academia en general y
de las ciencias sociales en
particular y las posturas po-
Iiticas, sociales y culturales
dominantes en toro a sus
formas de teorizacién han
sido temas de debate glo-
bal! Sin embargo, y al pa-
recer, el impacto de estos
debates en el pensamiento y
la ciencia social latinoame-
ricana y su prictica ha sido
casi nulo, En contraste con
las iniciativas de los afios 60
a 70 para construir unas
ciencias sociales propias y
eriticas, promover didlogos
Sur-Sur e impulsar una prac
xis y un pensamiento de
América Latina desde aden-
tro!, actualmente se eviden-
cia en la regién un regreso a
los paradigmas liberales del
siglo XIX, incluyendo las
metanarrativas universales
de modemidad y progreso y
una posicién de no involu-
cramiento (Lander, 2000)
Pero también se evidencia la
instalacin de una nueva ra-
cionalidad cientifica que “niega el
cardcter racional a todas las formas
de conocimiento que no parten de
sus principios epistemologicos y sus
reglas metodolégicas” (Sousa San-
tos, 1987: 10-11).
Por lo tanto, el problema no
descansa simplemente en abrir,
MOMADAS ll 103
impensar o reestructurar las cien-
cias sociales como algunos estudios
sugieren, sino mas bien en poner en.
cuestién sus propias bases. Es decir,
refutar los supuestos que localizan
la produccién de conocimiento
inicamente en la academia, entre
académicos y dentro del cientifi«
cismo, los canones y los paradigmas
establecidos. También refutar los
conceptos de racionalidad que rie
gen el conocimiento mal llamado
“experto”, negador y detractor de
las pricticas, agentes y saberes que
no caben dentro de la racionalidad
hegeménica y dominante. Tal re-
futacién no implica descartar por
completo esta racionalidad, sino
hacer ver sus pretensiones colonia
les e imperiales y disputar su posi
cionamiento como tinica, de esta
manera cuestionan también la sue
puesta universalidad del conoci-
miento cientifico que preside las
ciencias sociales, en la medida en
que no capta la diversidad y rie
queza de la experiencia social ni
tampoco las alternativas epistemo-
ogicas contra-hegeménicas y de-
coloniales que emergen de esta
experiencia.
{Pueden las ciencias sociales
hhegemonicas ser reconcebidas y re-
construidas desde la perspectiva de
la pluri-versalidad epistemolégica y
la creacidn de vinculos dialégicos
dentro de esta pluri-versalidad?
{Qué implicaria considerar con se-
riedad las epistemologias que en-
cuentran sus bases en filosofias,
cosmovisiones y racionalidades dis
tintas, incluyendo en ellas las rela-
cionadas con la experiencia social,
con el territorio y Ia naturaleza, las
luchas politicas y epistémicas viv
das y con lo que Escobar (2005) Ila-
ma pricticas-en-lugar? ;Es posible
la construccién de ciencias socia-
1104 MINOMADAS
lesfculturales “otras” que no repro-
duzcan la subalternizacién de sub-
jetividades y de saberes, ni el
eurocentrismo, el colonialismo y la
racializacién de las ciencias hege-
ménicas, sino que apunten a una
mayor proyeccisn e intervencién
epistémica y social de-coloniales?
Son estas preguntas las que gufan
la presente discusidn,
La modernidad/
colonialidad y la
relacién raza-saber-ser-
naturaleza
Un punto de partida para esta
indagacidn se encuentra en los ori
genes y el desarrollo de la moder-
nidad y en el colonialismo y el
capitalismo como sus partes cons-
titutivas, Entendemos modernidad
no como fenémeno intra-europeo
sino desde su dimensién global,
vinculada con la hegemonia, pe-
riferizacion y subalternizacin
geopolitica, racial, cultural y epis-
témica que la modernidad ha es-
tablecido desde la posicion de
Europa como centro. La colonia-
lidad es el lado oculto de la mo-
dernidad, lo que articula desde la
Conquista los patrones de poder
desde la raza, el saber, el ser y la
naturaleza de acuerdo con las ne-
cesidades del capital y para el be-
neficio blanco-europeo como
también de la elite criolla. La mo-
dernidad/colonialidad entonces
sirve, por un lado, como perspec
tiva para analizar y comprender
los procesos, las formaciones y el
ordenamiento hegeménicos del
proyecto universal del sistema-mun-
do (a la vez moderno y colonial) y,
por el otro, para visibilizar, desde
la diferencia colonial, las historias,
subjetividades, conocimientos y
logicas de pensamiento y vida que
desafian esta hegemonfa.
Dentro de la colonialidad po-
demos distinguir cuatro esferas 0
dimensiones de operacién que, a
partir de su articulaci6n, contri«
buyen a mantener la diferencia co-
lonial y la subalternizacion. La
primera la constituye lo que Ant
bal Quijano (1999) ha llamado la
colonialidad del poder, entendida
como los patrones del poder mo-
demo que vinculan la raza, el con-
trol del trabajo, el Estado y la
produccisn de conocimiento. Esta
colonialidad del poder instaurd en
América Latina una estratificacién
social que ubica al blanco europeo
en la cima mientras el indio y el
negro ocupan los tiltimos peldafos
estos dos grupos son construidos
como identidades homogéneas y
negativas-. Fue este uso e institue
cionalizacién de la raza como sis
tema y estructura de clasificacién
el que sirvié como base para posi
cionar jerarquicamente ciertos
grupos sobre otros en los campos
del saber. Esta segunda dimension
es la de la colonialidad del saber
que no sélo establecis el eurocen-
trismo como perspectiva tinica de
conocimiento, sino que al mismo
tiempo, descarté por completo la
produccién intelectual indfgena
y afro como “conocimiento” y,
consecuentemente, su capacidad
intelectual
La promocién de este enlace
entre raza y saber, a lo que Eze
(2001) se refiere como “el color de
la raz6n", se encuentra claramente
en el pensamiento que, desde el sie
glo XVIII ha venido orientando la
filosofia occidental y la teorfa so-
cial, Tal ver el ejemplo mas desca-
rado es del Immanuel Kant, quien
'No.26, ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL —CoLOMBIA
en su antropologfa filoséfica seftala
que “La humanidad existe en su
mayor perfeccidn en la raza blan-
ca... Los negros son inferiores y los
mas inferiores son parte de los pue-
blos [nativos} americanos” (Kant ci-
tado por Eze, 2001: 231).
Esta perspectiva también se
encuentra en el pensamiento lati-
noamericano. Para Sar-
miento, por ejemplo, el
indio representa “la bar-
barie y, por tanto, hay que
eliminarle para abrir paso
al progreso y la civiliza-
cidn... definitivamente
existe la superioridad de
unas razas sobre otras;
entre ellas, de la raza an-
glosajona” (citado por
Sacoto, 1994: 9). El mise
mo José Carlos Mariate-
gui, conocido como uno
de los pensadores latinoa-
mericanos mas_progre-
sistas del siglo XX, fue
impulsor de esta colo-
nialidad que propagé la
idea de una jerarquia ra-
cial y epistémica, en este
caso, en torno a los pue-
blos negros, justificando
su exclusién social, cultue
ral, politica y econémica,
como también su silen-
ciamiento dentro de la
construccién tedrica y discursiva de
la modernidad. Para Maridtegui,
mientras que los indfgenas sf po-
drian hacer una contribucién social
y cultural a la sociedad moderna,
los negros no estaban en condicio-
nes de contribuir a la creacién de
ninguna cultura “por la influencia
cruda y viviente de su barbarie”
(Walsh, 2004: 336). Hasta el
antropélogo Fernando Ortiz, quien
hizo mucho por visibilizar las prac-
ticas culturales de los aftocubanos,
tuvo en su trabajo temprano un
pensamiento negativo sobre los
pueblos negros: “una raza que bajo
muchos aspectos ha conseguido
‘marcar caracteristicamente la mala
vida cubana comunicandole sus
supersticiones, sus organizaciones,
sus lenguajes, sus danzas, etc.”
(Ortiz, 1917: 38).
‘Augto Rend, “Ton aed dl stay la sangre nacent conden”
{Salo 95). Grab, 1967
Es a partir de esta racializacién
moderno-colonial que se forjé la
idea de que los indios y negros por
sf mismos no piensan; cualquier
saber viene simplemente de la
practica de/con la naturaleza, ast
clasificado y nombrado como “trae
dicidn”, nunca como ciencia 0 co-
nocimiento. De hecho, para Kant,
la “raza” se basaba en un principio
no histérico de la razén. Es decir, la
raz6n (el pensamiento y el conoci-
\Walss,C {SEN POSBLES UNAS CIENCIAS SOCIALES|CULTURALES OTRAS?
miento) estaba directamente liga-
da al estatus humano; los conside-
rados menos humanos los indios y
negros~ no tenfan raz6n o capacie
dad de pensar.
Es en esta ligaz6n entre huma-
nidad y razén la que apunta a una
tercera dimension de carcter
ontolégico, la colonialidad del ser,
que ocurre cuando algu-
nos seres se imponen so-
bre otros, ejerciendo ast
un control y persecucién
de diferentes subjetivida-
des como una dimensién
mas de los patrones de
racializacidn, colonialis-
mo y dominacién que
hemos discutido. En este
sentido, lo que sefiala la
colonialidad del ser no es la
violencia ontoldgica en
si, sino el cardcter prefe-
rencial de la violencia
que esta claramente ex-
plicado por la colonia-
lidad del poder; es decir,
la cuesti6n del ser coloni-
zado tiene un arraiga-
miento en la historia y el
espacio: “La concepeién
del espacio invita a la re-
flexién no solamente
sobre el Ser, sino mas
especificamente sobre su
aspecto colonial, el que
hace que los seres humanos sientan,
que el mundo es como un infierno
ineludible” (Maldonado-Torres,
2006: 103). Esta atencién al espa-
cio es importante por evidenciar
como la supuesta neutralidad de las
ideas filossficas y las teorias socia-
les esconde “una cartogeafia impe-
rial implicita que fusiona la raza y
el espacio |... en las formas de oie
do de la condenacién, racismo
epistémico y muchas otras [...] en
MOMADAS lH 105,
la cartografia de lo que se suele con-
siderar como trabajo filos6fico y
pensamiento critico” (Ibid.:128-
129). Pero también es importante
por lo que sugiere en términos de
estrategia opuesta. Escobar (2005)
lo aclara cuando argumenta que la
mejor manera de contrarrestar es-
tas tendencias imperializantes del
espacio propio -las que producen
la mirada desituada y desprendida
propia del cartesianismo y la cien-
cia moderna~ es activar la especi«
ficidad del lugar como nocién
contextualizada y situada de la
préctica humana,
Esta localizacisn de seres y de sus
conocimientos no silo desaffa la no-
cidn del vacio y no-lugar del conoci-
miento cientifico, sino que también
leva a la discusién la cuarta dimen-
sion de la colonialidad (no identifi«
cada o considerada por Quijano), la
que refiero aqui como la colonialidad
de la naturaleza. Con esta dimension
de la colonialidad, hago referencia a
la divisin binaria cartesiana entre
naturaleza y sociedad, una division
que descarta por completo la rela
cin milenaria entre seres, plantas y
animales como también entre ellos,
los mundos espirituales y los ancestros
(como seres también vivos). De he-
cho, esta colonialidad de la natu
raleza ha intentado eliminar la
relacionalidad que es base de la vida,
de la cosmologia y del pensamiento
fen muchas comunidades indigenas y
afros de Abya Yala’ y América Latie
na, Es esta Logica racionalista, como
sostiene Noboa (2006), la que niega
la nocién de la tierra como “el cuer-
po de la naturaleza”, como ser vivo
con sus propias formas de inteligen-
cia, sentimientos y espiritualidad,
como también la nocién de que los
seres humanos son elementos de la
tierra-naturaleza,
106 MINOMADAS
Por lo tanto, la colonialidad de
la naturaleza afiade un elemento
fundamental a los patrones del po-
der discutidos (partiendo asf de ellos
y constantemente conectandoseles):
el dominio sobre las racionalidades
culturales, las que en esencia forman
los cimentos del ser y del saber. Es la
relacidn continua del ser con el pene
sar, con el saber y el conocer, que
parte de un enlace fluido entre tres
mundos: el mundo biofisico de aba-
jo, el mundo supranatural de arriba
y el mundo humano de ahora, ast
como las formas y condiciones tan-
to del ser como del estar en ellos. El
control que ejerce la colonialidad de
la naturaleza es el de “mitoi-
zar” esta relacién, es decir,
convertirla en mito, leyen-
da y folelor y, a la ves, posi-
cionarla como no racional,
como invencién de seres no
modernos. De esta manera,
intenta eliminar y controlar
los sustentos, los sentidlos y
las comprensiones de la vie
da misma que parten de lu-
gar territorio-pacha mama,
reemplazandolos con una
racionalidad modema-occi-
dental deslocalizada que
desde las escuelas, los pro-
yectos de desarrollo y hasta
la universidad procura go-
bemar a todos.
En forma similar, Leff
2004) pone en discusidn el proble-
ma del logos cientifico que intenta
regir la racionalidad ambiental des-
de las condiciones del ser—el ser cons-
tituido por su cultura en los diferentes
contextos en los que significa a la na-
turaleza~. Por ambiente se entiende,
El campo de relaciones entre la
naturaleza ylacultura, de lo ma-
terial y lo simbslico, de la com-
plejidad del ser y del pensa-
:miento; es un saber sobre las es-
trategias de apropiacién del
‘mundo y la naturaleza a través
de las relaciones de poder que
se han inscritoen las formas do-
‘minantes de conocimiento. (Es)
elsaber ambiental que entreteje
cen una trama compleja de co-
nocimientos, pensamientos,
cosmovisiones y formaciones
discursivas que desborda el cam-
po del logos cientifico, abrien-
do un didlogo de saberes en
donde se confrontan diversas
racionalidades y tradiciones
(Leff, 2004, 4.5)
Tanto el saber ambiental del que
habla Leff como la naturaleza como
la entendemos aqut, abren otras vias
para entender y enfrentar el proble-
ma del conocimiento construido por
la modemnidad/colonialidad; plan-
tean perspectivas distintas de com-
prensién y apropiacién del mundo
que encuentran sus bases en la expe-
riencia social y las epistemologgas que
se construyen a partir de ella. En es-
[No.26. ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL — COLOMBIA
tas perspectivas la experiencia huma-
nna no queda subsumida bajo la aplie
cacién practica, instrumental y
utilitarista del conocimiento obje-
tivo, como ocurre en las ciencias
sociales hegeménicas, Tampoco que-
dan fijados estos elementos dentro
dlel proyecto epistémico de la moder-
nidad: la representacién de lo real a
través del concepto, la voluntad de
unificacion del ser y la objetivacién
y transparencia del mundo a través
del conocimiento (Leff, 2004). Mas
bien, estos campos de saber marcan
tuna “apertura” (en contraste con el
cierre que hace el “conocimiento
cientifico”), donde la creencia y el
Matos swale tor, 1963
precepto epistémico-vivencial cen-
tral es que se llega al conocimiento
desde el mundo ~desde la experien-
cia, pero también desde la cosmo-
logia ancestral y la filosofia de
existencia que da comprensién a esta
experiencia y a la vida’. En came
bio, la perspectiva modemo-occi-
dental asume que se Hega al mundo
desde el conocimiento. Y es ésta til-
tima perspectiva ya asumida y natu-
ralizada como abstracto universal,
que se puede observar tanto en la
esfera politica (incluyendo en la
relacién civilizacién-progreso-mer-
cado) como en la universidad, par-
ticularmente en su tendencia actual
neoliberal corporativa, donde la lo-
calidad historica es suplida por
formulaciones tedricas monoliticas,
monoculturales y “universales””
En esencia, lo que est en juego
entonces, son sistemas distintos de
pensar y de construir conocimiento.
Qué implicaria para las ciencias so-
Giales no limitarse a un sistema —mal
posicionado como universal- sino
poner en consideracién una
pluri-versalidad de perspec-
tivas epistemoligicas, bus-
cando de este modo un
didlogo entre ellas? (Qué
ofreceria dar visibilidad y
credibilidad a la experien-
cia social, alas pricticas y a
los agentes y saberes no te-
nidos en cuenta por la ra-
cionalidad hegeménica?
{Son estas consideraciones
suficientes 0, mas bien, ne-
cesitamos ser mas radicales,
contemplando la construc-
cin de ciencias sociales!
culturales “otras”, que apun-
ten hacia una mayor pro-
yeccién e intervencién
epistémica, sociopolitica y
cultural de-coloniales?
Reflexiones en
torno a epistemologias
de-coloniales y
ciencias sociales
yculturales “otras”
Existen distintas perspectivas
desde las cuales podemos empezar
a pensar la epistemologia y las
\Walss,C {SEN POSBLES UNAS CIENCIAS SOCIALES|CULTURALES OTRAS?
ciencias sociales de otra manera.
Una perspectiva propuesta por Boa-
ventura de Sousa Santos (2005) en
el marco de la experiencia del Foro
Social Mundial y desde la operae
cién epistemologica y ontolégica
efectuada por los movimientos y
organizaciones sociales, apunta la
necesidad de “una epistemologia
del sur” que de credibilidad a las
nuevas experiencias sociales con-
trahegemsnicas y a los supuestos
epistemoldgicos alternativos que
estas experiencias construyen y
marcan. Para Santos, esta opera-
cidn epistemoldgica consiste en
dos procesos que podrfan enfren-
tar el sentido comtin de las cien-
cias sociales hegemdnicas, lo que
él llama la “sociologfa de las auc
sencias” y la “sociologia de las
emergencias”. Mientras la primera
se basa en el reconocimiento y la
valorizacién de diferentes racio-
nalidades, conocimientos, pricticas
Yy actores sociales moviéndose asf en.
el campo de las experiencias socia-
les, la segunda pretende “identificar
y ampliar los indicios de las posibles
experiencias futuras, bajo la aparien-
cia de tendencias y latencias que son
activamente ignoradas por la racio-
nalidad y el conocimiento hege-
ménicos" (Ibfd., 38), actuando de
esta manera en el campo de las ex-
pectativas sociales a partir de po-
sibilidades radicales y coneretas*
Conjuntamente, estas dos socio-
logias por su inconformismo y sus
dimensiones sociales, politicas, éti-
cas, subjetivas y de porvenir, permi-
ten comprender, actuar e imaginar
el mundo de otra manera, lo que
no hacen las ciencias sociales trae
dicionales, Ademas, sugieren otras
formas de involucramiento, de
anilisis e investigacién como tam-
bign de elaboracisn y produccién
de teoria,
MOMADAS ll 107
Claramente, la perspectiva an-
terior pone sobre el tapete el rol de
la universidad tradicional, tanto
por su aislamiento de las nuevas
pricticas de los actores emergentes
=lo que resulta en conceptos y
teorias que no se adecuan a las rea-
lidades actuales~ como por su
academicismo, elitismo, falta de
interés y de capacidad de apoyar
procesos de teorizacién y reflexién
con los movimientos y otros acto-
res sociales, Es a partir de esta rea
lidad que se ha venido planeando
la Universidad Popular de los Mo-
vvimientos Sociales como una red de
conocimiento con dos argumentos
centrales: (1) promover el encuen-
tro entre gente dedicada predomi-
nantemente a las pricticas de
transformacién social y otros dedi-
cados principalmente a la produc-
cién teérica, y (2) avanzar en el
desarrollo de un espacio para la for:
macidn de activistas y Iideres de los
movimientos sociales y de cientistas,
sociales dedicados al estudio de la
Asta Renn,
Sta Bahn
Grado,
108 MINOMADAS
transformacién social (Santos,
2003)
Otra perspectiva esta reflejada
en los procesos politicos y episté-
micos de las comunidades y orgae
nizaciones indigenas y afros de la
regidn, procesos que parten de la
in, el colonialismo y la
dominacién con la exigencia de
enfrentar lo que Manuel Zapata
Olivella ha denominado como las
cadenas que ya no estan en los pies
sino en las mentes. Con este obje-
tivo, se pueden presenciar iniciatie
vas emergentes enfocadas en la
construccién y fortalecimiento de
pensamientos y epistemologias pro-
pias. Estas iniciativas “casa adentro”
ponen en debate y discusién la pro-
duccidn de saber local y ancestral,
incluyendo sus consecuencias filo-
séficas, identitarias, ontolégicas
(subjetivas) y politicas (Cf. Crie,
2004; Walsh, 2004; Walsh y Garcia,
2002 y Walsh y Ledn, en prensa)
Estas iniciativas también han venic
do poniendo en consideracién la
produccién intelectual-activista de
personajes rara vez incluidos en las,
ciencias sociales nacionales y lati
noamericanas, como Zapata Olive-
Ha y Manuel Quintin Lame en
Colombia, Fausto Reinaga en Bo-
livia, Dolores Cuacuango y Juan
Garcia en Ecuador, entre otros, cu
yos actos, discursos y escritos se die
rigen a los procesos de liberacién
de su propia gente. Como he argu
mentado en otra parte (Walsh,
2004), buscar la manera de que es-
tos conocimientos y perspectivas
epistemoldgicas penetren los espa
cios académicos de la universidad,
rompiendo asf los silencios e ingre-
sando en el didlogo de pensamien-
to, tanto de las ciencias sociales
como de otros campos discipli«
nares, es un reto enorme.
Un ejemplo de Hlevar las episte-
mologias propias no slo a casa
adentro sino casa afuera y en el con-
texto de la educacién superior, se
[No.26. ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL — COLOMBIA
encuentra en la propuesta de la
Universidad Intercultural Amawtay
Wasi de las Nacionalidades y Pue-
blos Indfgenas del Ecuador, concep-
tualizada y pensada desde la filosofia
y cosmologia de Abya Yala, Amaw-
tay Wasi considera su tarea central
de a siguiente manera
Responder desde la epistemolo-
aa, la ética y la politica a la
descolonializacién del conoci-
miento [..) un espacio de re-
flexién que proponga nuevas
formas de concebir la construc-
cin de conocimiento [..] poten-
ciar lossaberes locales yconstruir
las ciencias del conocimiento,
como requisito indispensable para
trabajar no desde las espuestas al
orden colonial epistemoldgico,
filosofico, ético, politico y eco-
rnéimico; sino desde la propuesta
construida sobre la base de prine
cipios filoséficos [andinos]
(Amawtay Wasi, 2004: 165)
A partir del ejemplo de Amaw-
tay Wasi, podemos empezar a
visualizar “un proyecto-otro” de
educacién universitaria que toma
como punto de partida una l6gica
Y pensamiento enraizados en el en-
tendimiento y uso renovados de la
cosmovisin y teorfa filoséfica de
Abya Yala, cuyo principio clave es
la relacionalidad: la integracion,
articulacidn e interconexién entre
todos los elementos de la Pacha
mama. Esta relacionalidad vivencial
simbolica implica asumir una pers-
pectiva epistémica y sociocultural
que dé cuenta de la unidad en la
dliversidad, la dualidad complemen-
taria y la reciprocidad o Ayni que
apunta al rol fundamental del in-
tercambio de saberes y la construc-
cién colectiva del conocimiento
como responsabilidad compartida.
Es a partir de esta perspectiva
epistémico-filossfica que Amawtay
Wasi construye su propuesta intercul-
tural basada en la necesidad de re-
conocer ¢ interrelacionar diversas
racionalidades que articulan y res-
ponden a cosmovisiones, experien-
cias colectivas, “mitos fundantes”,
logicas y axiomas distintos, “de
acuerdo a los cuales dan respuestas
reflexivas y practicas a preguntas
claves relacionadas con la naturale-
za de la realidad (pregunta ontol6-
gica), las relaciones y posibilidades
de conocimiento de esa realidad
(pregunta epistemolégica) y el o los
caminos posibles de conocimiento
(pregunta metodolégica)” (173). Es
a partir de tal perspectiva que la
Amawtay Wasi intenta retar la frag
‘mentacion entre saber-ser-naturale-
za caracteristica de la racionalidad
cientifica occidental (enfocando en
sentido colectivo de pertenencia la
propia racionalidad y sabidurfa
como bases necesarias para el en-
cuentro con el otro), buscando la
complementariedad, la decolo-
nialidad y la promocién de un dis
logo intercultural permanente entre
racionalidades distintas’. El hecho
de que Amawtay Wasi haya sido
concebida como parte del proyecto
politico del movimiento indigena y
como respuesta a los legados colo-
niales, evidencia una comprensién
y prictica de la interculturalidad que
radicalmente se diferencia de la que
esti asociada al Estado y sus politi-
cas sociales y educativas. Aqui la
interculturalidad es un paradigma de
disrupcidn, pensado por medio de
la praxis politica y la construccién
de un mundo mas justo (Walsh,
2004)
Una iltima perspectiva por
mencionar en esta construccién de
ciencias socialesfculturales de otro
\Walss,C {SEN POSBLES UNAS CIENCIAS SOCIALES|CULTURALES OTRAS?
modo es la que orienta el Doctorado
de Estudios Culturales Latinoame-
ricanos de la Universidad Andina
Simén Bolivar, sede Ecuador, cuyo
enfoque central se orienta alrededor
de la problematica de las geopo-
Iiticas del conocimiento, es decir, de
la relacién entre conocimiento,
modernidad y colonialidad.
A diferencia de la mayoria de
programas de posgrados, este doc-
torado tiene caracteristicas muy
especiales, tal vez por el perfil de
los alumnos -la mayoria con una
larga trayectoria de trabajo come
prometido con movimientos y pro-
esos sociales- y tal vez por el perfil
de los profesores —algunos vincula-
dos con el proyecto colectivo de
modernidadjcolonialidad latino-
americano y otros mis ampliamen-
te con las luchas de transformacién
social. Por eso y casi desde su ini-
cio, el programa se convirtié en un
espacio de reflexidn colectiva tan-
to sobre la problemstica de la sue
puesta universalidad de las ciencias
sociales y humanas, como sobre la
realidad latinoamericana en tiem-
pos de capitalismo transnacional,
imperialismo neoliberal y global, y
de lo que Frei Betto recientemente
ha llamado la “globocolonializa-
cién”®, Buscar y trabajar hacia la
configuracién de espacios-otros de
anilisis, intervencisn y de produc-
cin de conocimientos ha sido, en-
tonces, parte central de la praxis del
programa
De hecho, estos procesos han
implicado la re-significacion de lo
que entendemos por “estudios cul-
turales latinoamericanos”. Como
he descrito en otra parte,
Es abrir un espacio de dilogo
desde Latinoamérica y espect
MOMADAS ll 109,
ficamente desde la regin an-
dina sobre la posibilidad de
(e)pensary (re)construirlos ‘es-
tudios culturales' como espacio
de encuentro politico, eritico y
de conocimientos diversos. Un
espacio de encuentro entre
dlisciplinas y proyectos intelec-
tuales, politicos yéticos que pro-
vienen de distintos momentos
histoticos y de distintos lugares
epistemolbgicos, que tiene co-
‘mo objetivo confrontar el eme
pobrecimiento de pensamiento
impulsado por ls livisiones dis-
ciplinarias, epistemoldgicas,
seograficas, ete. (Moreiras) y la
fragmentacidn socio-politica
que cada vez mas hace que la
intervencisn civica y el cambio
social aparezcan como proyec-
tos de fuerzasdivididas (Walsh,
2003: 12)
En este sentido, “los estudios
culturales” nombra un proyecto in-
telectual dirigido al (re)pensa-
miento critico y transdisciplinar, a
las relaciones fntimas entre cultue
ra, poder, politica y economia y a
las problematicas a la ver locales y
slobales reflejo de la actual Iégica
multicultural del capitalismo trans-
nacional y tardio. También repre-
senta una fuerza para enfrentar las
tendencias dominantes en las unie
versidades latinoamericanas, es-
pecialmente en los tltimos afos,
orientadas a la adopcién y reinsta-
lacién de perspectivas eurocén-
tricas del saber (Lander, 20006).
Estudios culturales en este progra-
ma refleja entonces el interés de
articular desde América Latina, en
conversacién con otras regiones del
mundo, proyectos intelectuales y
politicos que ponen en debate pen-
samientos criticos con el objetivo
de pensar fuera de los limites defi
110 MINOMADAS
nidos por el neoliberalismo y la
modernidad, y con el propésito de
construir mundos y modos de pen-
sar y ser distintos.
Reflexiones finales
Al retomar la perspectiva de
Santos, Escobar (2005) ha argu-
mentado recientemente que la tae
rea no es la buisqueda de soluciones
modernas a problemas modernos,
sino imaginar soluciones realmen-
te novedosas con hase en la practic
ca de los actores sociales de mayor
proyeccidn epistemoldgica y social.
En si, la produccidn del saber tiene
consecuencias politicas.
Es posible pensar unas ciencias
sociales/culturales “otras”? Y, ;qué
implica este pensar en relacién con
epistemologtas de-coloniales? Para
terminar, propongo unas conside-
raciones e interrogantes criticas:
1. Primero se debe considerar,
tal como lo ha afirmado el
intelectual-activista_afro-
esmeraldefio Juan Garcfa
(Walsh y Garcia, 2002), los
conocimientos que han si-
do considerados no-conoci-
mientos. Es decir, poner en
ccuestin y tensidn los signifi-
cados mantenidos y reprodu-
cidos por las universidades en
general y las ciencias socia-
les en particular, sobre qué es
conocimiento, conocimiento
de quiénes, y conocimiento
para qué, es decir, con qué
propésitos. También significa
poner en cuestién y tensién
la utilidad de teorfas euro-
céntricas para comprender la
condicién colonial, pasada y
presente.
2. Igualmente es necesario con-
siderar el posicionamiento
de pensamientos / conocimien-
tos otros, entendidos no como
un pensamiento 0 conoci-
miento mas que podria ser
sumado o aftadido al cono-
cimiento “universal” (una
suerte de multiculturalismo
epistémico), sino como un
pensamientojconocimiento
plural desde la(s) diferen-
ia(s) colonial(es), conecta-
do por la experiencia comin
del colonialismo y marcado
por el horizonte colonial de
la modernidad. jEs posible
posicionar seriamente estos
conocimientos en las univer-
sidades en general y en las
ciencias socialesfculturales en
particular? De posicionarlos,
jedmo podemos asegurar que
no Hegardn a ser simplemen-
te un conocimiento mas, un
elemento de la foclorizacién
yy peor atin, una herramienta
de manipulacién y control
politico?
3, {Como pensar nuevos luga-
res de pensamiento dentro y
fuera de la universidad? Lue
gares de pensamiento que
permitan trascender, re-
construir y sobrepasar las lie
mitaciones puestas por “la
ciencia” y los sistemas de
conocimiento (epistemolo-
fa) de la modernidad. Lue
gares, que a la vez, pongan
en debate, dislogo y discu-
sin logicas y racionalidades
diversas,
Hace 35 afios Rodolfo Staven-
hhagen public un texto con el titu-
lo: “Como descolonizar las ciencias
sociales?” Como antropélogo, el
'No.26, ABRIL 2007. UNIVERSIDAD CENTRAL —CoLOMBIA
interés de Stavenhagen fue, sobre
todo, pensar las ciencias sociales no
slo desde las formas dominantes
de la onganizacién social de su épo-
ca (el pensamiento social y po
co de la Ilustracién), sino también
como un espacio de expresién de
“contracorrientes radicales y de la
conciencia critica” (Stavenhagen,
1971: 39). Segiin argumenta él, el
conocimiento que produce el cien-
tifico social, “puede y debe volver.
se un instrumento para el cambio
que, mediante el despertar y desa-
rrollo de la conciencia critica crea-
tiva, capacite a los que no tienen
poder, a los oprimidos y coloniz:
dos, a cuestionar primero, luego a
subvertir, y modificar el sistema
existente”. (Ibid., 39),
No obstante, lo que Staven-
hhagen no toms en consideracisn es
la existencia de estos modos “otros”
de saber. En la lucha de la deco-
lonialidad del poder, saber, natura-
leza y ser, lo que los movimientos y
grupos afrodescendientes e indige-
nas necesitan no es un “despertar y
desarrollo de conciencia critica
creativa’, ni tampoco recibir capa-
citacién por intelectuales “con-
cientes” de la izquierda. Las ciencias
sociales{culturales tampoco necesi-
tan simplemente una nueva inyec-
cidn de enfoques izquierdistas del
posmarxismo o posmodernismo,
aunque sean radicales. Lo que ne-
cesitamos todos/as, es un giro dis-
tinto, un giro que parta no de la
lucha de clases, sino de la lucha de
la decolonialidad, haciendo ver de
este modo la complicidad moder-
nidad-colonialidad como marco
central que sigue organizando y
orientando “las ciencias” y el pen-
samiento académico-intelectual.
En la filosofia y el pensamiento
de los pueblos de Abya Yala, esta
mos entrando en una nueva era de
Pachakutik, la era de la clavidad. La
entrada en esta era ya est eviden-
cidndose, tanto en los proyectos
Auto Redin, La wcina, Graal, 1964
\Walss,C {SEN POSBLES UNAS CIENCIAS SOCIALES|CULTURALES OTRAS?
politicos y epistémicos de los mo-
vimientos, como en los giros deco-
loniales que estos proyectos estan
moviendo. Por eso mismo, quiero
terminar con las palabras de Evo
Morales pronunciadas en sty ponen-
cia inaugural: “Estamos ac para
decir, basta a la resistencia. De la
resistencia de 500 afios a la toma
del poder para 500 afios, indigenas,
obreros, todos los sectores para aca-
bar con esa injusticia, para acabar
con esa desigualdad, para acabar
sobre todo con la discriminacién,
opresién donde hemos sido some-
tidos [..J” (Morales, 2006).
Citas
1 Extasdiscusionesempenrona visbilzase
com la publicacin del informe de la Co:
‘isin Gulbenkian en 1996 Abr las
clencias sociales, aunque seevidenciaban
anteriormente en algunos autores euro
peos como Foucault y Bourdieu, y auto:
res ltinoamericanos como Stavenhagen,
MOMADAS M11
Gonilez Cassanova y Quiiano, entre
‘otto, Para debates mas recientes y par
tendo del problema de la modemidad/
colomalidad, ver Casto-Comes (2000),
Lander (20003), Walsh, Schiey y Cas:
Gime: (2002).
2 Noohstante, y como argumenta Lander
(20000), esta preduccin teria todavia
permancesa dentro de las metanarativas
‘universes de modemidad y progres;
pococonsideraka las implicacionesenor-
‘mes de lapluralcad de histori, sujtos
culturas que caracterizan Améfica Lati-
sna’ (521), coma también los camocimien-
tesdeestssujetesy culturasysu produc
cidn inteleemal. Esto porque su leuseen-
I de tence enfocado en la eco-
noma como el lugar de dominacién,
sando poralto otras formas de poder, par-
‘icularmente la raza como hase tanto de
clasificacién social como del Estado-na-
idm (Caf. Quiano, 2000),
3 Como argumenta Mignolo (2003), el
conocimiento “experto”sirvecomo hase
nose dela epstemologiayla“iencia"
sino también de la filosofia econémico-
politica, incluyendo los concepts de
"democracia", “libertad” y su conexién,
con el “desarollo” y "progreso", todos
Tigados al mereado
4 AbpaYala es el nombre acufiado por los
‘unas de Panam para refrine al terito-
zo las naciones indigenas de ls Amé-
rieas. Significa “terra en plena madu-
re. Para Muyulema (2001), esta forma
de nombrar tiene un doble significado
como pesicionamiento politico y como
lugar de enunciacisn, es decir, como
manera de confrontar el peso colonial
presente en “América Latina” entendi-
{a como proyecto cultural de occiden-
talisnion arculado ideoldgicamente en
clmestisie.
Un ejemplo concreto se encuentra en
Tas uchas de los movimientos indigenas
encontra del TLC. Masque simplemen-
ten desicuerdo com las politicas del Es
tado y la imposicisn eaptalist-imperial
También podría gustarte
- Um olhar além das fronteiras - educação e relações raciaisDe EverandUm olhar além das fronteiras - educação e relações raciaisAún no hay calificaciones
- "Faltam Braços nos Campos e Sobram Pernas na Cidade": Famílias, Migrações e Sociabilidades Negras no Pós-Abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)De Everand"Faltam Braços nos Campos e Sobram Pernas na Cidade": Famílias, Migrações e Sociabilidades Negras no Pós-Abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)Aún no hay calificaciones
- Os Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaDe EverandOs Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaAún no hay calificaciones
- Questão Racial e Ações Afirmativas no Brasil: resgate histórico de um debate atualDe EverandQuestão Racial e Ações Afirmativas no Brasil: resgate histórico de um debate atualAún no hay calificaciones
- Descolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaDe EverandDescolonização e Despatriarcalização à Plurinacionalidade e ao Bem-Viver na Bolívia: mulheres na construção de uma Política Feminista Contra-HegemônicaAún no hay calificaciones
- Modernidade & Colonialidade: Uma Crítica ao Discurso Científico HegemônicoDe EverandModernidade & Colonialidade: Uma Crítica ao Discurso Científico HegemônicoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- História Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2De EverandHistória Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2Aún no hay calificaciones
- Poder e desigualdades: Gênero, raça e classe na política brasileiraDe EverandPoder e desigualdades: Gênero, raça e classe na política brasileiraAún no hay calificaciones
- O pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negroDe EverandO pensamento negro em educação no Brasil: expressões do movimento negroAún no hay calificaciones
- As Pensadoras Vol. 02De EverandAs Pensadoras Vol. 02Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Epistemologias Contra-Hegemônicas: Desafios para a Educação SuperiorDe EverandEpistemologias Contra-Hegemônicas: Desafios para a Educação SuperiorAún no hay calificaciones
- Formação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaDe EverandFormação do Estado e Horizonte Plurinacional na BolíviaAún no hay calificaciones
- Contatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaDe EverandContatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaAún no hay calificaciones
- Relações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresDe EverandRelações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais da Diferença: Diálogos InterdisciplinaresAún no hay calificaciones
- Nos Rastros de Sujeitos Diaspóricos: Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de HistóriaDe EverandNos Rastros de Sujeitos Diaspóricos: Narrativas sobre a Diáspora Africana no Ensino de HistóriaAún no hay calificaciones
- Políticas da performatividade: Levantes e a biopolíticaDe EverandPolíticas da performatividade: Levantes e a biopolíticaAún no hay calificaciones
- Direito Constitucional às Cotas Raciais: A Constituição de Joaquim NabucoDe EverandDireito Constitucional às Cotas Raciais: A Constituição de Joaquim NabucoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Imagem - Identidade Indígena: construção e transmissãoDe EverandImagem - Identidade Indígena: construção e transmissãoAún no hay calificaciones
- História da Educação no Rio Grande do Norte: Instituições Escolares, Infância e Modernidade no Início do Século XXDe EverandHistória da Educação no Rio Grande do Norte: Instituições Escolares, Infância e Modernidade no Início do Século XXAún no hay calificaciones
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusDe EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAún no hay calificaciones
- Decolonialidade a partir do Brasil: Volume VIIIDe EverandDecolonialidade a partir do Brasil: Volume VIIIAún no hay calificaciones
- O preço da liberdade: experiências de escravos e libertos na Vila de Inhambupe – Bahia (1870 – 1888)De EverandO preço da liberdade: experiências de escravos e libertos na Vila de Inhambupe – Bahia (1870 – 1888)Aún no hay calificaciones
- A imprensa do Rio de Janeiro e o conceito de República (1820-1822)De EverandA imprensa do Rio de Janeiro e o conceito de República (1820-1822)Aún no hay calificaciones
- Laços de família: Africanos e crioulos na capitania de São PauloDe EverandLaços de família: Africanos e crioulos na capitania de São PauloAún no hay calificaciones
- Feminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréDe EverandFeminismos favelados: Uma experiência no Complexo da MaréAún no hay calificaciones
- Educação Escolar Quilombola no Brasil: um olhar a partir de referenciais curriculares e materiais didáticos estaduaisDe EverandEducação Escolar Quilombola no Brasil: um olhar a partir de referenciais curriculares e materiais didáticos estaduaisAún no hay calificaciones
- As Leis na Escola: Experiências Com a Implementação das Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 em Sala de AulaDe EverandAs Leis na Escola: Experiências Com a Implementação das Leis n. 10.639/03 e n. 11.645/08 em Sala de AulaAún no hay calificaciones
- Repensando Travessias: O Fazer SociológicoDe EverandRepensando Travessias: O Fazer SociológicoAún no hay calificaciones
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresDe EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAún no hay calificaciones
- A cor da cultura e a cultura da cor: reflexões sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolarDe EverandA cor da cultura e a cultura da cor: reflexões sobre as relações étnico-raciais no cotidiano escolarAún no hay calificaciones
- O Negro em Folhas Brancas:: Ensaios sobre as Imagens do Negro nos Livros Didáticos de História do Brasil (Últimas Décadas do Século XX)De EverandO Negro em Folhas Brancas:: Ensaios sobre as Imagens do Negro nos Livros Didáticos de História do Brasil (Últimas Décadas do Século XX)Aún no hay calificaciones
- Educação x Atraso: Uma análise do legado de Paulo Freire e as reestruturações promovidas no Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro em 2018/2019De EverandEducação x Atraso: Uma análise do legado de Paulo Freire e as reestruturações promovidas no Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro em 2018/2019Aún no hay calificaciones
- Ação Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraDe EverandAção Popular em Mauá: Resistência e Solidariedade em Tempos de DitaduraCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Direitos Humanos e Decolonialidade: interpretação do conceito na América Latina a partir da Justiça de TransiçãoDe EverandDireitos Humanos e Decolonialidade: interpretação do conceito na América Latina a partir da Justiça de TransiçãoAún no hay calificaciones
- Teoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990De EverandTeoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990Aún no hay calificaciones
- O Encarceramento de Indígenas Sul-Mato-Grossenses: do Icatu à Penitenciária Estadual de DouradosDe EverandO Encarceramento de Indígenas Sul-Mato-Grossenses: do Icatu à Penitenciária Estadual de DouradosAún no hay calificaciones
- Entre Maresias e Correntezas: as Rotas de Alunos Ribeirinhos na Amazônia pelo Direito à EducaçãoDe EverandEntre Maresias e Correntezas: as Rotas de Alunos Ribeirinhos na Amazônia pelo Direito à EducaçãoAún no hay calificaciones
- INTELECTUAIS FRONTEIRIÇOS: LÍDIA BESOUCHET E NEWTON FREITAS: EXÍLIO, ENGAJAMENTO POLÍTICO E MEDIAÇÕES CULTURAIS ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA (1938-1950)De EverandINTELECTUAIS FRONTEIRIÇOS: LÍDIA BESOUCHET E NEWTON FREITAS: EXÍLIO, ENGAJAMENTO POLÍTICO E MEDIAÇÕES CULTURAIS ENTRE O BRASIL E A ARGENTINA (1938-1950)Aún no hay calificaciones
- A criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoDe EverandA criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoAún no hay calificaciones
- Povos indígenas e democratização da universidade no Brasil (2004-2016): a luta por "autonomia e protagonismoDe EverandPovos indígenas e democratização da universidade no Brasil (2004-2016): a luta por "autonomia e protagonismoAún no hay calificaciones
- Educação e Contextos Diversos: Implicações Políticas e PedagógicasDe EverandEducação e Contextos Diversos: Implicações Políticas e PedagógicasAún no hay calificaciones
- Movimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosDe EverandMovimentos sociais latino-americanos: A chama dos movimentos campesino-indígenas bolivianosAún no hay calificaciones
- Neoliberalismo, Crise da Educação e Ocupações de Escolas no BrasilDe EverandNeoliberalismo, Crise da Educação e Ocupações de Escolas no BrasilAún no hay calificaciones
- Qualidade da educação superior: O Programa ReuniDe EverandQualidade da educação superior: O Programa ReuniAún no hay calificaciones
- Cosmopolítica do cuidado: percorrendo caminhos com mulheres líderes quilombolasDe EverandCosmopolítica do cuidado: percorrendo caminhos com mulheres líderes quilombolasAún no hay calificaciones
- Columna Nicole Cortés Aliaga, Domingo 3 JulioDocumento1 páginaColumna Nicole Cortés Aliaga, Domingo 3 JulioMijaíla BrkovicAún no hay calificaciones
- Ensayo Lo Sublime en La Crónica Roja PeriodísticaDocumento7 páginasEnsayo Lo Sublime en La Crónica Roja PeriodísticaMijaíla BrkovicAún no hay calificaciones
- Test de Cooper SmithwordDocumento14 páginasTest de Cooper SmithwordMijaíla BrkovicAún no hay calificaciones
- Bolaño PasticheDocumento12 páginasBolaño PasticheMijaíla BrkovicAún no hay calificaciones
- Casullo El Debate Modernidad Posmodernidad PDFDocumento164 páginasCasullo El Debate Modernidad Posmodernidad PDFSociologiaPsi92% (12)
- Literatura TobíasDocumento5 páginasLiteratura TobíasDaniela MenottaAún no hay calificaciones
- Entre Dios y El CesarDocumento240 páginasEntre Dios y El CesarRobin RodríguezAún no hay calificaciones
- América Latina en La Primera Mitad Del Siglo XXDocumento4 páginasAmérica Latina en La Primera Mitad Del Siglo XXJohandy SandovalAún no hay calificaciones
- 1admon Del Riesgo Ante El Fraude y La CorrupciónDocumento63 páginas1admon Del Riesgo Ante El Fraude y La CorrupciónLiliana Cardona MorenoAún no hay calificaciones
- Trabajo Práctico Domiciliario #1 - APDDocumento6 páginasTrabajo Práctico Domiciliario #1 - APDCecilia RodriguezAún no hay calificaciones
- Filo Semana 5-6 Bgu 2Documento4 páginasFilo Semana 5-6 Bgu 2May Elen RomeroAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje Sociales Abril Clei 4 2021Documento28 páginasGuia de Aprendizaje Sociales Abril Clei 4 2021Yuly Andrea Echeverry RestrepoAún no hay calificaciones
- El Boicot Norteamericano A La ArgentinaDocumento40 páginasEl Boicot Norteamericano A La ArgentinaA LettristeAún no hay calificaciones
- Análisis Sociológico de Guatemala 2000Documento18 páginasAnálisis Sociológico de Guatemala 2000Norberto TapiaAún no hay calificaciones
- Currículo Priorizado Estudios SocialesDocumento13 páginasCurrículo Priorizado Estudios SocialesMarco VillacísAún no hay calificaciones
- HistoriaDocumento11 páginasHistoriaEli CruzAún no hay calificaciones
- Ramc3adrez y Pradilla Teorc3adas Sobre La Ciudad en Amc3a9rica Latina PDFDocumento646 páginasRamc3adrez y Pradilla Teorc3adas Sobre La Ciudad en Amc3a9rica Latina PDFManuel NeiraAún no hay calificaciones
- Tarea 14Documento13 páginasTarea 14Liz Rebeca BenitezAún no hay calificaciones
- Plan de ClaseDocumento8 páginasPlan de ClaseBrian SmitarelloAún no hay calificaciones
- Pueblo MayaDocumento8 páginasPueblo MayaantonioAún no hay calificaciones
- Proyecto 1BDocumento34 páginasProyecto 1BSofía Castro Valenzuela100% (1)
- Ensayo de La Lectura en MéxicoDocumento5 páginasEnsayo de La Lectura en MéxicoRicky Adrián Guerrero MatíasAún no hay calificaciones
- ( (Em - Rgencia) - Maria José Herrera - Gestión y DiscursoDocumento9 páginas( (Em - Rgencia) - Maria José Herrera - Gestión y DiscursoVisualObjeto-aAún no hay calificaciones
- 03 Úslar Pietri - La - Otra - AméricaDocumento12 páginas03 Úslar Pietri - La - Otra - AméricaDaryen HdzAún no hay calificaciones
- ChimalhuacanDocumento6 páginasChimalhuacanMalusitaAún no hay calificaciones
- S1100447 Es PDFDocumento323 páginasS1100447 Es PDFRicardoOct57Aún no hay calificaciones
- Tesis Natalia BenavidesDocumento79 páginasTesis Natalia BenavidesDanilo Nicolás Jesús Espinoza CisternasAún no hay calificaciones
- El Gueguense Infografia PDFDocumento2 páginasEl Gueguense Infografia PDFMargarita GutierrezAún no hay calificaciones
- Samuel Marti y Su Coleccion de InstrumenDocumento32 páginasSamuel Marti y Su Coleccion de InstrumenGuillermo Esporas100% (1)
- Flyer Promocional Curso Lean ConstructionDocumento6 páginasFlyer Promocional Curso Lean ConstructionAndrews Alexander Erazo RondinelAún no hay calificaciones
- 1er Tema Pensamiento Politico Caribeno yDocumento4 páginas1er Tema Pensamiento Politico Caribeno yDanella EstradaAún no hay calificaciones
- El Abrazo Del OsoDocumento16 páginasEl Abrazo Del OsoJorge Prendas-SolanoAún no hay calificaciones
- Klein Cecilia La Comunidad BritanicaDocumento18 páginasKlein Cecilia La Comunidad BritanicaLauraAún no hay calificaciones
- Qué Es La Celac y Por Qué Existe. Renato RecioDocumento6 páginasQué Es La Celac y Por Qué Existe. Renato RecioZOSIMO DE LA CRUZAún no hay calificaciones
- ANALFABETISMODocumento14 páginasANALFABETISMOMango Morita100% (1)